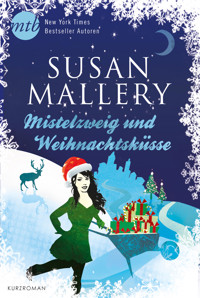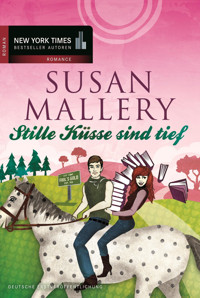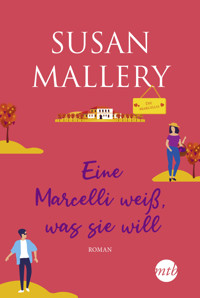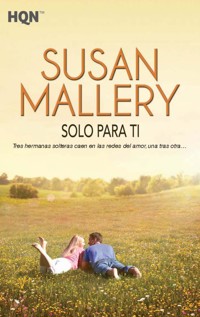
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Tres hermanas solteras caen en las redes del amor, una tras otra… Montana Hendrix había encontrado su vocación: trabajar con perros de terapia. Vivía en un pueblo que adoraba, tenía un trabajo maravilloso y por fin estaba lista para buscar a su hombre ideal. ¿Podría uno de sus perros ayudarla a encontrarlo? El doctor Simon Bradley prefería la asepsia del hospital al desorden de la vida cotidiana, sobre todo si esta incluía un perro proclive a causar accidentes y una mujer cuyos besos le hacían desear aquello que no podía tener. Desfigurado desde la infancia, evitaba cualquier vínculo emocional y viajaba por todo el mundo operando a niños que necesitaban su toque maestro. ¿Podrían sus sentimientos hacia Montana inducirlo a instalarse en Fool's Gold, o se marcharía llevándose consigo el corazón roto de Montana?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Susan Macias Redmond. Todos los derechos reservados.
SOLO PARA TI, Nº 13 - julio 2012
Título original: Only Yours
Publicada originalmente por HQN.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0670-2
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Para Kristy Lorimer. Un desconocido misterioso, una heroína adorable aunque un poco caótica y una perra tontorrona llamada Fluffy. Todos para ti.
Capítulo 1
Montana Hendrix estaba teniendo una mañana perfecta hasta que aparecieron un perrito caliente, un niño de cuatro años y una perra labradora mezclada con golden retriever llamada Fluffy.
Las cosas habían empezado bastante bien. Montana estaba decidida a meter a la perra de casi un año en un programa de entrenamiento para perros de terapia. Fluffy era nerviosa y torpona, sí, y tenía la costumbre de comérselo todo y, en general, de pasárselo en grande, pero también tenía un corazón enorme. Simplificando, podía decirse que era un poco desastre, pero Montana se negaba a echárselo en cara. Ella sabía lo que era no dar la talla, sentir siempre que una no era lo bastante buena. Había hecho de ello su profesión. Y aunque quizás estuviera proyectando demasiadas cosas en un animal inocente, en fin… esas cosas pasaban a veces.
Así que allí estaba, en Fools’ Gold, una hermosa mañana de verano, paseando a Fluffy o, más bien, dejándose pasear por ella.
–Calma, concéntrate –le dijo a la perra, sujetándola con firmeza de la correa–. Los perros de terapia son muy tranquilos. Los perros de terapia saben que deben refrenarse.
Fluffy le lanzó una sonrisa perruna y luego, con un meneo de su cola que nunca se estaba quieta, estuvo a punto de volcar un cubo de basura. La palabra «refrenarse» no figuraba en su vocabulario. Apenas se estaba quieta cuando dormía.
Más tarde, Montana se diría que debería haber estado sobre aviso. Esa mañana era el primer fin de semana de vacaciones escolares e iba a celebrarse una feria. Hacía varios días que los vendedores ambulantes estaban montando sus puestos. Aunque era temprano, el aire estaba impregnado de olor a perritos calientes y barbacoa. Las aceras estaban atestadas de gente y Fluffy tiraba sin cesar hacia los niños que jugaban en el parque. Su expresión no dejaba lugar a dudas: ella también quería jugar.
Un poco más adelante, una madre estaba comprando un perrito caliente. Su hijo, un niño pequeño, lo agarró con ansia pero, antes de darle un mordisco, vio a Fluffy. Sonrió y le tendió la comida. En ese preciso momento, Montana estaba distraída mirando el escaparate de la librería Morgan y aflojó la mano sin darse cuenta. Fluffy se lanzó, la correa resbaló de su mano y entonces empezaron los problemas.
Ofrecer un perrito caliente desde lejos podía parecer una buena idea… hasta que un perro de cuarenta kilos se abalanzaba hacia ti. El niño chilló, soltó el perrito caliente y corrió a esconderse detrás de su madre. La pobre mujer no había visto el principio de la escena. Lo único que vio fue que un perro frenético se abalanzaba hacia su hijo y ella. Gritó. Montana salió corriendo detrás de Fluffy, gritándole que parara. Pero fue tan eficaz como decirle a la Tierra que dejara de dar vueltas.
La madre levantó en brazos a su pequeño y se escondió detrás de un puesto de limonada. Fluffy agarró el perrito caliente sin dejar de correr, se lo tragó de un bocado y siguió corriendo. Al parecer, sentía la llamada de la libertad.
Montana corría tras ella, pero las sandalias de verano que se había comprado la semana anterior se le clavaban en los pies. Sabía que tenía que detener a Fluffy. Era un encanto de perra, pero no estaba muy bien adiestrada. Su jefe, Max Thurman, le había dejado claro que Fluffy no tenía madera de perro de terapia. Si se enteraba de aquel desaguisado, se empeñaría en que la perra dejara el curso de adiestramiento. Y Montana no podría soportar que eso ocurriera.
Fluffy era mucho más rápida que ella y enseguida se perdió de vista. Guiándose por los chillidos y los gritos, Montana corrió por las calles del pueblo, esquivó un carrito de cacahuetes y estuvo a punto de estrellarse con dos ciclistas. Dobló una esquina justo a tiempo de ver una cola desapareciendo por las puertas automáticas de un edificio de varios pisos.
–¡No! –exclamó, mirando el hospital–. Ahí no. A cualquier parte, menos ahí.
Apretó el paso mientras pensaba horrorizada en lo que podía hacer Fluffy en un lugar así. Las grandes patas de un cachorro y los suelos resbaladizos no eran buena combinación. Montana subió corriendo los seis escalones que llevaban a la entrada y al irrumpir en el edificio vio ante sí un reguero de desastres marcándole el camino.
Había un carrito de suministros empujado contra la pared. Sábanas esparcidas por el suelo. Una niña en silla de ruedas sonrió y señaló pasillo abajo.
Al llegar a los ascensores, varias personas le dijeron que, en efecto, un perro había subido al ascensor. Miró el panel de luces y vio que el ascensor se había detenido en la cuarta planta. Montó de un salto en el ascensor de al lado y marcó el número de esa planta.
Al abrirse las puertas, oyó gritos. Había una silla volcada. Más sábanas esparcidas por el suelo, además de un par de historias clínicas. Allá delante, unas puertas daban paso a la unidad de quemados. Varios letreros explicaban qué cosas estaban prohibidas en esa parte del hospital. Un alegre ladrido confirmó sus sospechas de que Fluffy había violado todas y cada una de aquellas normas.
Sin saber qué hacer, Montana cruzó la puerta. Un poco más adelante, varias enfermeras intentaban acorralar a la alegre cachorra, que hacía lo posible por lamerlas a todas al mismo tiempo. Cuando Montana la llamó, la perra dio media vuelta y corrió hacia ella. Justo cuando un médico salía de una habitación cercana.
Fluffy intentó pararse. Montana vio que se trastabillaba al intentar frenar. Pero no pudo agarrarse al suelo. Comenzó a derrapar con el trasero agachado y las patas delanteras tensas, y resbaló sentada por el suelo del pasillo. Chocó con el doctor, y el doctor chocó contra Montana.
El doctor medía más de metro ochenta y pesaba mucho más que ella. La golpeó en el pecho con el hombro, dejándola sin respiración, y se tambalearon los dos antes de caer al suelo violentamente. Montana, que había caído debajo del médico, se quedó allí, aturdida. No podía respirar. Solo sentía un peso muerto aplastándola y una lengua húmeda lamiéndole el tobillo desnudo.
El médico se levantó y se arrodilló a su lado.
–¿Se encuentra bien? –preguntó.
Ella sacudió la cabeza. Después consiguió aspirar un poco de aire. Fluffy se acercó y se sentó a su lado, muy tranquila y formal. Pero Montana no iba a dejarse engañar.
El médico empezó a examinarla. Pasó sus manos grandes y de dedos largos por sus piernas y brazos y palpó luego su nuca. Su contacto era impersonal, pero hacía meses que ningún hombre la tocaba. Antes de poder decidir si le gustaba, miró su cara.
Era el hombre más guapo que había visto nunca: ojos de color humo, rodeados por negras pestañas; una boca perfecta; una mandíbula fuerte; unos pómulos…
–Está bien –dijo, volviéndose para hablar con alguien que había detrás de él.
Cuando giró la cabeza, Montana vio el otro lado de su cara. Por el cuello de su camisa asomaban gruesas cicatrices rojas que subían por un lado del cuello, hasta el lado izquierdo de su mandíbula y su mejilla. Se retorcían, formando una espiral de aspecto doloroso que tensaba su piel.
Montana tuvo la sensación de haber puesto cara de asombro, pero él no pareció notarlo. La agarró de la mano y tirando de ella la ayudó a levantarse.
–¿Mareada? –preguntó enérgicamente.
–No –logró decir ahora que podía respirar otra vez.
–Bien –él se acercó–. ¿Se puede saber qué le pasa? ¿Qué clase de idiota irresponsable permite que pase una cosa así? Deberían detenerla y acusarla de intento de asesinato. ¿Sabe usted cuántos gérmenes tiene encima ese perro? ¿Y los que tiene usted? Esto es una unidad de quemados. Estos pacientes están muy expuestos a una infección y tienen dolores que usted ni siquiera puede imaginar.
Montana dio un paso atrás.
–Lo siento –balbució.
–¿Cree que a alguien le importa un bledo que lo sienta? Su inconsciencia es indignante.
Montana sentía su rabia en cada palabra. Más que lo que decía, daba miedo cómo lo decía. No levantaba la voz, ni imprimía mucho ímpetu a sus palabras, pero las pronunciaba con una frialdad que la hacía sentirse pequeña y estúpida.
–No he…
–No ha pensado –la cortó él–. Sí, eso está claro. Dudo que piense mucho sobre nada. Ahora márchese de aquí.
La vergüenza se apoderó de ella. Era consciente de que los demás miembros del personal revoloteaban por allí, escuchando. Montana sabía que la carrera de Fluffy por el hospital habría sido desastrosa. Pero ella no lo había planeado.
–Ha sido un accidente –dijo levantando la barbilla.
–Eso no es excusa.
–Supongo que usted nunca ha cometido un error.
Sus ojos gris verdosos brillaron, burlones.
–¿Alguna vez se ha hecho una quemadura? ¿Ha tocado una sartén caliente o el quemador de una cocina? ¿Recuerda lo que sintió? Imagíneselo en una parte significativa de su cuerpo. El proceso de curación es largo y lo que hacemos aquí para acelerarlo es dolorosísimo. En esta planta, las infecciones matan. Así que los errores que yo haya cometido no vienen a cuento en esta discusión.
Era absurdo explicarle que el trabajo que ella hacía también era importante. A menudo visitaba el hospital con sus perros de terapia. Aquellos perros ayudaban a curarse a los pacientes; sobre todo, a los niños. Pero sospechaba que eso no iba a impresionar al doctor.
–Tiene razón –dijo con calma–. Lo que ha ocurrido no tiene excusa. Lo lamento.
Él torció la boca.
–Fuera.
Montana se quedó atónita.
–¿Cómo dice?
–¿Está sorda? Fuera. Márchese. Llévese a su maldito perro y no vuelva por aquí.
Ella estaba dispuesta a reconocer su culpa y aceptar su responsabilidad, pero hacer caso omiso de su disculpa era una grosería. El hecho de ser un desastre no significaba que fuera mala persona.
–¿Es usted médico? –preguntó, a pesar de que ya sabía la respuesta.
Él entornó los ojos.
–Sí.
–Pues quizá convenga que se saque el palo que lleva metido en el trasero. Así le sería más fácil fingir que es humano, lo que probablemente ayudaría a sus pacientes.
Sin más, agarró la correa de Fluffy, que estaba lamiendo la mano del médico, y salió de la unidad de quemados con la cabeza bien alta.
Camino del centro de adiestramiento, sujetó con fuerza a Fluffy, pero por más que la sujetara no podía olvidar que habían metido la pata hasta el fondo. Montana amaba su trabajo. Le había costado mucho tiempo descubrir qué quería hacer con su vida. Le encantaba adiestrar perros, y trabajar con niños en el hospital y con ancianos en la residencia. Había empezado a impartir un programa de lectura con perros en los cinco colegios del pueblo.
Pero podía perderlo todo a causa de lo sucedido. Si el gerente del hospital llamaba a Max y se empeñaba en prohibirle la entrada al hospital, su jefe la despediría. Gran parte del trabajo de terapia tenía lugar allí. Si no podía entrar en el hospital, no le serviría de gran cosa a su jefe. ¿Y entonces qué?
Sabía que la culpa era solo suya. Max le había dejado bien claro que Fluffy no servía, pero ella había querido darle otra oportunidad.
Montana había sido distinta toda su vida. Cuando tenía un buen día, se decía que era un poco caótica. Pero cuando tenía uno malo… Cuando tenía uno malo, sus palabras eran mucho más duras.
Fuera cual fuese la etiqueta que se asignara, parecía que nada había cambiado. Seguía siendo incapaz de hacer nada bien.
En la planta de quemados se restableció el orden en cuestión de minutos. Simon Bradley se olvidó de la intrusa y continuó su ronda. Su último paciente de esa mañana era el más preocupante. Kalinda Riley, de nueve años, había ingresado hacía dos días, después de que estallara la barbacoa de gas de su familia. Era la única que había resultado herida.
Tenía quemaduras en el cuarenta por ciento de su cuerpo. Simon la había operado la víspera. Si sobrevivía, aquella operación sería la primera de muchas. Y durante el resto de su vida, su existencia quedaría definida por sus quemaduras. Él lo sabía mejor que nadie.
Sus padres estaban destrozados y asustados. Querían respuestas y él no podía darles ninguna. Las siguientes semanas decidirían si la niña vivía o moría. Simon no quería hacer conjeturas ni dar nada por sentado, pero tampoco podía ignorar la opresión que sentía en el pecho.
–Doctor Bradley…
Sonrió a la madre de Kalinda. La señora Riley no había cumplido aún los treinta años y seguramente era bastante guapa cuando no estaba pálida por el miedo y la angustia. Kalinda era hija única.
–Ha estado muy tranquila –prosiguió la madre.
–Vamos a mantenerla sedada mientras cicatrizan las lesiones.
–Ha entrado un perro.
Simon se puso tenso.
–No volverá a ocurrir.
La señora Riley le tocó el brazo.
–Ha abierto los ojos al oír el ruido. Quería ver al cachorro.
Simon se volvió hacia la habitación de Kalinda. La niña no debía estar tan lúcida. La examinaría y luego revisaría su medicación.
–¿Ha dicho si le dolía? –preguntó.
Más adelante le enseñarían modos de aliviar sus molestias. Así era como las llamaban. Molestias. No sufrimiento, ni tormento, ni agonía. Todas esas cosas que podía ser una quemadura seria. Más adelante aprendería a respirar, a meditar, a visualizar. De momento solo podían medicarla.
–Ha dicho que quería abrazar al cachorro.
Simon respiró hondo.
–Era un perro de cuarenta kilos cuyo sitio no está en un hospital.
–Ah –los ojos de la señora Riley se llenaron de lágrimas–. Antes teníamos un perro. Un yorkie pequeñito. Murió hace unos meses. Sé que Kalinda lo echa muchísimo de menos. Recuerdo haber leído que algunos hospitales utilizan perros para hacer terapia. ¿Cree usted que eso la ayudaría?
Era una madre que quería a su hija y que haría cualquier cosa por ayudarla. Para evitar que sufriera.
Simon lo había visto centenares de veces. La grandeza del amor materno no dejaba de asombrarlo. Quizá porque él nunca lo había experimentado.
Prefería comer cristal a tener a un animal mugriento en su unidad de quemados, pero sabía que la capacidad de curación del cuerpo humano podía dispararse por motivos inesperados. Y para sobrevivir, Kalinda iba a necesitar algo parecido a un milagro.
–Veré qué puedo averiguar –dijo, y se volvió hacia la habitación de su paciente.
–Gracias –dijo la señora Riley, sonriendo valientemente a través de las lágrimas–. Se ha portado usted maravillosamente.
Había hecho muy poco, en realidad. La cirugía era una destreza aprendida. El don que acompañaba a esa destreza tenía un precio, pero Simon estaba dispuesto a pagarlo. Vivía por y para sus pacientes, para curarlos dentro de lo humanamente posible y luego seguir adelante. A la siguiente tragedia. Al siguiente niño cuya vida cambiaba con un solo fogonazo y el roce de una llamarada.
–No vas a ir a la cárcel –afirmó Max Thurman.
–Debería ir. Ese médico tenía razón. Lo que he hecho ha sido un crimen.
Montana había tenido casi una hora para fustigarse y había aprovechado cada segundo de ella. La valentía que había demostrado al enfrentarse al médico se había disipado y ahora se sentía fatal.
–Eso es un poco melodramático, ¿no crees? –dijo Max, divertido–. Te lo estás tomando demasiado a pecho.
–Fluffy se ha colado en un hospital. Ha corrido por los pasillos, ha volcado varios carros, se ha metido en la unidad de quemados.
–No digo que convenga que los animales corran sueltos por un establecimiento sanitario, pero ha sido un accidente y, según la directora del hospital, no ha pasado nada grave. Necesitas verlo con un poco de perspectiva.
Estaban en el despacho de Max, una habitación luminosa al fondo de su casa. Las casetas de los perros estaban en su finca, al igual que el centro de adiestramiento. La finca, calculaba Montana, tenía un buen puñado de hectáreas. Tardaba más de tres minutos en llegar desde la carretera a la casa. Tres minutos que en invierno podían ser todo un reto.
–Si hubieras visto a ese médico… –murmuró, recordando su frialdad–. Estaba hecho una furia.
–Pues discúlpate.
–¿Delante de él? –no quería volver a verlo–. O podrías llamar tú a la directora y decirle que lo siento muchísimo.
Max entornó los ojos, divertido.
–Muy maduro por tu parte.
–Tú la conoces.
–Tú también.
–Pero tú le gustas –cada vez que tenían una reunión, la directora era incapaz de quitarle los ojos de encima a Max.
A ella le parecía bastante guapo, aunque un poco, en fin, un poco mayor. Tenía el pelo de color gris acero, el rostro curtido y ojos azules y penetrantes. Era alto, delgado y ágil. Daba la impresión de ser uno de esos hombres que sabían valerse solos en cualquier situación. Tenía casi sesenta años, pero parecía mucho más joven y actuaba como si lo fuese.
–Si tan preocupada estás, deberías llamarla tú misma –le dijo a Montana–. Ella comprende que ha sido un accidente.
–Ese médico no –masculló Montana sin mucha energía.
Max tenía razón. Tenía que llamar ella.
–Me voy a trabajar con los perros, a ver si me armo de valor –le dijo a su jefe, y salió del despacho.
Una vez fuera, cruzó la gran explanada mullida y verde. Al este veía las montañas recortándose, muy altas, contra el cielo azul. La finca de Max estaba al pie de Sierra Nevada, lindando con el pueblo de Fool’s Gold. Situada al sur de Reno y al este de Sacramento, aquella zona era muy hermosa. Había bodegas, un gran lago en el centro del pueblo y una estación de esquí a pocos kilómetros, carretera arriba.
A Montana le encantaba su pueblo y le encantaba su trabajo. No quería perderlos. El pueblo no podía quitárselo nadie, pero aun así… Se sentía un poco vulnerable. A pesar del apoyo de Max, le preocupaba lo que había hecho Fluffy. Lo que ella había permitido que ocurriera.
Dio un rodeo para llegar a la zona de recreo donde, durante el día, los perros corrían libres, jugaban o tomaban el sol. Varios corrieron a saludarla cuando cruzó la verja. Les acarició, los abrazó y miró a Fluffy.
–Max tenía razón –le dijo–. No sirves para esto.
Fluffy meneó la cola.
–Te buscaremos una casa bonita, con niños. Te gustarán los niños. Tienen tanta energía como tú.
Tenía más cosas que decirle. Quería explicarle que aquello no era culpa suya. Que para descubrir que una cosa no se te daba bien, primero había que probar a hacerla. Pero no le dio tiempo a empezar. De pronto oyó acercarse un coche. Rodeó la zona de recreo y se sorprendió al ver a la alcaldesa saliendo de su coche.
Marsha Tilson era alcaldesa de Fool’s Gold desde antes de que ella naciera. Era una mujer cariñosa y simpática que había dedicado buena parte de su vida a servir al pueblo.
–Esperaba encontrarte aquí –dijo al ver al Montana–. ¿Tienes un minuto?
–Claro.
Montana salió de la zona de recreo y se acercó a ella. La alcaldesa iba elegantemente vestida con traje y perlas. Su cabello blanco permanecía perfectamente peinado a pesar de la ligera brisa que soplaba. Comparada con ella, Montana se sentía un poco descuidada. El vestido que llevaba estaba ya viejo el año anterior, y se había quitado las sandalias nada más subir al coche. Le habían dejado marcas rojas en los pies, y un par de zonas hinchadas que prometían convertirse en ampollas.
–Hay una sala de reuniones en el centro de adiestramiento –le dijo–. ¿Te parece bien? ¿O quieres que vayamos a casa de Max?
–La sala de reuniones está bien.
Marsha la siguió por el camino y entró con ella en el amplio edificio. Había un despacho, un pequeño cuarto de baño, la sala de reuniones, una cocina y las grandes puertas que llevaban a la zona donde estaban los perros.
–¿Te apetece beber algo? –preguntó Montana cuando entraron en la sala. En la mesa ovalada cabían doce personas, aunque rara vez tenían tanta gente en una reunión–. Hay refrescos, o puedo hacerte un café.
–No quiero nada, gracias.
Marsha esperó a que Montana apartara una silla y se sentó frente a ella.
–Seguramente te estarás preguntando qué hago aquí –comenzó a decir.
–¿Has venido a venderme boletos para una rifa?
Marsha sonrió.
–Necesito tu ayuda para un proyecto especial.
Montana sintió el impulso de levantarse de un brinco. Unos meses antes, la alcaldesa había pedido la colaboración de su hermana Dakota en un proyecto especial, y Dakota había acabado trabajando en un reality show como enlace entre el Ayuntamiento y la productora. Lo bueno era que así había conocido al amor de su vida, se había queda- do embarazada, se había prometido y había adoptado a una bebé preciosa. Había sido una época muy ajetreada.
Pero aunque la idea de colaborar en otro proyecto especial la ponía un poco nerviosa, Montana no tenía escapatoria. Era una Hendrix, formaba parte de una de las familias fundadoras del pueblo. No era tan emocionante como ser miembro de las Hijas de la Revolución, pero aun así la historia era importante.
–¿En qué puedo ayudar? –preguntó, consciente de que su madre iba a sentirse orgullosa de ella.
Marsha se inclinó hacia delante.
–Hay un médico que va a pasar una temporada trabajando en el hospital. Un cirujano con mucho talento. Es un hombre inteligentísimo. Un poco difícil, sí, pero las cosas que puede hacer por los demás… Se llama Simon Bradley y está especializado en grandes quemados. También hace operaciones de cirugía estética corrientes. Va a pasar aquí casi tres meses. A eso se dedica. Va de hospital en hospital haciendo milagros. Yo quiero que se quede. Sería maravilloso tenerlo en el pueblo para siempre.
Montana arrugó el ceño.
–Suena muy bien, pero ¿qué puedo hacer yo? –imaginaba que Marsha no quería que se prendiera fuego para acercarse al buen doctor. Sin duda era de los que…
Empezó a levantarse automáticamente y luego se obligó a permanecer sentada. De pronto le parecía que hacía mucho calor en la habitación. Quiso convencerse de que lo que sospechaba no era posible, pero en el fondo sabía que no iba a tener tanta suerte.
–Y dices que… ¿que es nuevo aquí? –preguntó.
–Sí. Lleva en el pueblo cerca de una semana.
Montana tragó saliva.
–¿Tú lo conoces?
–Sí. Como te decía, no es un hombre muy hablador, pero tiene un don.
–¿Tiene una cicatriz en la cara? ¿Solo en un lado?
–Ah, ya lo conoces.
–No exactamente. He tenido un encontronazo con él esta mañana. Literalmente.
Le explicó lo ocurrido. En lugar de escandalizarse, la alcaldesa se echó a reír.
–Ojalá hubiera estado allí –dijo.
–Apuesto a que no te habría hecho tanta gracia si hubieras estado en mi lugar –Montana suspiró–. Aunque me encantaría ayudarte, ya ves que no soy la persona más indicada.
Marsha dejó de reírse.
–Qué va –se inclinó hacia ella–. Al contrario. Eres la persona más idónea que se me ocurre.
–¿Por qué?
–Tengo un presentimiento. No sé cómo explicarlo. He visto al doctor Bradley y tiene algo.
–Sí, un palo en el trasero –masculló Montana en voz baja–. Ya está enfadado conmigo. ¿No preferirías a alguien sin esa lacra?
–No, te quiero a ti. Lo único que tienes que hacer es ser tú misma, tan encantadora como siempre. Hazte amiga suya. Enséñale el pueblo, llévalo a conocer a tu familia. Esas cosas. Ayúdalo a ver Fool’s Gold como un lugar maravilloso para vivir –la alcaldesa se irguió–. Te necesito, Montana, y también te necesita el pueblo.
Montana quería insistir, convencerla de que aquello era un error, pero la alcaldesa ya había dicho las palabras mágicas. Arrimar el hombro era parte de la cultura de Fool’s Gold. Cuando se les necesitaba, los buenos vecinos siempre decían que sí. Aunque no les apeteciera ni pizca.
–Hablaré con él –prometió–. Pero si todavía me odia, tendrás que buscar a otra persona.
No se le ocurría ninguna circunstancia en la que el doctor Simon Bradley pudiera desear pasar un rato con ella, de modo que no se comprometía demasiado aceptando la petición de Marsha.
–De acuerdo –dijo la alcaldesa al levantarse–. Si el buen doctor se niega a saber nada de ti, buscaré a otra persona.
Montana también se levantó. Se acercaron a la puerta.
–Me alegro de que te hayas dejado el pelo largo –comentó Marsha–. Así es mucho más fácil reconocer a cada una de las trillizas. Yo no tengo problemas para distinguiros, pero he recibido quejas.
Montana se rio mientras se tocaba el pelo, que se había dejado crecer hasta la mitad de la espalda.
–¿En serio? ¿La gente se ha quejado?
–No tienes ni idea de las cosas que me encuentro todos los días.
Montana la acompañó fuera.
–El año pasado tenía el pelo oscuro. Eso debía de ayudar.
–Sí, aunque yo prefiero tu color rubio natural –la alcaldesa miró a Montana inquisitivamente–. Me pregunto si a Simon le gustarán las rubias.
Montana levantó las dos manos.
–¿Puedes decirme hasta dónde tengo que llegar exactamente para convencerlo de que se quede en el pueblo?
La alcaldesa se rio de nuevo.
–No tienes que sacrificar tu virtud, si te refieres a eso.
¿Su… virtud? De eso hacía ya años, pero no pensaba decírselo a una señora que podía ser su abuela.
–Haré todo lo que pueda –dijo.
–Eso es lo único que te pido.
Cuando la alcaldesa se marchó, Montana regresó a la zona de recreo y se puso a trabajar con los perros. Max insistía mucho en la necesidad de refuerzo constante. Los perros que se utilizaban para terapia tenían que portarse bien y estar bien entrenados. Montana trabajaba con los que estaban aún en fase de adiestramiento dos veces al día y a los miembros más veteranos del equipo les hacía realizar diferentes ejercicios un par de veces por semana.
Trabajar con los perros le permitía no tener que pensar en la extraña petición de la alcaldesa. Sabía que tendría que hacer todo lo que pudiera, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Seguramente, disculparse con el doctor Bradley sería un buen comienzo.
A mediodía entró en la casa para decirle a Max que iba a ir a comer al pueblo y que regresaría al cabo de una hora. Su jefe sonrió al verla.
–Adivina quién ha llamado –dijo.
–¿De la lotería? ¿Me han tocado veinte millones de dólares?
Max se rio.
–No exactamente. Ha telefoneado el doctor Simon Bradley. Quiere pasarse por aquí esta tarde.
Montana se quedó sin apetito de repente y tuvo que hacer un esfuerzo por sofocar un gemido.
–¿Para qué?
–Quiere hablar contigo.
–¿Hablar o tirarme piedras?
–Hablar, ha dicho. Quizá no esté tan enfadado como crees.
Lo estaba bastante, pensó Montana mientras caminaba hacia su coche. La cuestión era qué iba a hacer para castigarla.
Capítulo 2
Montana pasó las dos horas siguientes intentando no volverse loca.
Aunque el doctor Bradley había amenazado con presentarse allí, no había dicho a qué hora, de modo que Montana tenía que estar constantemente mirando la larga carretera que daba acceso a la casa y las casetas de los perros. Consciente de que esperar no le estaba haciendo ningún bien, decidió ponerse a limpiar los patios.
El interior del edificio tenía grandes perreras individuales con plataformas elevadas y camas de tamaño apropiado. Había calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Ventanas y claraboyas llenaban de luz la enorme nave. Algunos perros habían aprendido a abrir el pestillo de sus casetas, pero se quedaban en ellas. Cada perro tenía sus juguetes, su agua y una puerta que daba a una zona exterior. Los patios de cemento estaban cercados por malla de alambre. Durante el día, los perros o estaban trabajando o estaban juntos en una zona común. Los patios se usaban rara vez, pero aun así se cubrían de polvo y el chaparrón que había caído la noche anterior los había dejado embarrados.
Montana se quitó las sandalias, se puso unas botas de goma y empuñó la manguera. Empezó a rociar el cemento y, mientras trabajaba, se recordó que la conversación con el doctor Bradley suponía una gran oportunidad para aprender. Ella, por cómo era, tendía a sentirse siempre culpable y a comportarse como un felpudo, cosa que no quería seguir haciendo. Así que esta vez se mostraría fuerte.
Sí, había sido mala suerte que Fluffy se colara en el hospital. Había sido un error. Pero ni ella ni la perra habían actuado por maldad. Que ella supiera, la perra no había causado daños graves, así que aquel doctor tan estirado iba a tener que superarlo de una vez. Si creía que podía presentarse allí para intimidarla, estaba muy equivocado. Bueno, o casi.
A las tres había acabado de limpiar los patios de las casetas y había logrado llenarse de indignación. El doctor Bradley no tenía derecho a humillar a la gente, por muy médico que fuese. Ella no iba a permitirlo, y así iba a decírselo en cuanto llegara.
Se acercó con paso decidido al grifo principal y cerró el agua. Notaba los pies calientes dentro de las botas de goma, pero todavía tenía que enroscar la manguera antes de quitárselas. Después se tomaría unos minutos de descanso, se asearía y…
–Max ha dicho que la encontraría aquí.
Aquella voz grave y masculina surgió de la nada. Montana se giró de golpe y estuvo a punto de perder el equilibrio y soltar la manguera. Menos mal que ya había cerrado el grifo, pensó mientras se enderezaba y miraba al recién llegado.
Era aún más impresionante de lo que recordaba. No solo por su altura y la anchura de sus hombros. No. Lo que lo hacía diferente, lo que lo hacía imposible de olvidar era su cara. La perfección de su estructura ósea, la carnosidad de su boca, el extraño color de sus ojos. Hasta el sol parecía relumbrar a su alrededor como si también estuviera impresionado.
Había cambiado la bata de doctor por una camisa de manga larga, blanca con rayas grises. Llevaba el nudo de la corbata flojo, y en cualquier otro hombre aquello habría sido un rasgo de sensualidad. Pero su porte era demasiado rígido, demasiado controlado. Como si no se sintiera cómodo siendo tan mortal como cualquiera.
–¿Conoce a Max? –preguntó ella, incapaz de apartar la mirada–. Me extraña que no lo llame «señor Thurman». Parecería más propio de usted.
Él arrugó el ceño.
–¿Se apellida así? Se ha presentado como Max.
Así era su jefe. No debería haberla sorprendido.
El recién llegado cambió de postura, giró la cabeza ligeramente y ella vio sus cicatrices. Se fijó de nuevo en cómo salpicaban su cara, como estrellas. Las cicatrices deberían haber suscitado su compasión y haberlo hecho parecer más humano.
–Fue un accidente –le dijo, avanzando hacia él con las botas de goma, que le quedaban grandes. Cuando estaba solo a unos pasos, puso los brazos en jarras–. Usted sabe que a veces hay accidentes. Su profesión es una prueba de ello. Nadie hace daño a un niño a propósito. Bueno, algunos sí, pero imagino que los niños a los que atiende normalmente son heridos de accidentes. Eso es lo que ha pasado hoy.
Ignoraba para qué quería verla Bradley, pero imaginaba que se proponía amenazarla o algo peor.
–Está claro que Fluffy no tiene madera de perro de terapia –prosiguió apresuradamente para que él no tuviera tiempo de decir nada–. Max me lo advirtió, pero no le hice caso. Quería adiestrarla porque tiene muy buen corazón. Quiere a todo el mundo. Quizá no sea muy ágil, ni muy obediente, pero es muy cariñosa, y eso no está mal. Quería darle la oportunidad de que demostrar su valía. Sé que usted no lo entiende, pero le juro que si dice que es solo una perra, lo agrediré con esta manguera y lo haré chillar como a una niña.
Respiró hondo, esperando a que él se riera, o sonriera, o empezara a gritar. Pero se quedó quieto como una piedra, observándola.
Montana dejó escapar un suspiro. Bradley era un profesional de la medicina. ¿Iba a decirle que tenía un trastorno serio? Y, si se lo decía, ¿tendría que escucharlo ella?
Se quitó las botas de goma. Si iban a echarla de su trabajo ideal, no pensaba afrontarlo con los pies sudados.
–Diga algo –ordenó–. ¿O ha venido hasta aquí para atacarme con su visión de rayos?
–¿Qué hace aquí?
Ella arrugó el ceño.
–¿Cómo dice?
Él señaló hacia la caseta que había detrás de ella.
–Hábleme del trabajo que hace.
–Trabajo con perros para terapia.
Simon Bradley entornó ligeramente los ojos y tensó la boca. «Imagínate». Por fin había conseguido que mostrara un poco de emoción, y la emoción que demostraba era fastidio. «Ten cuidado con lo que deseas y todo eso».
–Los perros adiestrados para terapia se utilizan para distintos fines. Son distintos a los perros de servicio, que están adiestrados para ayudar a personas con problemas específicos. Como los perros lazarillo de los ciegos, etcétera.
Él asintió con la cabeza.
–De acuerdo.
–Bueno… –Montana hizo una pausa, preguntándose qué querría saber exactamente–. Nuestros perros se utilizan para dar consuelo y compañía. Visitamos residencias de ancianos, centros de personas mayores, el hospital… Hay un par de perros que pasan algunas tardes en una casa comunitaria para adultos discapacitados. Y últimamente he empezado un taller de lectura. Los niños que tienen dificultades para leer, suelen sentirse más cómodos leyendo a un perro que leyendo a una persona.
Le explicó un poco en qué consistía el taller de lectura y cómo, ahora que había acabado el curso, iban a ponerlo en marcha en la biblioteca pública.
–Ha hablado usted de hospitales, lo que significa que llevan a los animales allí –afirmó él.
–Sí. Normalmente las visitas salen mejor que hoy.
–Eso espero.
Ella dio un respingo.
–¿Sabe?, podría haber sido más amable. Se lo he explicado varias veces: fue un accidente.
–Mi trabajo no consiste en ser amable, sino en ayudar a mis pacientes a curarse.
Montana abrió la boca para replicar, pero se acordó de que la alcaldesa le había pedido que fuera encantadora y que lo convenciera para que se quedara en el pueblo.
Ella no era la persona más indicada para esa tarea, se dijo, bajando los brazos.
–Si Fluffy fuera consciente de lo que ha hecho, lo sentiría muchísimo.
Simon Bradley seguía mirándola sin decir nada. Seguramente era una suerte que fuera tan antipático, pensó ella, y deseó que fuera al grano de una vez y se marchara. Si además de estar buenísimo fuera encantador, no habría mujer que se le resistiera.
–Quiero un perro para una de mis pacientes.
Aquello la pilló tan desprevenida que pensó que no había oído bien. Parpadeó varias veces.
–¿Quiere un perro de terapia?
–Sí.
–¿En el hospital?
–Sí.
¿Y los gérmenes? ¿Y las infecciones y todo eso que le había gritado por la mañana?
Decidió que era mejor no preguntar.
–Un perro vivo, imagino.
Él exhaló un fuerte suspiro.
–Sí, convendría que estuviera vivo. Mi paciente es una niña de nueve años llamada Kalinda. La barbacoa de sus padres estalló hace un par de días y ella sufrió quemaduras graves. La hemos operado una vez, pero la esperan muchas más operaciones. Sus padres hacen lo que pueden por afrontarlo. Kalinda está traumatizada y tiene fuertes dolores –un músculo se tensó en su mandíbula–. Tengo permiso de la madre para decirle todo esto.
–Está bien.
Montana no estaba segura de qué importancia tenía eso, pero después recordó que los médicos estaban obligados a no dar información confidencial sobre sus pacientes. Sin duda quería asegurarse de que ella comprendía que no estaba quebrantando ningún reglamento.
–Está en la cama, ¿verdad? La niña, Kalinda. ¿No puede caminar?
–No.
Montana pensó en los perros que tenían. Sería preferible uno pequeño. Además, si Kalinda tenía algún problema pulmonar, convenía evitar la caspa.
–Tengo el perro ideal para usted –dijo con una sonrisa–. Venga. Se lo presentaré.
La mujer dio media vuelta como si esperara que la siguiera. Simon no quería ir a ninguna parte con la adiestradora, pero había ido allí con un propósito. Cualquier cosa por sus pacientes. Ese había sido siempre su lema. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por que se curaran. Y tratar con aquella mujer era simplemente un reto más que tenía que superar.
Ella miró hacia atrás y el sol se reflejó en su cabello largo y rubio. Simon se había fijado en su color, en su variedad de tonos dorados, en su ligera ondulación. Sus ojos, marrones oscuros, brillaban con sorna. A Simon no le cabía ninguna duda de que se estaba burlando de él.
Se sentía incómodo, pero eso no era nuevo. Se sentía incómodo en todas partes, menos en un hospital. En aquel espacio reconocible, se sentía como en casa. Como en su reino.
La mujer, Montana, recordó que la había llamado su jefe, lo condujo hasta una zona de hierba vallada. Oyó ladrar y gemir a varios perros. Parecían contentos. Esa tarde hacía calor y brillaba el sol.
Montana se movía con agilidad. Iba descalza y sus uñas pintadas de rosa contrastaban con el verde oscuro de la hierba. Se puso unos chanclos y entró en la zona de las perreras.
Simon no esperaba que aquel lugar estuviera tan limpio. No notó ningún olor y las jaulas de los perros eran grandes. Vio grandes colchonetas de cuadros y numerosos juguetes. La iluminación era buena. Estaba claro que alguien había invertido mucho tiempo y mucho dinero en aquellas instalaciones.
–Aquí es donde viven los perros –dijo Montana, mirándolo–. Los perros son animales sociables, así que se sienten más a gusto en grupo que aislados. Casi siempre están con alguien. Tenemos algunos estudiantes que pasan aquí la noche, solo para asegurarnos de que va todo bien. A veces se traen a sus novios o novias y la cosa se pone interesante –sonrió mientras hablaba y a él le costó un momento darse cuenta de que se refería a los estudiantes y no a los perros. ¿Cómo iba a referirse a los perros? Los perros no tenían novios, ni novias.
–Max sabe un montón de anécdotas, pero usted no ha venido por eso –prosiguió ella.
–No.
Simon sabía que debía hacer el esfuerzo de charlar con ella. La gente se sentía más cómoda de ese modo. Él nunca le había visto la utilidad, pero tampoco entendía de qué servían la mayoría de los rituales más extendidos. Decirle a alguien que tuviera un buen día era una ridiculez. Como si alguien tuviera poder para decidir esas cosas.
Ella se acercó a una puerta que llevaba al exterior. Cuando la abrió y pisó la hierba, media docena de perros acudieron corriendo. Simon la siguió, lleno de curiosidad. Nunca había tenido mucho contacto con perros. Había estado en el hospital desde los once años hasta los dieciséis, cuando se fue a la universidad. Y allí no se permitían perros.
Los perros, grandes y pequeños, se acercaron correteando con igual entusiasmo. Simon reconoció a la perra de esa mañana y procuró esquivar sus alegres saltos. Montana los saludó a todos, llamó a unos cuantos y restableció el orden con una rapidez que sorprendió a Simon.
–Sisi, ven aquí, cariño –dijo, y miró a Simon–. Creo que es la más adecuada. Es tranquila, se porta muy bien y, lo mejor de todo, es muy limpia.
Una caniche de color melocotón se acercó a ella. Medía cerca de treinta centímetros de altura hasta lo alto de la cabeza, tenía las piernas largas y el cuerpo esbelto.
–Arriba –dijo Montana, y la perra se volvió para que pudiera levantarla en brazos fácilmente–. Estaría encantada de acurrucarse junto a Kalinda todo el tiempo que ella quiera –le dijo Montana–. Es estupenda con los niños, tienen un carácter muy dulce y, como tiene pelo en vez de cuero, no genera caspa. Podemos mantenerla limpísima, y sé que eso es importante.
Mientras hablaba, Sisi miraba fijamente a Simon. Sus ojos eran más oscuros que los de Montana. Movió la nariz y luego todo su cuerpo empezó a agitarse.
–¿Le pasa algo? ¿Está enferma? –preguntó.
Montana se rio.
–En el sentido en que usted lo dice, no –le susurró algo a la perra, que le lamió la barbilla. Montana volvió a mirar a Simon–. Se ha enamorado de usted.
–¿Qué?
Le acercó la perra. Simon reaccionó instintivamente alargando los brazos. Pesaba menos de lo que esperaba y sus huesos parecían muy delicados. Su pelo era suave, su cuerpo cálido. Aunque no sabía cómo sujetarla, Sisi se acurrucó en sus brazos, contenta de estar junto a él.
–Sujétela del trasero –le dijo Montana.
Él cambió de postura ligeramente. Sisi se acurrucó contra su pecho y lo miró como si fuera capaz de ver su alma. Simon se preguntó si veía todos los defectos que acechaban en ella.
–Le gusta –comentó Montana, y Simon comprendió por su tono que en realidad estaba pensando «sobre gustos no hay nada escrito».
–Parece bastante simpática –dijo, indeciso, mientras frotaba el lomo del animal con los dedos–. Con tal de que Kalinda no corra ningún riesgo…
–No se preocupe. Sisi tiene un carácter estupendo. Y yo estaré presente todo el tiempo.
Él no sabía hasta qué punto sería útil aquella mujer, pero si Kalinda quería un perro, por Dios que se lo conseguiría.
Le devolvió a Sisi y quedó con ella en que iría al hospital al día siguiente.
–Solo para probar –añadió–. Si la niña mejora, seguiremos con las visitas.
–Claro.
Simon se volvió para marcharse.
Montana, que seguía con la perra en brazos, echó a andar a su lado. Se detuvieron ambos en la puerta como si esperaran a que el otro saliera primero y luego avanzaron al mismo tiempo.
Chocaron, como chocaba la gente todos los días. Simon estaba acostumbrado a toda clase de contacto fortuito con otras personas. Tocaba a sus pacientes, las enfermeras le pasaban instrumental cuando operaba. De vez en cuando disfrutaba de la compañía de una mujer durante un par de horas. Así que no tenía motivos para turbarse al sentir el roce del brazo de Montana.
Y, sin embargo, así fue. En cuanto lo tocó, en cuanto él sintió el calor de su cuerpo, algo cobró vida dentro de él. Se sorprendió tanto que se detuvo de pronto, y ella también se paró. Chocaron de nuevo, y Montana le sonrió.
–De acuerdo. Usted primero.
Había hablado con naturalidad. Y sonreía espontáneamente, como si no notara la explosión de deseo que se había producido dentro de él.
Simon nunca había sentido nada parecido, ignoraba qué debía hacer a continuación. No sabía si podría evitar alargar el brazo hacia ella y besarla. Porque eso era lo que deseaba. No solo quería poseerla. También ansiaba que ella lo deseara.
–¿Se encuentra bien?
Simon se obligó a volver en sí. Aferrándose a sus buenos modales, asintió con un gesto.
–Sí. Gracias por su tiempo.
Ella levantó un poco las cejas. Simon sospechaba que estaba recordando su comentario de esa mañana, cuando lo había acusado de tener un palo metido en el trasero. Mejor eso que la verdad, se dijo. Mejor para ambos.
Se marchó a toda prisa. Cuando estuvo en su coche, descubrió con desagrado que le temblaban las manos y que sus ensoñaciones eróticas se habían manifestado de la manera más predecible. «Ojalá no lo haya notado», se dijo mientras ponía en marcha el motor.
Camino del hospital, intentó explicarse lo ocurrido. Nunca se había considerado muy apasionado. Cada dos o tres meses, cuando el deseo empezaba a ser un estorbo, buscaba a alguien que quería lo mismo que él: placer físico y poco más. Era bastante agradable, pero se trataba de una necesidad biológica, nada más. Nunca se había sentido impelido por el deseo. Seducido por otra persona.
Era pura química, se dijo al entrar en la carretera principal y poner rumbo a Fool’s Gold. Uno de esos caprichos del ADN que, aunque curiosos, carecían de impor- tancia. Sí, había deseado fugazmente a Montana. Pero al día siguiente, cuando volvieran a verse, todo volvería a la normalidad. Él tenía su trabajo. Lo demás no importaba. Tenía su trabajo y sus pacientes, y con eso le bastaría siempre.
Capítulo 3
El bar de Jo era uno de los sitios del pueblo preferidos de Montana. A diferencia de la mayoría de los bares, el de Jo servía principalmente a mujeres. Los colores eran suaves y femeninos, y las grandes pantallas de televisión estaban sintonizadas en programas de moda y belleza o en cadenas de telecompra. Los cócteles eran divertidos y en la carta había una serie de platos para aquellas que contaban una a una las calorías. Los hombres tenían una sala al fondo, con una mesa de billar y un montón de deportes. Pero en el bar de Jo mandaban las mujeres.
Al entrar, Montana vio que sus hermanas ya habían ocupado una mesa.
Técnicamente, Nevada era la mayor, Dakota la mediana y ella la pequeña. Se llevaban las tres catorce minutos. De pequeñas eran tan parecidas que hasta a sus familiares les costaba reconocerlas. Pero, a medida que habían ido creciendo, sus diferencias de personalidad habían influido en su apariencia.
Nevada era la más prudente de las tres. Ingeniera de profesión, le gustaba llevar el pelo corto y vestir vaqueros, camisas y botas, ropa muy práctica en las obras en las que trabajaba. Dakota era tan lista como Nevada, pero ligeramente más maternal. Era psicóloga infantil, doctorada en su campo y en los últimos tres meses había adoptado a una niña de Kazajistán, se había enamorado y quedado embarazada y, seguidamente, se había prometido en matrimonio.
Montana quería mucho a sus hermanas, pero había veces en que se sentía la fracasada de la familia. Apenas hacía un año que había descubierto lo que de verdad quería hacer con su vida. Trabajar con los perros lo era todo para ella. Prefería no pensar, de momento, en su inexistente vida amorosa.
–¿Qué tal? –preguntó al acercarse a la mesa.
–Genial –Dakota se apartó para dejarle sitio en el asiento corrido–. ¿Puedo persuadirte para que esta noche pidas un vodka con limón?
Montana saludó a Nevada y luego se volvió hacia Dakota.
–¿Por qué?
–Quiero olerlo.
Porque estaba embarazada y no podía beber alcohol, pensó Montana. Miró a su otra hermana.
–¿Y tú no lo has pedido?
Nevada señaló su vodka con tónica.
–Le he ofrecido que huela esto.
Dakota se estremeció.
–No, gracias. ¿Agua tónica? Ni hablar.
–Entonces lo pediré yo –dijo Montana mientras se acercaba Jo, la dueña del bar–. Un vodka con limón.
Dakota sonrió.
–Porque me quiere.
–Puedo hacerte uno sin alcohol –se ofreció Jo.
–¿Solo con zumo de limón y azúcar?
–Sí.
–Yo quería algo más.
–Todos necesitamos una meta en esta vida –masculló Jo, y se marchó.
Montana la observó alejarse. Jo había llegado a Fool’s Gold hacía unos años y comprado el bar, por entonces mortecino. Disponía de dinero para remodelarlo por completo, pero nunca había explicado de dónde lo había sacado. De hecho, Jo rara vez hablaba de su pasado. Corrían todo tipo de rumores; unos decían que había escapado de un marido maltratador y otros que era una princesa de la mafia que se había escondido de su familia. Nadie sabía la verdad y Jo no era una mujer que se tomara bien que la interrogaran.
–¿Finn se ha quedado en casa con Hannah esta noche? –preguntó Nevada.
Dakota asintió.
–Estaban viendo La bella durmiente. Finn no quiere reconocerlo, pero creo que le gusta tanto como a ella.
–Más vale que no lo digas muy alto –le dijo Nevada.
Dakota se echó a reír.
–No me preocupa lo que diga la gente. Es mi chico. Que piensen lo que quieran de él.
–Qué suerte tienes –dijo Montana melancólicamente.
Se negaba a calcular cuánto tiempo hacía que no salía con nadie. Demasiado, eso seguro. Se prometió que pronto saldría con alguien. Y que esta vez las cosas saldrían mejor. Esta vez, no sentiría que no daba la talla.
–Recuerda que en este pueblo hay escasez de hombres –dijo Nevada.
–Pero están llegando muchos. El año pasado llegaban autobuses llenos.
–Sí, ya –Nevada tomó su copa–. Me muero por conocer a un tío capaz de abandonarlo todo y tomar un autobús rumbo a un lugar desconocido solo porque ha oído decir que está lleno de mujeres desesperadas. Un sueño hecho realidad.
Dakota arrugó la nariz.
–¿Has pensado alguna vez que, si sigues soltera, es en parte por ser tan sarcástica?
–No. El sarcasmo es mi mayor encanto.
–¿Y qué tal va?
–Bastante bien –Nevada frunció el ceño–. Pero no quiero hablar de eso –se volvió hacia Montana–. Distráela, por favor.
Montana sabía exactamente qué decir.
–Hoy ha venido a verme la alcaldesa.
Dakota soltó un gruñido.
–Eso nunca es bueno. ¿Qué quería?
–Hay un médico nuevo en el pueblo. Un cirujano plástico especializado en niños con quemaduras graves. Va de hospital en hospital, pero solo se queda unos meses en cada uno. Marsha quiere que lo convenza de que se establezca definitivamente en Fool’s Gold.
Al acabar de hablar, se tensó automáticamente, esperando a que sus hermanas empezaran a reírse de ella. A fin de cuentas, ¿por qué iba a creer nadie que ella podía convencer al doctor Simon Bradley? Sus hermanas, sin embargo, no se rieron.
Dakota se encogió de hombros.
–Yo lo veo bien.
–¿Por qué? Marsha dijo que tenía que persuadirlo utilizando mi encanto. Pero yo no soy encantadora. No sabría qué hacer, ni qué decir.
Sus hermanas cruzaron una mirada.
–Limítate a ser tú misma –le dijo Nevada–. Tienes encanto de sobra para cualquier hombre. Te aseguro que caerá rendido a tus pies.
–Pues parece que lo he impresionado muy poco.
–¿Estás segura? ¿Te has mirado en el espejo? –preguntó Dakota, riendo–. Sé que en teoría somos idénticas, pero la guapa eres tú. Además, eres muy divertida. ¿Cómo va a resistirse?
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)