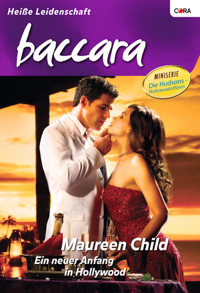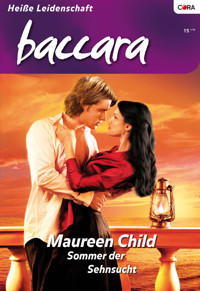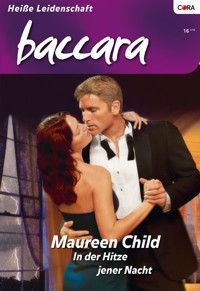1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Deseo
- Sprache: Spanisch
¿Le haría Rick cambiar de opinión? El marine Rick Pruitt tenía como norma actuar siempre de manera honesta, así que cuando vio a Sadie Price con sus hijas gemelas se dio cuenta de que se tenía que casar con ella. De hecho, jamás se habría marchado de Texas si hubiese sabido que había dejado a Sadie embarazada. Sin embargo, la luchadora mamá no estaba dispuesta a embarcarse en un matrimonio sin amor. Era cierto que Rick y ella tenían un vínculo y que sentían una innegable pasión, pero para Sadie el matrimonio era cuestión de amor, no de obligación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
¿SOLO POR HONOR?, N.º 79 - julio 2012
Título original: One Night, Two Heirs
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0667-2
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo Uno
El sargento primero de infantería de marina, Rick Pruitt, tenía treinta días para decidir acerca del resto de su vida.
–Sin presión –murmuró mientras cruzaba Main Street.
Levantó una mano para saludar a Joe Davis. Su amigo de la niñez seguía conduciendo la misma camioneta roja, polvorienta y desvencijada de siempre. Rick se detuvo en la acera al ver que detenía el vehículo para hablar con él. Joe bajó la ventanilla y sonrió.
–Mira lo que ha traído de vuelta a casa el viento del este. ¿Cuándo has llegado, Rick?
–Ayer –respondió él, echándose hacia atrás el sombrero antes de apoyarse en la ventanilla, que estaba muy caliente.
Si había algo que se aprendía en Texas a una tierna edad era a lidiar con el calor en verano.
En esos momentos el sol brillaba en un cielo completamente azul. El mes de julio en Texas era un buen entrenamiento para un infante de marina destinado en Oriente Medio.
–¿Has venido a quedarte? –le preguntó Joe.
–Buena pregunta –respondió Rick.
–Mejor que tu respuesta.
Lo cierto era que Rick todavía no tenía una respuesta. Había pasado muchos años en el ejército y lo había disfrutado. Le encantaba servir a su país. Estaba muy orgulloso de vestir el uniforme de los marines estadounidenses, pero también tenía que admitir que echaba de menos muchas cosas. Ni siquiera había estado allí cuando sus padres habían fallecido. No había estado allí para llevar el rancho familiar y, en su lugar, se lo había confiado al capataz, que llevaba muchos años trabajando en él. Y dado que el rancho Pruitt era uno de los más grandes de Texas, era una tarea muy seria para encomendársela a otro.
Era gracioso, había estado muchos años en el ejército y ninguno de sus compañeros se había enterado de que era uno de los hombres más ricos de Texas. Siempre había sido otro marine más.
Así era como había querido que fuese.
Había estado por todo el mundo. Había visto y hecho más cosas de lo que harían la mayoría de los hombres, pero su corazón siempre había estado allí: en Royal.
Sonrió y se encogió de hombros.
–Es la única respuesta que tengo. Por el momento, tengo treinta días para tomar las decisiones oportunas.
–Bien –le dijo Joe–, si necesitas ayuda a la hora de decidir, dame un toque.
–Lo haré –le contestó Rick, mirando a su viejo amigo.
Habían crecido juntos, se habían tomado sus primeras cervezas y habían tenido las primeras resacas juntos. Habían jugado codo con codo en el equipo de fútbol del instituto. Joe se había quedado en Royal, se había casado con Tina, su novia del instituto, tenía dos hijos y regentaba un taller de coches.
Rick había ido a la universidad, se había alistado y solo había estado a punto de enamorarse en una ocasión.
Durante uno o dos segundos, se permitió recordar a la chica que, en otra época, le había parecido inalcanzable. La mujer cuyo recuerdo lo había ayudado a seguir adelante en los días más difíciles de los últimos años.
Había mujeres que estaban diseñadas para llegarle a uno al alma.
Y aquella lo había hecho.
–Podríamos ir a pescar algún día –comentó Joe, sacando a Rick de sus pensamientos.
Agradecido, este le respondió:
–Me parece un buen plan. Pídele a Tina que nos haga su famoso pollo frito para comer y pasaremos el día en el lago del rancho.
–Trato hecho –dijo Joe, extendiendo la mano derecha–. Me alegro mucho de que hayas vuelto a casa, Rick. Y, si quieres que te dé mi opinión, creo que iba siendo hora.
–Gracias, Joe –le contestó él, dándole la mano y expirando–. Yo también me alegro de haber vuelto.
Joe asintió.
–Ahora tengo que volver al taller. El viejo sedán de la señora Donley se ha vuelto a estropear y lleva varios días dándome la lata para que se lo arregle.
Rick se estremeció. Marianne Donley, la profesora de matemáticas del instituto, era capaz de causar un escalofrío a cualquier habitante de Royal que hubiese sobrevivido a sus clases de geometría.
Joe lo vio temblar y asintió muy serio.
–Exacto. Te llamaré para lo de la pesca.
–Hazlo –respondió Rick, golpeando la camioneta con ambas manos antes de retroceder para dejar que Joe se marchase.
Luego se quedó allí un minuto, disfrutando de la sensación de volver a estar en casa. Hacía solo tres días había estado con sus hombres en medio de un tiroteo. En esos momentos estaba en la esquina de una tranquila ciudad, viendo pasar los coches.
Y no estaba seguro de a cuál de aquellos dos lugares pertenecía.
Siempre había querido ser marine. Y lo cierto era que, dado que sus padres habían fallecido los dos, ya no tenía nada que lo atase a Royal. Bueno, estaba la obligación que sentía por la dinastía Pruitt. El rancho llevaba más de ciento cincuenta años en la familia, pero había quien se ocupaba de él: el capataz y su esposa, el ama de llaves, que vivían allí y se encargaban de que el rancho funcionase sin él. Lo mismo que Royal.
Entrecerró los ojos para evitar el resplandor del sol y miró rápidamente a su alrededor. Las cosas no cambiaban nunca las pequeñas ciudades de los Estados Unido, y se alegraba de ello. Le gustaba saber que podía estar fuera un par de años y volver para encontrárselo todo tal y como lo había dejado.
Lo único que había cambiado, admitió en silencio, era él.
Se caló el sombrero, sacudió la cabeza y volvió hacia el Club de Ganaderos de Texas. Si había un lugar en el que ponerse al día acerca de lo ocurrido en la ciudad durante su ausencia, era aquel. Además, tenía ganas de estar en un sitio fresco y tranquilo en el que poder pensar un rato, por no mencionar lo que le apetecía tomarse una cerveza fría y un buen bocadillo de carne.
–Bradford Price, vives en la Edad de Piedra.
Sadie Price fulminó con la mirada a su hermano mayor y no le sorprendió que este no intentase contradecirla. De hecho, parecía hasta orgulloso.
–Si esa es tu manera indirecta de decir que soy un hombre tradicional, entonces, estoy de acuerdo –contestó este, inclinándose hacia delante y hablando en voz baja–. Y no me gusta que mi hermana pequeña venga aquí a leerme la cartilla porque no estoy de acuerdo con ella.
Sadie contó hasta diez en silencio. Luego hasta veinte. Después se rindió.
No iba a calmarse contando, ni diciendo las tablas de multiplicar, ni siquiera pensando en las caritas sonrientes de sus dos hijas gemelas.
Estaba demasiado enfadada.
Tal vez el salón principal del Club de Ganaderos de Texas no fuese el mejor lugar para tener una discusión como aquella, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Aunque quisiese hacerlo.
–No me he trasladado de Houston a Royal para quedarme en casa sentada sin hacer nada, Brad.
De hecho, después de volver a casa, tenía la intención de darse a conocer. De implicarse. Y el club era un buen lugar para empezar. De hecho, había estado toda la noche pensándolo y el hecho de que su hermano mayor le estuviese poniendo las cosas difíciles no iba a hacerla cambiar de opinión.
–De acuerdo –le respondió él, levantando ambas manos–. Haz algo. Lo que sea. Pero no lo hagas aquí.
–Ahora las mujeres también forman parte del club, Brad –insistió ella, mirando a los dos hombres mayores que estaban sentado en dos sillones de piel.
Ambos levantaron los periódicos detrás de los cuales se estaban escondiendo y fingieron no haber oído nada.
«Típico», pensó ella. Los hombres de aquel club estaban decididos a ignorar cualquier tipo de progreso. Se maldijo, habían tenido que atarlos de pies y manos para que permitiesen la entrada de las mujeres. Y todavía no les hacía gracia la idea.
–No hace falta que me lo recuerdes –respondió Brad en tono tenso–. Abigail Langley me está volviendo loco, lo mismo que tú.
Sadie respiró hondo.
–Eres el hombre más testarudo y terco…
–Voy a llevar las riendas del club, hermanita –le dijo él–. Que no se te olvide.
Brad tenía planeado presentarse a presidente del club y, si ganaba, Sadie estaba segura de que este seguiría funcionando como en sus épocas más oscuras.
Se mordió el labio inferior para evitar decir lo que tenía en mente. Que el club había sido el bastión de los hombres más tozudos del lugar durante más de un siglo.
Hasta la decoración hedía a testosterona. Las paredes revestidas, los sillones de piel oscura, los cuadros de caza en las paredes y una enorme televisión, la mejor para ver todos los acontecimientos deportivos de Texas. Hasta hacía poco tiempo, solo se había permitido la entrada de las mujeres al comedor y a las pistas de tenis, pero en esos momentos, gracias a que Abby Langley era miembro honorífico, con todos los privilegios del club, debido al lugar que su difunto esposo, Richard, había ocupado en él, todo estaba cambiando.
Las mujeres de Royal contaban con que, una vez abierta la caja de Pandora, los hombres no pudiesen volverla a cerrar.
Pero teniendo en cuenta lo que le estaba contando a Sadie tratar con su hermano, era evidente que iban a tener que pelear.
–Mira –le dijo, intentando hablar de manera razonable–, el club quiere unas instalaciones nuevas. Yo soy paisajista, así que puedo ayudar. Conozco a un arquitecto estupendo e hice los bocetos para los jardines nuevos que…
–Sadie… –la interrumpió Brad suspirando y sacudiendo la cabeza–. Todavía no se ha decidido nada. No necesitamos un arquitecto. Ni una paisajista. Ni a un maldito decorador de interiores.
–Al menos, podrías escucharme –argumentó ella.
–Tal vez tenga que aguantar a Abby Langley, pero no tengo por qué escuchar a mi hermana pequeña –continuó Brad–. Ahora, vete a casa.
Y él se alejó.
Se dio la media vuelta y se marchó como si no le importase nada.
Final del asunto.
Sadie pensó en ir detrás de él y darle otra charla, pero eso solo daría más de qué hablar a los dos viejos que estaban allí sentados, Buck Johnson y Henry Tate.
Los miró. Ambos se escondían detrás de sus periódicos, como si fuesen completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo, pero Sadie sabía que habían escuchado toda su discusión con Brad y que de entonces a esa noche la repetirían al menos una docena de veces.
Y eso que los hombres decían que las mujeres eran unas cotillas.
Refunfuñando entre dientes, se metió el bolso de piel de color crema debajo del brazo, agarró con fuerza la carpeta con bocetos que había llevado y se dirigió a la puerta.
El repiqueteo de sus tacones de aguja retumbó en el suelo de madera.
Se sentía decepcionada y enfadada. Había tenido la esperanza de contar al menos con el apoyo de su hermano, pero tenía que haber sabido que este se comportaba como si perteneciese a una generación anterior.
A si hermano le gustaba que las mujeres fuesen solo un adorno.
Y le gustaba el club tal y como estaba. Era un hueso duro de roer.
–Es un hombre de las cavernas –murmuró Sadie, pasando del oscuro interior del club a la luz del sol.
Entre el enfado y la brillante luz del sol no vio al hombre que tenía delante hasta que chocó con él.
Solo hacía un día que había vuelto a casa y Rick Pruitt ya había ido a chocar contra un tornado.
Un tornado alto, delgado y rubio con los ojos tan azules como el cielo de Texas y unas piernas interminables. Había pensado en ella hacía solo un minuto o dos, y allí estaba. Había salido con tanto brío del club que había chocado directamente con él.
La agarró de los hombros para sujetarla y ella levantó sus ojos azules para mirarlo y la expresión de su rostro le dijo que era la última persona a la que había esperado encontrarse.
–Buenos días, Sadie –la saludó Rick, acariciando con la mirada aquellos rasgos patricios que él recordaba tan bien–. Si querías atropellarme, deberías haberlo hecho con el coche mejor. No eres lo suficientemente grande para hacerlo a pie.
Ella parpadeó, sorprendida. Había palidecido y tenía los ojos muy abiertos.
–¿Rick? ¿Qué estás haciendo aquí?
Pasaron uno o dos segundos y Rick notó que se le aceleraba el pulso y todo su cuerpo se ponía tenso, pero vio que Sadie se tambaleaba.
–Eh, ¿estás bien?
–Sí –murmuró ella, aunque no lo parecía–. Solo estoy sorprendida de verte, eso es todo. No sabía que hubieses vuelto.
–Llegué ayer –le contó él–. Supongo que hay que dar un poco de tiempo para que el cotilleo llegue a toda la ciudad.
–Supongo que sí.
Sadie palideció todavía más, parecía incómoda. Rick se preguntó el motivo.
Ella sacudió la cabeza.
–Siento haberte atropellado. He salido de las tinieblas a la luz del sol, así que no veía, y estaba tan furiosa con Brad…
Rick pensó que era bueno saberlo. Prefería que estuviese furiosa con su hermano que con él. Llevaba tres largos años recordando la única noche que habían pasado juntos.
Había pasado mucho tiempo en el desierto, recordando su sabor, su piel. Era el tipo de mujer que calaba hondo, que hacía que un hombre bajase la guardia. Por eso él se había alegrado al tener que irse de misión justo después de haber pasado la noche con ella.
No había querido una relación duradera por aquel entonces, y Sadie Price no era de las que tenían aventuras de una noche.
Respiró hondo, inhalando su aroma, aquella suave mezcla de lluvia de verano y flores a la que siempre olía su piel.
Aquel olor lo había acompañado siempre, estuviese donde estuviese, aunque fuese rodeado de miseria, si cerraba los ojos, Sadie estaba allí.
Su recuerdo lo había ayudado en momentos difíciles.
La miró a los ojos y solo pudo pensar: «Qué bien se está en casa».
–¿Y tú? –le preguntó–. Lo último que oí fue que vivías en Houston.
Por eso había pensado ir allí a buscarla en un par de días. Era mucho más duro tenerla allí delante, en Royal.
–Estuve viviendo en Houston, sí –respondió ella, mordiéndose el labio inferior y apartando la vista de él–, pero me he venido hace un par de semanas.
–¿Estás bien? –repitió Rick, al ver lo nerviosa que estaba.
Estaba temblando, y muy, muy pálida. De hecho, parecía pequeña y frágil y Rick notó cómo surgía su instinto protector, enterrando, al menos temporalmente, la reacción física que le había causado.
–Será mejor que vayamos dentro unos minutos y te sientes. No te veo bien.
Sadie negó con la cabeza.
–Estoy bien, de verdad. Es sólo…
–No estás bien. Da la sensación de que vas a desmayarte. Hay que tener cuidado con este calor. Ven.
La agarró del codo con firmeza y la llevó de vuelta al club.
–De verdad, Rick. No necesito descansar. Me tengo que marchar a casa.
–Lo harás en cuanto te hayas refrescado un poco.
Y la condujo al banco que había debajo de la legendaria placa que rezaba: «Autoridad, justicia y paz».
Sadie respiró y Rick vio cómo se recuperaba. Estaba agarrando el bolso con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos y él no pudo evitar preguntarse el motivo de su disgusto.
¿Estaba así por su presencia? ¿Le daba vergüenza recordar la noche que habían pasado juntos?
–¿Qué te ocurre, Sadie? –le preguntó en un susurro.
Y ella rio con desgana. Lo miró a los ojos y Rick vio preocupación y nerviosismo en los de ella. Se sintió confundido.
–Háblame –le pidió.
Durante la mayor parte de su vida, Sadie Price había sido la chica de sus sueños. Era guapa, popular y siempre había estado fuera de su alcance.
Rick iba con un grupo de amigos a los que no les gustaban las fiestas del club de campo a las que asistía Sadie. A él siempre le había parecido perfecta en todo, salvo por su actitud remilgada. Y había soñado a menudo con derribar sus barreras y llegar a conocer a la chica que era en realidad.
Entonces él se había alistado y Sadie se había casado con un cerdo que había terminado engañándola y haciéndola infeliz.
No obstante, tres años antes, ella se acababa de divorciar y él estaba a punto de marcharse a Afganistán cuando se habían encontrado en el restaurante Claire’s. Habían tomado una copa, habían cenado… y mucho más.
Solo de recordar aquella noche su cuerpo volvía a cobrar vida con un ansia que no había conocido nunca antes. Después de tres largos años, volvía a tenerla al alcance de la mano. Y no iba a desperdiciar el tiempo.
–Eres tan guapa como recordaba –le dijo, levantando una mano para apartarle un sedoso mechón de pelo rubio de la mejilla.
Rozó con los dedos su piel y sintió calor por dentro.
Ella contuvo la respiración un instante y Rick sonrió al saber que había sentido lo mismo que él.
–¿Por qué no vamos a Claire’s? –le preguntó, acercándose más–. Podríamos comer algo y ponernos al día. Podrías contarme qué has hecho durante estos años.
–Qué he hecho –repitió ella, conteniendo un suspiro y mirándolo a los ojos–. Eso nos va a llevar mucho tiempo. Oh, Dios mío, Rick… tenemos que hablar.
–Eso te estoy diciendo –le contestó él, sonriendo.
–No, quiero decir que tenemos que hablar de verdad –dijo Sadie, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía–, pero no aquí.
–De acuerdo.
Rick no entendía lo que le pasaba.
–¿Quieres contarme lo que te ocurre? –añadió.
–La verdad es que no –admitió ella.
–Sadie…
Ella se levantó, se metió el bolso debajo del brazo y le dijo:
–Llévame a casa de mis padres. Estoy viviendo con papá mientras busco una casa. Una vez allí, te lo explicaré todo.
Él se puso en pie y asintió. Pasase lo que pasase, Rick se enfrentaría a ello como se enfrentaba a todo en la vida, con la cabeza bien alta.
–De acuerdo. Vamos.
Capítulo Dos
Fueron muchos los recuerdos que asaltaron a Sadie al subirse a la camioneta negra de Rick Pruitt.
Tres años antes había compartido con él una noche increíble que había cambiado la vida de Sadie para siempre. El día después de aquella noche, Rick se había marchado a una misión en Oriente Medio.
Y tal vez fuese en parte ese el motivo por el que había pasado aquella noche con él. Porque había sabido que después se marcharía. Aunque lo cierto era que, en aquel momento, había necesitado a alguien.
Se había sentido como si estuviese desapareciendo y ella no fuese más que la hija de un hombre rico. Nunca hacía nada por sí misma ni hacía nada que no fuese lo que debía hacer.
Hasta aquella noche.
No se prometieron nada. Ambos querían solo lo que tuvieron. Un poco de magia.
Pero lo cierto era que, aquella noche, Rick le había cambiado la vida para siempre. Y él no tenía ni idea.
Lo miró por el rabillo del ojo y sintió un cosquilleo en el estómago. Su mandíbula cuadrada, la bonita boca y los profundos ojos marrones le despertaban un deseo que no había sentido desde aquella noche, tres años antes.
Lo recordaba todo a la perfección. Las suaves caricias, los suspiros de deseo, los frenéticos susurros. Casi podía volver a sentir sus manos tocándola. Su fuerte y musculoso cuerpo encima de ella, su erección penetrándola…
–Bueno, ¿qué tal todo? –le preguntó él en tono afable.
Sadie se sobresaltó, se dijo que era una idiota y se obligó a sonreír. No iba a sacar la conversación que tenía que sacar allí mismo, así que le contestó:
–Bien, de verdad. No me puedo quejar. ¿Y tú qué tal?
–Ya sabes –respondió él, encogiéndose de hombros–. Bien. Es agradable volver a casa una temporada.
¿Una temporada?
–¿Cuánto tiempo vas a quedarte?
–¿Ya estás intentando deshacerte de mí? –inquirió él, mirándola de reojo.
–No. Era solo curiosidad. No has venido mucho por aquí durante los últimos años.
–¿Cómo lo sabes? ¿No vivías en Houston?
–Houston no es la luna, Rick –comentó Sadie–. Hablo a menudo con mis amigos. Con mi hermano. Y me mantienen informada de las novedades.
–Yo también. Bueno, con tu hermano no hablo. Nunca fuimos amigos.
–Es cierto.
Sadie pensó que iban a serlo todavía menos a partir de entonces, pero Rick todavía no lo sabía.
–Joe Davis me dijo que te habías marchado.
Ella sonrió y asintió. Joe y Rick siempre habían sido amigos. No le sorprendía que el mejor mecánico de la ciudad hubiese ido informando a Rick. Por eso se alegraba de haberse marchado de Royal cuando había tenido que hacerlo. Si no, Joe le habría contado a Rick su secreto y habría podido pasar cualquier cosa.
–Y también me contó lo de Michael. Lo siento.
A Sadie le dolió pensar en su hermano mayor. Michael Price había tenido una vida complicada. Jamás había sido capaz de ser feliz y se había refugiado en la bebida. Hacía ocho meses había tenido un accidente de tráfico por conducir ebrio. Sadie siempre lo echaría de menos, aunque tenía la esperanza de que por fin hubiese encontrado la paz que había estado buscando.
Levantó la barbilla.