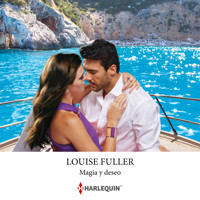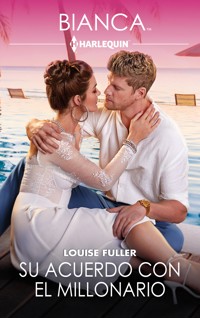
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
La propuesta que estaba sobre la mesa… ¡iba acompañada de un anillo de millones! La socorrista Ondine Wilde casi estuvo a punto de lamentar haber rescatado a Jack Walcott evitando que se ahogara. El multimillonario era tan grosero y arrogante como guapo, por lo que Ondine no esperaba que le diera las gracias. Lo que no se imaginaba bajo ningún concepto era que le propusiera que se casaran. Jack le explicó que le hacía falta una esposa de conveniencia para asegurarse su puesto de director ejecutivo. Y aunque a ella le costara reconocerlo, necesitaba seguridad económica para su familia. ¿Cuál era la única regla de Jack? Que no intervinieran los sentimientos, lo cual a ella le pareció bien, tras su historia de desengaños. Hasta que la ardiente química entre ambos dejó en papel mojado el acuerdo que habían firmado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Louise Fuller
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Su acuerdo con el millonario, n.º 3070 - febrero 2024
Título original: Her Diamond Deal with the CEO
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411805940
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Ondine pisó la arena y respiró hondo. Dipper’s Beach era un playa demasiado estrecha y empinada para los turistas que abarrotaban la costa de Florida, así que casi siempre estaba desierta.
Ella lo prefería así.
Era la primera vez en casi tres semanas que no trabajaba, así que podía haberse levantado tarde, pero se había despertado a la hora habitual. Podía haberse vuelto a dormir, pero le encantaban ver los primeros rayos de sol desde su casa de la playa.
En el trabajo no tenía tiempo de tomarse un breve descanso ni de entretenerse. Pero ahora solo estaban el sol, el cielo y el mar infinito.
De niña se le daba más o menos bien casi todo, pero nadar era su «superpoder», aquello en lo que sobresalía. Todos los días se entrenaba antes de ir a la escuela y casi todos los fines de semana participaba en competiciones. Se imaginaba que llegaría a subir al podio, pero se lesionó, y ahora nadaba por placer y por trabajo, ya que era socorrista en Whitecaps, el exclusivo hotel de Palm Beach reservado a los ricos y famosos.
Claro que no era habitual que tuviera que demostrar sus habilidades.
A diferencia de la piscina pública en que había trabajado antes, la mayoría de los clientes del Whitecaps preferían tomar el sol en la piscina en vez de bañarse, lo cual sucedía también en la playa privada del hotel.
Era su segundo año en el hotel y, además de socorrista, era camarera en el bar y el restaurante. Hizo una mueca. No era que no le gustaran ambos trabajos, sino que no se había imaginado que su vida fuera a ser así: dos empleos, dos divorcios y vivir de alquiler en una cabaña de la playa.
Pero las propinas eran excelentes y, gracias a Vince, su inútil segundo exesposo, eso le importaba más que la satisfacción laboral.
Al pensar en la cantidad de facturas que había en la encimera de la cocina, se le hizo un nudo en el estómago. A veces, generalmente tras un turno agotador, intentaba calcular cuántos vasos y copas debería servir y retirar antes de saldar las deudas que tenía, pero estaba tan cansada que se limitaba a cenar algo y a acostarse.
–Hola, Ondine, ¿cómo estás?
Se dio la vuelta y sonrió a la anciana que caminaba hacia ella. Dolores era su vecina más cercana y, con ochenta y un años, sacaba a pasear por la playa a Hercules, su chihuahua, dos veces al día.
–¿Vas a nadar hoy? Tienes el día libre, ¿verdad?
–Hola, Dolores. Hola, Hercules –besó en las mejillas a la anciana y acarició las orejas del perro–. Tengo que trabajar a última hora, pero me he despertado pronto y he venido a bañarme. Hace un día precioso y la playa está muy tranquila.
–Anoche no lo estaba –Dolores observó con desaprobación el yate anclado cerca de la orilla–. Hicieron mucho ruido gritando y poniendo la música a todo volumen. Algunas personas son muy desconsideradas. Bueno, que disfrutes del baño.
–Gracias, Dolores. Hasta mañana.
En el mar, el yate se balanceaba levemente.
En otra época la hubiera impresionado, pero trabajaba en Palm Beach, donde había tantos yates como palmeras.
Se quitó la ropa y se descalzó. La arena era como azúcar caliente y durante unos segundos disfrutó de la sensación. Su madre decía que era más rico aquel cuyos placeres eran más baratos, pero a ella le resultaba difícil sentirse rica cuando tenía tantas facturas sin pagar.
Debería haber vigilado más a Vince. Sabía que le gustaba gastar, pero no quería reconocer que se había vuelto a casar con el hombre equivocado.
El pulso se le aceleró al recordar el final de su primer matrimonio. La infidelidad de Garrett la había humillado y destrozado, pero podría haberlo superado si, tres semanas después de haberles dicho que se iba a divorciar, sus padres no se hubieran matado en un accidente de coche.
De la noche a la mañana se había convertido en huérfana y tutora de Oliver, su hermano de quince años. Volvió a Florida a cuidarlo y un mes después conoció a Vince, que le pidió una cita y la hizo reír y sentirse sexy.
Fue una relación por despecho, pero eso no le impidió aceptar la proposición matrimonial de Vince. Un año después, el matrimonio se deshizo, lo que le demostró, por si acaso necesitaba más pruebas, que no estaba hecha para casarse.
Esa vez, no se sintió tan herida, pero perdió la casa y seguía pagando facturas. El único aspecto positivo en aquel mar de deudas era que el fondo universitario de Oliver estaba seguro en un plan de ahorro.
A diferencia de ella, Oli sabía lo que quería y tenía la inteligencia y la resolución para conseguirlo. Ahora era voluntario en un hospital de Costa Rica y comenzaría a estudiar en la facultad de Medicina en septiembre.
Frunció el ceño al observar que había alguien en la cubierta del yate; un hombre con chaqueta y pantalones oscuros y la camisa blanca abierta en el cuello. Vio que agarraba una botella, la sacudía y hacía el gesto de ir a lanzarla al agua.
–Ni se le ocurra –susurró ella.
Como si la hubiera oído, el hombre alzó la cabeza. Y ella notó una sacudida eléctrica. Él no podía verle el rostro, ya que ella no veía el suyo, pero sí su poderoso cuerpo recortado contra el cielo y bañado por el sol.
El hombre soltó la botella, que cayó al suelo. Se quitó la chaqueta. Ondine entrecerró los ojos mientras lo observaba recorrer la cubierta. Y el corazón se le desbocó al ver que daba la vuelta, echaba a correr y saltaba al agua.
«Pero ¿qué…?».
Notó que se le tensaba el cuerpo y se llevó la mano automáticamente al hombro para agarrar el flotador. Pero no lo llevaba, ya que no estaba trabajando.
Se acercó a la orilla. El hombre ya debería haber salido a la superficie.
Entró corriendo en el agua y comenzó a nadar. Su entrenamiento había dejado de ser teórico y se había convertido en algo tan real que no tuvo tiempo de asustarse ni emocionarse.
Tomó aire y se sumergió. Allí estaba. Lo alcanzó al cabo de unos segundos, le rodeó el torso con el brazo y lo sacó a la superficie para conducirlo a la orilla. Jadeando lo arrastró hasta la orilla. Vio que la camisa no era blanca, sino estampada.
No, no era estampada. Lo que tenía eran manchas de sangre.
Ondine temblaba por el esfuerzo y la adrenalina, pero tenía la mente despejada. Agarró con dos dedos la barbilla del hombre, echó la cabeza hacia atrás, le presionó la nariz, unió la boca a la de él, le insufló aire, esperó antes de repetir la operación y…
El hombre tosió y ella lo colocó de lado mientras él jadeaba.
–No pasa nada. Está usted bien –dijo apretándole el hombro–. Está a salvo.
¿Lo estaba? Lo miró con el corazón desbocado. Las manchas de sangre destacaban en el blanco algodón. Comenzó a desabotonarle la camisa buscando una herida.
–¿Qué hace?
La voz era ronca. Oírla la tranquilizó.
–Tiene sangre en la camisa. Debo…
Él hizo un gesto despectivo con la mano.
–No se preocupe. Anoche hubo una pelea e intenté detenerla –se tocó la boca y ella vio que tenía un corte en el labio del que no se había percatado antes–. Y mis esfuerzos se vieron recompensados con un puñetazo.
Se estremeció y se tapó los ojos con el brazo. Ella agarró su sudadera y se la echó por el torso.
–Debe de ser muy fuerte para haberme sacado del agua.
–Es mi trabajo. Soy socorrista.
Le agarró la muñeca para tomarle el pulso. Era regular, pensó aliviada.
–¿Ha tomado drogas o alcohol?
–¿Qué? No, nada.
Al recordar la botella, ella lo miró insegura, pero respiraba pausadamente y su pulso era firme. Ya lo examinarían en el hospital.
–Todo irá bien. Quédese donde está. Voy a buscar ayuda.
No quería dejarlo solo, pero las probabilidades de que alguien apareciera en la playa eran prácticamente nulas. Debería haberse llevado el móvil, pero lo había dejado en la encimera de la cocina.
–No –la agarró de la muñeca con sorprendente fuerza–. No necesito ayuda. Ya la tengo, puesto que usted es socorrista.
–Pero no médica. Mire, vivo aquí al lado. Voy a ir corriendo a casa a llamar por teléfono para que vengan a buscarlo.
Durante unos segundos, ella creyó que iba a protestar, lo cual era una reacción bastante frecuente. A los hombres, sobre todo, les daba vergüenza ser «rescatados», pero, en el protocolo a seguir en el caso de una persona que había estado a punto de ahogarse, la opinión médica era fundamental, incluso en el caso de que esta respirara bien y tuviera el pulso regular.
–Como quiera –le soltó la muñeca y volvió a hacer el mismo gesto despectivo que antes.
Ella se puso los pantalones cortos y se levantó.
–Tardaré cinco minutos, como mucho. No se preocupe. Es una medida de precaución. Por cierto, me llamo Ondine.
–Jack –dijo él colocándose boca arriba en la arena. Seguía con los ojos cerrados–. Jack Walcott.
«Sé quién eres».
Estuvo a punto de decírselo y se sonrojó.
Jack Walcott era el heredero del imperio energético Walcott. También era huésped del Whitecaps. En un hotel lleno de gente guapa e indolente, él era el más guapo. Un multimillonario de cabello rubio, ojos castaños y un rostro de proporciones tan perfectas y simétricas que era difícil dejar de contemplarlo.
Y él lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo?
Jack Walcott era tan guapo como un actor de cine, con una sonrisa que podía derretir el planeta.
También era hedonista, indulgente consigo mismo y arrogante. Tumbado en una hamaca en la piscina, con un bañador que le resaltaba la piel dorada y los músculos, la había mirado sin verla. Y en los días en que comía en el restaurante, se limitaba a levantar la vista del filete cuando ella le llevaba la mostaza que había pedido. Para él, solo era una empleada, uno de los esclavos a quienes se pagaba para satisfacer sus mínimos deseos.
Pero sabía perfectamente el efecto que causaba en los demás, que estiraban el cuello al verlo pasar, daban un codazo al vecino o se tapaban la boca para susurrar.
Ondine se fijó en su estómago y sintió ganas de tocárselo, de acariciárselo…
Consciente de lo inadecuado de esa reacción, se levantó.
–Vuelvo enseguida, Jack –el seguía con los ojos cerrados.
Ondine corrió y, a mitad de camino, se volvió a mirarlo. Ya no estaba dónde lo había dejado, sino que andaba por la orilla con la sudadera sobre los hombros, moviéndose con una gracia lenta y lánguida que a ella casi la mareó. Lanzó un improperio y regresó corriendo.
–Eh…
Él se volvió y ella lo fulminó con la mirada.
–¿No te olvidas de algo?
Él entrecerró los ojos para protegerlos del sol.
–Sí, qué despiste –se quitó la sudadera de los hombros y la puso en los de ella.
–No me refería a eso –le espetó ella. Y él, por fin, la miró. La miró de verdad, de un modo que, de repente, la hizo ser consciente de sí misma, de su senos subiendo y bajando, los latidos de su corazón y la tirantez de su piel.
Sus ojos estaban fijos en ella , pero, de repente, algo se agitó bajo los rasgos perfectos, como el temblor que precede a un terremoto, casi como si él hubiera notado la reacción de ella y sintiera lo mismo.
Después, Ondine se preguntaría quién había dado el primer paso. Tal vez él se hubiera inclinado hacia delante o ella hubiese tropezado, pero pasó de fulminarlo con la mirada a unir los labios a los de él.
Su boca era suave y cálida. Notó que él le pasaba el brazo por la cintura. El deseo se apoderó de su cuerpo y le resultó imposible no apretarse contra los duros músculos del torso masculino.
Él le abrió los labios y ella le devolvió el beso. Y comprobó que el deseo de él era equiparable al suyo. Y notó que se derretía y que sus defensas se debilitaban.
Tomó aire y se echo hacia atrás.
–Pero ¿qué haces?
Buena pregunta, sobre todo porque implicaba que no debía preguntarse qué hacía ella besando a un hombre al que acababa de sacar del agua.
–No puedes ir por ahí besando a la gente.
–A decir verdad, has sido tú la que me ha besado primero –musitó él.
–Lo que te he hecho ha sido reanimación cardiopulmonar. Y ahora, ¿qué haces? –preguntó ella al ver que él comenzaba a alejarse.
–Me vuelvo al hotel.
–No deberías ir a ningún sitio, sobre todo solo. Por eso te he dicho que te quedaras donde estabas.
–Me aburría.
–Te tiene que ver un médico.
–Yo lo soy, mejor dicho, lo era –la miró con una sonrisa burlona que hizo que el corazón de ella latiera a una velocidad dolorosa–. Y con respecto a anoche, creo que vuelvo a estar sin pareja.
–Si tratas a tus parejas con tan poco respeto como a tu bienestar, no me extraña.
–¿Ah, sí? –él dejó de sonreír–. Creí que habías dicho que necesitaba un médico, no un psiquiatra. Estoy seguro de que tienes buena intención, Odette, pero estoy muy cansado y lo que menos me apetece ahora es que me den un sermón. Quiero acostarme –bostezó y estiró los brazos por encima de la cabeza.
–Me llame Ondine, no Odette. E insisto en que ahora mismo no deberías estar solo.
Él la miró a los ojos.
–¿En la cama?
Ella notó calor en las mejillas. De hecho, le pareció que le ardía todo el cuerpo.
–Estoy totalmente de acuerdo –el brillo de sus ojos la dejó sin aliento–. ¿Me estás proponiendo acompañarme? –volvió a esbozar una sonrisa burlona–. Si es así, podemos ir a tu casa. Está más cerca.
–No te estoy proponiendo acompañarte –le espetó ella.
–Bromeo.
–¿No te parece que ya tenemos bastante con lo sucedido? –lo fulminó con la mirada–. Puede que ahora te encuentres bien, pero las complicaciones pulmonares son increíblemente habituales cuando se ha estado a punto de ahogarse. Se pueden producir desequilibrios químicos, ritmos cardiacos irregulares…
–Vale, vale –él alzó las manos–. Lo entiendo, pero no hace falta que llames a una ambulancia. Tengo el coche en el hotel. Puedo ir solo.
–No, no puedes. Te voy a llevar yo.
Él frunció el ceño.
–¿Por qué?
–Ya te lo he dicho. Tiene que verte un médico y no me fio de que vayas a hacer lo que debes.
–Increíble –murmuró él–. La gente suele tardar mucho más en darse cuenta de eso.
Se miraron a los ojos. Ella, sin hacer caso de la aceleración de su pulso, le dijo:
–Necesitas calzado. Algo habrá en casa. Y agarraré el móvil para que puedas llamar a quien quieras y decirle que estás bien. Es por aquí –sin esperar, ella echó a andar.
Cinco minutos después iban dando sacudidas por la carretera en el viejo coche de ella. Jack no solo llenaba su asiento, sino el vehículo entero con sus largas y musculosas piernas y sus anchos hombros.
–Aunque antes no necesitara ir al hospital, seguro que ahora sí –dijo él haciendo una mueca, mientras ella aceleraba para adelantar a un repartidor de pizzas–. Parece como si estuviera esquiando sobre tierra.
–El coche necesita amortiguadores nuevos. Pero no tendrás que soportarlo mucho más tiempo.
Había cuatro hospitales cercanos, pero iba a llevarlo a Solace Health, uno privado para ricos y famosos. Había orquídeas en la recepción y olía a flor de naranjo y a dinero, en vez de a desinfectante.
–¿Vas a llevarme a Solace Health? ¿No hay otro?
–Sí, pero están más lejos y no son privados, lo que significa que habrá más gente y que tendrás que esperar.
–No me importa esperar.
Ella lo miró, impaciente, pero antes de que pudiera reaccionar, él le quitó las gafas de sol y se las puso. Ella parpadeó cuando sus dedos le rozaron la mejilla.
–Prefiero esperar que ir al Solace Health. Allí me conocen y conocen a mi familia. No quiero más dramas.
De eso estuvo segura cuando volvieron al coche, una hora después.
Creía que era su dinero y su arrogancia lo que hacía que la gente reaccionara ante él como lo hacía, pero apoyado en el mostrador de recepción en chancletas y con los ojos ocultos tras las gafas de sol, seguía atrayendo la atención.
El médico le había dicho que estaba bien y volviéndose hacia Ondine había añadido. «Debe vigilar a su esposo, señora Walcott. Tiene que descansar. Siéntese a su lado mientras duerme. Si nota que respira con dificultad, que cambia de color o que le cuesta despertarse, vuelvan inmediatamente».
–Lo hará, doctor, ¿verdad, cariño? –dijo él con los ojos brillantes–. Es una esposa estupenda. Soy un hombre afortunado.
Ella, en vez de corregirlo, asintió.
–Lo haré.
Al llegar al coche le dijo:
–Te dejaré en el Whitecaps. Allí habrá alguien que pueda vigilarte, ¿no?
–¿Cómo sabes dónde me alojo?
–Trabajo allí –contestó ella mirándolo a los ojos–. Te he reconocido.
–Me parecía que me resultabas conocida –afirmó él recostándose en el asiento.
–Soy una de las socorristas –dijo ella en tono seco–. Probablemente me has visto en la piscina o en la playa –agarró el volante con fuerza y salió a la carretera–. O en el restaurante.
–¿Tienen socorristas en el restaurante? ¡Caramba! Los cuencos de sopa deben de ser más hondos de lo que parecen.
Ondine sabía que no necesitaba que lo animaran, por lo que intentó no sonreír, pero lo hizo contra su voluntad.
–Trabajo de camarera por las noches.
–¿Cuándo tienes tiempo libre?
–Hoy es mi día libre –contestó ella. E inmediatamente lo lamentó, cuando él la miró con curiosidad.
–Me halaga que hayas decidido pasarlo conmigo.
–No te sientas halagado –dijo ella al tiempo que presionaba el botón del aire acondicionado con dedos temblorosos–. Haría lo mismo por cualquier otra persona.
–Si tú lo dices… –murmuró él–. ¿Por qué tienes dos empleos? Me pareces muy avariciosa. Yo ni siquiera tengo uno.
Ella se encogió de hombros.
–Tengo mucho gastos.
Era la versión corta. La larga y más humillante era que había consentido que un imbécil manejara su dinero. Pero no iba a contárselo.
–¿Por qué no te centras en uno de los empleos y consigues un ascenso? También podrías casarte con el jefe.
Ella lo fulminó con la mirada. Hablaba como alguien que no tiene que ganarse la vida.
–¡Qué progresista! Pero no quiero casarme con mi jefe –ni con nadie. Ya se había equivocado dos veces–. Además, el matrimonio solo le funciona a los hombres.
–A mí no. Valoro mi libertad.
–Estoy segura. Lo que digo es que, desde el punto de vista estadístico, el matrimonio es bueno para los hombres. Viven mejor. Y ganan más porque se suele creer que son más responsables y maduros.
Era evidente que eso no valía para sus dos exesposos.
–¿Incluso cuando no son ni lo uno ni lo otro?
–Supongo que sí.
–¿Y el hombre de la chancletas encaja en esa descripción?
–¿Quién? –lo miró con el ceño fruncido dejando de prestar atención a la carretera.
–El tipo cuyas chancletas llevo puestas.
–Ah, son de mi hermano pequeño, que vive conmigo.
–¿De tu hermano pequeño?
–Es menor que yo, pero no es pequeño.
Al pensar en Oliver notó que parte de la tensión acumulada durante la mañana disminuía. La superaba en altura desde los trece años. Ahora, con diecinueve, era muy alto, ancho de espaldas y guapo como su padre, pero con la sonrisa materna. Era la única cosa buena de su vida, la única que no había estropeado.
–¿Y qué le parece a tu novio que vivas con tu hermano?
Había dos formas de contestar: decirle la verdad, que no tenía pareja; o decirle que no era asunto suyo. Aunque, si lo hacía, él creería de todos modos que no la tenía.
–No tengo novio –Oliver era ahora el único hombre en su vida y, dada su experiencia con el género masculino, lo mejor era que siguiera siendo así–. Pero como estamos hablando de compañeros, tiene que haber alguien que se siente contigo mientras duermes.
–¿No tenías que tomar esa salida?
–¿Qué? No…
Pillada por sorpresa, lo miró negando con la cabeza, pero él ya había agarrado el volante para girar bruscamente a la izquierda e introducirse entre los coches. Hubo un estruendo de bocinas.
–¿Se puede saber qué te pasa? –le apartó las manos del volante–. ¿Quieres morir?
–Ibas en dirección equivocada.
–El hotel está por allí.
–Sí –volvió a recostarse en el asiento e hizo una mueca–. Por cierto, preferiría que este incidente no saliera a la luz, así que estaba pensando que podríamos ir a tu casa.