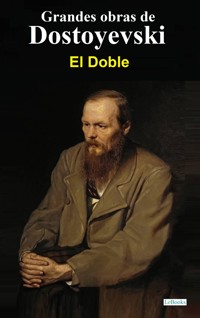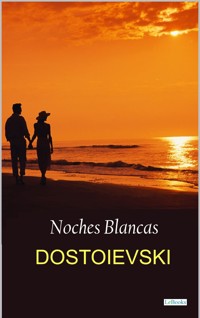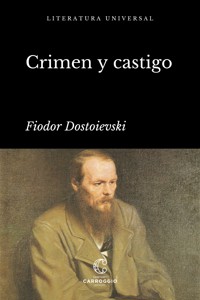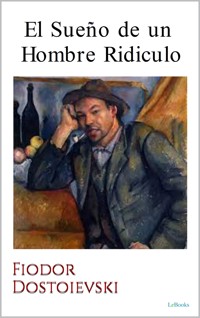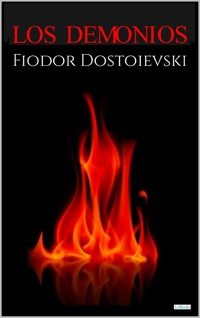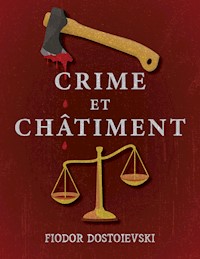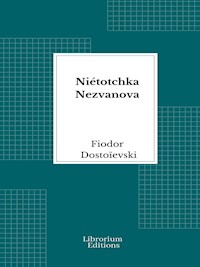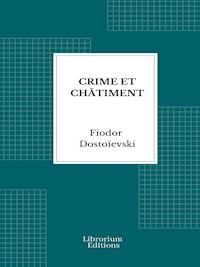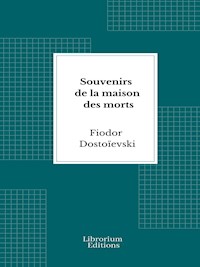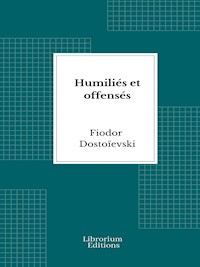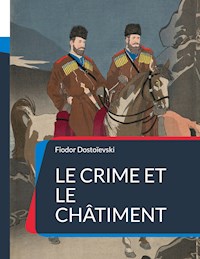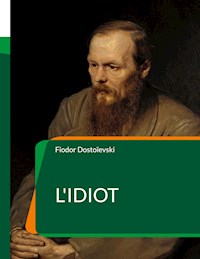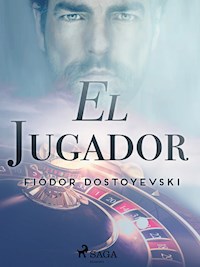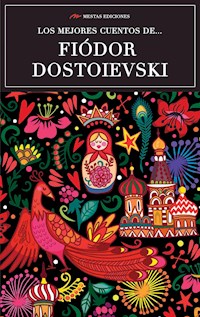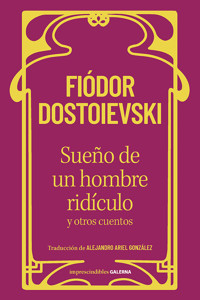
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Si bien Dostoievski alcanzó la fama gracias a novelas monumentales como Crimen y castigo o Los hermanos Karamázov, sus cuentos, menos conocidos para el lector hispanohablante, tienen también un valor extraordinario. Las páginas de esta selección de cuentos lo demuestran. En ella se incluyen relatos trágicos, como «Un episodio desagradable», en el que un hombre poderoso se considera un humanista, pero solo puede preocuparse por sí mismo; irónicos, como «El cocodrilo», la historia de un funcionario que se niega a abandonar el cocodrilo que lo había tragado; utópicos, como «Sueño de un hombre ridículo», en el que un hombre a punto de suicidarse sueña un mundo donde es querido, e incluso fantásticos, como «Bobok», que registra la conversación que entablan dos muertos en un cementerio. En todos ellos, el autor (a quien Stefan Zweig consideró «el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos») plantea conflictos que se mantienen actuales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un libro imprescindible es aquel cuya influencia es capaz de sortear el paso del tiempo desde su aparición y publicación. Es imprescindible porque ha persistido, incluso a pesar de las diferencias culturales y la diversidad de contextos lectores.
Imprescindibles Galerna parte de esta premisa. Se trata de una colección cuyo propósito es acercar al lector algunos de los grandes clásicos de la literatura y el ensayo, tanto nacionales como universales. Más allá de sus características particulares, los libros de esta colección anticiparon, en el momento de su publicación, temas o formas que ocupan un lugar destacado en el presente. De allí que resulte imprescindible su lectura y asegurada su vigencia.
Página de legales
Dostoievski, Fiódor
Sueño de un hombre ridículo y otros cuentos / Fiódor Dostoievski. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
Traducción de: Alejandro Ariel González.
ISBN 978-631-6632-33-3
1. Literatura Clásica Rusa. I. González, Alejandro Ariel, trad. II. Título.
CDD 891.7
© 2025, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN 978-631-6632-33-3
Publicado con el apoyo del Instituto de la Traducción, Rusia.
Diseño de colección: Pablo Alarcón | Cerúleo
Diseño y diagramación del interior y de tapa: Pablo Alarcón | Cerúleo
Primera edición en formato digital
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto451
Índice de contenido
Portada
Portadilla
Legales
Un episodio desagradable
El cocodrilo
Bobok
La mansa
Sueño de un hombre ridículo
Lista de páginas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
Puntos de referencia
Portada
Portadilla
Tabla de contenidos
Comienzo de lectura
Nota del traductor
Para la presente traducción hemos tomado como fuente las Obras Completas en 30 tomos publicadas por el Instituto de Literatura Rusa (Casa Pushkin) de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética entre 1972 y 1990.
Скверный анекдот (Un episodio desagradable), tomo 5, pp. 5-45.
Крокодил, (El cocodrilo),tomo 5, pp. 180-207.
Бобок (Bobok), tomo 21, pp. 41-53.
Кроткая (La mansa), tomo 24, pp. 5-35.
Сон смешного человека (Sueño de un hombre ridículo), tomo 25, pp. 104-119.
Un episodio desagradable(1)
Cuento
Este episodio desagradable sucedió justamente en aquel tiempo en que comenzó con tan incontenible fuerza y con tan conmovedor ímpetu el renacimiento de nuestra querida patria y el afán de todos sus valerosos hijos por nuevos destinos y esperanzas. Entonces, una vez, en una clara y helada noche de invierno, ya pasadas las once, tres hombres de lo más honorables estaban sentados en una confortable e incluso lujosamente arreglada habitación de una hermosa casa de dos pisos situada en el Lado de Petersburgo, (2) y mantenían una seria y magnífica conversación acerca de un tema muy curioso. Los tres hombres ostentaban el rango de general. En torno a una pequeña mesita, cada uno sobre un estupendo y mullido sillón, acompañaban la conversación con quedos y agradables sorbos de champán. La botella estaba allí mismo, sobre la mesita, en un recipiente de plata con hielo. Sucede que el anfitrión, el consejero secreto Stepán Nikíforovich Nikíforov, solterón de unos sesenta y cinco años, celebraba la mudanza a aquella casa recién comprada y, a la vez, su cumpleaños, que cayó en la misma fecha y antes jamás había celebrado. Por lo demás, la celebración era de lo más modesta; como hemos visto, había solo dos invitados, ambos antiguos colegas y subalternos del señor Nikíforov, a saber: el consejero de Estado Semión Ivánovich Shipulenko y el también consejero de Estado Iván Ilich Pralinski. Habían llegado cerca de las nueve y tomado té y después vino, y sabían que a las once y media debían regresar a casa. El anfitrión había sido toda su vida un adepto a la regularidad. Dos palabras sobre él: había comenzado su carrera como un funcionario pequeño y sin recursos y desempeñado su monótono servicio durante unos cuarenta y cinco años, tranquilo y sabiendo hasta dónde llegaría; no soportaba el afán de distinguirse, si bien había recibido dos distinciones, y lo que menos le gustaba era expresar su opinión sobre el asunto que fuere. Era honrado, es decir, nunca había tenido que hacer algo particularmente deshonroso; era soltero a causa de su egoísmo; no era para nada tonto, pero no soportaba dar muestras de inteligencia; en especial, no le gustaban el desorden y las manifestaciones de entusiasmo, a las que consideraba un desorden moral, y en el final de su vida se había entregado por completo a un confort dulce y perezoso y a una soledad sistemática. Si bien a veces visitaba a personas en mejor posición, ya desde joven no toleraba recibir visitas en su casa, y últimamente, cuando no se jugaba un solitario, se contentaba con la compañía de su reloj y escuchaba horas enteras, dormitando en el sillón, el tictac que salía de detrás del cristal, encima de la chimenea. Su aspecto era sumamente decoroso; se rasuraba, aparentaba menos años, se conservaba bien, prometía vivir aún largos años y observaba una rigurosa caballerosidad. Su puesto era bastante confortable: alguna que otra reunión y firmar documentos. En una palabra, era considerado un hombre excelentísimo. Solo tenía una pasión o, mejor dicho, un ardiente deseo: poseer su propia casa, y precisamente una construida como la residencia de un gran señor, no como esas cuyas habitaciones se dan en alquiler. Su deseo por fin se cumplió: encontró y compró una casa en el Lado de Petersburgo, algo retirada, en verdad, pero con jardín y muy elegante. El nuevo dueño pensó que era mejor que estuviera alejada: recibir visitas no era de su agrado, y para visitar a alguien o para ir al trabajo contaba con un hermoso carro de dos plazas color chocolate, con el cochero Mijéi y con dos caballos pequeños pero fuertes y bellos. Todo eso había sido honradamente adquirido con los meticulosos ahorros de cuarenta años, de modo que su corazón se regocijaba de ello. Por eso, cuando compró la casa y se mudó a ella, Stepán Nikíforovich sintió en su plácido corazón tanta satisfacción que invitó a sus dos amigos a celebrar su cumpleaños, que antes ocultaba celosamente hasta de sus más allegados. Incluso tenía planes especiales para uno de los invitados. En la casa él había ocupado el piso superior, y en el inferior, construido y dispuesto del mismo modo, se necesitaba un inquilino. Stepán Nikíforovich contaba con Semión Ivánovich Shipulenko, y esa noche había sacado ya dos veces el tema durante la conversación. Pero Semión Ivánovich no decía palabra al respecto. Él también era un hombre que se había abierto camino con dificultad y al cabo de mucho tiempo; tenía cabello y patillas negras y un dejo bilioso en el rostro. Casado, taciturno, sedentario, infundía miedo en su hogar, trabajaba con aplomo y también sabía muy bien hasta dónde llegaría o, mejor aún, hasta dónde nunca llegaría; tenía un buen puesto y estaba muy afianzado en él. Si bien miraba las nuevas reformas (3) con cierta bilis, no se alarmaba demasiado por ellas: era muy seguro de sí mismo y no sin burlona malicia escuchaba las peroratas de Iván Ilich Pralinski sobre los temas recientes. Por lo demás, todos estaban algo bebidos, de modo que hasta el propio Stepán Nikíforovich se mostró condescendiente con el señor Pralinski y entabló con él una ligera discusión sobre las nuevas reformas. Pero digamos algunas palabras acerca de su excelencia, el señor Pralinski, tanto más que él es el protagonista del presente cuento.
El consejero de Estado Iván Ilich Pralinski hacía solo cuatro meses que era llamado «su excelencia»; en una palabra, era un general joven. También por su edad era aún joven, ya que tenía no más de cuarenta y tres años y aparentaba y gustaba de aparentar menos. Era un hombre atractivo y alto; hacía alarde de su vestimenta, refinada y solemne; llevaba con aplomo una condecoración importante en el cuello; ya de niño había aprendido varios modales aristocráticos y, como era soltero, soñaba con una novia rica e incluso noble. Soñaba con muchas otras cosas, aunque distaba de ser tonto. En ocasiones era un gran hablador y hasta le gustaba adoptar poses parlamentarias. Venía de buena familia; hijo de un general, delicado, en su tierna infancia iba de terciopelo y batista; se educó en una escuela aristocrática y, si bien no se llevó de ella muchos conocimientos, en el servicio llegó a ser general. Los jefes lo tenían por un hombre capaz y hasta depositaban esperanzas en él. Stepán Nikíforovich, bajo cuyas órdenes había comenzado y continuado su servicio casi hasta convertirse en general, nunca lo había tenido por un hombre muy práctico ni había depositado en él esperanza alguna. Pero le gustaba que proviniera de buena familia, que tuviera una buena posición, es decir, un edificio con departamentos para alquilar a cargo de un administrador, contactos con gente influyente y, por sobre todas las cosas, un buen porte. Stepán Nikíforovich lo maldecía para sus adentros por exceso de imaginación y frivolidad. El mismo Iván Ilich sentía a veces que poseía demasiado amor propio y que era incluso quisquilloso. Cosa extraña: en ocasiones sufría ataques de mórbida escrupulosidad y hasta de ligero remordimiento. Con amargura y un oculto dolor en el alma reconocía de vez en cuando que no volaba tan alto como creía. En esos instantes era presa de una suerte de abatimiento, sobre todo cuando se le agravaban las hemorroides; decía que su vida era une existence manquée, (4) dejaba de creer –sin decírselo a nadie, por supuesto– hasta en sus facultades parlamentarias, se llamaba a sí mismo charlatán, fraseador, y aunque todo eso, desde luego, le hacía mucho honor, no impedía que media hora más tarde volviera a levantar la cabeza, se animara y se dijera con más tenacidad y arrogancia que ya lograría demostrar de lo que era capaz, que llegaría a ser no solo un alto dignatario, sino también un hombre de Estado al que Rusia recordaría por largo tiempo. Incluso a veces se le figuraban monumentos. Por esto puede verse que Iván Ilich apuntaba alto, si bien escondía sus vagos sueños y esperanzas en lo profundo de su corazón, y hasta con cierto temor. En una palabra, era un hombre bueno y un poeta en su alma. En los últimos años, esos dolorosos instantes de decepción empezaron a ser más frecuentes. Se había vuelto particularmente irritable y receloso, y estaba dispuesto a tomar por ofensa cualquier objeción. Pero la reformada Rusia de pronto le dio grandes esperanzas. Su ascenso a general vino a coronarlas. Recobró el ánimo y levantó la cabeza. De pronto empezó a hablar mucho y con elocuencia, a hablar de los temas más recientes, que con extraordinaria velocidad e inesperado fervor había hecho propios. Buscaba la ocasión de hablar, viajaba por la ciudad y en muchos sitios llegó a cobrar fama de encarnizado liberal, lo que constituía para él un gran halago. Aquella noche, tras beber unas cuatro copas, dio rienda suelta a su lengua. Quería hacer mudar en todo de parecer a Stepán Nikíforovich, a quien hacía tiempo que no veía y a quien hasta entonces siempre había respetado e incluso obedecido. Por alguna razón, lo consideraba un retrógrado y lo acometió con inusual ardor. Stepán Nikíforovich casi no hacía objeciones; se limitaba a escuchar con astucia, si bien el tema le interesaba. Iván Ilich se enardecía y en el fragor de la imaginaria discusión sorbía más de la cuenta de su copa. Entonces Stepán Nikíforovich tomaba la botella y enseguida le llenaba la copa, lo cual, no se sabe por qué, empezó a ofender a Iván Ilich, en especial porque Semión Ivánich Shipulenko, a quien despreciaba de un modo singular y, además, temía por su cinismo y malicia, guardaba a su lado el más pérfido silencio y sonreía con más frecuencia de lo debido. «Por lo visto, me toman por un niño», cruzó por la cabeza de Iván Ilich.
–No, era hora, ya hacía tiempo que era hora –continuó con frenesí–. Hemos tardado demasiado, y, en mi opinión, el humanitarismo es lo primordial, el humanitarismo con nuestros subalternos, recordando que ellos también son hombres. El humanitarismo todo lo salvará y todo lo aportará…
–¡Ji, ji, ji, ji! –se oyó desde el lado de Semión Ivánovich.
–Pero, caramba, ¿por qué nos regaña de esa manera? –objetó al fin Stepán Nikíforovich con amable sonrisa–. Le confieso, Iván Ilich, que hasta ahora no logro comprender lo que usted se ha dignado explicar. Usted pondera el humanitarismo. Eso significa el amor por el hombre, ¿no es cierto?
–Sí, pongamos que así sea. Yo…
–Permítame. Hasta donde puedo juzgar, el asunto no pasa solo por ahí. El amor por el hombre siempre ha sido necesario. Pero la reforma no se limita a eso. Se han planteado cuestiones que atañen a los campesinos, a la justicia, a la economía agrícola, a los arrendamientos, a la moral y… y… y a un sinfín de cuestiones, y todo eso junto, todo a la vez, puede provocar grandes trastornos, por así decir. Es eso lo que nos produce recelo, no solo el humanitarismo…
–Sí, la cuestión es más profunda –observó Semión Ivánovich.
–Lo comprendo muy bien, y permítale señalarle, Semión Ivánovich, que no estoy en absoluto dispuesto a aceptar eso de que voy a la zaga de usted en cuanto a la comprensión de la profundidad del asunto –observó Iván Ilich con mordacidad y excesiva brusquedad–. Sin embargo, me tomo el atrevimiento de señalarle, Stepán Nikíforovich, que usted tampoco me ha comprendido en absoluto…
–Pues no.
–Y, sin embargo, no hago sino mantener y afirmar la idea de que el humanitarismo, precisamente el humanitarismo con los subalternos, desde el funcionario hasta el escribiente, desde el escribiente hasta el criado, desde el criado hasta el campesino, el humanitarismo, digo, puede servir, por así decir, como piedra angular de las reformas presentes y, en general, de la renovación de las cosas. ¿Por qué? Por esto. Tome, por ejemplo, el silogismo: soy humanitario, por tanto, me aman; me aman, por tanto, me tienen confianza; me tienen confianza, por tanto, creen en mí; creen en mí, por tanto, me aman… es decir, no, quiero decir que, si creen en mí, creerán también en la reforma, comprenderán, por así decir, la esencia misma del asunto, por así decir, se abrazarán moralmente y resolverán toda la cuestión amistosamente y de raíz. ¿De qué se ríe, Semión Ivánovich? ¿No me entiende?
Stepán Nikíforovich arqueó en silencio las cejas; estaba atónito.
–Me parece que he bebido un poco de más –observó mordaz Semión Ivánich–, por eso no me da la imaginación. Tengo la mente algo ofuscada.
Iván Ilich dio un respingo.
–No pasaremos la prueba –dijo de pronto Stepán Nikíforovich tras breve reflexión.
–¿Qué quiere decir con que no pasaremos la prueba? –preguntó Iván Ilich, sorprendido por la súbita y abrupta observación de Stepán Nikíforovich.
–Pues eso, que no la pasaremos. –Stepán Nikíforovich, por lo visto, no quería explayarse más.
–¿No se referirá usted a eso del vino nuevo y los pellejos nuevos? (5) –repuso no sin ironía Iván Ilich–. Pues no, yo respondo de mí mismo.
En ese instante el reloj dio las once y media.
–Y ellos sentaditos como quien no quiere la cosa –dijo Semión Ivánich, disponiéndose a levantarse. Pero Iván Ilich se le adelantó, se levantó enseguida de su asiento y tomó de la repisa de la chimenea su gorro de marta cibelina. Miraba con aire ofendido.
–Y bien, ¿lo pensará, Semión Ivánich? –dijo Stepán Nikíforovich mientras acompañaba a sus invitados.
–¿Lo de alquilar? Lo pensaré, lo pensaré.
–En cuanto lo decida, avíseme.
–¿Siguen hablando de negocios? –señaló amable el señor Pralinski, con tono algo obsequioso y jugueteando con su gorro. Le pareció que se olvidaban de él.
Stepán Nikíforovich arqueó las cejas y guardó silencio en señal de que no retenía a sus invitados. Semión Ivánich se apresuró a despedirse.
«Ah… bueno… después de esto cómo quieren… si no entienden la mínima cortesía», decidió para sus adentros el señor Pralinski, y con singular soltura tendió la mano a Stepán Nikíforovich.
En el recibidor, Iván Ilich se arropó en su ligera y costosa pelliza, tratando de no reparar, por alguna razón, en el raído mapache de Semión Ivánich, y los dos bajaron la escalera.
–Nuestro viejo pareció ofenderse –dijo Iván Ilich al taciturno Semión Ivánich.
–No, ¿por qué lo dice? –respondió aquel con fría tranquilidad.
«¡Lacayo!», pensó Iván Ilich para sus adentros.
Cuando salieron al porche, se acercó el trineo de Semión Ivánich con su feo caballo gris.
–¡Qué diablos! ¿Dónde habrá metido Trifon mi coche? –exclamó Iván Ilich, que no veía su carro.
Fue de un lado a otro, pero el coche no aparecía. El criado de Stepán Nikíforovich no tenía idea de dónde podía estar. Preguntaron a Varlam, el cochero de Semión Ivánich, y la respuesta que recibieron fue que él todo el tiempo había estado ahí y que el coche ahí había estado, pero que ahora no estaba.
–¡Qué episodio desagradable! –dijo el señor Shipulenko–. ¿Quiere que lo lleve?
–¡Qué gente miserable! –exclamó con rabia el señor Pralinski–. El canalla me pidió que lo dejara ir a una boda aquí en el Lado de Petersburgo; se casaba una comadre de él, ¡que se la lleve el diablo! Le prohibí con toda severidad que se ausentara. ¡Apuesto que se fue allí!
–En efecto, fue allí –observó Varlam–. Prometió volver enseguida, es decir, a tiempo.
–¡Ahí lo ves! ¡Tenía el presentimiento! ¡Ya lo voy a agarrar!
–Usted mejor dele dos buenos azotes en la comisaría y ya verá cómo cumple con sus órdenes –dijo Semión Ivánich, cubriéndose ya con la manta de viaje.
–¡Por favor, no se preocupe, Semión Ivánich!
–¿Entonces no quiere que lo lleve?
–Buen viaje, merci.
Semión Ivánich partió, e Iván Ilich caminó por el pavimento de madera sintiendo una irritación bastante aguda.
***
«¡No, espera que te agarre, embustero! ¡Iré a pie a propósito para que lo sufras, para que te asustes! Regresará y se enterará de que el señor se fue a pie… ¡miserable!».
Iván Ilich jamás había insultado así, pero estaba muy furioso y, encima, le zumbaba la cabeza. No era bebedor, por eso cinco o seis copas no tardaban en surtir efecto sobre él. La noche, no obstante, era espléndida. Helaba, pero la calma era inusual y no soplaba viento. El cielo estaba límpido, estrellado. La luna llena inundaba la tierra de un opaco resplandor plateado. Aquello era tan agradable que Iván Ilich, tras andar unos cincuenta pasos, casi olvidó su infortunio. Empezó a sentirse particularmente bien. Además, las personas achispadas cambian pronto de impresiones. Incluso empezaron a gustarle las feas casitas de madera de la desierta calle.
«Qué bien que he hecho en venir a pie –pensó para sí–, le doy una lección a Trifon y yo me reconforto. De veras, debo caminar más a menudo. ¿Qué tiene? En la avenida Bolshói enseguida encontraré un coche. ¡Qué noche magnífica! Qué casitas todas estas. Debe vivir gente pequeña, funcionarios… mercaderes quizá… ¡Este Stepán Trofímovich! ¡Y qué retrógrados son todos, viejos pazguatos! Eso, pazguatos, c’est le mot. (6) Por lo demás, es un hombre inteligente, tiene bon sens, (7) una comprensión sensata y práctica de las cosas. ¡Pero son viejos, viejos! Carecen de eso… ¿cómo se llama?... bueno, carecen de algo… “¡No pasaremos la prueba!”. ¿Qué habrá querido decir con eso? Hasta estaba pensativo cuando lo dijo. Pero, qué va, no me entendió en absoluto. ¿Y cómo no entenderme? Es más difícil no entenderme que entenderme. Lo principal es que yo estoy convencido, convencido de alma. El humanitarismo… el amor por el hombre. Devolver al hombre a sí mismo… restablecer su dignidad personal, y entonces… con el material preparado, pasar al acto. ¡Parece claro! ¡Sí, señor! Permítame, su excelencia; considere este silogismo: nos encontramos, por ejemplo, a un funcionario, a un funcionario pobre, pisoteado. “Bueno… ¿quién eres?”. Respuesta: “Un funcionario”. Está bien, un funcionario. Luego: “¿Qué clase de funcionario?”. Respuesta: “Tal y cual”. “¿Trabajas?”. “Sí”. “¿Quieres ser feliz?”. “Sí”. “¿Qué necesitas para ser feliz?”. Esto y aquello. “¿Por qué?”. Porque… y ese hombre me entiende en dos palabras; ese hombre es mío, ese hombre ha caído en mis redes, por así decir, y puedo hacer con él todo lo que quiera, o sea, por su propio bien. ¡Qué repugnante ese Semión Ivánich! Y qué jeta repugnante tiene… Azótalo en la comisaría… eso lo dijo adrede. No, mientes, azótalo tú; yo no lo haré. A Trifon lo enderezaré con palabras, con reproches, y vaya que los sentirá. En cuanto a los azotes, hum… es una cuestión aún no resuelta, hum… ¿Y si paso por lo de Emerance?». –¡Puf, diablos, maldito pavimento! –exclamó al dar un tropezón. «¡Y esta es la capital! ¡La ilustración! Uno puede romperse la pierna. Hum. Odio a ese Semión Ivánich; tiene una jeta repulsiva. Hace un rato soltó una risita cuando dije que se abrazarán moralmente. Pues bien, se abrazarán, ¿a ti qué te importa? Lo que es a ti, no te abrazaré; prefiero abrazar antes a un campesino… Me encontraré a un campesino y me pondré a hablar con él. Por lo demás, yo estaba borracho y quizá no me expresé bien. Quizá tampoco ahora me expreso bien… Hum. No beberé nunca más. A la noche le das a la lengua y a la mañana siguiente te arrepientes. Aunque, después de todo, camino sin tambalearme… Como sea, ¡son todos unos embusteros!».
Así reflexionaba Iván Ilich, de modo fragmentario e incoherente, mientras seguía caminando por la vereda. Sobre él había actuado el aire fresco; por así decir, lo había sacudido. Unos cinco minutos más y se habría serenado y habría deseado dormir. Pero de pronto, casi a dos pasos de la avenida Bolshói, oyó música. Miró alrededor. Al otro lado de la calle, en una casa de madera muy vetusta de una planta, pero larga, se ofrecía un gran festín; aullaban los violines, chirriaba un contrabajo y sonaba estridente una flauta en una cuadrilla muy alegre. Al pie de las ventanas se había congregado público, más bien mujeres con sacos de algodón y pañuelos en la cabeza; hacían todos los esfuerzos para distinguir algo a través de las rendijas de los postigos. Por lo visto, dentro reinaba la alegría. El ruido del pataleo de los bailarines llegaba hasta el otro extremo de la calle. Iván Ilich notó no lejos de allí a un guardia municipal y se acercó a él.
–¿De quién es esa casa, hermanito? –preguntó, abriéndose un poco la costosa pelliza, lo justo para que el guardia pudiera ver la importante condecoración que llevaba en el cuello.
–Del funcionario Pseldonímov, un registrador –respondió enderezándose el guardia, que en un abrir y cerrar de ojos alcanzó a distinguir la medalla.
–¿De Pseldonímov? ¡Vaya! ¡De Pseldonímov!... ¿Y qué celebra? ¿Se casa?
–Se casa, su excelencia, con la hija de un consejero titular. Mlekopitáiev, consejero titular… Trabajaba en la municipalidad. Esta casa va junto con la novia.
–Así que ahora esta casa es de Pseldonímov, no de Mlekopitáiev, ¿verdad?
–De Pseldonímov, su excelencia. Era de Mlekopitáiev, y ahora es de Pseldonímov.
–Hum. Te lo pregunto, hermanito, porque soy su jefe. Soy general en el mismo lugar donde trabaja Pseldonímov.
–Así es, su excelencia. –El guardia termino de enderezarse e Iván Ilich pareció quedar pensativo. Estaba de pie y cavilaba algo…
Sí, en efecto Pseldonímov pertenecía a su departamento, a su misma oficina; eso lo recordaba. Era un funcionario pequeño, con un salario de unos diez rublos al mes. Como el señor Pralinski hacía muy poco que ocupaba su cargo, podía no recordar con demasiado detalle a todos sus subalternos, pero de Pseldonímov se acordaba, precisamente, a causa de su apellido. Le saltó a la vista desde la primera vez, puesto que entonces sintió curiosidad por examinar con más atención al dueño de semejante apellido. Recordó ahora a un hombre aún muy joven de larga nariz aguileña, cabello blanquecino y mechoso, anémico y mal nutrido, con un saco imposible y unos pantalones imposibles hasta la indecencia. Recordó que ya entonces se le había ocurrido la idea de asignarle al pobre diez rublos para las Fiestas, para que renovara el vestuario. Pero como el pobre aquel tenía un rostro demasiado abatido y una mirada en extremo antipática, incluso repugnante, su buena idea se evaporó por sí sola, de modo que Pseldonímov se quedó sin gratificación. Mayor fue el asombro que ese mismo Pseldonímov le había causado no más de una semana antes cuando le pidió permiso para casarse. Iván Ilich recordaba que, por algún motivo, no había tenido tiempo de dedicarse a ese asunto más en detalle, por lo que lo de la boda fue decidido a la ligera, a las apuradas. Sin embargo, recordaba muy bien que la dote de la novia incluía una casa de madera y cuatrocientos rublos en efectivo; esa circunstancia ya entonces lo había asombrado; recordaba que incluso había ensayado una ligera broma respecto a la yuxtaposición de los apellidos Pseldonímov y Mlekopitáieva. Se acordaba con claridad de ello.
A medida que recordaba, más se sumía en pensamientos. Se sabe que a veces reflexiones enteras atraviesan nuestra cabeza en un instante, en forma de sensaciones, sin traducción a la lengua humana, menos aún a la literaria. Pero intentaremos transmitir esas sensaciones de nuestro héroe y ofrecer al lector al menos su esencia, es decir, lo que había en ellas de más sustancial y verosímil. Porque muchas de nuestras sensaciones, traducidas a la lengua corriente, parecen del todo inverosímiles. Por eso nunca salen a la luz, aunque todos las tenemos. Desde luego, las sensaciones y los pensamientos de Iván Ilich eran algo incoherentes. Pero ustedes ya conocen el motivo.
«¡Caramba! –cruzó por su cabeza–, hablamos y hablamos, pero cuando llega el momento de actuar, todo se va al traste. Sin ir más lejos, tomemos a este Pseldonímov: acaba de regresar de su boda emocionado, lleno de esperanza, aguardando disfrutar de… Es uno de los días más dichosos de su vida… Ahora se ocupa de los invitados, ofrece un banquete… modesto, pobre pero alegre, divertido, sincero… ¡Vaya, si supiera que en este mismo momento yo, yo, su jefe, su jefe principal, estoy de pie ante su casa escuchando su música! En verdad, ¿qué haría? No, ¿qué haría si yo ahora agarrara y de pronto entrara? Hum… Desde luego, primero se asustaría, quedaría mudo de confusión. Mi presencia lo turbaría, puede que arruinara todo… Sí, así sucedería si el que entrara fuera cualquier otro general, pero no yo… Ahí está la cosa, si fuera cualquier otro, pero no yo…
»¡Sí, Stepán Nikíforovich! Usted no me comprendía hace un rato, pero aquí tiene un ejemplo concreto.
»Sí, señor. Todos proclamamos el humanitarismo, pero no somos capaces de heroísmo ni de hazañas.
»¿De qué heroísmo? De este. Piénselo: según las relaciones que hoy ligan a todos los miembros de la sociedad, que yo, que yo entrara después de las doce de la noche en la boda de mi subalterno, un registrador de diez rublos de salario, sería una situación embarazosa, sería un torbellino de ideas, el último día de Pompeya, ¡el caos! Eso nadie lo comprendería. Stepán Nikíforovich moriría sin comprenderlo. Si así fue como dijo: “No pasaremos la prueba”. Sí, pero eso ustedes, gente vieja, gente paralizada y estancada. ¡Yo sí la pasaré! Convertiré el último día de Pompeya en el día más dulce de mi subalterno, y mi salvaje acto, en un acto normal, patriarcal, elevado y moral. ¿Cómo? Así. Sírvase escuchar con atención…
»Bueno… supongamos que entro: ellos se asombrarán, interrumpirán el baile, me mirarán espantados, retrocederán. Así es, pero yo enseguida paso al frente, voy directo hacia el asustado Pseldonímov y con la sonrisa más cariñosa y las palabras más sencillas le digo: “Que esto y que lo otro, he estado en casa de su excelencia Stepán Nikíforovich. Supongo que lo conoces; vive aquí, es vecino…”. Bueno, ahí le cuento a la pasada, con aire divertido, mi aventura con Trifon. De Trifon paso a cómo marché a pie… “Bueno, oigo música, le pregunto al guardia y me entero de que te casas, hermano. Ya sé –pienso–, entraré a casa de mi subalterno, miraré cómo mis empleados se divierten y… se casan. ¡Supongo que no me echarás!”. ¡Me echarás! Qué palabrita para un subalterno. ¡Qué echarme ni echarme! Creo que se volvería loco, que correría a ofrecerme un sillón, que temblaría de encanto, ¡que no sería dueño de sí mismo en un primer momento!...
»Bueno, ¿qué puede haber de más sencillo y elegante que ese acto? ¿Por qué he entrado? ¡Esa es otra cuestión! Ya se trata, por así decir, del aspecto moral del asunto. ¡Ese es el meollo!
»Hum… ¿En qué estaba pensando? ¡Ah, sí!
»Bueno, por supuesto, me sentarán con el invitado más importante, un consejero titular o algún pariente, un capitán ayudante retirado con la nariz colorada… Gógol pintó de maravilla a todos esos personajes estrambóticos. Bueno, me presentan a la joven novia, desde luego; yo la elogio, levanto el ánimo a los invitados. Les pido que no se cohíban, que se diviertan, que sigan bailando; suelto agudezas, me río; en una palabra, soy amable y simpático. Siempre soy amable y simpático cuando estoy contento conmigo mismo… Hum… me parece que aún sigo un poco… no diría borracho, pero…
»… Desde luego, yo, como un caballero, me pongo a la par de ellos y no exijo en absoluto un trato especial… Pero moralmente, moralmente el asunto es distinto; ellos lo comprenderán y valorarán… Mi acto resucitará en ellos toda la nobleza… Bueno, me quedo media hora… Incluso una. Me iré, desde luego, antes de la cena, y ellos se pondrán a trajinar, a cocer y a asar, me rogarán con profundas reverencias que me quede, pero yo solo beberé una copa, felicitaré a los recién casados y rehusaré cenar. Diré que tengo que atender unos asuntos. Y en cuanto pronuncie la palabra “asuntos”, todos sus rostros adquirirán una expresión severa y respetuosa. Será una manera delicada de recordarles que entre ellos y yo existe una diferencia. El cielo y la tierra. No es que quiera impresionarlos, pero es necesario… aun indispensable en el sentido moral, se diga lo que se diga. Por lo demás, enseguida me sonreiré, quizá hasta me ría, y en un instante todos se animarán… Bromearé una vez más con la novia; hum… más aún, sugeriré que regresaré justito dentro de nueve meses en calidad de compadre, ¡je, je! Y ella, seguramente, parirá para ese entonces. Si se reproducen como conejos. Bueno, y todos se echarán a reír, y la novia se ruborizará; le daré un beso afectuoso en la frente, incluso la bendeciré y… y al otro día en la oficina mi hazaña ya será conocida. Al otro día seré otra vez severo, al otro día seré otra vez exigente, incluso inflexible, pero ya todos sabrán qué clase de hombre soy. Conocerán mi alma, conocerán mi esencia: “Es severo como jefe, pero, como hombre, ¡es un ángel!”. Y habré triunfado, los habré conquistado con un solo y pequeño acto que a usted jamás se le ocurriría; ya serán míos; yo seré su padre y ellos mis hijos… A ver, su excelencia, Stepán Nikíforovich, vaya y hágalo usted…
»… Pero ¿lo ve, lo comprende? ¡Pseldonímov les contará a sus hijos cómo el mismísimo general estuvo comiendo y hasta bebiendo en su boda! Y estos hijos contarán a los suyos, y estos a sus nietos, como un episodio de lo más sagrado, que un alto dignatario, un hombre de Estado (seré todo ello para entonces) los honró… etc., etc. Porque levantaré moralmente a un humillado, lo devolveré a sí mismo… ¡Si gana diez rublos al mes!... Y si repito eso unas cinco o diez veces, o algo así por el estilo, me granjearé una popularidad universal… Quedaré grabado en todos los corazones, ¿y quién demonios sabe qué podría resultar de mi popularidad?...».
Así o casi así reflexionaba Iván Ilich (señores, ¿qué no se dice a veces un hombre a sí mismo, más aún cuando se halla en un estado extraño?). Todas esas reflexiones surcaron su cabeza en apenas medio minuto, y, por supuesto, hubiera podido contentarse con esas pequeñas ensoñaciones, avergonzar mentalmente a Stepán Nikíforovich y dirigirse de lo más tranquilo a casa y acostarse a dormir. ¡Y lo bien que habría hecho! Pero la desgracia radica en que aquel instante también era extraño.
Como si fuera adrede, de pronto, en ese mismo instante, en su encendida fantasía se dibujaron los rostros jactanciosos de Stepán Nikíforovich y de Semión Ivánovich.
–¡No pasaremos la prueba! –repitió Stepán Nikíforovich, riendo con altanería.
–¡Ji, ji, ji! –lo secundó Semión Ivánovich con su sonrisa más abyecta.
–¡Pues ahora veremos si no la pasaremos! –dijo resuelto Iván Ilich, y hasta sintió una ola de calor que le inundaba el rostro. Bajó del pavimento y con pasos firmes cruzó la calle en dirección a la casa de su subalterno, el registrador Pseldonímov.
***
Su estrella lo guiaba. Atravesó con ánimo la tranquera abierta y, con desprecio, empujó con el pie el pequeño, peludo y enronquecido perrito que, más por decoro que por necesidad, se había arrojado a sus pies con roncos ladridos. Caminó por unas tablas hasta un porche techado que daba al patio como una garita y por tres vetustos escalones de madera subió al minúsculo zaguán. Allí, en algún rincón, ardía un cabo de vela o una especie de quinqué, pero eso no le impidió a Iván Ilich, tal como estaba, con chanclos, hundir el pie izquierdo en un áspic puesto ahí a enfriar. Iván Ilich se agachó, miró con curiosidad y vio que allí había dos platos más con gelatina y dos moldes, al parecer con manjar blanco. El áspic aplastado lo desconcertó, y por un brevísimo instante tuvo la idea de largarse de allí cuanto antes, pero consideró esa idea demasiado ruin. Tras pensar que nadie lo había visto y que no sospecharían de alguien como él, se apresuró a limpiarse el chanclo para borrar todas las huellas, tanteó la puerta revestida con fieltro, la abrió y se encontró en un diminuto recibidor. Una mitad estaba literalmente abarrotada de capotes, abrigos, sacos de señora, capuchones, bufandas y chanclos. En la otra mitad se ubicaban los músicos: dos violines, una flauta y un contrabajo; en total, cuatro hombres que, desde luego, habían sido contratados en la calle. Estaban sentados tras una mesita de madera sin pintar, ante una sola vela de sebo, y con todo furor aserraban la última figura de la cuadrilla. Desde la puerta abierta que daba a la sala podía distinguirse a los que bailaban, envueltos en polvo, tabaco y tufo. Había una frenética alegría. Se oían risotadas, gritos y chillidos de señoras. Los caballeros pataleaban como un escuadrón de caballería. Sobre toda aquella algarabía resonaban las instrucciones del maestro de baile, de seguro un hombre muy desenvuelto que llevaría incluso la levita desabotonada: «¡Los caballeros adelante, chaîne des dames, balancez!», (8) etc., etc. Iván Ilich, algo agitado, se sacó la pelliza y los chanclos y, con el gorro en la mano, ingresó en la habitación. Por lo demás, ya no era dueño de sus actos…
Al principio nadie reparó en él: todos terminaban de bailar la cuadrilla. Iván Ilich permanecía de pie como aturdido y no podía distinguir nada en detalle en aquella barahúnda. Pasaban vestidos de señoras, caballeros con cigarrillos en los labios… Pasó el chal celeste claro de cierta dama y le rozó la nariz. Tras ella, en rabioso frenesí, voló un estudiante de medicina con el cabello hecho un torbellino y le dio un fuerte empujón en su camino. Pasó también ante él, largo como un camino, el oficial de cierto regimiento. Alguien gritó con voz antinatural y chillona, volando y taconeando junto con los otros: «¡A-a-ay, Pseldonímushka!». Bajo los pies de Iván Ilich había algo pegajoso; por lo visto, habían dado cera al suelo. En la habitación, no muy pequeña, por cierto, habría unos treinta invitados.
Pero un minuto después la cuadrilla acabó y casi enseguida ocurrió exactamente lo que había imaginado Iván Ilich cuando estaba pensativo en la vereda. Entre los invitados y los bailarines, que aún no habían cobrado aliento ni se habían secado el sudor del rostro, cundió cierto rumor, cierto cuchicheo extraordinario. Todos los ojos, todas las caras comenzaron a dirigirse rápido hacia el recién ingresado. Luego, de inmediato, todos comenzaron poco a poco a apartarse y retroceder. Tiraban de la ropa y despabilaban a quienes no lo habían notado. Estos se volvían y, en el acto, retrocedían junto con los otros. Iván Ilich seguía de pie junto a la puerta, sin dar un solo paso hacia delante, y entre él y los invitados se fue despejando un espacio sembrado de envoltorios de bombones, papelitos y colillas. De pronto, en ese espacio ingresó un joven de uniforme, cabellos rubios arremolinados y nariz aguileña. Avanzaba encogido y mirando al inesperado visitante con el mismo aspecto con que un perro mira a su amo cuando este lo llama para darle un puntapié.
–Buenas noches, Pseldonímov, ¿me reconoces?... –dijo Iván Ilich, y al instante sintió que había dicho ello con terrible torpeza; sintió también que, a lo mejor, estaba cometiendo la más abominable estupidez.
–¡S-s-su ex-ex-ce-lencia!... –farfulló Pseldonímov.
–Pues sí, así es. Yo, hermano, he pasado por tu casa de pura casualidad, como seguramente tú mismo podrás imaginarte…
Pero Pseldonímov, por lo visto, no podía imaginarse nada. Estaba de pie, con los ojos desencajados y presa de una espantosa perplejidad.
–Bueno, supongo que no me echarás… Guste o no, ¡hay que dar la bienvenida a una visita!... –continuó Iván Ilich, sintiendo que su turbación lo hacía desfallecer de un modo indecoroso, que deseaba sonreír pero ya no podía, que el relato humorístico acerca de Stepán Nikíforovich y Trifon se tornaba imposible. Pero Pseldonímov, como adrede, no salía de su pasmo y lo seguía mirando con aire rematadamente estúpido. Iván Ilich se estremeció; sentía que, si la situación se prolongaba un momento más, se produciría un caos increíble.
–¿No estaré molestando?... ¡Me voy! –dijo a duras penas, y un nervio le latió en la comisura derecha del labio…
Pero Pseldonímov volvió en sí…
–Su excelencia, qué está diciendo… Es un honor… –balbuceó, haciendo una rápida reverencia–, dígnese tomar asiento, señor… –Y recobrándose aún más, le señaló con ambas manos un sofá del que habían apartado la mesa para poder bailar…
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: