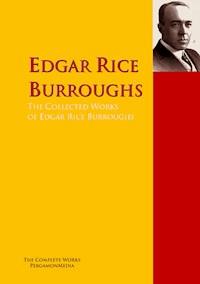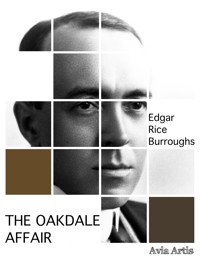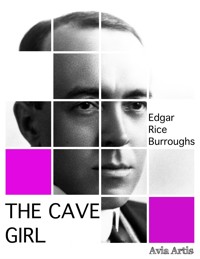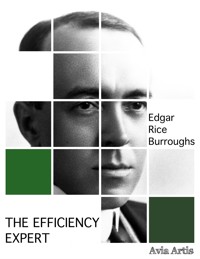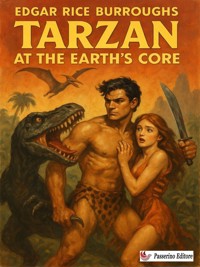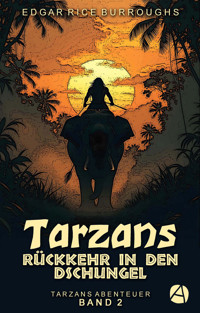0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NTMC
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Primera de una serie de novelas escritas por Edgar Rice Burroughs acerca del personaje ficticio Tarzán. Publicada por primera vez en la revista pulp All Story Magazine en octubre de 1912 y editada como libro por primera vez en 1914, el personaje resultó ser tan popular que Burroughs continuó la serie en la década de 1940 con dos docenas de secuelas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tarzán de los monos
Edgar Rice Burroughs
Copyright © 2018 by OPU
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the author, except for the use of brief quotations in a book review.
Capítulo1 En alta mar
Esta historia me la proporcionó alguien que no tenía motivo alguno para contármela, ni a mí ni a nadie. El principio del relato podría atribuirlo a la seductora influencia que sobre el narrador ejercían los vapores etílicos de una añeja cosecha. El resto de la extraña fábula llegaría como consecuencia de la escéptica incredulidad que manifesté durante los días siguientes.
Cuando mi sociable anfitrión se percató de lo lejos que había llegado en su relato y de que me inclinaba más bien a dudar de la veracidad de lo que me exponía, su insensato orgullo asumió con renovados bríos la tarea que había desencadenado la vieja añada vinícola y le indujo a desenterrar pruebas documentales que confirmaban los rasgos más sobresalientes de la singular leyenda: un mohoso manuscrito antiguo y ciertos expedientes polvorientos de la Oficina Colonial Británica.
No digo que la historia sea verídica, ya que no fui testigo presencial de los sucesos que detalla, pero la circunstancia de que al contárosla asigne nombres ficticios a los protagonistas creo que constituye evidencia suficiente de mi sinceridad al declarar que opino que muy bien pudiera ser cierta.
Las carcomidas y amarillentas páginas del diario de un hombre fallecido hace muchos años y los documentos de la Oficina Colonial Británica coinciden exactamente con la narración de mi cordial anfitrión, así que os presento el relato tal como, tras laboriosos esfuerzos, me ha sido posible componerlo, a base de encajar las diversas fuentes de que dispuse.
Y si la crónica no os parece digna de crédito, al menos convendréis conmigo en que es única, extraordinaria e interesante.
A través de los expedientes de los archivos de la Oficina Colonial y de los datos facilitados por el diario del difunto, nos enteramos de que a cierto joven aristócrata inglés, al que llamaremos lord Greystoke, John Clayton, se le encomendó la particularmente delicada tarea de investigar la situación de una colonia británica situada en la costa occidental de África, entre cuya ingenua población indígena, según determinados informes, otra potencia europea se dedicaba a reclutar soldados para su propio ejército colonial, tropas que sólo utilizaba para recolectar a la fuerza el caucho y el marfil de las tribus que vivían a orillas de los ríos Congo y Aruwimi.
Los nativos de la colonia británica se quejaban de que a muchos de sus jóvenes se los llevaban encandilados con promesas deslumbrantes, pero que muy pocos volvían después junto a su familia, si es que volvía alguno.
Los ingleses establecidos en África llegaban incluso a afirmar que a aquellos pobres negros se los mantenía en una situación de virtual esclavitud y que después de concluido el periodo de alistamiento, los oficiales blancos aprovechaban la ignorancia de aquellos desdichados para engañarles diciendo que aún les quedaban varios años por cumplir.
A la vista de ello, la Oficina Colonial destacó a John Clayton como enviado especial al África Occidental Británica, con un nuevo cargo e instrucciones confidenciales para que realizase una investigación a fondo sobre el trato injusto al que los oficiales de una potencia europea amiga sometían a los súbditos británicos de color. Sin embargo, la causa por la que encargaron a lord Greystoke tal cometido carece de importancia en lo que afecta a este relato, puesto que no llegó a realizar investigación alguna; a decir verdad, ni siquiera alcanzó su punto de destino. Clayton pertenecía a ese tipo de hombre inglés que uno suele asociar de buen grado a esos nobilísimos monumentos con que se conmemoran las hazañas victoriosas obtenidas en mil campos de batalla: un hombre vigoroso y varonil, tanto mental como física y moralmente.
De estatura superior a la media, tenía ojos grises y facciones regulares y enérgicas; salud de hierro, porte distinguido y constitución robusta, lógico fruto todo ello de los años de adiestramiento y práctica militar.
La ambición política le había inducido a solicitar el traslado del ejército a la Oficina Colonial y así le encontramos, joven aún, encargado de una misión delicada e importante al servicio de la Reina.
Al recibir el nombramiento, Clayton se sintió entusiasmado y horrorizado a la vez. Aquel ascenso le parecía normal, un honor merecido, el premio a sus esfuerzos y a la inteligente labor que había llevado a cabo; representaba también ascender un peldaño más en el escalafón que conducía a puestos de mayor importancia y responsabilidad. Por otra parte, sin embargo, apenas habían transcurrido tres meses desde su boda con la honorable Alice Rutherford y le aterraba la idea de llevar a la preciosa muchacha al aislamiento y los peligros del África tropical.
Por ella hubiera rechazado el nombramiento, pero la joven no lo habría consentido de ninguna manera. Muy al contrario, la muchacha insistió en que lo aceptara y se empeñó en acompañarle.
Había madres y hermanos, tíos y primos que echaron su cuarto a espadas en el asunto; pero de esas opiniones y del tono en que las expresaron no dice nada el relato.
De lo que sí queda constancia es de que una luminosa mañana del mes de mayo de 1888, John, lord Greystoke, y lady Alice, zarparon de Dover, rumbo a África.
Al cabo de un mes llegaban a Freetown, puerto en el que fletaron un velero, el Fuwalda, que debía trasladarlos a su destino.
Y en ese punto John, lord Greystoke, y lady Alice, su esposa, se perdieron de vista y no se volvió a saber nada más de ellos.
Dos meses después de que el Fuwalda hubiese levado anclas y se alejara de Freetown, media docena de buques de guerra británicos recorrieron aquella zona del Atlántico sur, en busca de la pareja o de algún rastro de su velero. El casi inmediato descubrimiento en la playa de la isla de Santa Elena de los restos del naufragio convenció al mundo de que el Fuwalda se había hundido con cuanto llevaba a bordo, de modo que la búsqueda se interrumpió cuando apenas acababa de iniciarse, aunque en varios corazones anhelantes la esperanza continuó aleteando durante muchos años.
Bergantín de unas cien toneladas, el Fuwalda era un típico barco mercante como muchos otros de los que por entonces se dedicaban al tráfico marítimo en el Atlántico meridional, cuyas tripulaciones las componían lo más facineroso de la escoria del mar: asesinos que habían dado esquinazo a la horca y sanguinarios malhechores de toda raza y nacionalidad.
El Fuwalda no era ninguna excepción a aquella regla. Sus oficiales, matones endurecidos, odiaban a la tripulación y, naturalmente, la tripulación les pagaba en la misma moneda. El capitán, con todo y ser un competente lobo de mar, trataba a sus hombres con despiadada brutalidad. En sus relaiones con ellos, sólo conocía, o sólo empleaba, dos argumentos: la barra de hierro llamada cabilla y el revólver. Es harto probable que aquella abigarrada chusma que tenía a sus órdenes no entendiese ningún otro.
Así que, desde el día siguiente al de la partida de Freetown, John Clayton y su joven esposa presenciaron en la cubierta del Fuwalda escenas que jamás hubieran creído posible que se desarrollaran en otro lugar que no fuesen las cubiertas ilustradas de las novelas de piratas.
En la mañana del segundo día se forjó el primer eslabón de la que iba a ser una cadena de circunstancias que se remataría con el nacimiento de una criatura de vida sin parangón en la historia de la humanidad.
Dos marineros fregaban la cubierta del Fuwalda, el primer piloto estaba de guardia y el capitán hizo un alto en su camino para hablar con John Clayton y lady Alice.
Los marineros trabajaban retrocediendo de espaldas hacia el pequeño grupo, que se encontraba de cara hacia el lado opuesto por el que se acercaban los tripulantes. Éstos siguieron aproximándose hasta que uno de ellos quedó inmediatamente detrás del capitán. Unos segundos más y habría pasado de largo, con lo que este insólito relato tal vez no se hubiera escrito jamás.
Pero en aquel preciso instante, el capitán dio media vuelta para separarse de lord y lady Greystoke y, al hacerlo, tropezó con el marinero, cayó de bruces sobre la cubierta, volcó el cubo de fregar y el agua sucia que contenía éste le dejó como una sopa.
La ridiculez de la escena duró segundos, muy pocos segundos. Porque, casi automáticamente, al tiempo que despedía una andanada de espantosos reniegos y la iracunda mortificación soliviantaban su rostro tiñéndolo de escarlata, el capitán se puso en pie y propinó al marinero un golpe terrible que lanzó al hombre contra la cubierta.
Era un individuo menudo y entrado en años, lo que acentuó la brutalidad del acto. El otro marinero, sin embargo, no era viejo ni pequeño, sino un tipo gigantesco y robusto como un oso, de fiero bigote negro y grueso cuello de toro asentado firmemente entre los hombros macizos.
Al ver caer a su compañero, encogió el cuerpo para tomar impulso y, a la vez que emitía un sordo gruñido, se precipitó sobre el capitán y con un solo pero demoledor derechazo le hizo doblar la rodilla.
El rostro del capitán pasó del rojo al blanco, porque aquello era sedición, un motín que no era el primero al que se enfrentaba en su desalmada carrera profesional. Estaba acostumbrado a dominarlos. Sin incorporarse, tiró fulminantemente de revólver y disparó a quemarropa contra la formidable montaña de músculos erguida ante él. Sin embargo, con todo lo rápido que fue en sus movimientos, John Clayton, casi le superó en celeridad, por lo que la bala cuyo objetivo era el corazón del marinero se vio desviada en su trayectoria y se alojó en la pierna del hombre, ya que lord Greystoke se había apresurado a golpear el brazo del capitán, en cuanto vio centellear el arma a la luz del sol.
Hubo un intercambio de palabras entre Clayton y el capitán, durante el cual lord Greystoke dejó bien claro el disgusto que le producía la brutalidad con que se trataba a la tripulación y manifestó que no estaba dispuesto a consentir que se produjeran más escenas como aquella en tanto lady Greystoke y él estuviesen a bordo como pasajeros.
El capitán estuvo en un tris de replicar airadamente, pero lo pensó mejor, dio media vuelta bruscamente y, fruncido el ceño y tenebrosa de rabia la expresión, se alejó hacia popa. No le seducía lo más mínimo ponerse a malas con un funcionario inglés, porque el poderoso brazo de la reina enarbolaba un instrumento punitivo cuya eficacia él sabía apreciar y, en consecuencia, respetaba: la Marina británica, cuyo alcance era infinito.
Los dos marineros empezaron a recobrarse y el viejo ayudó a ponerse en pie a su compañero herido. El gigantón, conocido entre sus camaradas por el nombre de Michael el Negro, probó cautelosamente a apoyar la pierna tiroteada y, tras cerciorarse de que aguantaba el peso del cuerpo, miró a Clayton y le dio las gracias con un áspero gruñido.
Aunque el tono del hombre fue desabrido, su reconocimiento no dejaba de ser evidente. Apenas había terminado de pronunciar sus bienintencionadas palabras de gratitud, giró sobre sus talones y echó a andar cojeando hacia el castillo de proa, con el manifiesto propósito de evitar todo posible diálogo ulterior.
No volvieron a verle en varios días, como tampoco les concedió el capitán el honor de departir con ellos; les dirigía la palabra sólo cuando era imprescindible y siempre a base de gruñidos hoscos.
Continuaron comiendo en la cámara de oficiales, tal como solían hacer antes del infortunado lance; pero el capitán tuvo buen cuidado en arreglárselas para que alguna de sus obligaciones le impidiese coincidir con ellos a la mesa.
Los demás oficiales eran individuos toscos e incultos, de nivel humano sólo ligeramente superior al de la canallesca tripulación que tenían a sus órdenes, y se esforzaban al máximo para eludir todo trato social con el refinado aristócrata inglés y su elegante esposa, de forma que los Clayton se pasaban la mayor parte del tiempo solos, sin que nadie alterase su tranquilidad.
Lo cual se ajustaba perfectamente a sus deseos, aunque también los excluyó de la vida cotidiana del buque y, al dejarlos un tanto aislados, les impidió estar en contacto con los sucesos que culminarían en sangrienta tragedia.
Saturaba la atmósfera de la embarcación ese algo indefinible que augura el desastre. Exteriormente, que los Clayton supieran, a bordo del pequeño velero todo marchaba como siempre; pero aunque no se lo confesaran el uno al otro, ambos presentían que una corriente invisible impulsaba a todos hacia un peligro desconocido.
Dos jornadas después del incidente en el que Michael el Negro acabó herido, Clayton salió a cubierta en el preciso instante en que cuatro miembros de la tripulación bajaban el cuerpo inerte de un compañero, mientras el primer oficial, que empuñaba una gruesa cabilla, contemplaba con expresión feroz al grupo de hoscos marineros.
Clayton no formuló pregunta alguna no hacía falta y al día siguiente, cuando en el horizonte se recortó y fue aumentando de tamaño la silueta de un buque de guerra británico, se sintió medio decidido a solicitar que los subieran a bordo del mismo, a lady Alice y a él, ya que cada vez cobraban más fuerza los temores de que, si continuaban en aquel siniestro Fuwalda, sólo podría ocurrirles alguna desgracia.
Hacia el mediodía, los buques estaban tan cerca uno de otro que se podía hablar con el barco de guerra británico, pero cuando Clayton casi había decidido pedir al capitán que los trasladase a bordo, comprendió súbitamente lo ridículo de semejante solicitud. ¿Qué razones podía ofrecer al oficial que estuviese al mando de la nave de Su Majestad para justificar el deseo de volver hacia el punto de donde procedía?
En el caso de que declarase que el motivo consistía en el trato violento que los oficiales aplicaron a dos marineros rebeldes, los del buque de guerra se reinan para sus adentros y atribuirían el deseo de abandonar el Fuwalda a un solo motivo: cobardía.
John Clayton, lord Greystoke, no solicitó que le permitieran trasladarse al buque de guerra británico. Bastante después del mediodía contempló cómo iban perdiéndose tras la lejana línea del horizonte los palos de aquel barco. Antes de eso, sin embargo, se enteró de algo que confirmaba sus más negros temores y que le impulsó a maldecir el falso orgullo que pocas horas antes le había impedido procurar seguridad a su joven esposa, cuando tal seguridad estaba a su alcance… Una seguridad que había desaparecido ya para siempre.
A media tarde, el menudo y anciano marinero que unos días antes derribara a golpes el capitán se llegó a las proximidades de la borda desde donde John Clayton y su esposa observaban el cada vez más diminuto perfil del gran buque de guerra. El viejo limpiaba los dorados y, con disimulo, se fue acercando hasta situarse casi pegado a Clayton.
-El infierno se va a desencadenar sobre esta nave, señor -susurró-. Acuérdese de lo que le digo. Esto va a ser un infierno.
-¿Qué quiere decir, amigo? -preguntó Clayton.
-Vamos, ¿es que no se da cuenta de lo que está ocurriendo? ¿No se ha enterado de que esos hijos de Satanás del capitán y sus sicarios se están ensañando con la tripulación?
»Ayer rompieron la cabeza a dos marineros. Hoy han sido tres. Michael el Negro ya se ha recuperado casi del todo y no es hombre que aguante esta situación; fíjese en lo que le digo, señor.
¿Insinúa, amigo, que la tripulación proyecta amotinarse? -inquirió Clayton.
-¡Amotinarse! -exclamó el viejo marino-. ¡Amotinarse! En lo que piensan es en asesinar, señor, no olvide lo que le digo, señor.
-¿Cuándo?
-Está al caer, señor; la rebelión va a producirse de un momento a otro, pero no sé exactamente cuando. He hablado ya más de la cuenta, pero usted se portó bien con nosotros el otro día y pensé que debía avisarle. Le aconsejo, sin embargo, que mantenga el pico cerrado y que, en cuanto oiga disparos, baje a su camarote y se quedé allí.
»Eso es todo, limítese a mantener la lengua quieta, si no quiere recibir un balazo, y tenga presente lo que le he dicho, señor.
El viejo marinero continuó sacando brillo a los metales, tarea que le apartó del lugar donde se encontraban los Clayton.
-Vaya panorama que se nos presenta, Alice -comentó lord Greystoke.
-Debes ir inmediatamente a avisar al capitán, John. Puede que aún estemos a tiempo de evitar la revuelta.
-Supongo que, en efecto, debería hacerlo, pero por motivos puramente egoístas casi me inclino a «mantener el pico cerrado». Hagan lo que hagan los miembros de la tripulación, estoy seguro de que no se meterán con nosotros, en agradecimiento por mi postura a favor de Michael el Negro. Pero si descubren que los he traicionado, no tendrán piedad de nosotros, Alice.
-Tu deber sólo es uno, John, y consiste en respaldar la autoridad legítimamente constituida. Si no vas en seguida a advertir al capitán, tendrás tanta responsabilidad en lo que suceda como si hubieras contribuido intelectual y físicamente a planear y a llevar a cabo la rebelión.
-No lo entiendes, cariño replicó Clayton-. En quien pienso es en ti… ahí reside mi deber primordial. Esta situación la ha provocado el mismo capitán, así que, ¿por qué he de arriesgarme a someter a mi esposa a una serie de horrores imprevisibles en un probablemente inútil intento de evitarle a él las consecuencias de su locura bestial? ¿Es que no te das cuenta, mi vida, de lo que ocurriría si todos esos desalmados se hicieran con el dominio del Fuwalda?
-El deber es el deber, John, y ningún argumento engañoso lo cambiará. Mala esposa sería yo para un noble inglés si por mi culpa dejases de cumplir deberes tan palmarios. Comprendo perfectamente que sobrevendrán graves peligros, pero puedo afrontarlos junto a ti.
-Se hará, pues, como quieres -accedió Clayton con una sonrisa-. Tal vez nos estemos metiendo en un compromiso serio. Aunque no me gusta el cariz de lo que sucede a bordo de esta nave, quizá las cosas no sean tan malas al fin y al cabo. Es muy posible que ese «viejo marinero» sólo haya manifestado los deseos de su perverso corazón en vez de expresar hechos reales.
»Los motines en alta mar sin duda eran corrientes hace cien años, pero en este año de gracia de 1888 son sucesos de lo más improbable.
»Ahí va el capitán hacia su camarote. Me acercaré a avisarle, ya que los malos tragos cuanto antes se pasen mejor. Y no tengo el estómago todo lo resistente que me haría falta para tratar con esa bestia.
Como colofón a sus palabras echó a andar rumbo a la escalera de toldilla por la que había pasado el capitán y, un momento después, llamaba a la puerta del camarote.
-¡Adelante! -rezongó en tono ronco el malhumorado capitán.
Una vez entró Clayton y después de cerrar la puerta tras de sí, el oficial inquirió:
-¿Y bien?
-Vengo a informarle de los puntos esenciales de una conversación que he oído hoy, porque, si bien es posible que sea una falsa alarma y el asunto quede en nada, conviene que esté usted prevenido, por si acaso. En resumen, se trata de que la tripulación piensa amotinarse y asesinar a quien se le ponga por delante.
-¡Eso es mentira! -rugió el capitán-. Y si ha vuelto a entrometerse en lo que se refiere a la disciplina de este buque o insiste en hurgar en asuntos que no le importan, habrá de atenerse a las consecuencias e irse al diablo. Me tiene sin cuidado el que sea usted un lord inglés. Yo soy el capitán de este barco y le exijo que, en adelante, deje de meter sus impertinentes narices en mis atribuciones.
El capitán había perdido los estribos de un modo tan frenético que su rostro estaba cárdeno de furor. Pronunció las últimas palabras a voz en cuello y las subrayó descargando furiosamente contra la mesa uno de sus enormes puños, a la vez que agitaba el otro frente al semblante de Clayton.
Greystoke no se alteró lo más mínimo, sino que permaneció tranquilo,de pie, sosteniendo la mirada colérica del capitán.
-Capitán Billing -silabeó Clayton finalmente-, perdone mi sinceridad: es usted lo que se dice un perfecto burro.
Dio media vuelta y salió de la cámara con su acostumbrada flema indiferente, una calmosa actitud sin duda calculada para provocar torrentes de iracundas imprecaciones en sujetos de la catadura moral de Billing.
Es posible que el capitán se hubiera arrepentido de sus precipitadas palabras de haber intentado Clayton aplacarle, pero al no ser así, sino todo lo contrario, el mal genio del oficial situó a éste en una irreversible postura negativa que impedía toda posibilidad de colaboración en pro del bien común. La última posibilidad se había disipado.
-Bueno, Alice -comunicó Clayton a su esposa, al reunirse con ella-. Podía haberme ahorrado el esfuerzo. Ese individuo ha demostrado ser un ingrato. Le faltó muy poco para lanzarse sobre mí como un perro rabioso. Por lo que a mí respecta, tanto él como su maldito barco pueden irse al garete. Hasta que tú y yo nos encontremos a salvo, emplearé todas mis energías en velar por nuestra propia seguridad. Y creo que, para empezar, lo primero es ir a nuestro camarote y coger mis revólveres. Ahora me arrepiento de haber guardado en los baúles que van en la bodega las armas largas y las municiones.
Encontraron sus compartimentos en el mayor desorden. La ropa de los cajones y las maletas, ahora abiertos, aparecían desperdigadas por el reducido espacio del camarote y hasta las camas estaban deshechas y rotas.
-Es evidente que alguien tiene más interés por nuestras pertenencias que nosotros mismos -observó Clayton-. Echemos un vistazo, Alice, a ver qué falta.
Una revisión completa demostró que no les habían quitado nada, salvo los dos revólveres de Clayton y unos cuantos cartuchos que había separado para dichas armas.
-Precisamente las cosas que más desearía que me hubiesen dejado -dijo lord Greystoke- y el detalle de que hayan organizado todo este desbarajuste para llevarse esas armas y nada más que esas armas resulta algo de lo más ominoso.
-¿Qué vamos a hacer, John? -preguntó Alice-. Tal vez estabas en lo cierto al opinar que nuestras mayores posibilidades residían en mantener una actitud neutral.
»Si los oficiales se las arreglan para dominar el amotinamiento, no tendremos nada que temer, y si los sediciosos logran su objetivo, nuestra esperanza, aun que débil, consistirá en la circunstancia de no haber intentado frustrar sus designios ni oponernos abiertamente a ellos.
-Tienes razón, Alice. Nos mantendremos en el centro del camino.
Cuando se disponían a poner en orden el camarote, Clayton y su esposa advirtieron simultáneamente que por debajo de la puerta asomaba la esquina de un pedazo de papel. Clayton se inclinó para cogerlo y vio, sorprendido, que el papel se deslizaba hacia el interior de la estancia. Comprendió que alguien lo estaba empujando desde fuera.
Se acercó a la puerta rápida y silenciosamente, pero cuando alargó la mano hacia el picaporte, Alice le agarró la muñeca.
-No, John -susurró la muchacha-. No desean que los veamos, así que vale más que no lo hagamos. Ten presente que hemos decidido mantenernos neutrales.
Clayton dejó caer el brazo, al tiempo que esbozaba una sonrisa. Permanecieron inmóviles, con la mirada en el papel que, al final, quedó inmóvil sobre el suelo del camarote, junto al borde inferior de la puerta.
Entonces, Clayton se agachó para recogerlo. Era un trozo de papel blanco, sucio, torpemente doblado en irregular rectángulo. Al desdoblarlo, los ojos de Clayton tropezaron con un mensaje escrito en toscas letras de imprenta, casi ilegible, con todos los indicios de haber sido trazadas por alguien nada acostumbrado a tales tareas caligráficas.
Traducida, la nota era un aviso para que los Clayton se abstuvieran de denunciar la pérdida de sus revólveres y de repetir lo que el viejo marinero les había confesado. Abstenerse de ello o enfrentarse a la pena de muerte.
-Imagino que seremos buenecitos -Clayton acompañó sus palabras con una sonrisa pesarosa-. Lo único que podemos hacer es cruzarnos de brazos, sentarnos y esperar lo que puede venir.
Capítulo2 Un hogar en la selva
No tuvieron que esperar mucho, porque a la mañana siguiente, cuando Clayton salió a cubierta para dar el acostumbrado paseo de todos los días antes del desayuno, retumbó un disparo, al que sucedió otro y luego otro más…
La escena que se desarrollaba ante sus ojos confirmó los más negros temores de Clayton. El reducido grupo de oficiales formaba una piña frente a la tripulación del Fuwalda, acaudillada por Michael el Negro.
La primera descarga de los oficiales impulsó a los marineros a dispersarse a toda velocidad, para ponerse a cubierto tras los mástiles, la cabina del timón y otros parapetos y puntos ventajosos, desde los que respondieron al fuego graneado de los cinco oficiales que representaban la autoridad a bordo del buque.
El revólver del capitán abatió a dos marineros, cuyos cuerpos quedaron tendidos en el lugar donde cayeron, entre los combatientes. Entonces, el primer oficial se desplomó de cara y, a un grito de mando de Michael el Negro, los amotinados se lanzaron al ataque sobre los restantes cuatro oficiales. La tripulación sólo había podido reunir seis armas de fuego, por lo que la mayoría de sus miembros no enarbolaban más que bicheros, hachas, destrales y barras de hierro.
El capitán había vaciado su revólver y estaba recargándolo cuando se produjo la carga. El arma del segundo oficial se había encasquillado, por lo que sólo dos armas de fuego podían oponerse a los sediciosos, que se precipitaron sobre sus enemigos, los cuales retrocedieron ante el furibundo asalto de los marineros.
Los dos bandos maldecían y blasfemaban espantosamente lo que, junto con el estruendo de las detonaciones y los gritos y lamentos de los heridos, convertía la cubierta del Fuwalda en un frenético manicomio.
Antes de que los oficiales hubiesen retrocedido una docena de pasos, ya tenían encima a los miembros de la tripulación. El hacha que esgrimía un fornido negro hendió la cabeza del capitán, desde la frente hasta la barbilla, y unos segundos después todos los oficiales habían sucumbido; muertos o malheridos a causa de docenas de golpes y balazos.
La acción de los amotinados del Fuwalda fue tan espeluznante como rápida de ejecución y, durante todo su desarrollo, John Clayton permaneció descuidadamente apoyado junto al tambucho, mientras fumaba su pipa con aire meditativo, como si estuviese presenciando un partido de criquet que le fuera indiferente.
Al caer el último oficial, Greystoke pensó que había llegado el momento de volver junto a su esposa, no fuera caso que alguno de aquellos individuos de la tripulación la encontrase sola en el camarote.
Si bien tranquilo y displicente por fuera, Clayton se sentía interiormente repleto de aprensión y nerviosismo, temiendo por la suerte que podía correr Alice en manos de aquellos ignorantes rufianes, en las que un destino inexorable los había puesto a ambos. Cuando dio media vuelta para descender por la escalera, le sorprendió ver a su esposa en lo alto de la misma, casi junto a él.
-¿Cuánto hace que estás aquí, Alice?
-Desde el principio -respondió ella-. Ha sido terrible, John. ¡Oh, que espantoso! En poder de esos criminales, ¿qué podemos esperar?
-De momento, espero que el desayuno -sonrió alentadoramente Clayton, con la sana intención de eliminar en lo posible los temores de Alice. Añadió-: Al menos, voy a pedir que nos lo sirvan. Ven conmigo. No hemos de permitir que piensen que esperamos de ellos otra cosa que no sea un trato amable.
Por entonces, los marineros se había arremolinado en torno a los oficiales muertos y heridos, a los que sin prioridades ni compasión procedieron a arrojar por la borda. Dispusieron de sus propios muertos y moribundos con idéntica falta absoluta de humanidad.
En aquel momento, uno de los marineros observó que Clayton y su esposa se les aproximaban y gritó: -¡Ahí vienen otros dos dispuestos a ser pasto de los peces!
Y se precipitó hacia ellos, enarbolada el hacha. Pero Michael el Negro fue incluso más rápido y el individuo recibió un impacto de bala en la espalda y se desplomó antes de haber dado media docena de zancadas.
Al tiempo que emitía un impresionante rugido, para atraer la atención de los demás, Michael el Negro señaló con el dedo a lord y lady Greystoke y advirtió con voz tonante: -Estos son amigos míos y hay que dejarlos en paz. ¿Entendido?
Se dirigió a Clayton.
-Ahora soy yo el capitán de este buque -dijo-. No se metan en nada y nadie les causará daño alguno. Miró a sus hombres con gesto amenazador.
Los Clayton siguieron las instrucciones de Michael el Negro tan al pie de la letra que en los días inmediatos apenas vieron a la tripulación ni tuvieron la menor noticia de los planes que trazaban. A sus oídos llegaban de vez en cuando ecos de las reyertas y peleas que se producían entre los sediciosos y, en dos ocasiones, el avieso ladrido de las armas de fuego resonó en el tranquilo aire. Pero Michael el Negro era el cabecilla apropiado para aquella caterva de malhechores convertidos en marineros y los mantenía sometidos bastante férreamente a su autoridad.
Cinco días después de la matanza de los oficiales del buque, el vigía avistó tierra. Michael el Negro ignoraba si era isla o continente, pero comunicó a Clayton que, si el examen de la misma demostraba que el lugar era habitable, se dejaría en tierra a lord y lady Greystoke, con todas sus pertenencias.
-Durante unos meses, se encontrarán ustedes perfectamente allí -explicó- y para entonces habremos podido llegar a alguna costa habitada y dispersarnos. Me encargaré de notificar a su gobierno la situación y localización donde se encuentran ustedes y enviarán inmediatamente un buque de guerra a recogerles.
»Resultaría difícil que, de desembarcarlos en un lugar civilizado, no les formulasen un sinfin de preguntas comprometedoras y, entre nosotros, nadie cree que tengan ustedes respuestas convincentes para evitarnos problemas.
Clayton le recriminó la inhumanidad que constituía dejarlos en una orilla desconocida, a merced de fieras salvajes y, posiblemente, de hombres aún más salvajes que los animales. Pero sus protestas no le sirvieron de nada, salvo para despertar el enojo de Michael el Negro, por lo que se vio obligado a desistir de reproches y dedicarse a procurar sacar el máximo partido a la peliaguda situación.
Hacia las tres de la tarde arribaron a la altura de una ribera cubierta de preciosa arboleda, frente a la boca de lo que parecía ser un puerto natural bien abrigado.
Michael el Negro destacó una barca llena de marineros para que sondeasen la entrada a aquella bahía, a fin de determinar si el Fuwalda podía pasarla sin peligro de embarrancar.
Al cabo de una hora estaban de regreso, para informar de que las aguas de la bocana eran bastante profundas, lo mismo que las de la pequeña ensenada interior.
Antes de que anocheciese, el bergantín se encontraba plácidamente anclado en medio de un abra tranquila, cuyas aguas aparecían lisas como un espejo.
Le circundaban orillas ornadas de verde y lujuriosa vegetación semitropical, mientras la tierra firme se extendía desde el océano, ascendiendo para formar colinas y mesetas, cubiertas casi uniformemente por espléndida, verde y tupida selva virgen.
No se veía el menor rastro de núcleo habitado, pero sí era evidente que aquella tierra podía fácilmente sustentar vida humana, a juzgar por la exuberancia de aves y animales que pululaban por los bosques y que los ocupantes del Fuwalda vislumbraban ocasionalmente desde la cubierta del buque. También pudieron ver el rielar de las aguas de un riachuelo que desembocaba en la bahía, corriente que garantizaba agua potable en abundancia.
Cuando cayó la noche sobre la tierra, Clayton y lady Alice permanecieron junto a la baranda del buque, entregados a la silenciosa contemplación de lo que iba a ser su futuro lugar de residencia. Llegaban de la densa oscuridad del bosque los gritos feroces de las fieras: el rugido sordo y profundo del león y, de vez en cuando, el agudo bramido de alguna pantera. La mujer se acurrucó contra su marido, asustada por los terrores que adivinaba iban a tener que soportar en las pavorosas tinieblas que envolverían las noches venideras, cuando se encontrasen abandonados en aquella orilla salvaje y solitaria.
Avanzada la noche, Michael el Negro se les acercó, aunque sólo estuvo con ellos el tiempo suficiente para indicarles que se preparasen para desembarcar a la mañana siguiente. Intentaron convencerle de que era mejor que los llevase a una costa más hospitalaria, más cercana a la civilización, donde tuviesen alguna esperanza de caer en manos amistosas. Pero ni ruegos, ni amenazas, ni promesas de recompensa conmovieron al cabecilla de los amotinados. -Soy el único hombre a bordo que, por su seguridad, no preferiría verlos muertos y, aunque sé que la muerte de ustedes es el modo más razonable de sentirnos a salvo, Michael el Negro no es de los que olvidan un favor. Me salvó la vida una vez y, a cambio, voy a salvar la suya, pero no puedo hacer más.
»Los miembros de la tripulación no me permitirían ir más lejos e, incluso, si no desembarcan ustedes en seguida, es posible que mis hombres cambien de idea acerca de brindarles esa oportunidad. Pondré en tierra todos sus avíos, con algunos cacharros para cocinar y unas cuantas velas viejas de lona con las que podrán hacerse tiendas de campaña. También les dejaré víveres para que se alimenten en tanto encuentran frutos y caza. Con sus armas de fuego, estarán en condiciones de protegerse y sobrevivir sin dificultades hasta que vengan a recogerles. Cuando me encuentre a salvo, oculto en un lugar seguro, me las arreglaré para que el gobierno británico tenga noticias de la situación de ustedes; por mi propia vida no podré informarles del punto exacto donde puedan estar, ya que lo ignoraré. Pero, desde luego, los encontrarán. Acto seguido, Michael el Negro se retiró y los Clayton descendieron en silencio a su camarote, abrumado el ánimo por los presentimientos más sombríos.
Lord Greystoke no creía que el gerifalte de los amotinados albergase la intención de notificar al gobierno británico el paradero de los dos súbditos abandonados, ni tampoco tenía la certeza de que no surgiese alguna traición, cuando, al día siguiente, los marineros los trasladasen a tierra con sus pertenencias.
Una vez fuera de la vista de Michael el Negro, cualquiera de aquellos miserables podía liquidarlos, y la conciencia del jefe quedaría libre de remordimientos.
Incluso aunque lograsen escapar a ese destino, ¿no se verían expuestos inmediatamente después a peligros aún más graves? Si estuviera él solo, podría sobrevivir años y años, ya que era fuerte y atlético. ¿Pero qué iba a ser de Alice y de la otra vida que pronto iba a aparecer en medio de un mundo primitivo, pleno de rigores y peligros?
El hombre se estremeció al reflexionar en la terrible gravedad, la espantosa desesperanza de su situación. Sin embargo, la misericordiosa Providencia le evitó columbrar en toda su magnitud la espeluznante realidad de lo que les esperaba en las torvas profundidades de aquella selva siniestra.
A primera hora de la mañana siguiente, los marineros apilaron sobre cubierta los baúles y cajas de los Clayton, que cargaron a continuación en los botes que aguardaban para trasladarlos a tierra. Era un equipaje constituido por una amplia variedad de enseres, puesto que los Clayton preveían una estancia de cinco a ocho años en su nuevo hogar. De modo que, aparte de los numerosos artículos de primera o segunda necesidad, llevaban también muchos objetos de lujo.
Michael el Negro estaba firmemente decidido a que no quedase a bordo ninguna pertenencia de los Clayton. Difícil resultaba determinar si tal actitud era producto de la compasión o la motivaba algún desconocido interés egoísta.
Indudablemente, en cualquier puerto del mundo civilizado costaría mucho explicar o justificar la presencia, a bordo de un barco sospechoso, de efectos propiedad de un funcionario británico desaparecido.
En su celo para suprimir todo vestigio de su actuación delictiva,Michael el Negro se esforzó hasta el punto de obligar a los marineros a devolver a Clayton los revólveres que le habían distraído. Cargaron en los botes sacos de galletas y tasajo, junto con una pequeña provisión de patatas, alubias, cerillas y utensilios de cocina, una caja de herramientas y las velas viejas de lona que Michael el Negro les había prometido.
Como si sospechase que sus hombres pudieran cometer lo que Clayton había sospechado, Michael el Negro los acompañó hasta la orilla en una de las barcas y fue el último en retirarse cuando los botes, tras llenar de agua potable los barriles de la nave, emprendieron a golpe de remo el regreso al anclado Fuwolda.
Mientras las barcas se alejaban despacio por las tranquilas aguas de la bahía, Clayton y su esposa contemplaron en silencio su bogar… lacerado el pecho por la sensación de profunda impotencia ante el inminente desastre que sin duda les acechaba.
A su espalda, desde lo alto de un cerro, otros ojos observaban: ojos entrecerrados, malévolos, que relucían bajo unas cejas hirsutas.
Cuando el Fuwalda atravesó la estrecha salida de aquel puerto natural y un promontorio lo ocultó a la vista, lady Alice echó los brazos al cuello de su marido y estalló en sollozos incontrolables. Había afrontado valerosamente los peligros del motín; con heroica entereza contempló las amenazas que presagiaba el terrible futuro; pero ahora que el terror de la soledad absoluta se abatía sobre ellos, los abrumados nervios de la muchacha cedieron y se produjo la reacción.
Clayton no intentó siquiera enjugarle las lágrimas. Consideraba que era mejor que fuese la propia naturaleza la que aliviase el estallido de unas emociones largo tiempo reprimidas. Transcurrieron varios minutos antes de que la joven -que era poco más que una chiquilla- recobrara el dominio de sí.
-¡Oh, John, que horroroso es esto! -exclamó al final-. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? -Sólo podemos hacer una cosa, Alice -Clayton habló en tono tranquilo, como si estuvieran sentados en el confortable saloncito de su casa-, y es trabajar. Nuestra salvación está en el trabajo. Bajo ningún concepto debemos concedernos tiempo para pensar, porque ese camino conduce a la locura. Es preciso trabajar y esperar. Tengo la certeza de que vendrán a rescatarnos en seguida, en cuanto resulte evidente que el Fuwalda se ha perdido, incluso aunque Michael el Negro no cumpla la promesa que nos hizo.
-Pero, John, si se tratara sólo de nosotros dos -sollozó Alice-, podríamos resistirlo, pero…
-Sí, cariño -repuso Clayton, amorosamente-, también he estado pensando en eso; pero debemos afrontarlo, del mismo modo que hemos de plantar cara a lo que venga, sea lo que fuere, con el mejor de los ánimos y la máxima confianza en nuestra capacidad para superar todas las circunstancias, por adversas que puedan ser.
»Hace cientos de miles de años, en los remotos albores de la humanidad, nuestros antepasados hicieron frente a los mismos problemas que ahora se nos presentan a nosotros, y es muy posible que también en estos primitivos bosques vírgenes. El que nosotros estemos hoy aquí es la prueba de su victoria.
»¿Es que vamos a ser incapaces de hacer lo que hicieron ellos? Incluso podemos hacerlo mejor. ¿No contamos con los superiores conocimientos que nos ha proporcionado siglos de civilización? ¿No disponemos de los medios de protección, defensa y sostenimiento que la ciencia nos ha proporcionado? Adelantos y ventajas que ellos desconocían absolutamente. Lo que nuestros antecesores lograron, Alice, con instrumentos y armas de piedra y hueso, nosotros también podremos conseguirlo. -¡Ay, John! Quisiera ser hombre y ver las cosas tal como las enfoca un hombre, pero no soy más que una mujer, que mira las cosas con el corazón más que con la cabeza y que lo que ve ahora es demasiado espantoso, demasiado inconcebible para expresarlo con palabras.
»Deseo con toda mi alma que tengas razón, John. Me esforzaré en lo posible para comportarme como una valerosa mujer primitiva, digna compañera del hombre primitivo.
En lo primero que pensó Clayton fue en disponer un refugio para pasar la noche; un cobijo que sirviera para protegerles de las fieras depredadoras que merodearían al acecho.
Abrió la caja en que llevaba los rifles y municiones, armas que les permitirían estar convenientemente preparados frente a cualquier posible ataque que lanzaran sobre ellos mientras trabajaban. Después se dedicaron a localizar un sitio adecuado para dormir aquella primera noche. A cosa de cien metros de la playa había una pequeña explanada, desprovista casi totalmente de árboles; decidieron que, en su momento, construirían allí una casa estable, aunque consideraron que, provisionalmente lo mejor era montar una pequeña plataforma entre las ramas de los árboles, fuera del alcance de las fieras salvajes de mayor tamaño en cuyo reino se encontraban. Para ello, Clayton seleccionó cuatro árboles, que formaban un rectángulo de cerca de tres metros de lado, cortó las ramas largas de otros árboles y preparó con ellas una especie de bastidor, a unos tres metros por encima del suelo, ligando los extremos de las ramas a los troncos de los cuatro árboles con parte de la cuerda tomada de la bodega del Fuwolrla que Michael el Negro le había proporcionado.
Clayton entretejió una tupida superficie, con ramas más pequeñas, que colocó de un lado a otro del bastidor. Cubrió el piso de esa plataforma con hojas de begonia de las llamadas «orejas de elefante», por su forma y tamaño, de las que abundaban profusamente por allí. Tendió encima de ellas la lona de una enorme vela, plegada en varios dobleces.
A unos tres metros por encima del piso construyó otra plataforma, aunque algo más ligera, para que sirviese de techo, y colgando por los bordes de la misma, a guisa de paredes, suspendió el resto de las velas de barco.
El resultado final de su tarea fue un nido pequeño y bastante acogedor, al que Clayton trasladó las mantas y parte del equipaje más ligero.
La tarde estaba muy avanzada y Clayton dedicó las horas restantes de claridad diurna a construir una escalera de mano por la que lady Alice pudiera subir a su nuevo hogar. Durante todo el día, la selva circundante fue un continuo hervidero de excitadas aves de brillante plumaje y de agitados monos que no cesaron de ir de un lado a otro, bailoteando y parloteando sin cesar, mientras no quitaban ojo a los recién llegados y a sus maravillosas operaciones de construcción de un refugio aéreo, trabajo que los pequeños simios observaban con sumo interés y asombrada fascinación.
Clayton y su esposa no dejaron de mantenerse vigilantes, pero por mucho que forzaron la mirada no vieron animales de grandes proporciones, aun que en un par de ocasiones observaron que los pequeños simios del lugar llegaron chillando y chachareando desde un cerro próximo, hacia el que lanzaban ojeadas de terror por encima del hombro, como si huyeran de algo terrible que se ocultara al otro lado del montecillo.
Clayton dio por concluida su escala poco antes del crepúsculo y, tras llenar un recipiente de agua en el arroyo cercano, su esposa y él subieron a la relativa seguridad de su aposento suspendido en el aire.
Como hacía bastante calor, Clayton puso las cortinas laterales sobre el tejado de lona y cuando estaban sentados, a la turca, encima de las mantas, lady Alice aguzó la vista, fija en la oscuridad de la selva, alargó repentinamente la mano y aferró los brazos de Clayton.
-¡Mira, John! -musitó-. ¿No es un hombre eso que hay ahí?
Al volver la cabeza para mirar en la dirección que indicaba su esposa, lord Greystoke vio recortada borrosamente sobre la oscuridad del fondo una gigantesca figura erguida en lo alto del cerro. Durante unos segundos la figura permaneció inmóvil, como si estuviera escuchando y luego dio media vuelta, muy despacio, para acabar fundiéndose entre las sombras del bosque. -¿Qué era eso, John?
-No lo sé, Alice -respondió Clayton en tono grave-. Está demasiado oscuro para distinguir las cosas a tanta distancia y es posible que sólo se tratara de una sombra proyectada por la luna.
-No, John, si no era un hombre, era un remedo caricaturesco, inmenso y ridículo de un hombre. Tengo miedo, John.
Clayton la abrazó y le susurró al oído palabras de ánimo y cariño.
Poco después, bajó las cortinas de lona y las ató sólidamente a los árboles. Con la salvedad de una pequeña hendidura, cara a la playa, quedaron aislados, cerrados por completo.
Como la negrura de la noche envolvía en densas tinieblas el interior de aquel refugio aéreo, se tendieron sobre las mantas para intentar conseguir, a través del sueño, una breve tregua de olvido. Clayton se echó delante de la abertura frontal, con un rifle y un par de revólveres a mano.
Apenas había cerrado los párpados cuando a su espalda, en la espesura de la selva, resonó el estremecedor rugido de una pantera. Se fue repitiendo, cada vez más cerca, hasta que pudieron oír a la enorme fiera justo debajo de donde se hallaban. Durante más de una hora, a los oídos de lord y lady Greystoke no dejó de llegar el rumor de la respiración de la pantera y el rasguear de las uñas de la fiera contra los troncos de los árboles que sostenían la plataforma. Por fin, la pantera decidió alejarse a través de la playa, donde Clayton la vio claramente a la luz de la luna: una bestia hermosa y colosal, la mayor que John Clayton había contemplado jamás.
Casi no pudieron pegar ojo durante las largas horas de tenebrosidad nocturna, a excepción de unos cuantos retazos breves de sueño preñados de temores, porque los ruidos de la inmensa selva, por la que pululaban miles de animales salvajes, ponían de punta sus agitados nervios, de modo que los alaridos penetrantes y el rumor de los movimientos furtivos de las fieras que desplazaban sus cuerpos gigantescos por debajo de su refugio los despertaron sobresaltados más de cien veces.
Capítulo3 Vida y muerte
La mañana los encontró muy poco descansados, por no decir que nada, pero saludaron a la aurora con un sentimiento de inconmensurable alivio.
Tan pronto hubo consumido su frugal desayuno de tocino salado, café y galletas, Clayton puso manos a la tarea de construir su casa, convencido como estaba de que no podrían sentirse a salvo durante la noche, ni disfrutarían de paz espiritual, a no ser que contasen con cuatro sólidas paredes que les separasen eficaz y protectoramente de la vida que bullía en la selva.
La labor fue ardua y le costó buena parte de un mes, aunque sólo construyó una pequeña habitación. Una cabaña de troncos de unos quince centímetros de diámetro, cuyos intersticios rellenó con arcilla que extrajo del suelo, tras excavar unos palmos bajo la superficie.
Con piedras de tamaño adecuado, que encontró en la playa, dispuso una chimenea en un lado del interior de la cabaña. También unió las piedras con barro y, una vez concluido el chamizo, lo revocó aplicando una capa de arcilla de unos diez centímetros de espesor por toda la fachada.
Cubrió el hueco de la ventana con un trenzado de ramitas, entretejidas vertical y horizontalmente, de forma que constituían una especie de parrilla enrejada lo bastante sólida como para resistir los embates de un animal de respetable fuerza. De esa manera podían tener aire y ventilación sin menoscabo de la seguridad de la vivienda.
Montó el tejado, en forma de A, con un plano de pequeñas ramas muy juntas, sobre las que extendió una capa de hojas de palmera y largas hierbas de la selva, sobre las que extendió finalmente una capa de barro.
Fabricó la puerta con tablas de las cajas en que llevaba sus cosas, clavándolas atravesadas entre sí, en diversas capas, hasta constituir un cuerpo sólido de unos siete centímetros de grosor y de aspecto tan firme y sólido que al contemplarlo ambos no pudieron por menos que echarse a reír, muy satisfechos.
Tropezó entonces Clayton con la mayor dificultad de todas porque, una vez construida la maciza puerta, no tenía medios para fijarla en su sitio. Tras dos jornadas de laboriosos esfuerzos, sin embargo, consiguió fabricarse dos robustas bisagras de madera durísima, con las que pudo montar la puerta de modo que se abriera y se cerrara fácilmente.
El estucado del interior de las paredes y los demás detalles finales lo realizó después de estar instalados dentro de su nuevo hogar, cosa que hicieron en cuanto el tejado estuvo en su sitio. Por la noche, apilaban las cajas delante de la puerta y disponían así de una habitación relativamente segura y confortable.
La construcción del mobiliario, cama, sillas y estantes, fue tarea más bien sencilla, en comparación, y al término del segundo mes se encontraban perfectamente instalados, aunque el continuo temor a que les atacasen las fieras de la selva y la creciente impresión de soledad les impedía sentirse todo lo cómodos y felices que hubieran deseado.
Durante las horas nocturnas, bestias imponentes gruñían y rugían en torno a la minúscula cabaña, pero uno puede llegar a acostumbrarse de tal modo a los ruidos que se repiten, que acaba por no prestarles atención y por dormir como un tronco toda la noche.
En tres ocasiones columbraron fugazmente figuras semejantes a hombres gigantescos como la que habían vislumbrado la primera noche, pero nunca estuvieron lo bastante cerca como para determinar con certeza si aquellas formas entrevistas eran de hombres o de fieras.
Los micos y los pájaros multicolores se habituaron en seguida a la presencia de los nuevos vecinos y como evidentemente era la primera vez que veían seres humanos, en cuanto superaron la alarma inicial, fueron acercándose cada vez más, impelidos por esa extraña curiosidad que domina a las criaturas salvajes del monte, de la selva y de la llanura, de forma que antes de que hubiese transcurrido un mes, las aves llegaban incluso a aceptar la comida que les ofrecían las manos amistosas de los Clayton.
Estaba Clayton una tarde trabajando en la ampliación de la cabaña, a la que tenía intención de añadir varias habitaciones, cuando cierto número de aquellos grotescos amiguitos llegaron chillando y emitiendo agudos gruñidos de temor. Huían a través de los árboles, procedentes del cerro. En su carrera no dejaban de volver la cabeza repetidamente para mirar hacia atrás, asustados. Por último, se detuvieron cerca de Clayton y empezaron a chapurrear excitadamente, como si tratasen de advertirle de que se aproximaba un peligro.
Finalmente, lord Greystoke vio lo que aterraba a los micos: el hombrebestia que Alice y él habían vislumbrado fugazmente en alguna que otra ocasión.
Se acercaba a través de la selva, medio erguido, apoyando en el suelo de vez en cuando el dorso de sus cerrados puños. Era un enorme simio antropoide de cuya garganta, mientras avanzaba, salían profundos refunfuños guturales y aúllos semejantes a ladridos.
Clayton se encontraba a cierta distancia de la cabaña, de la que se había alejado en busca de un árbol que fuese particularmente apropiado para sus operaciones constructoras. Los meses de continua seguridad, en el transcurso de los cuales no había visto durante el día fiera peligrosa alguna, le hicieron confiarse de tal modo que dejaba descuidadamente en la cabaña los rifles y revólveres. Y entonces, al ver acercarse a aquel mono gigantesco que aplastaba la maleza mientras se dirigía hacia él, sin dejarle prácticamente ninguna vía de escape, Clayton notó que un vago y ligero escalofrío recorría su columna vertebral.
Se daba perfecta cuenta de que, armado sólo con un hacha, sus posibilidades de salir bien librado frente a aquel monstruo feroz eran realmente escasas…
«Y Alice -pensó-: ¡Oh, Dios santo! ¿Qué será de Alice?»
Existía, no obstante, una remota posibilidad de llegar a la cabaña. Dio media vuelta y echó a correr hacia ella, al tiempo que lanzaba un grito de aviso para que su esposa se apresurara a cerrar la puerta en el caso de que el enorme simio le cortase a él la retirada. Lady Greystoke estaba sentada cerca de la cabaña y al oír el grito de su marido alzó la cabeza y vio al mono que, con una agilidad casi increíble en un simio tan pesado y de tales proporciones, saltaba en un veloz intento de adelantarse a Clayton.
Alice dejó escapar un pequeño chillido, se precipitó hacia la puerta de la choza y, al tiempo que la franqueaba, lanzó a su espalda un vistazo que le llenó el alma de terror. Porque la bestia había interceptado a Clayton, que, acorralado, esgrimía el hacha con las dos manos, listo para descargarla sobre el furioso gorila en cuanto éste lanzase su ataque final.
-¡Cierra la puerta y atráncala, Alice! -previno Clayton a voz en grito-. Acabaré con este sujeto en dos hachazos.
Pero sabía que se enfrentaba a una muerte horrible, y que lo mismo le ocurriría a Alice. El simio era un macho colosal, que pesaría probablemente más de ciento treinta kilos. Sus crueles ojillos, muy juntos, despedían fulgores de odio feroz bajo la espesura hirsuta de las cejas, mientras mostraba sus amenazadores colmillos y emitía un gruñido espeluznante. Se detuvo momentáneamente ante su presa.
Por encima del hombro de la bestia, Clayton veía el quicio de la puerta de la cabaña, situada amenos de veinte pasos de distancia. Le invadió una oleada de horror al ver salir a su joven esposa, armada con uno de los rifles.
A Alice siempre le habían asustado las armas de fuego y nunca se atrevía a tocarlas, pero en aquel momento se precipitaba hacia el mono, con la intrépida temeridad de una leona que protege a sus cachorros.
-¡Atrás, Alice! -gritó Clayton-. ¡Por el amor de Dios, atrás!
Pero la muchacha no le hizo caso y, en aquel preciso instante, el mono descargó su ataque y Clayton ya no pudo añadir nada más.
Blandió el hacha con toda la fuerza de sus brazos, pero el poderoso simio la agarró con aquellas terribles manazas, la arrancó de los puños de Clayton y la arrojó lejos de allí.
Con un espantoso rugido, cerró los brazos en torno a su indefensa víctima, pero cuando se disponía a clavar sus colmillos sedientos de sangre en la garganta de lord Greystoke, una retumbante detonación sacudió el aire y un proyectil se hundió en la espalda del mono, entre los omoplatos.
El simio lanzó a Clayton al suelo y se volvió hacia su nuevo enemigo. Ante él estaba la empavorecida muchacha, que se esforzaba vanamente en meter otra bala en el cuerpo de la fiera. Pero no entendía el mecanismo del arma y el percutor cayó infructuosamente sobre un cartucho vacío.
Casi de modo simultáneo Clayton pudo ponerse en pie y, sin pensar en la inutilidad de su tentativa, corrió a separar al simio de la postrada figura de Alice.
Lo consiguió apenas sin esfuerzo. El enorme cuadrumano rodó inerte por encima de la hierba, frente a Clayton: estaba muerto. El proyectil había cumplido su misión.
Un examen apresurado de su esposa indicó a Clayton que en el cuerpo de Alice no había ninguna señal y lord Greystoke llegó a la conclusión de que la gigantesca fiera había muerto en el mismo segundo en que cayó sobre la mujer.
Con todo el cuidado del mundo, Clayton cogió en brazos la figura inconsciente de su esposa y la llevó a la cabaña, pero transcurrieron dos horas largas antes de que Alice recobrase el sentido. Sus primeras frases sembraron el ánimo de Clayton de una vaga aprensión.
Algún tiempo después de haber vuelto en sí, la muchacha lanzó una mirada de asombro por la estancia y luego, tras un suspiro de satisfacción, exclamó: -¡Oh, John, es tan verdaderamente maravilloso estar en casa! He tenido un sueño horrible, cariño. Soñé que ya no estábamos en Londres, sino en un lugar espantoso donde nos atacaban unas fieras enormes.
-Vamos, vamos, Alice -Clayton le acarició la frente-, intenta volver a dormirte y no te preocupes de las pesadillas.
Aquella noche nació su hijito en la minúscula cabaña levantada junto a la selva virgen, mientras un leopardo rugía ante la puerta y desde el otro lado del cerro llegaba el sordo bramar de un león. Lady Greystoke no se recuperó del sobresalto que le produjo el ataque del gigantesco simio y, aunque vivió un año más, tras dar a luz a su hijo, no volvió a salir de la cabaña ni llegó a comprender del todo que ya no se encontraba en Inglaterra.
A veces preguntaba a Clayton qué eran aquellos extraños ruidos que se oían por la noche; dónde estaban los criados, que nunca aparecían por allí; y por qué tenían amueblada la estancia con aquellas piezas tan toscas. Pero aunque lord Greystoke siempre le decía la verdad, Alice nunca tomó conciencia de la realidad de la situación.
En otros aspectos se mostraba absolutamente racional, y la dicha y la alegría que le proporcionaba tener aquel hijo y gozar de las atenciones con que la colmaba su esposo consiguieron que aquel año fuera, más que extraordinariamente feliz para ella, el más feliz de su joven vida.
Clayton no ignoraba que, de haber estado Alice en plena posesión de sus facultades mentales, los temores y aprensiones la habrían afligido continuamente, -por lo que aunque para él era un sufrimiento terrible verla así, en ocasiones casi se alegraba de que, por el propio bien de Alice, ésta no comprendiese las circunstancias que les rodeaban.
Había abandonado bastante tiempo atrás la esperanza de que los rescatasen, a no ser que surgiera algún azar favorable. Con infatigable diligencia había ido adornando y mejorando el interior de la cabaña.
Pieles de león y de pantera cubrían el suelo. Armarios y estanterías se alineaban en las paredes. Curiosos jarrones que él mismo había hecho con barro de la zona albergaban ramos de preciosas flores tropicales. Cortinas de hierba y bambú decoraban las ventanas, un revestimiento de madera recubría paredes y techo y un suelo de tablas entarimaba el piso. Trabajar aquella madera le resultó lo más arduo de todo, dada la escasez de herramientas de que disponía.
Se maravillaba de haber sido capaz de realizar con sus propias manos toda aquella labor, desacostumbrada para él. Pero le encantaba trabajar, ya que lo hacía por Alice y por la criaturita que había llegado para alegrarles, aunque aquella pequeña vida centuplicaba las responsabilidades y los terribles apuros de la situación.