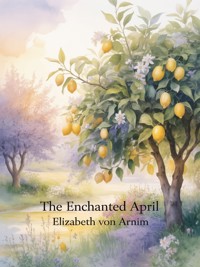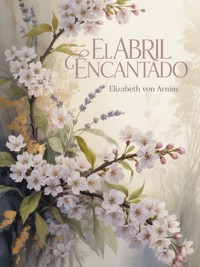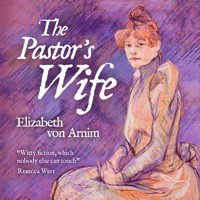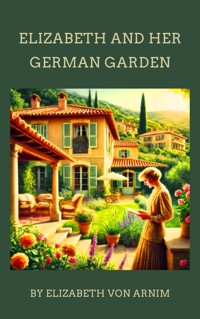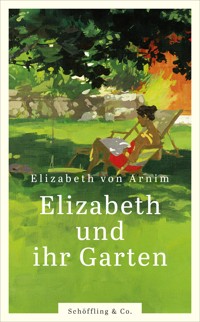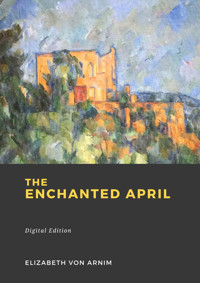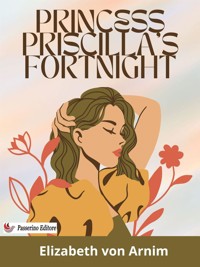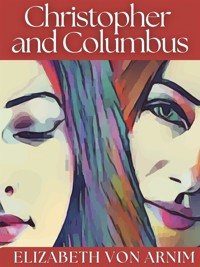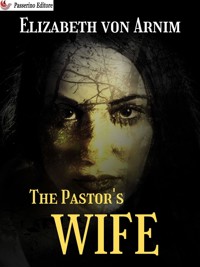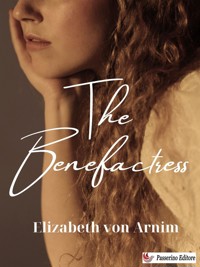Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Piteas
- Sprache: Spanisch
La inolvidable autobiografía de la mujer que escribió Vera y Expiación. «Para empezar, me gustaría decir que, aunque los padres, los maridos, los hijos, los amantes y los amigos están muy bien, no son perros. En el transcurso de mi vida he sido todo ello— excepto que en lugar de marido he sido esposa—, y sé de lo que hablo, conozco muy bien los altibajos, esos altibajos diarios, que a veces se dan casi a cada hora en los que son más sensibles, y que parecen acompañar inevitablemente a los amores humanos. Los perros están libres de esas fluctuaciones. Cuando aman, aman con todas sus fuerzas, sin vacilaciones, hasta su último aliento. Así es como quiero ser amada. Por ello, voy a escribir sobre perros». La autobiografía de una escritora tan cautivadora, sagaz y avanzada a su tiempo como Elizabeth von Arnim recorre sus recuerdos a través de los perros que la acompañaron desde Pomerania a Inglaterra en sus amores, desilusiones, matrimonios, cambios, amistades y duelos en el viaje de la vida. «Una autobiografía cautivadora. Los perros son los protagonistas, pero también habla de maridos conflictivos, casas maravillosas y una vida fascinante». The Observer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA AUTORA
Elizabeth von Arnim (de soltera Mary Annette Beauchamp) nació en 1866 en Sídney, Australia. Prima de la escritora Katherine Mansfield, tras terminar sus estudios en Inglaterra, conoció a un viudo barón alemán, Henning August von Arnim-Schlagenthin, en un viaje a Italia que hizo junto a su padre. Dos años después, cuando tenía veinticuatro, se casó con el barón Von Arnim y se estableció en sus propiedades en Pomerania. Aunque el matrimonio nunca funcionó por culpa de las constantes infidelidades del barón, no se separaron y tuvieron cinco hijos. Elizabeth se refugió de la infelicidad de su matrimonio entregándose a la escritura. Su primera novela, Elizabeth y su jardín alemán (1898), fue un éxito inmediato. En 1910, el barón Von Arnim murió y Elizabeth se mudó con sus hijos a Suiza, donde empezó una relación amorosa con H. G. Wells. Sin embargo, al descubrir que le era infiel con la escritora Rebecca West, Elizabeth volvió a Londres. Allí se casó con John Francis Russell, hermano del filósofo Bertrand Russell, pero no tardaron en separarse, aunque nunca se divorciaron. De este desastroso matrimonio, nació Vera (1921), que publicó anónimamente y cuya salida a la luz suscitó mucha polémica. De su obra también cabe destacar Un abril encantado (1922) y Expiación (1929). En 1936 publicó su célebre autobiografía todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim pasó sus últimos años viviendo en Estados Unidos y Suiza, hasta que murió víctima de una gripe en 1941, en Carolina del Sur.
EL TRADUCTOR
José Luis Piquero (Mieres, Asturias, 1967) ha publicado los libros de poemas Las ruinas (1989), El buen discípulo (1992) y Monstruos perfectos (1997), todos ellos reeditados en el volumen Autopsia. Poesía reunida, 1989-2004 (2004). Posteriormente ha publicado El fin de semana perdido (2009), Cincuenta poemas. Antología personal, 1989-2014 (2014) y Tienes que irte (2017). Figura en una docena de antologías de la poesía española contemporánea. Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, Premio de la Crítica de Asturias, dos veces finalista del Premio Nacional de la Crítica.
Ha traducido cerca de cien libros de narrativa, poesía y ensayo, incluyendo a autores como Lord Byron, Mark Twain, Charles Dickens, Robert L. Stevenson, Joseph Conrad, Herman Melville, Stephen Crane, Henry James, Edith Wharton, Mary Butts, Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck, Erskine Caldwell, George Orwell, Dalton Trumbo, Henry Miller, Aldous Huxley, Denise Levertov, Paul Metcalf, Hubert Selby, Jr. o Simone Weil, entre otros.
LA PROLOGUISTA
Ser veterinaria es una vocación; el amor y la empatía hacia los animales son los pilares de esta profesión. Licenciada en 2012 en la Universidad Autónoma de Barcelona, Elena Garcia-Retamero convirtió su pasión en su forma de vivir al emprender, abriendo su propia clínica, el Centre Veterinari Pallejà, y creando la empresa de servicios veterinarios Servivet Pallejà, que da apoyo a importantes grupos de investigación.
La creatividad y curiosidad han marcado su carácter desde la infancia, haciendo de ella, además, una lectora voraz. A pesar de su absoluta dedicación como clínica y empresaria, compagina su trabajo con la divulgación de la lectura a través de las redes sociales, en las que reseña los libros que lee.
TODOS LOS PERROS
DE MI VIDA
Primera edición: marzo de 2024
Título original: All The Dogs Of My Life
© de la traducción: José Luis Piquero
© del prólogo: Elena Garcia-Retamero
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-65-1
Depósito legal: AND.18-2024
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ELIZABETH VON ARNIMTODOS LOS PERROS
DE MI VIDATRADUCCIÓN DE
JOSÉ LUIS PIQUEROPRÓLOGO DE
ELENA GARCIA-RETAMEROPITEAS · 27
PRÓLOGO
Hay momentos que son encrucijadas, que, lo sospeches o no cuando ocurren, determinan el rumbo que va a tomar el resto de tu vida. A veces son instantes pequeños y rutinarios de cuya trascendencia solo eres consciente a medida que pasan los años, cuando echas la vista atrás y te das cuenta de lo diferente que habría sido tu vida si hubieras escogido el otro camino. Una de mis primeras encrucijadas vitales me esperaba en el documento en el que tenía que escoger el bachillerato que quería cursar. Yo tenía entonces dieciséis años y en ese instante se juntaban los nervios y la ilusión de emprender un camino de decisiones propias. ¿Humanidades o ciencias? ¿Austen o Milú? Y es que desde la infancia me han acompañado dos grandes pasiones que me definen: la literatura y los animales.
De niña no había ninguna cosa que anhelara más que un perro. Lo pedía siempre que tenía ocasión, soñaba con él, imaginaba todo lo que haríamos, todo lo que le enseñaría, su ladrido alegre, su cola inquieta, su mirada honesta. Sin embargo, mis padres siempre me lo negaron. A la mínima oportunidad que se me presentaba interactuaba con algún perro. Recuerdo lo mucho que disfrutaba esos instantes. Me sabía de memoria todas las razas con sus características y devoraba una revista especializada en perros de principio a fin, en especial su sección «Qué me pasa, doctor?». Una Navidad recibí un peluche de un perrito terrier bastante logrado al que llamé Milú y que se convirtió en mi compañero inseparable durante muchos años. En algún restaurante lo llegaron a tomar por un perro real; a mí nada me llenaba más de orgullo que oír: «Disculpen, pero aquí no puede entrar su perro».
Milú estuvo a mi lado cuando realicé mis primeros descubrimientos literarios. Me pasaba horas y horas inmersa en las historias de Christine Nöstlinger, Enid Blyton, Ursula Wölfel o J. K. Rowling, y años después de Jane Austen, las hermanas Brontë y muchos otros escritores. Si eres lector empedernido, conocerás esa sensación mágica de explorar otros mundos, otras realidades, una emoción única e incomparable. La ficción ha sido siempre mi puerta hacia otras posibilidades y el alimento esencial de mi imaginación. Con el paso del tiempo he seguido cultivando ese amor por los libros; leer es una de las cosas que me hacen sentir más llena y feliz. Yo compartía con Milú los pasajes favoritos de mis lecturas, y él permanecía ahí, atento, con sus encantadores ojitos de botón y su lengua de fieltro.
Ahora, de adulta, conociendo perfectamente la gran responsabilidad que conlleva tener una mascota, comprendo los motivos por los que mis padres no cedieron a mi deseo, pero entonces me sentía desconsolada por no poder tener un perro de verdad, por mucho que adorara a Milú.
El amor hacia los animales es, en general, algo orgánico. No todas las personas poseen la capacidad de conectar con otros seres de especies distintas a la nuestra.
Desde 2012 trabajo como veterinaria clínica de animales de compañía y creo fervientemente que todos mis compañeros de profesión y personas con las que nos encontramos a diario tenemos una capacidad especial, y a veces innata, para entenderlos.
Ser veterinaria me obliga a esforzarme cada día para poder entender y comunicarme con mis pacientes y saber qué les ocurre. Tengo que encontrar esos puntos en común que nos unen en un lenguaje no verbal, saber en qué momento quieren que me acerque a ellos, cuando debo darles espacio, leer sus expresiones corporales y averiguar qué necesitan de mí. En resumen: la empatía es nuestro idioma.
Muchas veces la realidad laboral del veterinario clínico puede ser muy dura. Para los tutores de nuestros pacientes puede ser algo sorprendentemente desconocido, pero entre las profesiones con más incidencia de trastornos mentales está la de veterinario, debido a la ansiedad o a la depresión, por factores como condiciones laborales muy precarias en algunos casos o la fatiga por compasión.
Sin embargo, cuando entro en la consulta y miro a los ojos de ese animal que me espera en la mesa de exploración, recuerdo por qué he escogido esta profesión. Lo único que veo en su mirada es honestidad. Es la verdad de lo que te quiere mostrar y comunicar. Sea cual sea ese sentimiento, será honesto seguro. Puedes ver miedo, rechazo, pero nunca verás engaño. Cuando tratas con animales no tienes que preocuparte por las apariencias, ni tienes que cavilar si habrá intenciones ocultas detrás de lo que te muestran, lo que ves es lo que hay. Son transparentes, inocentes. Te das cuenta de que los animales son lo más parecido a la pureza de alma que puedes encontrar.
Hay personas que simplemente tienen esa conexión especial. Lo veo en mi día a día en la forma en la que los tutores miran a sus compañeros perrunos. En la forma que se complementan con ellos, llegando a veces a formar un tándem tan potente que no concibes el uno sin el otro.
Una de esas personas era Elizabeth von Arnim. Ella nos deja claro desde el principio que no ha venido aquí a escribir su autobiografía, sino la de sus perros, y tendremos que leer entre esas líneas que destilan ironía y agudo ingenio para entrever lo que fue una vida apasionante con grandes momentos de sufrimiento y felicidad. No nos va a permitir conocerla a fondo ni nunca entrará en detalles, pero si hay algo de lo que no me cabe duda, es que sus mejores épocas fueron las que vivió junto a los que fueron sus verdaderos amores: sus perros. Ellos le dieron el aire que necesitaba para tomarse un respiro de las convenciones sociales de la época en la que le tocó vivir, la ayudaron a levantarse después de las relaciones fallidas y de otras adversidades, y la acompañaron en sus momentos más introspectivos haciendo que viviera y experimentara la felicidad más pura.
Elizabeth von Arnim nació en 1866 en Sídney, y era la menor de seis hermanos. La familia se mudó a Londres cuando ella era pequeña y a los veintidós años conoció al barón Von Arnim, con el que se comprometió a los tres días de conocerlo y con el que dos años después se casó siendo ella bastante más joven que él. Aunque no se separaron y tuvieron cinco hijos, el matrimonio no funcionó demasiado bien y, como nos cuenta en todos los perros de mi vida, la relación fue bastante paternalista desde el principio y teñida de infidelidades. Elizabeth encontró refugio en la escritura y en sus amados perros, y sus primeras obras se publicaron de forma anónima.
Después del fallecimiento del barón Von Arnim, Elizabeth se mudó con sus cinco hijos a Suiza, donde pasó una de las mejores temporadas de su vida, y donde conoció a Coco, su perro más querido. Aunque invitaba a algunos amigos a pasar temporadas en su casa —entre ellos a John Francis Russell, hermano del filósofo Bertrand Russell, con el que terminó casándose—, realmente amó la libertad y la intimidad que le proporcionaba vivir en un sitio tan aislado.
La relación con Russell tampoco llegó a buen puerto, y le sirvió de inspiración para una de sus obras: Vera. Después de que la Primera Guerra Mundial le arrebatara a su hija menor, y sumida en la pena, se refugió en la compañía de su prima, y también escritora, Katherine Mansfield. Durante los años treinta, convencida por una buena amiga, se mudó a la Riviera Francesa y más tarde, bajo la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, se instaló en Estados Unidos, donde falleció en 1941.
Cuando leí Vera, me impresionó que una autora con una obra que retrataba de forma tan escalofriantemente precisa el perfil del acosador psicológico y narcisista hubiera sido olvidada en el tiempo. Su estilo irónico y su terrorífico final me dejaron un poso que me hizo pensar en él días después de acabarlo. Y de la misma forma que en sus otros títulos, en todos los perros de mi vida la narración fresca y ágil de Elizabeth von Arnim me atrapó desde el principio, y me llevó a saborear con ella los paseos al lado de su amado y leal Coco, las broncas que le echaba a Prince —aunque no le hacía el más mínimo caso— para que no persiguiera a las ovejas, el espíritu resolutivo y positivo de Chunkie o el vacío que le dejó tener que despedirse de Winkie.
Y ahí estaba, ante esa dichosa encrucijada: el papel parecía observarme inquisitivamente y solo se podía marcar una opción de bachillerato. Mi facilidad para las lenguas y mi amor por las historias prometía inclinar la balanza de forma lógica hacia un bachillerato humanístico o social para estudiar en un futuro una carrera de literatura. Sin embargo, y pese a saber lo mucho que tendría que esforzarme por superar asignaturas como Matemáticas o Química, acabé eligiendo el «Científico-biológico». Esto marcó el rumbo de mi futuro profesional —y personal, aunque esa es otra historia— y, dos años después, entré en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona para pasar los siguientes cinco años inmersa en tratados sobre anatomía, fisiología, dermatología o medicina interna. Mis historias queridas me siguieron acompañando en mi cada vez más escaso tiempo libre.
Espero, lector, que disfrutes tanto como yo de esta peculiar autobiografía. Que te sumerjas en sus páginas y te olvides de ese mundo humano, que a veces hacemos tan complicado y retorcido. Que Cornelia, Pincher, Chunkie y todos los demás perros que vas a conocer entre sus páginas te recuerden que deberíamos hacer la vida más simple y sencilla, pero igual de plena. Que siempre que pienses en el más alto concepto de lealtad y bondad, la imagen mental que se te aparezca sea la de un perro. Y que recuerdes los versos de aquel poema de Nancy Price que encandiló a Elizabeth von Arnim:
Alzo mi copa por todos los perros buenos.
De ninguna raza en particular, de ningún grupo especial,
de ganadores de premios certificados; solo por
los perros buenos, sencillos, sin pedigrí…
Brindo por colas que se menean y ojos honestos,
por la valentía y las lealtades insospechadas
cuyo valor nunca se conocerá ni se cantará.
Y yo también brindo por todos los perros, por los de verdad y por los de fieltro. Porque los primeros me hacen sentir completa cada día, y los segundos me llevaron a conseguirlo.
Elena Garcia-Retamero
TODOS LOS PERROS
DE MI VIDA
PARTE I
Para empezar, me gustaría decir que, aunque los padres, los maridos, los hijos, los amantes y los amigos están muy bien, no son perros. En el transcurso de mi vida he sido todo ello —excepto que en lugar de marido he sido esposa—, y sé de lo que hablo, conozco muy bien los altibajos, esos altibajos diarios, que a veces se dan casi a cada hora en los que son más sensibles, y que parecen acompañar inevitablemente a los amores humanos.
Los perros están libres de esas fluctuaciones. Cuando aman, aman con todas sus fuerzas, sin vacilaciones, hasta su último aliento.
Así es como quiero ser amada.
Por ello, voy a escribir sobre perros.
Hasta ahora he tenido catorce, pero no estuvieron repartidos por igual a lo largo de mi vida, y durante muchos años seguidos no tuve ninguno. Cuando empecé a reflexionar sobre mis perros, esto me dejó atónita; quiero decir, lo de no tener ninguno durante años y años. ¿En qué estaría yo pensando, me pregunté, para permitirme estar sin perro? ¿Cómo es que hubo periodos tan largos durante los cuales no estuve haciendo feliz a algún buen perro?
Últimamente, para responder a esas preguntas, he estado rastreando bastante en el pasado y, en las partes más remotas, he descubierto que la respuesta era mi padre. Ha habido otras respuestas en fecha más reciente, como explicaré más adelante, pero él fue la primera. No le gustaban los perros. Era un hombre justo pero irritable, con muy poca paciencia en lo referente a su comodidad, un hombre al que exasperaba el ruido, y los perros suelen hacer ruido. Por consiguiente, no soportaba su cercanía a no ser que estuvieran en el patio trasero, encadenados y vigilando, pobres criaturas tristes, a un ladrón que nunca apareció; y si se daba el caso de que algún visitante traía a su perro, y este hacía lo que quizás no debiera hacer, como mordisquear la alfombra o saltar y ladrar o, lo peor de todo, olvidar que debía comportarse de forma contenida, mi padre, decidido a que nada le hiciera perder la cortesía, se ponía en pie y aplaudía su comportamiento con el mayor sarcasmo, aplaudiendo con suavidad mientras decía cada poco «Buen perro», «Muchacho listo», «Qué gran compañero», con una dulzura tan espantosa que la visita nunca se repetía.
Mi madre tampoco se preocupaba mucho por ellos, o más bien, como era tan dulce y alegre en todo y no podía tener un sentimiento tan negativo como la preocupación, tan solo no era consciente de su existencia. No parecía saber que ellos también estaban en el mundo, respirando el mismo aire, caminando sobre sus pequeños pies, igual que ella, inevitablemente desde el nacimiento hasta la muerte, y dudo que en toda su vida se hubiera agachado a acariciar a uno.
El hecho es que era demasiado bonita y estaba demasiado ocupada con sus admiradores, y no le sobraba el tiempo para fijarse en algún compañero de peregrinación que tuviera más de dos patas. Una criaturita feliz y adorable que vivió sus años cantando, siempre rodeada de amigos y admiradores, y nunca a una distancia mensurable de esa soledad secreta, de esa necesidad de algo más de lo que los seres humanos pueden dar, de ese anhelo de mayor lealtad, de una devoción más profunda, que encuentra su consuelo en los perros. Para ella no eran nada. En lo que a ellos se refería, su imaginación, tan viva respecto a otras cosas, se quedaba en blanco; y puesto que nuestros padres eran para nosotros, los niños, la suprema autoridad, la última palabra, y reverenciábamos y temíamos a mi padre y adorábamos a mi madre, su actitud hacia todas las cosas era nuestra actitud, y lo que ellos pensaban no solo lo pensábamos también nosotros, sino que lo defendíamos con pasión.
Por lo tanto, los perros quedaban descartados de la categoría de pertenencias que de otro modo nos habría gustado tener, y me asombra, al recordarlo, que cuando era muy pequeña me regalaran uno y me permitieran quedármelo.
PERRO I
Bijou
Durante un breve espacio de tiempo, es decir, justo el tiempo que necesitó un joven rico para cortejar a mi hermana y casarse con ella, me dejaron tener uno, porque, en el ardor previo al matrimonio, ese joven colmó de regalos a todos los familiares cercanos a su amada, y yo recibí un perro.
No hay forma de explicar por qué se le permitió entrar en el círculo familiar, salvo que por aquel entonces la atmósfera general de la casa era de muy buena voluntad e indulgencia, ya que el pretendiente era deseable y mi hermana estaba feliz. Además, es probable que mi padre estuviera haciendo tiempo, pues sabía que, tras la boda y la partida del novio, todos aquellos regalos podrían ordenarse y colocarse en los lugares adecuados. En cualquier caso, no creo que mi regalo en particular durase mucho más allá del día de la boda, ya que como yo solo tenía cinco años, que no es en absoluto una edad para confiar a nadie el cuidado y la comodidad de un perro, lo más conveniente fue que, presumiblemente, se lo regalaran a alguien. Y su estancia fue tan corta, y su aparición y desaparición tan repentinas, que si no fuera por la fotografía que nos tomaron juntos —en la página siguiente— creo que ni siquiera recordaría que existió alguna vez.
Pero lo recuerdo; aún recuerdo que su nombre era Bijou y que fue mi primer perro. Y también sé que en aquella época yo era tan frívola, con tan poca noción de los valores reales, si es que tenía alguna, que lo cierto es que el día en que nos fotografiaron yo estaba bastante más interesada en mis nuevas botas amarillas con borlas que en la graciosa criatura con manchas sentada, tan buena y solemne, a mis pies. Cuánto he aprendido desde entonces. Qué sabia me he vuelto en asuntos de perros.
Así que Bijou fue el primero: una vaga y pequeña figura, perdida ahora en las brumas del tiempo. Entre él y el segundo hubo una brecha de nueve años, durante los cuales subsistí, por decirlo así, con gatos. Mi padre, por suerte, era un hombre de gatos, así que al menos siempre había algo vivo en casa al que no le importaba, y de hecho le gustaba, que lo acariciasen y le hiciesen cosquillas suavemente. Yo era la más pequeña y ahora estaba sola en casa, entregada a una mademoiselle cuya tarea era educarme y vigilar que me lavase las orejas. No puedes hacerle cosquillas a una mademoiselle. No puedes contar con que se ponga patas arriba y te deje acariciarle la barriga. Además, yo no quería acariciársela. Por lo tanto, esos gatos resultaban útiles, y les presté toda mi atención.
Pero prestar atención a los gatos en realidad es un asunto desolador. Una espera que le respondan, pero en este sentido es muy poco lo que se puede obtener de ellos. Altivos y distantes, siempre envueltos en remotas y misteriosas meditaciones, permiten que se les adore, pero apenas devuelven nada. Salvo ronroneos. Admito que los ronroneos son encantadores, y yo solía desear poder hacerlo también, pero los ronroneos por sí solos no alimentan el hambriento corazón humano que busca algo con que llenar su vacío; como por entonces era, a todos los efectos, hija única y mis padres estaban absortos en sus intereses particulares, y mademoiselle se encontraba al otro lado de una barrera de francés, muy a menudo me sentía extraordinariamente vacía. Además, qué escalofriante y desdeñoso resulta llamar y que solo te miren. No había seducción que lograse que aquellos gatos se moviesen si no estaban de humor, y una lo que quiere cuando los llama es que vengan. Es más, una quiere que vengan con entusiasmo, dispuestos al jolgorio. Es decir, lo que una quiere es un compañero de juegos, un camarada, un amigo. Lo que una quiere, de hecho, es un perro.
PERRO II
Bildad
Tuve un perro. Otro. El número dos. Pero no hasta que tuve catorce años y después de pasar nueve años seguidos de gatos incondicionales.
Mi padre se dedicaba a dar la vuelta al mundo, una actividad que parecía complacerle, pues la llevó a cabo en dos ocasiones, según mis recuerdos de infancia; y en cuanto se iba llegaba la tranquilidad. Es curioso lo alegre que se volvía la vida, lo espaciosa; qué amplios márgenes adquiría cuando, en aquellos años, mi padre no estaba. Por mi parte, en vez de inquietarme, me volví despreocupada; en vez de cuidar mis modales y medir mis pasos, dejé de cuidar o medir nada, incluyendo los ceños fruncidos de mademoiselle. Y cuando mi hermana, casada desde hacía mucho tiempo, pero aún benévola, me ofreció un perro, cerré el trato de inmediato, sin ni siquiera preguntar antes a mi madre si debía aceptarlo.
Ella, siempre tan dulcemente indulgente y relajada, tan bonita y adorable, se echó a reír, me besó y dijo: «Muy bien, cariño», como si le hubiera pedido permiso. Porque sabía que mi padre todavía estaba fuera y no volvería a casa hasta dentro de seis meses por lo menos, y todo lo que quise durante ese amplio periodo de tiempo lo obtuve, y mi madre se reía y me besaba y, para guardar las apariencias, decía: «Muy bien, cariño», como si le hubiera pedido permiso.
Ese segundo perro fue Bildad. No tengo ninguna fotografía de él, porque no se le consideraba lo bastante bueno como para que alguien quisiera hacérsela. Era un pequeño pomerania de color beige, de la estatura de un zapato. Pomerania. Ahora lo veo como algo profético, porque a Pomerania me condujo el destino más adelante y allí me dejó durante algunos años. Fui yo quien lo bautizó con el nombre de Bildad, ya que por entonces era una aplicada estudiosa de la Biblia; y cuando mis tías Charl y Jessie, que habían venido a pasar el día y, como siempre, habían traído sus sombreros en unas cestas especiales para sombreros que se abrían del mismo modo que se abren las ostras cuando las obligan los pescaderos, cuando mis tías Charl y Jessie preguntaron «¿Por qué Bildad?», dije que era porque tenía «la estatura de un zapato»; y ante las siguientes preguntas las remití con petulancia al Libro de Job, capítulo segundo, versículo once.1
Una niña impertinente. Una niña descarada y desagradable. Mis tías, corteses e indulgentes, se limitaron a mirarse y a comentar, quizás por centésima vez, que yo era una criatura muy peculiar.
Con Bildad fui muy feliz. Él, a diferencia de Bijou, fue un verdadero acontecimiento en mi vida. Lo amé a conciencia, y estaba convencida de que era el más bonito de su raza, aunque sabiendo lo que ahora sé, entiendo que no era gran cosa. Un pomerania nunca lo es. Un pomerania ni siquiera es de Pomerania, pues cuando más adelante me convertí en uno de ellos al ir a vivir allí, por más que busqué nunca logré ver un perro que se pareciera ni remotamente a Bildad.
Pero Pomerania, cuando tenía a Bildad, aún estaba muy lejos. Salvo por él, durante varios años más no tuve ningún contacto con esa región. Ni siquiera sabía dónde estaba, y me atrevo a decir que mademoiselle tampoco. Ella, que me educaba con tanto celo como yo ponía en resistirme a ser educada, tenía la costumbre, de lo más admirable en mi opinión, de asignarme una página de ejercicios de dedos para practicar en el piano, y otra de verbos franceses o declinaciones latinas para aprenderme de memoria, y luego me dejaba sola con Bildad mientras ella se retiraba a su cuarto a descansar las horas a las que tenía derecho y se quedaba allí hasta el almuerzo.
Un error dejarme sola con Bildad. Si hubiera estado sola por completo, podría haber sido buena, pero con un cómplice resultaba imposible. En el instante en que oíamos cerrarse la puerta de su cuarto, saltábamos por la ventana —que era francesa por supuesto— y huíamos de pianos, huíamos de verbos y declinaciones para retozar sin temor sobre la hierba. Sabía que mademoiselle no bajaría hasta que sonase el gong; me reservaba los últimos veinte minutos para estudiar y me las arreglaba para hacer los ejercicios de dedos al final, de manera que ella me encontrase sentada ante el piano, con las coletas aún vibrantes de diligencia; y entre tanto teníamos un montón de tiempo para jugar.
¡Cómo jugábamos! Rodábamos una y otra vez, nos perseguíamos entrando y saliendo de los arbustos, arrojábamos piedras que ambos recogíamos, y todo el rato en completo silencio, pues Bildad era tan consciente como yo de que resultaría fatal que ladrase. Y cuando nos cansábamos, o el deseaba ocuparse de algún asunto particular, yo paseaba entre las lilas para refrescarme y pensaba «Oh, ¿tendré un amante algún día? ¿Lo tendré?». Porque en aquellos tiempos, como no conocía a ninguno, pensaba mucho y a menudo en amantes.
Entonces mi padre volvió; y la primera carta que abrió fue una factura, dejada inadvertidamente entre su correspondencia, de Marshall y Snelgrove por cien libras solo en cintas.
Eso ensombreció el regreso a casa. Él no sabía que existían tantas cintas en el mundo; y que se hubieran empleado tantos metros y metros para adornar a una adorable esposa le dejó en un estado de frenética incredulidad.
Nos escabullimos con toda cautela, tratando de pasar inadvertidos. Me refiero a mí, a Bildad y a mademoiselle; aunque incluso la pequeña y osada compradora de cintas andaba de puntillas. Pero tenía tanto arte cuando se trataba de maridos, o de hecho de cualquier varón que, aunque es cierto que durante un tiempo vivimos en una atmósfera bastante cargada, se las arregló, más rápidamente que la mayoría de las esposas, para despejarla.
Por desgracia, también despejaron a Bildad. Mi padre, aunque no pudo resistir las maneras dulces y enredadoras de mi madre por mucho tiempo, sí pudo resistir con facilidad las de Bildad, y al pobre perro no le servía de nada golpear con entusiasmo la alfombra con la cola cada vez que captaba una mirada severa fija en él. ¿No sabía yo, me preguntó mi padre, con sus irascibles ojos azules centelleando, mientras Bildad se refugiaba bajo la mesa más cercana, que en casa no se permitían perros? ¿No sabía yo que tampoco estaban permitidos en el jardín, ni en ningún otro lugar a menos de un kilómetro de él? ¿Era tan amable de explicarle por qué cuando él no estaba presente para mantener el orden no se respetaba ningún orden?
Me quedé allí temblando, sin atreverme a decir una palabra, porque era el tipo de padre, frecuente en aquellos tiempos, al que nunca se le respondía. Además, ¿qué sabía yo sobre el orden, o por qué no se guardaba? Solo me lo preguntaba, me pareció, porque prefería no preguntárselo a mi madre —la cual, sabía él tan bien como yo, era en realidad la persona a la que había que preguntar—, no fuera a ser que dejase de enredar durante algún tiempo; e incluso entonces comprendí de forma vaga que enredar, o no enredar, tenía mucho que ver con la paz familiar.
Así que se llevaron enseguida a Bildad, igual que había ocurrido con Bijou, a una buena casa, me aseguró mi madre mientras me besaba las lágrimas; aunque de eso nunca estuve muy segura, porque, de ser así, y suponiendo por tanto que lo sacarían a pasear todos los días como correspondía, ¿no me lo habría encontrado tarde o temprano cuando mademoiselle me sacaba a pasear a mí?
Eso nunca ocurrió.