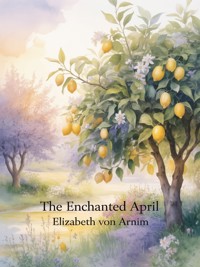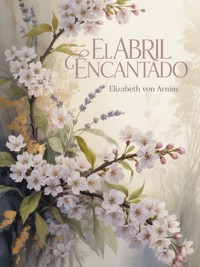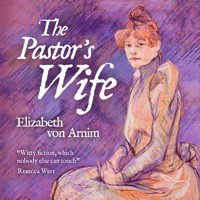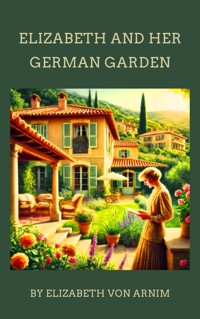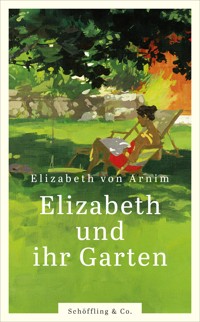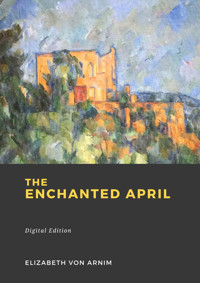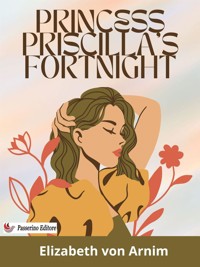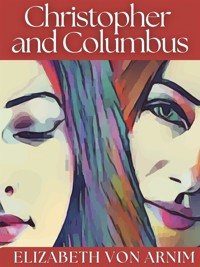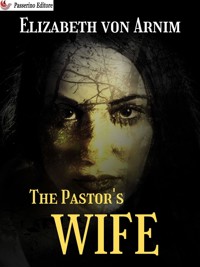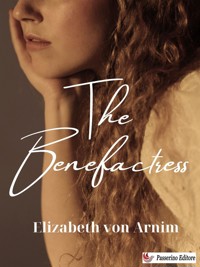7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Piteas
- Sprache: Spanisch
De la autora de Vera, Expiación y Todos los perros de mi vida. «El amor no es decente. El amor es glorioso y desvergonzado». Una viuda y un joven se conocen en el Londres de principios del siglo XX al coincidir varias veces en la misma obra de teatro. De función en función empiezan a intercambiar alguna mirada furtiva, alguna sonrisa distraída, algún tímido saludo… hasta que se hace evidente que Christopher se ha enamorado de Catherine con el ardor apasionado de la juventud. Ella, más de veinte años mayor que él, siente por primera vez en su vida la intensa sacudida del amor, pero teme la condena de la sociedad, los desaprobatorios ceños fruncidos y las acusaciones de indecencia a los que sabe que se tendrán que enfrentar. Publicada en 1925, Elizabeth von Arnim se inspiró en su propia experiencia para escribir Amor, una de sus novelas más admiradas. Cien años después, esta historia que, con la característica sutileza e ironía de su autora, retrata la hipocresía de la sociedad y el obstáculo de la diferencia de edad en una relación sentimental, es de una vigencia asombrosa. «Tiene un increíble sentido de la comedia y la visión, aunque continuamente frustrada, de una felicidad potencial». Penelope Mortimer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LA AUTORA
Elizabeth von Arnim (de soltera Mary Annette Beauchamp) nació en 1866 en Sídney, Australia. Prima de la escritora Katherine Mansfield, tras terminar sus estudios en Inglaterra, conoció a un viudo barón alemán, Henning August von Arnim-Schlagenthin, en un viaje a Italia que hizo junto a su padre. Dos años después, cuando tenía veinticuatro, se casó con el barón y se estableció en sus propiedades en Pomerania. Aunque el matrimonio nunca funcionó por las repetidas infidelidades del barón, no se separaron y tuvieron cinco hijos. Elizabeth se refugió de la infelicidad de su matrimonio entregándose a la escritura. Su primera novela, Elizabeth y su jardín alemán (1898), fue un éxito inmediato. En 1910, el barón Von Arnim murió y Elizabeth se mudó con sus hijos a Suiza, donde empezó una relación amorosa con H. G. Wells. Después de la Primera Guerra Mundial, al descubrir que le era infiel con la escritora Rebecca West, Elizabeth volvió a Londres y se casó con John Francis Russell, hermano del filósofo Bertrand Russell. No tardaron en separarse, aunque nunca se divorciaron. De este desastroso matrimonio, nació Vera (1921), que publicó anónimamente y cuya salida a la luz suscitó mucha polémica. De su obra también cabe destacar Un abril encantado (1922), amor (1925) y Expiación (1929). En 1936 publicó su célebre autobiografía Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim pasó sus últimos años viviendo en Estados Unidos y Suiza, hasta que murió víctima de una gripe en 1941, en Carolina del Sur.
LA TRADUCTORA
Noemí Jiménez Furquet estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca y la Technische Hochschule Köln. Después de residir en Argelia, Brasil y Francia, en la actualidad vive a caballo entre el Reino Unido y España, y desde 2019, tras concluir el Posgrado en Traducción Literaria de la Universidad Pompeu Fabra, se dedica casi en exclusiva a su gran pasión: los libros. Ha traducido más de una veintena de obras de ficción y no ficción, entre las que destacan Belinda, de Maria Edgeworth, o La intrusa, de Júlia Lopes de Almeida.
En Trotalibros Editorial ha traducido Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith (Piteas 20).
AMOR
Primera edición: junio de 2024
Título original: Love
© de la traducción: Noemí Jiménez Furquet
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-71-2
Depósito legal: AND.147-2024
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Impresión y encuadernación: Liberdúplex
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ELIZABETH VON ARNIMAMORTRADUCCIÓN DE
NOEMÍ JIMÉNEZ FURQUETPITEAS · 29
PRIMERA PARTE
I
La primera vez que se vieron, aunque no lo sabían porque aún no eran conscientes de la existencia del otro, fue en The Immortal Hour, que se representaba ante un patio de butacas casi vacío en King’s Cross; pero ambos acudían tan a menudo y el público de aquella época, al ser tan escaso y disponer de tanto sitio, llamaba tanto la atención que quienes asistían con frecuencia pronto acababan conociéndose de vista y sintiéndose inclinados a saludarse con un gesto y una sonrisa, lo que también les sucedió a Christopher y Catherine.
Ella se fijó en él la noche de su quinta visita, cuando antes de que se levantara el telón oyó a dos personas hablando justo detrás y una dijo con voz orgullosa: «Esta es mi undécima vez», y la otra respondió con despreocupación: «Yo ya he venido treinta y dos veces», ante lo cual exclamó la primera: «¡Vaya…!», con el mismo tono de un globo pinchado que se desinfla, por lo que no pudo evitar volver la cara, iluminada por el interés y la diversión, para mirar. Así reparó por primera vez en Christopher, y este en Catherine.
Después de aquello, advirtieron la presencia del otro en tres representaciones más; entonces, siendo la novena para ella y la trigésimo sexta de él —pues los entusiastas de The Immortal Hour llevaban celosa cuenta de su asistencia—, al encontrarse sentados en la misma fila, con solo doce butacas vacías entre los dos, él se acercó seis cuando cayó el telón entre las dos escenas del primer acto y, cuando volvió a bajar al finalizar, tras la escena de amor que en cada ocasión provocaba en el grupito de incondicionales una suerte de místico frenesí de deleite, salvó las seis restantes y se sentó audazmente a su lado.
Ella le dedicó una sonrisa amable y acogedora.
—Es tan hermoso —dijo él a modo de disculpa, como si eso bastara para explicar su acercamiento.
—Hermosísimo —dijo ella antes de añadir—: Es la novena vez que vengo.
Y él dijo:
—Para mí esta es la número treinta y seis.
Y ella dijo:
—Lo sé.
Y él dijo:
—¿Cómo lo sabe?
Y ella dijo:
—Porque le oí comentárselo a alguien cuando dijo que ya había venido treinta y dos veces y, desde entonces, las he ido contando.
Así se hicieron amigos, y Christopher pensaba que jamás había visto a nadie con una sonrisa tan dulce ni oído a nadie con una vocecita tan graciosa, como un arrullo.
Toda ella era menuda; una mujer pequeña con un sombrerito que no necesitaba quitarse nunca porque casi nunca había nadie detrás y, de todas maneras, aunque se hubiera puesto un tocado enorme, con su tamaño no era de las que obstaculizaran la vista. Siempre llevaba el mismo, y tampoco variaba su atuendo. A pesar de que la ropa era bonita, muy bonita, él tuvo la sensación, quizás porque eran siempre las mismas, de que no le sobraba el dinero, y también de que era mayor que él, solo un poco, nada que importase lo más mínimo; y al final, de alguna manera, también empezó a tener la sensación de que estaba casada.
La noche de la última sensación, le sorprendió lo mucho que lo exasperaba. ¿Qué le pasaba? ¿Se estaba enamorando? Si ni siquiera sabía cómo se llamaba. Era la representación número catorce para ella y la cuarenta y ocho para él —pues desde que habían trabado amistad, acudía con más frecuencia que nunca con la esperanza de verla, y las propias jóvenes del montaje lo miraban como si lo conocieran de toda la vida— cuando aquella fría sensación penetró en su cálido y confortable corazón, cortándole ese bienestar de raíz; y no fue porque le hubiera visto alianza alguna, pues jamás se quitaba los absurdos y pequeños guantes…, sino porque era algo indescriptible que hacía imposible que fuera una jovencita.
En vano trató de traducirlo en palabras, siguió siendo indescriptible. Y, ya tuviera que ver con los contornos de su silueta, más redondeados que los de la mayoría de las chicas en aquellos tiempos de planicies, o con las cosas que decía, por su vida que no lograba encontrarlo. Tal vez fuera su compostura, su aire de serena seguridad, de ser capaz de hacer amigos con cualquier joven desconocido, tomarlo y dejarlo sin más, cuándo y cómo quisiera.
Sin embargo, tal vez no fuera así. Siempre estaba sola. Antes o después, si había maridos, estos hacían acto de presencia. Ningún marido de mujer tan dulce la dejaría salir sola de noche, pensaba él. Sí, seguro que se equivocaba. No sabía gran cosa de las mujeres. Hasta ese momento solo había tenido relaciones esporádicas y bastante insatisfactorias, así que no podía comparar. Y aunque ya se habían sentado juntos varias veces, solo habían hablado de The Immortal Hour —con gran entusiasmo por parte de ambos—, su música, sus cantantes y las leyendas celtas en general, y al final ella siempre le ofrecía aquella sonrisa que lo obnubilaba, se despedía con un gesto de la cabeza y se escabullía, por lo que en realidad nunca habían llegado más lejos que la primera noche.
—Mire —dijo, o más bien farfulló, la siguiente vez que la vio allí (ya iba a sentarse a su lado sin pensárselo dos veces)—, tal vez podría decirme cómo se llama. Yo soy Monckton. Christopher Monckton.
—Por supuesto —respondió ella—: Cumfrit.
¿Cumfrit? Le pareció un nombre curioso, pero en cierto modo iba con ella.
—¿Cumfrit… —aguantó la respiración— a secas?
Ella se rio.
—Ah, precedido de Catherine.
—Me gusta. Es bonito. Juntos suenan dulces y bonitos. Son…, vaya, resultan muy apropiados para usted.
Ella volvió a reír.
—Pero los dos no son míos del todo —dijo—. El Cumfrit se lo debo a George.
—¿A George? —titubeó.
—Él aportó el Cumfrit. Yo solo puse el Catherine.
—Entonces…, ¿está usted casada?
—¿No lo está todo el mundo?
—¡Santo cielo, no! —exclamó—. Qué estado tan desagradable. Es odioso. Ridículo. Atarse a alguien para siempre y demás historias. ¡Todo el mundo! En absoluto. Yo no lo estoy.
—Ay, pero es que usted es demasiado joven —respondió ella, divertida.
—¿Demasiado joven? ¿Y usted?
Ella le lanzó una mirada fugaz con el rostro teñido de duda, pero esta se tornó verdadera sorpresa cuando vio que lo había dicho completamente en serio. Él pensó que tenía la cara triangular, como la flor del pensamiento, como un gatito. Quería acariciársela. Estaba seguro de que sería de una tersura y una suavidad exquisitas. Y ahora estaba George.
—¿A su… marido no le gusta la música? —preguntó, soltando lo primero que le vino a la cabeza, sin que en realidad le interesase lo más mínimo saber qué le gustaba o le dejaba de gustar al dichoso George.
Ella vaciló.
—No… no lo sé. No solía gustarle.
—Pero ¿no viene al teatro?
—¿Cómo va a venir? —Se quedó parada antes de añadir con voz suave—: El pobre falleció.
A Christopher el corazón le dio un vuelco. Era viuda. Entonces, aquella maldita guerra sí había tenido algo bueno: había quitado de en medio a George.
—Vaya, lo siento en el alma —exclamó con inmensa seriedad y tratando de mostrarse solemne.
—Ay, fue hace mucho tiempo —dijo ella, agachando un poquitín la cabeza al recordarlo.
—No puede hacer tanto.
—¿Por qué no?
—Porque no puede usted haber tenido tiempo.
Ella volvió a lanzarle una mirada fugaz y, una vez más, no vio sino sinceridad. Se quedó callada un momento. Pensó: «Qué dulce es», y una tenue sonrisa melancólica se le insinuó en el rostro. ¿Cuántos años tendría? Veinticinco o veintiséis; nada más, seguro. Qué encantadora era la juventud, tan despreocupada, tan generosa y franca en sus admiraciones y creencias. Aquel era un joven alto y grácil, con pecas y el cabello flameante, y unas muñecas coloradas y huesudas que le asomaban por las mangas cuando se sentaba y apoyaba la cabeza en las manos durante la escena de amor, apretándolas cada vez más cuanto más amor había. Tenía los ojos profundos, una frente ancha y de bellas formas, y una boca grande y amable; irradiaba juventud, así como los descontentos y los rápidos enfados y las todavía más rápidas apreciaciones que la juventud conlleva.
Reprimió un pequeño suspiro y rio al tiempo que decía:
—Solo me ha visto de noche. Espere a verme a la luz del día.
—¿Me lo permitirá en algún momento? —preguntó él vehemente.
—¿No viene nunca a las matinées?
Ya sabía ella que no.
—Ah, las matinées. No, por supuesto que no puedo venir a las matinées. Me paso la semana deslomándome en la maldita oficina y los sábados voy a jugar al golf con un tío que en principio va a dejarme todo su dinero.
—Debería valorarlo como merece.
—Y lo valoro. Hasta ahora no me importaba, pero es una imposición de mil demonios cuando uno quiere hacer otra cosa. —La miró compungido antes de que el rostro se le iluminara—. ¡Los domingos! Los domingos estoy libre. Mi tío es muy religioso, así que los domingos no juega. ¿No podría…?
—Los domingos no hay matinées —replicó ella.
—No, pero ¿no podría ir a verla? ¿Visitarla en su casa?
—Shhh —dijo, levantando la mano, pues había comenzado la música del segundo acto.
Y al acabar, una vez más, antes de que él pudiera articular palabra, mientras todavía pugnaba con el abrigo, ella se escabulló como siempre tras despedirse con un ademán.
La vez siguiente, sin embargo, él se mostró más determinado, y se lanzó desde el principio. Tenía la impresión de no haber dejado de pensar en ella ni un instante y era absurdo no saber nada de alguien que uno no se quitaba de la cabeza, salvo el nombre de pila y que el marido había muerto. Claro que eso ya suponía una gran diferencia, y que el marido hubiera muerto lo aliviaba hasta tal punto que no podía evitar pensar que debía de estar enamorándose. Todos los maridos deberían estar muertos, reflexionó, eran un engorro, una complicación. ¿Qué habría pasado si George estuviera vivo? Caramba, para empezar la habría perdido, habría tenido que renunciar a ella de inmediato, casi antes de que surgiera nada. Y él estaba tan solo y ella era…, bueno, ¿qué no era ella? Era todo lo que llevaba años soñando: dulzura, y calor, y bienestar, y consuelo, y amor, todo ello en un pequeño paquete.
La vez siguiente, pues, en cuanto ella apareció, fue hasta donde se había sentado y se lanzó. Iba a preguntarle sin ambages si podía ir a visitarla, organizarlo, pedirle las señas; pero dio la casualidad de que aquella noche llegó tarde y apenas había abierto la boca cuando se atenuaron las luces y ella levantó la mano y dijo:
—Shhh.
De nada serviría susurrarle lo que deseaba, porque los incondicionales, aunque pocos, eran acérrimos y no toleraban sino un silencio absoluto. Además, mucho se temía que ella también prefiriera la música a nada de lo que él tuviera que decir.
Se sentó de brazos cruzados y esperó. Tuvo que hacerlo hasta el último momento del acto; lo intentó de nuevo cuando cayó el telón entre las dos escenas y solo tocaba la orquesta, pero uno de los incondicionales, indignado, lo mandó callar.
Ella también levantó la mano y dijo:
—Ay, shhh.
Él comenzó a sentirse un poco fuera de The Immortal Hour. Pero por fin acabó el acto y las luces se encendieron de nuevo. Ella se volvió con el rostro sonrojado y la música brillándole aún en los ojos. Siempre se sonrojaba y los ojos le brillaban al final de la escena de amor: ni siquiera él era capaz de ver aquel precioso y precipitado abrazo de los amantes sin sentirse extraordinariamente conmovido. Dios, verse abrazado así… Estaba hambriento de amor.
—¿No es maravilloso? —suspiró ella.
—¿Alguna vez me va a permitir ir a verla? —le preguntó él sin perder un segundo más.
Ella se quedó mirándolo un momento, poniendo en orden sus pensamientos, algo sorprendida.
—Por supuesto —respondió—. Hágalo, aunque… —Se detuvo.
—Adelante —dijo él.
—Lo que iba a decirle es que ¿acaso no me ve bastante?
—¿Es que esto es verse?
—Bueno, son dos o tres veces a la semana.
—Sí, pero ¿esto es verse? Tan solo coincidimos. Usted llega, sin más, y luego desaparece. Y en cualquier momento podría hasta nollegar, y entonces…
—¡Pero bueno! —concluyó ella al ver que callaba—. En ese caso tendría toda esta maravilla para usted solo. No creo que jamás hayan interpretado esta última parte mejor que hoy, ¿verdad?
Y en ese momento empezó una vez más, con su vocecita de arrullo, a hablar de The Immortal Hour, y él no tuvo oportunidad de meter baza hasta que la endemoniada música arrancó de nuevo y los incondicionales, como una sola voz, soltaron sus «shhh».
El entusiasmo, pensó Christopher, debería tener límites, olvidando que el suyo al principio había superado con mucho el de ella. Volvió a cruzarse de brazos, señal en su caso de determinada y ceñuda paciencia, y cuando acabó la función y ella fue a desearle buenas noches con una sonrisa y marcharse a paso vivo sin mediar más palabras, no perdió el tiempo en ponerse el abrigo, tan solo lo agarró y fue tras ella.
Le costó no perderla de vista. Podía abrirse paso por huecos en los que él no cabía y a punto estuvo de escapársele a la vuelta de las escaleras. No obstante, la alcanzó en la escalinata exterior, justo cuando iba a aventurarse bajo la lluvia, y le puso la mano en el brazo.
Ella se dio media vuelta, perpleja. A la luz de las lámparas extrañamente potentes que los teatros encienden para la entrada y salida de los asistentes, le sorprendió el cansancio en su rostro. La música había sido demasiado para ella; se la veía agotada.
—Escuche —dijo Christopher—, no salga corriendo así. Está diluviando. Espere y le pediré un taxi.
—Ay, pero si siempre voy en metro —respondió, sujetándose a él un instante cuando un grupo de personas la empujaron al pasar.
—¿Cómo va a ir en metro esta noche, con esta lluvia? Además, se la ve cansadísima.
Ella lo miró de una manera peculiar y soltó una risita.
—Ah, ¿sí? —respondió—. Pues no lo estoy, en absoluto. Y desde luego que puedo coger el metro. La parada está aquí al lado.
—Ni hablar. Quédese aquí sin mojarse mientras le pido un taxi. —Y echó a correr.
Por un instante, Catherine se sintió tentada de marcharse camino del metro como siempre y volver a casa por sus propios medios, porque ¿por qué iba a tener que verse obligada a pagar un taxi, con lo caros que eran? Pero entonces pensó: «No, sería indigno de mí, indigno. Debo intentar comportarme con cortesía…». Así que esperó.
—¿Adónde le digo que la lleve? —preguntó Christopher, que había conseguido un taxi y la había subido a él sin atreverse a declarar que era su deber conducirla sana y salva a su casa.
Ella le dio la dirección —el 90A de Hertford Street— y él se preguntó por un instante por qué, si vivía en una calle a la que llegaba la mismísima brisa de Park Lane, pues quedaba a la vuelta de la esquina, no solo no tenía automóvil, sino que andaba cogiendo el metro.
—¿Desea que lo acerque a alguna parte? —preguntó ella, inclinándose hacia delante en el último momento.
Él se subió al taxi como una exhalación.
—Cómo esperaba que me lo propusiera —dijo, cerrando la portezuela con tanto ímpetu que una lluvia de gotas le cayó sobre el vestido desde lo alto del marco de la ventanilla.
Él tuvo que limpiárselas, cosa que hizo con inmenso cuidado y uno de sus pañuelos que, por desgracia, no era de los nuevos. Ella, mientras tanto, permaneció inmóvil, repasando la función de esa noche, señalando, describiendo, recordando, mientras él, conforme la secaba, concluyó que ya estaba más que harto de The Immortal Hour. Basta, que parase. Debía hablar con ella, tenía que averiguar más sobre su persona. Se moría por conocerla mejor antes de que el taxi, veloz como un demonio, llegase a su casa. Y ella, mientras el vehículo los zarandeaba con furia, no hacía más que declamar y extasiarse.
Esa era una buena palabra, pensó en cuanto le vino a la cabeza; y tanto le gustó que la pronunció en alto:
—Desearía que no se extasiara tanto —dijo—. No lo haga, al menos durante los próximos minutos.
—¿Extasiarme? —repitió ella desconcertada.
—¿No se ha mojado los zapatos? ¿Al cruzar la acera encharcada? Seguro que los tendrá empapados…
Entonces se agachó y empezó a limpiarle también el calzado con el pañuelo.
Ella lo miró algo sorprendida, aunque sin reaccionar. Ser joven era así. Uno echaba a perder un bonito pañuelo limpio en los zapatos sucios de una mujer sin pensárselo dos veces. Observó el espesor de su cabello cuando se inclinó sobre su calzado. Había olvidado lo denso que podían llegar a tener el pelo los jóvenes después de tanto tiempo sin contemplar más que cabezas entradas en años.
Para Christopher, en la penumbra del taxi, ella estaba igualita que en su sueño; el sueño cálido, redondo, acogedor y delicioso que los diablos solitarios como él tenían siempre, abrazados con pesar a la almohada. Y en cuanto a sus pies…, de pronto dejó de secárselos. Sentía que el próximo arrebato le haría ponerse de rodillas y besárselos, y se temía que a ella no iba a gustarle, se enfadaría y no le permitiría volver a verla jamás.
—Ha estropeado su pañuelo —señaló ella cuando Christopher se lo guardó, lleno de barro, en el bolsillo.
—Yo no lo veo así —respondió, con la mirada fija en las ventanillas delanteras, sentado muy recto en su rincón, porque no se fiaba de sí mismo y tenía un miedo mortal a no saber comportarse.
Tenía bastante claro que se había enamorado, y perdidamente. La idea lo hacía muy feliz, dado que por primera vez estaba, como él decía, enamorado de verdad. Todas las otras veces habían sido odiosas y le habían dejado un regusto muy desagradable. Aun así, anhelaba con todas sus fuerzas enamorarse: como era debido, de una persona inteligente y educada, además de adorable. Las tres cosas, pero de ellas la más importante era que fuese adorable.
La miró por el rabillo del ojo. Ya no parecía cansada. Qué ideales eran estos taxis oscuros, lo único que faltaba era que la otra persona también estuviera enamorada. ¿Llegaría a estarlo ella alguna vez? ¿Volvería a estarlo, o todo amor quedó enterrado con el canalla aquel de George? Ella le había tenido cariño, lo había llamado «pobre»; claro que uno podía llamar «pobre» con facilidad a los muertos y tenerles cariño en proporción al tiempo transcurrido desde que dejaron de estar vivos e incordiar.
—¿Dónde quiere que lo deje? —le preguntó.
—Nos hemos pasado —respondió Christopher—. O digamos que el taxi no se ha acercado. Vivo en Wyndham Place. La acompañaré hasta su casa y luego le pediré al taxista que me lleve.
—Es usted muy amable, pero permita que pague mi parte.
—Por cierto —continuó apresurado, interrumpiendo con un gesto impaciente lo que anduviera haciendo con el bolso, porque ya estaban cruzando vertiginosos Berkeley Square y sabía que se le acababa el tiempo—, aún no me ha dicho si puedo ir a verla. Me gustaría muchísimo ir a verla. Son tantas las cosas que quiero decir…, vaya, que me gustaría oírle decir. Y no hacemos más que hablar de esa endemoniada Immortal Hour.
—¿Cómo? Pero si pensé que le encantaba.
—Por supuesto que me encanta, pero no lo es todo en la vida. Y ya le hemos dado su momento de gloria, ¿no cree? Permítame ir a verla. Yo… —iba a decir: «Me moriré si no la veo», anque se temía que eso la asustara, pero que lo ahorcaran si no era casi la verdad pura y dura; en cualquier caso, enseguida rectificó— estaré en Londres el próximo domingo, todo el día.
Se encontraban al principio de Hertford Street. Recorrieron la calle a toda velocidad. Todavía hablaba cuando llegaron a la altura del 90A. El taxi se detuvo con un chirrido de frenos: era un taxi violento, el más violento que hubiera cogido jamás; y pensar que podría haber tenido la suerte de tomar uno de esos viejos, lentos y cautelosos, conducido por un patriarca barbudo de los que siempre le tocaban cuando tenía que coger un tren o llegaba tarde a una cena y que frenaban en cada cruce con una cortesía anticuada y cedían el paso hasta a las carretas…
—¿Podría pasarme el domingo que viene? —preguntó, viéndose obligado a inclinarse por encima de ella para abrirle la portezuela, puesto que, al ver que él no se movía y seguía sentado sin más, ella se disponía a abrirla sola—. No, no salga —se apresuró a rogarle, dado que ya parecía que fuera a hacerlo—. No se quede esperando bajo la lluvia. Aguarde aquí mientras voy a llamar al timbre.
—Pero mire, tengo llave —dijo ella—. Además, ahí está el portero de noche.
Allí estaba, sí; y abrió la puerta en cuanto oyó detenerse el taxi.
—Entonces, ¿el domingo? —preguntó Christopher con desesperada insistencia mientras la ayudaba a bajarse.
—Sí, venga a verme —dijo ella, sonriéndole amistosa con su sonrisa adorable y haciendo que su humor se elevara hasta el cielo—. Pero este domingo no —añadió, haciendo que cayera de golpe a la tierra.
—¿Por qué este domingo no? —inquirió—. Estaré libre todo el día.
—Sí, pero yo no —respondió con una carcajada, porque él la divertía—. Al menos estoy segura de que hay algo… —Frunció el ceño, tratando de recordar—. Ah, sí. Stephen. Le había prometido que lo acompañaría.
—¿Stephen?
El corazón se le paró. Ahora que lo de George había quedado zanjado, por completo y para bien, resulta que llegaba Stephen.
En ese momento, con la puerta a punto de cerrarse a sus espaldas dejándolo solo, una luz cálida y reconfortante iluminó su entendimiento: Stephen sería su hijo, su único hijo, su querido niño. Por odioso que resultase pensar en ello —la institución del matrimonio era en verdad de lo más deplorable—, George se había perpetuado y aquel delicado pequeñín, aquella primorosa y blanda criatura, había sido el vehículo para cumplir el absurdo deseo de que perdurase su estúpido apellido.
—Supongo… —dijo, reteniéndola, con el sombrero aún en la mano y la lluvia cayéndole en la cabeza descubierta mientras el portero sujetaba la puerta abierta y los observaba— que lo llevará al zoo, ¿no?
No se le ocurría otro lugar mejor para Stephen que el zoo en domingo, así que al zoo iría él también, y así volvería a echar un vistazo a aquellos monitos tan alegres.
—¿Al zoo? —repitió ella con perplejidad antes de echarse a reír—. Me pregunto —añadió, con el rostro radiante por la risa— por qué iba a creer usted que Stephen querría que lo llevase al zoo. Pobre —otro «pobre» más, y esta vez vivo—, pero si tiene mi edad.
Que tenía su edad. Stephen.
Ella se despidió con la mano.
—Venga algún otro domingo —alzó la voz mientras la puerta se cerraba.
Christopher se quedó mirándola un momento. Luego, con lentitud, se dio media vuelta, se caló el sombrero mientras bajaba los escalones y ya se alejaba bajo la lluvia, perdido en los pensamientos más dolorosos, caminando como un autómata de vuelta a casa, cuando el taxista, al darse cuenta con asombrada indignación de que todavía no le habían pagado, lo trajo de vuelta a sus obligaciones al gritarle con brusca grosería:
—¡Oiga!
II
Diez días de espera hasta el domingo de la semana siguiente. No era más que viernes por la noche. Por supuesto que, entretanto, la vería en The Immortal Hour y puede que hasta se las ingeniara para acompañarla de nuevo a casa, pero ¿sería capaz en esos pequeños ratos, en esos breves momentos, en esos instantes interrumpidos por la subida del telón o la bajada de las luces, de averiguar quién y qué era Stephen? A Christopher le resultaba intolerable haberla encontrado por fin para, de inmediato, toparse con otro.
Sus pensamientos eran de lo más amargos mientras traqueteaba de camino a casa en el taxi que poco antes le resultara tan dulce por su presencia. Stephen no podía ser su hermano, pues con un hermano nadie concertaba citas con antelación y las cumplía a rajatabla; y no podía ser su tío ni su sobrino, los únicos dos parentescos que le satisfarían, ya que había dicho que tenía su edad. Así que ¿quién y qué era Stephen?
Una mínima esperanza alumbró por un instante la oscuridad de su mente: en ocasiones los tíos eran jóvenes, y los sobrinos, viejos. Pero la llama era demasiado débil para dar calor y se apagó casi de inmediato. Deberían lapidar a todos los Stephen, pensó. Es lo que habían hecho con el primero del que tenía noticia; lástima que la práctica no hubiera continuado. Qué feliz habría sido en ese momento de no ser por Stephen. Qué feliz al ir a verla dentro de dos domingos, a verla de verdad, y a sentarse a solas con ella en una sala silenciosa y mirarla de frente y no de lado, y sin ese sombrero que tanto la tapaba, cuando de por sí ya era menuda. Puede que también después de un rato, pensó, cuando ya estuvieran a gusto el uno con el otro —y sentía que con ella podría comportarse con mayor naturalidad, disfrutar de ser más él mismo que con nadie a quien hubiera conocido—, podría incluso sentarse en el suelo a sus pies, lo más cerca posible de sus pequeños zapatos. Y entonces le hablaría de todo lo habido y por haber. Cielo santo, cómo deseaba hablarle de todo lo habido y por haber a alguien que lo entendiera. No había nadie que entendiera de verdad salvo una mujer. Para ello no hacía falta inteligencia; no hacía falta aprender, ni el esfuerzo que exigían la educación y la lógica y la objetividad científica, y todas esas condenadas virtudes que Lewes, con quien compartía habitaciones, poseía. Todo aquello estaba bien como parte de un todo, y estaba dispuesto a admitir que, cuando uno ya disponía de ese todo, hasta era más importante que cualquier otra parte; pero, si no había más, uno se moría de hambre…, se moría. La vida sin una mujer en ella, sin una mujer propia, era intolerable.
Cuando giró la llave en la puerta, su expresión era sombría. Encontraría a Lewes allí sentado; Lewes, con su inteligencia. Inteligencia, inteligencia…
Christopher no tenía madre ni hermanas y, hasta donde alcanzaba su memoria, siempre había estado rodeado de varones: tíos que lo criaron, clérigos que lo prepararon para la escuela, otra vez tíos con quienes jugaba al golf y pasaba los festivos anuales, Navidad, Pascua y Pentecostés; y allí, en sus habitaciones, lo esperaba Lewes, siempre Lewes, haciendo comentarios profundos e idiotas sobre cualquier tema, deseando pasarse la mitad de la noche sentado y razonando. ¡Razonando! Christopher estaba harto de razonar. Quería a alguien con quien pudiera ser romántico, sentimental, poético y…, sí, religioso si le apetecía, sin tener que avergonzarse. Y qué extraordinario que desease tocar: palpar preciosas superficies suaves, sentir, percibir calidez y cercanía. Estaba cansado de aquella vida estéril y raquítica con Lewes. Llevaba tres años conviviendo con él, desde que dejara Balliol; tres años de volver a casa por la tarde y encontrarse a Lewes, quien apenas salía por las noches, arrellanado en su sillón, fumando en la misma posición inamovible, con los pies sobre la repisa de la chimenea, delgado, seco, horriblemente inteligente; y hablarían sin parar, e indagarían sin parar, y cuando abordaran el amor y las mujeres —porque, por supuesto, a veces abordaban el amor y las mujeres—, Lewes expresaría unas opiniones que Christopher —quien había compartido esas mismas opiniones, pero que las había olvidado—, ahora que había conocido a Catherine, consideraba, según él mismo decía, majaderías.
Cerró la puerta haciendo el menor ruido posible, con intención de irse derecho a la cama y evitar a Lewes como mínimo aquella noche. La primera vez que se sentó junto a Catherine y entabló amistad con ella, había tenido el poco juicio de contárselo en cuanto volvió a casa con un ardor que, enseguida se dio cuenta, era innecesario; como es natural, desde entonces Lewes le preguntaba de vez en cuando cómo iban las cosas. A Christopher dejó de gustarle tal interés casi de inmediato, y le fue gustando menos conforme más le gustaba Catherine; y entre las muchas otras cosas de las que luego se arrepintió de haberle contado a Lewes, animado por la ilusión del primer descubrimiento, estaba que aquella era la mujer de sus sueños.
—Ninguna mujer es la de los sueños de nadie —dijo Lewes, que, como tenía treinta años, lo sabía.
—Tú espera a verla, hombre —respondió Christopher, picado, a pesar de que era el mismo tipo de cosas que él habría dicho con naturalidad hasta el día anterior.
—Mi buen amigo…, ¿verla? ¿Yo? —Lewes blandió la pipa con ademán cansado—. Creía que hacía mucho que te habías dado cuenta de que ya no quiero nada con las mujeres.
—Eso es porque no conoces ninguna —replicó Christopher, que en ese momento detestó a su compañero.
Este lo miró con cierta perplejidad.
—¿Que no conozco a ninguna? —repitió.
—No en la intimidad. En la intimidad, a ninguna decente.
Lewes siguió mirándolo, antes de responder con tono suave y paciente:
—Pensé que sabías que tengo madre y hermanas.
—Las madres y las hermanas no son mujeres, solo son familiares —sentenció Christopher.
A partir de ese momento, las preguntas de Lewes se volvieron menos frecuentes y más cautelosas, teñidas de ansiedad. Su amigo le caía bien y le disgustaba la idea de perderlo. Le parecía que iba por el camino más recto a enamorarse en serio; y el amor, según había observado, era un gran destructor de las amistades.
El viernes por la noche lo oyó entrar y, cosa inusual, lo oyó irse a su cuarto después de haber cerrado la puerta con cuidado, lo cual le extrañó. ¿Qué le estaba haciendo aquella mujer a su amigo? ¿Ya lo estaba atormentando? Ya lo había vuelto más cauteloso, más silencioso; ya se había interpuesto entre ellos como un espeso telón.
Lewes se removió en el sillón y prosiguió con Donne, a quien estaba leyendo en ese momento con una apreciación inteligente mezclada con cierta sorpresa por la persistencia en la pasión por su esposa; pero descubrió que no podía prestar a Donne la plena atención que acostumbraba, pues estaba pendiente de cualquier sonido procedente del cuarto de al lado, y sus pensamientos, a pesar de tener la mirada fija en la página, daban vueltas en círculo de un modo similar a este: «Pobre Chris. Una viuda. Lo tiene atrapado. Y menudo apellido. Cumfrit. Madre mía. Pobre Chris…».
Desde el cuarto de al lado le llegaban sonidos de pasos ininterrumpidos, arriba y abajo —con cuidado, como si no quisiera llamar la atención y, sin embargo, se sintiera impelido a caminar—, por lo que los pensamientos de Lewes empezaron a dar vueltas a mayor velocidad y con mayor énfasis que nunca: «Pobre Chris. Una viuda. Cumfrit. Madre mía…».
Lo peor de todo, pensó al tiempo que cerraba de golpe el volumen de Donne y lo arrojaba sobre la mesa, era que en tales casos los amigos no podían ser más que testigos mudos. No había nada que hacer excepto observar con impotencia, como junto al lecho de un moribundo. Y sin la esperanza siquiera de una resurrección cierta y gloriosa, como en ocasiones consuela a quien observa. Su amigo tenía que pasar por el trance y desaparecer de la vida de Lewes, porque, según había observado, después nadie volvía a ser jamás el mismo amigo de antes, ya acabase la aventura con final feliz o infeliz. «Pobre Chris. Una viuda. Atrapado…».
Los sonidos de pasos se detuvieron de repente. Lewes habría querido echar un vistazo y ver por sí mismo si su desventurado —y con toda probabilidad ya perdido— amigo dormía a salvo de todo, pero no podía hacerlo; así pues, volvió a encender la pipa, cogió a Donne e intentó seguir leyendo, capaz de concentrarse mejor ahora que habían dejado de sentirse los pasos, aunque con el oído algo aguzado.
Cuál fue su sorpresa a la mañana siguiente, durante el desayuno, al encontrar a Christopher con aspecto risueño, dando cuenta de los huevos y el beicon con su habitual satisfacción.
—Vaya —no pudo evitar decir—, se te ve encantado de la vida.
—Lo estoy. Llueve —respondió Christopher.
—Sí, llueve —repitió Lewes, mirando por la ventana; y se sirvió el café en silencio, pues no acababa de ver la relación.
—Puedo saltarme el maldito golf —le explicó al cabo de un momento con la boca llena.
—Sí, puedes —repitió Lewes, consciente de que, hasta entonces, Christopher siempre esperaba la llegada del sábado con una ilusión casi infantil.
—Ya he salido a enviarle un telegrama a mi tío.
—Pero pensaba que, en casos como este, cuando el tiempo os impedía jugar al golf, seguías yendo a verlo y jugabais al ajedrez.
—¡Al cuerno el ajedrez! —dijo Christopher.
Y en la cabeza de Lewes comenzó una vez más la cantinela: «Pobre Chris. Cumfrit. Atrapado…».
III
A Christopher le había llegado la inspiración —de repente, como sucede siempre con esta— la noche anterior, después de caminar arriba y abajo por su cuarto durante casi una hora: al día siguiente dejaría plantado a su tío y al golf, y dedicaría la tarde a visitar a Catherine, adelantándose así, de alguna manera, a Stephen. Qué sencillo. Que su tío se ofendiera y decepcionara cuanto quisiera, por él como si le dejaba sus miles de libras al limpiabotas. Iría a ver a Catherine y seguiría yendo una y otra vez, la tarde entera si fuera necesario, si no estaba en casa a la primera. Así pues, tras haber tomado la decisión, la paz lo envolvió y pudo irse a la cama y dormir como un bebé satisfecho.
La primera vez que se presentó en Hertford Street eran las tres.
Ella no estaba. Así se lo dijo el portero cuando preguntó en qué planta vivía.
—¿Cuándo volverá? —inquirió.
El portero respondió que no sabía decírselo; a Christopher le cayó mal de inmediato.
Se fue y dio un paseo por el parque, donde la tierra estaba mojada y ráfagas de gruesas gotas le cayeron encima desde los árboles.
A las cuatro y media ya estaba de vuelta. Era la hora del té. Ella estaría en casa para tomarlo a menos que se encontrara en casa de alguien; en tal caso, volvería a llamar cuando ya hubiera dado tiempo a acabar.
Ella seguía fuera.
—Subiré y preguntaré yo mismo —propuso Christopher, a quien el portero le caía peor que nunca; y así, él también empezó a caerle mal al otro.
—Solo hay una puerta de entrada —respondió el portero con modales cada vez más desabridos—. La habría visto.
—¿Cuál es la planta? —espetó Christopher con parquedad.
—La primera —respondió el portero, con parquedad aún mayor.
Mientras Christopher subía pisando una moqueta muy mullida, sin hacer caso del ascensor, cuyo uso en cualquier caso el desabrido portero no le había sugerido, pensó que un apartamento en la primera planta de un edificio de Hertford Street parecía alejado de la necesidad de viajar en metro. Sin embargo, ella había dicho que siempre acudía a The Immortal Hour por ese medio. ¿Sería posible que hubiera quien disfrutara viajando así? Le pareció imposible. Y que alguien saliera de la callada dignidad de la caoba del vestíbulo de tales apartamentos y se adentrara por su propio pie en la parada de metro más próxima, en lugar de tomar como mínimo un taxi, le causó asombro. Un Rolls-Royce tampoco le habría parecido fuera de lugar, pero como mínimo un taxi.
¿Por qué hacía esas cosas, se cansaba de forma innecesaria y se mojaba los preciosos piececitos? Christopher anhelaba cuidarla, impedirle hacer todo aquello, interponer su cuerpo grande y fuerte entre ella y todo lo que de alguna manera pudiera hacerle daño. Esperaba que George hubiera tomado las mismas precauciones. Estaba seguro de que lo había hecho. Cualquier hombre habría actuado así. «Cualquier hombre»: estas palabras le trajeron de vuelta a Stephen; estaba convencido de que era su pretendiente, aun cuando ella se olvidara de su nombre. Quizás se le hubiera olvidado porque era uno de tantos. ¿Sería posible? Uno de tantos…
De pronto volvió a sentirse intranquilo, por lo que se apresuró a llamar al timbre del apartamento, como si al entrar cuanto antes, de alguna manera, pudiera anticiparse a los hechos y desbaratarlos.
Quien abrió la puerta fue la señora Mitcham, a quien tan bien llegó a conocer más adelante. Ambos se miraron por primera vez, ignorantes de todo lo que les deparaba el futuro: él vio a una mujer mayor de lo más respetable; ni una criada, pues no llevaba cofia, ni una doncella, le pareció por algún motivo, aunque no sabía gran cosa sobre doncellas; se asemejaba más bien a lo que a él le parecía una niñera —a menudo había anhelado en secreto tener una—; y ella vio a un hombre joven, atractivo y de largas piernas, con los mismos ojos que un niño al llegar a una fiesta de cumpleaños.
—¿Volverá pronto la señora Cumfrit? —preguntó, y la forma en que lo hizo coincidía con la expresión de sus ojos—. Sé que ha salido, pero ¿cuánto tardará en volver?
—No sabría decirle, señor —respondió la señora Mitcham, mientras consideraba al joven caballero de mirada ávida.
—Bueno, mire, ¿le importa si entro y la espero aquí?
Como es natural, la señora Mitcham vaciló.
—Bueno, pues entonces tendré que esperar abajo y no soporto al portero ese.
Daba la casualidad de que la señora Mitcham tampoco soportaba al portero, por lo que su rostro se relajó un poco.
—¿La señora Cumfrit lo espera, señor? —le preguntó.
—Sí —respondió Christopher sin miedo; porque así era, aunque fuese el domingo de la semana siguiente.
—Normalmente me avisa… —comenzó a decir la señora Mitcham, dudosa; no obstante, se hizo un poco a un lado, por lo que Christopher entró a toda prisa. Y mientras le entregaba el sombrero y el abrigo, la mujer esperaba haber actuado bien, pues creía conocer al dedillo a todos los amigos y conocidos de su señora, y desde luego ese joven caballero no había estado nunca en casa.
Lo condujo al salón.
—¿Qué nombre debo dar cuando llegue la señora Cumfrit? —preguntó, dándose la vuelta junto a la puerta.
—Soy el señor Christopher Monckton —respondió con aire abstraído, ya que iba a ver el salón de Catherine, la habitación en la que, con toda probabilidad, pasaba la mayor parte del tiempo, su santuario.
La señora Mitcham dudó un poco, porque ¿y si se había equivocado al dejar entrar a un desconocido, cuando el servicio del té ya estaba preparado, con el azucarero y las cucharillas de plata del pobre señor Cumfrit? ¿No debería haber pedido al joven caballero que esperase en el recibidor? Con el corazón lleno de dudas, abrió la puerta y le permitió entrar, observándolo mientras franqueaba el umbral.
No, no parecía en absoluto ese tipo de persona, se reprendió y alentó. Sabía reconocer a un caballero a simple vista. Con todo, dejó la puerta entreabierta, de modo que pudiera oír si… Además, también le pareció conveniente atravesar el recibidor de puntillas y examinar con ojo atento su abrigo.
Era el abrigo de un caballero; un abrigo grueso, usado, pero inconfundible, por lo que regresó sigilosa a la cocina, y dejó la puerta abierta; y, mientras cortaba pan y mantequilla haciendo el menor ruido posible, aguzó el oído por si sentía llegar a su señora y aún más, para estar segura, si notaba que alguien se marchaba.
Sin embargo, lo último que deseaba el joven que acababa de entrar en el salón era volver a salir. Quería quedarse donde estaba para siempre. Era maravilloso disponer de ese tiempo a solas entre sus cosas antes de que apareciera. Sería como leer el encantador prefacio de un libro maravilloso. Salvo estar con ella, esta era la más feliz de las circunstancias. Porque estas cosas expresaban tanto de ella misma como la ropa que vestía. Se la describirían, le revelarían como mínimo una parte, y una parte genuina, de su personalidad.
Al echar un primer vistazo a su alrededor, sintió que ese no era en absoluto el salón de ella, sino la habitación de un hombre. El salón de George. George seguía presente en él, y de una forma flagrante, desvergonzada, en sus grandes sillas y mesas de roble, en los inmensos cuadros al óleo, y en los bustos, los bustos de mármol, unos mamotretos blancos sobre pedestales negros en los rincones. ¿Es que, entonces, nadie se moría del todo?, se preguntó indignado Christopher. ¿Es que la insistencia de la gente en sobrevivir a toda costa no tenía fin? Endurecida en el roble, plasmada en bustos y cuadros, la esencia de George, todavía fuerte, cohabitaba con su viuda. ¿Cómo iba a dejar de recordarlo nunca en semejante mausoleo? Estaba claro que no quería; si no, ya se habría deshecho de todo aquello hacía mucho y habría traído objetos alegres, colores, flores, objetos suaves y sedosos, como ella, que la representaran. Pero no quería. Había canonizado a George de ese modo extraño en que la gente canonizaba a las personas problemáticas y desagradables una vez muertas y enterradas.
Christopher siguió de pie, mirando a su alrededor y diciéndose que sabía cómo había sucedido —oh, sí, ya lo entendía—, cómo, en el momento de la muerte de George, Catherine, anegada de pena, de pesar, quizás de amor ahora que ya no estaba obligada a amar, se había aferrado a sus arreglos sin soportar que se tocara nada, ni se moviera ni se alterara, patética en sus ansias por conservarlo todo tal y como él solía, por mantenerlo vivo al menos en el mobiliario. Sabía de otras viudas que lo habían hecho; y de viudos —aunque menos— que también. Podía imaginarlo sin dificultad siempre que uno hubiera amado mucho o se lamentara con desesperación de no haber amado lo suficiente. Pero ¿continuar año tras año? Sin embargo, una vez que se había empezado, ¿cómo parar? Solo había una forma de hacerlo de manera feliz y natural, y era casándose de nuevo.
Y entonces, mientras deslizaba la mirada, con la nariz levantada con impaciente desdén ante la persistencia post mortem de George y casi preparado para descubrir whisky y puros, llenos de polvo, en alguna mesita en un rincón —¿por qué no?, se ajustaría a todo lo demás—, reparó en un pequeño objeto blanco sobre el pesado sofá en ángulo recto con la chimenea, en la que vacilaba el más pequeño de los fuegos recién encendidos. Algo de ella. Una huella, por fin, de su presencia.
Atravesó el salón como una flecha y se abalanzó sobre él. Suave, blanco, con la misma dulzura que había advertido cuando estaba cerca de ella, se trataba de una pequeña estola de zorro, de esas que una mujer se pone al cuello.
La cogió y se la llevó a la cara. Cuánto se parecía a ella, cuánto. Se quedó absorto, se hundió en ella, inspirando su delicado y dulce aroma; y Catherine, al entrar silenciosa con la llave, lo vio así, junto al sofá, de espaldas a la puerta.
Se quedó inmóvil en el umbral, observándolo con divertida sorpresa, porque le pareció muy curioso. ¡Que algo así le sucediera a su boa, y a su edad! Qué joven tan extraño. Tal vez tener semejante mata de pelo rojo fuego hacía que uno…
Pero, aunque él no había oído nada, se había dado cuenta de su llegada y, dándose la vuelta a toda prisa, descubrió su mirada divertida y enrojeció de forma llamativa.
Volvió a dejar con cuidado la estola en el sofá y se le acercó. «A ver, ¿por qué no?», se dijo desafiante, alzando la cabeza.
Ella se rio y, estrechándole la mano, afirmó que se alegraba de que hubiera acudido. Qué sencilla era, qué espontánea; con qué naturalidad se tomaba las cosas; cosas tan poco naturales que a él lo hacían temblar, como secarle los zapatos en el taxi la noche anterior o sentir en su rostro el suave pelaje blanco. Si fuera tímida o se sintiera cohibida, aunque solo fuese un instante, pensó, él podría mostrarse más dueño de sí mismo y hasta de ella. Pero no lo era. Ni por asomo. Se mostraba amistosa sin más, como si todo lo que él dijera e hiciera fuese normal, inevitable, de esperar, o como si tanto diera una cosa u otra. Ni siquiera se sorprendía de verlo. Y eso que él le había asegurado que nunca estaba libre los sábados.
—No he podido evitar venir —dijo, con el rostro encarnado—. No imaginaría en serio que iba a esperar al domingo de la semana que viene, ¿verdad?
—Me alegro mucho de que no lo haya hecho —respondió ella al tiempo que hacía sonar la campanilla para el té, se sentaba a la mesita y se disponía a quitarse los guantes.
Estos no se dejaban, pues estaban mojados por la lluvia bajo la que habían estado.
—Permítame —se apresuró a decir él, observando cada uno de sus movimientos.
Ella le tendió las manos al instante.
—Ha estado caminando bajo la lluvia —le reprochó Christopher, dejando a un lado los guantes empapados. Y, al mirarla a la cara, bajo la fuerte luz grisácea de la tarde de marzo que entraba de lleno por las altas ventanas, vio que estaba cansada (rendida, de hecho), y añadió alarmado—: ¿Qué ha estado haciendo?
—¿Haciendo? —repitió ella, que sonreía ante el modo en que él la observaba—. Pues volver a casa lo más rápido posible mientras llovía.
—Pero ¿por qué parece tan cansada?
Ella rio.
—¿Parezco cansada? —dijo—. Vaya, no lo estoy en absoluto.
—Entonces, ¿por qué tiene aspecto de haber caminado cientos de kilómetros y llevar semanas sin dormir?
—Ya le dije que debía verme a la luz del día —respondió con una chispa de diversión en los ojos ante su cara de preocupación—. Solo me ha visto de noche, a la luz de las lámparas o en la oscuridad. Tenía exactamente el mismo aspecto, solo que no podía verme. Cualquiera puede parecer descansado si está lo bastante oscuro.
—Tonterías —dijo él—. Ha estado por ahí caminando y cogiendo el metro. Mire, me gustaría que me dijera una cosa…
—Le diré lo que quiera.
Qué ojos tan dulces tenía, que dulcísimos eran, ojalá no parecieran tan cansados…
—Pero siéntese —prosiguió ella—. Es usted tan enorme que me duele el cuello de levantar la cabeza para mirarlo.
Christopher se dejó caer en el sillón de al lado.
—Lo que de verdad quiero saber… —comenzó a decir, inclinándose hacia delante.
Se interrumpió en cuanto se abrió la puerta y entró la señora Mitcham con el té.
—Adelante —lo animó Catherine—. A menos que sea algo demasiado indiscreto.
—Bueno, solo iba a preguntarle si… ¿a usted le gusta el metro?
Ella rio. Siempre estaba riendo.
—No —respondió al tiempo que servía el té.
La tetera era impresionante; el servicio entero lo era, salvo la parte que se comía. Ahí había intervenido una severa mano ahorradora, reduciendo la mantequilla untada en el pan, escatimando los frutos en el bizcocho. No es que Christopher viera nada de esto, pues solo tenía ojos para Catherine; pero después, cuando repasó la visita en su cabeza, de algún modo fue consciente de un curioso contraste entre el té y los marcos de los cuadros.
—Entonces, ¿por qué lo usa? —le preguntó una vez que la señora Mitcham se hubo ido y cerrado la puerta.
—Porque es barato.
En respuesta, él paseó la vista por el salón y, en su mente, también por Hertford Street y por Park Lane, que estaban tan cerca, y por el lujo discreto del vestíbulo y por el distinguido, aunque personalmente tuviera sus objeciones, portero.
Ella lo siguió con la mirada.
—El metro y esto —dijo—. Sí, ya lo sé. No encajan, ¿verdad? Quizás no tendría que ser tan precavida. Pero me da mucho miedo dejar de serlo. Pasado el primer año, debería tenerlo más claro…
—¿Qué primer año? —preguntó Christopher cuando ella se calló; sin embargo en realidad no la escuchaba, pues, levantando las manos, se había quitado el sombrero y era la primera vez que la veía sin estar medio oculta.
La observó. Ella siguió hablando. Él no la oía. Tenía el pelo oscuro, peinado de modo que le dejaba la frente descubierta. Estaba entreverado de minúsculos hilos plateados. Los vio. Era, como ya había notado, como de algún modo ya había sabido, mayor que él, pero solo un poco; nada por lo que inquietarse; lo suficiente para que resultara apropiado adorarla, para que su lugar se encontrara a sus pies. Observó su frente: tan cándida, con una suerte de inocencia, algo de una bondad extraordinaria, reconfortante, de una amabilidad infinita, aunque con finas arrugas, como si estuviera preocupada. Y luego estaban sus ojos grises, bellamente distanciados, de un gris muy claro con largas pestañas oscuras y una expresión patética, como de haber llorado. Hasta entonces no lo había advertido. En el teatro brillaban. Esperaba que no hubiera llorado, y que nada la preocupara, y que su risa en aquel momento no fuera fingida para él, para el visitante.
Ella se detuvo en mitad de lo que estaba diciendo, cuando se dio cuenta de que él no la escuchaba y la miraba con extrema seriedad. Su expresión se tornó divertida.
—¿Por qué me mira con tanta solemnidad? —preguntó.
—Porque mucho me temo que ha estado llorando.
—¿Llorando? —repitió con asombro—. ¿Por qué iba a llorar?
—No lo sé. Cómo iba a saberlo. Si yo no sé nada.
Se inclinó hacia delante y le tocó la manga con timidez. Tenía que hacerlo. No podía evitarlo. Esperaba que no se hubiera dado cuenta.
—Cuénteme algo —dijo.
—Se lo estaba contando, pero no me escuchaba.
—Porque estaba mirándola. ¿Sabe?, no la había visto sin sombrero en toda mi vida.
—En toda su vida… —repitió con una sonrisa—. Como si llevara viéndome desde la cuna.
—La conozco desde siempre —afirmó solemne; ante lo cual ella se apresuró a ofrecerle un poco de bizcocho, del que hizo caso omiso—. En mis sueños —prosiguió, mirándola con ojos que, bien se temía ella, eran algo…, en fin, que no eran los de una visita sin más.
—Ah…, en sueños. Mi querido señor Monckton —dijo, dejando de lado toda abstracción—, tome un poco más de té.
—Llámeme Chris.
—Pero ¿por qué?
—Porque nos conocemos desde siempre. Porque vamos a conocernos para siempre. Porque yo… porque yo…
—Pero sabe que eso no es cierto —lo interrumpió, pues a saber lo que podría soltar a continuación su impetuoso nuevo amigo—. En realidad no nos conocemos. No fuera de la fantasía. No más allá de The Immortal Hour. ¿No habrá visto los cigarrillos? Ah, sí, ahí están. En esa mesa. ¿Me los acerca?
Él se levantó y los cogió.
—No se hace a la idea de lo solo que estoy —dijo mientras los dejaba a su lado.
—Ah, ¿sí? Lo siento mucho. Pero ¿en serio? Me lo imaginaba con montones y montones de amigos. Es usted tan… tan… —vaciló— tan afectuoso —concluyó; y no pudo dejar de sonreír al decirlo, porque de verdad le parecía muy afectuoso. Su corazón, al igual que su pelo, parecía incandescente.
—Tener montones y montones de amigos no hace que uno esté menos solo si carece de…, bueno, de la persona clave. No, no me apetece fumar. ¿Quién es Stephen?
Qué brusco. Imposible esquivarlo con tal rapidez.
—¿Stephen? —repitió ella, algo desconcertada. Entonces lo recordó y su cara volvió a rebosar diversión—. Ah, sí, el que usted pensaba que mañana iba a llevarlo al zoo. ¡Al zoo! Pero si mañana va a dar el sermón vespertino en Saint Paul. Debería ir a escucharlo.
Él le tomó ambas manos.
—Dígame una cosa. Se lo ruego.
—Ya le dije que le diría todo lo que quisiera —respondió Catherine, desasiéndose.
—¿Stephen va a…? ¿Usted… no irá a casarse con Stephen?
Por un momento, Catherine se quedó mirándolo con un asombro mayúsculo. Luego rompió a reír, y rio y rio hasta que de verdad le lloraron los ojos.
—¡Ay, mi querido muchacho! ¡Ay, mi querido, queridísimo muchacho! —rio al tiempo que se enjugaba las lágrimas mientras él seguía sentado, observándola.
Y en ese instante apareció en la puerta la señora Mitcham para anunciar a dos damas —cuyo horroroso apellido sonaba a Fanshawe o algo así—, y las dos damas, que bien podían llamarse Fanshawe, entraron de inmediato y envolvieron a Catherine en unos brazos de tremenda longitud, o eso le parecieron a Christopher, besándola con efusividad —cuánto las odió por eso— y exclamando en gorjeos incoherentes que habían llegado para llevársela, que ya tenían allí el coche, que no aceptarían una negativa, que Ned las estaba esperando…
Santo cielo, qué arpías.
Christopher se marchó al momento. De qué servía quedarse para ver cómo las Fanshawe arrastraban entre sus garras a Catherine hasta ese Ned que esperaba. ¿Y quién demonios era Ned? Sí, allí estaba, esperando, sentado tan campante en un Daimler que parecía muy nuevo y caro, mientras el portero, tan distinto ahora, rondaba solícito a su alrededor. Buena falta le hacían a Ned todas y cada una de las piezas del nuevo Daimler, y la manta de pelo, y el chófer tan peripuesto, para compensar la forma de su estúpida nariz, pensó Christopher con desdén, alejándose a grandes zancadas por la calle abajo.
IV
Hasta que llegó el viernes siguiente, la semana fue una tortura. Sí, era maravilloso estar enamorado, haberla encontrado, pero más maravilloso habría sido si supiera un poco más sobre ella. Quería ser capaz de pensar en ella y seguir cada minuto de su día: imaginarla, verla en su mente haciendo esto o lo otro, yendo aquí o allá; sin embargo, en su mente no había más que vacío.
Eran unos completos desconocidos. Aunque, por supuesto, solo en el nivel más bajo de las circunstancias cotidianas. En el nivel superior, en el nivel estelar del amor espléndido e irracional, él, como ya le había dicho, la conocía desde siempre. Pero conocerla a ese nivel y no en todos los demás era raro. Lo aislaba por completo. No se le ocurría qué más hacer.
Una vez, antes de conocerla, en los días de oscuridad en que aún era un necio y razonaba, le había comentado a Lewes que le parecía una lástima, y el camino más recto hacia la decepción, que el amor surgiera de improviso, como parecía surgir, y cuando la emoción estaba más exacerbada. Según él, debería darse un desarrollo gradual del trato, un despliegue paulatino de la relación, una preparación y, por supuesto, un crescendo agradabilísimo que condujese hasta la propia y augusta pasión. En su caso, ignorante como era de todo lo relacionado con la mujer salvo cómo se la veía y cómo sonaba, en fin… nos lo podemos imaginar. No era bueno, concluyó Christopher, considerando con frialdad la imperfección de la naturaleza, comenzar por el apasionamiento, porque después no podía hacer otra cosa que enfriarse.
Después, al recordarlo una noche en que no podía dormir, se rio de sí mismo, por pedante e idiota. Qué iba a saber uno cuando no había estado enamorado. El amor le confería un sexto sentido. Lo atrapaba de repente. El símbolo del tierno aspecto exterior del ser amado se presentaba ante sus ojos; gracias a él uno era consciente de su gracia interior y espiritual. El ser amado parecía esto y aquello; luego, era esto y aquello. El amor lo sabía. Con todo, en un nivel inferior, el de la mera conveniencia, admitía que sería mejor disfrutar de cierta relación preliminar. Él idolatraba a Catherine, pero no se conocían. Era algo raro. Lo aislaba. No sabía qué más hacer.
«He de verla —le escribió tras pasar tres tardes seguidas solo en The Immortal Hour—. ¿Cuándo podré verla?».
Y le envió la nota con unas rosas, esas rosas de una delicada palidez que florecen de forma tan exquisita en los ambientes cálidos. Le recordaban a ella. También eran un símbolo, se dijo, un símbolo de lo que le sucedería a ella si le permitía que él se convirtiera en su atmósfera, en su calor; y aunque las rosas eran muy caras —cada una costaba un dineral—, le envió tres docenas, un buen ramo, y se deleitó en la extravagancia, en hacer algo por ella que en realidad no se podía permitir.
Ella le respondió: «Pero si va a venir a tomar el té el domingo. ¿No habíamos quedado en eso? Las rosas son preciosas. Muchas, muchísimas gracias».
Y cuando él vio la carta, su primera carta, la primera nota de su mano, junto a la bandeja del desayuno, la cogió con tal rapidez y se puso tan rojo que Lewes, con pesar, tuvo claro quién la había escrito. «Pobre Chris. Cumfrit. Atrapado…».
Así que no la vería hasta el domingo siguiente. Pues bien, las cosas no podían seguir así. Era un absoluto sinsentido. La próxima vez debía darse más prisa, explicarse de alguna forma, hacer que las cosas volvieran a su cauce. ¿De qué cosas se trataba? ¿Cuál era el cauce? Estaba demasiado alterado para planteárselo.
Por descontado que había ido a San Pablo el domingo después de la visita, pero no la había visto. Dar con Catherine en aquel oficio vespertino habría sido como esperar encontrar la más minúscula aguja en el mayor de los pajares, con las luces cegándole los ojos y filas y más filas de figuras oscuras, todas idénticas en apariencia, extendiéndose por el espacio.
A Stephen lo había visto, lo había oído y al instante lo había desterrado de la mente: no hacía falta preocuparse por él. No era de extrañar que Catherine se riera cuando le preguntó si iba a casarse con él. ¿Casarse con Stephen? Por favor. ¡Cómo iba a tener la misma edad que ella! Pero si podía ser su padre. De pie en el púlpito parecía un halcón, un halcón reseco. Christopher ni se enteró de lo que dijo tras la primera frase, por el afán con que buscaba a Catherine; sin embargo, su apellido, tal y como vio en la nota del oficio que uno de los sacristanes le puso en la mano, era Colquhoun: el reverendo Stephen Colquhoun, párroco de Chickover con Barton Saint Mary, a saber dónde quedaría eso, y había estado predicando, según averiguó por el texto y la primera frase del sermón, en alabanza del amor.
¿Qué iba a saber él, pensó Christopher, que temblaba presa de este sentimiento glorioso, qué iba a saber ese halcón encaramado ahí arriba, ese fósil de mediana edad? Lo mismo podría haber subido una solterona amargada a explicar a una congregación de madres las emociones de la maternidad. Así que dejó de pensar en él. Ya no quería que lo lapidaran. Sería un malgasto de piedras.
En Ned sí que pensó alguna vez aquella semana, puesto que, si bien estaba claro que era un gusano, estaba igual de claro que era un gusano rico, y como tal podía atreverse a atosigar a Catherine con sus deslumbrantes atenciones. Pero confiaba mucho en la hermosa naturaleza de Catherine como para temer a Ned. Esta, que amaba la belleza, que tanto se conmovía con ella —bastaba ver su rostro arrebatado en The Immortal Hour—, jamás prestaría atención a los halagos de alguien con semejante nariz. Además, estaba bien entrado en años. A pesar de la manta de pieles con que se embozaba, Christopher lo había visto de sobra. Era un carcamal abotagado. ¡Amor a esa avanzada edad! Sonrió para sí. Si esos viejos se vieran…
El lunes, el martes y el miércoles fue a The Immortal Hour, se sentó y se sintió apagado porque ella no estaba. El jueves por la mañana le envió las rosas. El viernes por la mañana recibió su carta y se pasó varias horas en las que tendría que haber trabajado convenciéndose de que las cosas no podían seguir así, separado de ella, obligado a esperar dos días y medio más, para luego quizás visitarla y encontrarse a muermos como las Fanshawe también allí, y a fantoches como Ned, y a aquel callo de Stephen.
A la hora de comer del viernes la llamó por teléfono, con el corazón en un puño mientras esperaba, por miedo a que estuviera fuera.