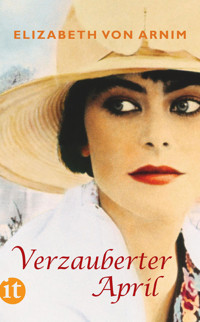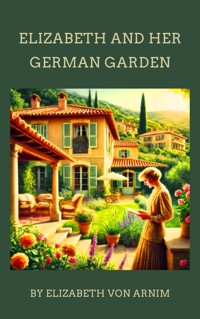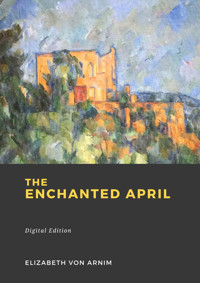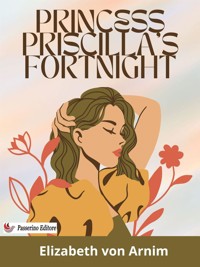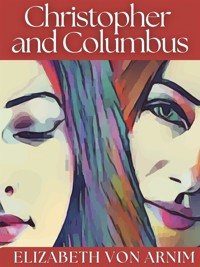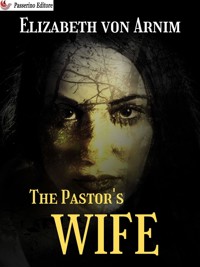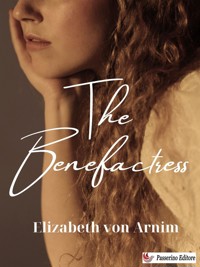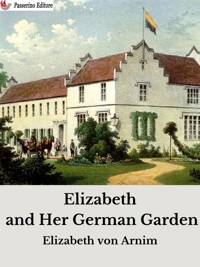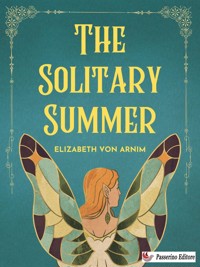Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
De la autora de Vera. «¿Eran cálidos todos los comienzos? ¿Eran todos los finales sombríos y tristes?». Todo el mundo adora a Milly, la mujer de Ernest Bott. Y es que es la esposa ideal: encantadora, amable, dulce y complaciente, nunca ha dado ningún problema a su marido ni ha provocado ninguna habladuría. Para la admiración de sus cuñados y envidia de sus cuñadas, Milly es una pieza perfecta en la orgullosa familia Bott, que valora por encima de todo su buen nombre y su intachable respetabilidad. Sin embargo, cuando Ernest muere en un accidente de coche y se abre su testamento, llega la sorpresa seguida de las especulaciones y el temor al escándalo. Ernest desheredó a Milly. «Mi esposa sabrá por qué», dejó dicho. Publicado en 1929, Elizabeth von Arnim despliega en Expiación una sátira —hilarante en algunos momentos, desgarradora en otros, y siempre irónica— sobre la hipocresía de la clase media londinense, el arrepentimiento, así como el desamparo y la soledad de las mujeres en esa época. «Una novela muy ingeniosa, escrita en el encantador estilo de Elizabeth, llena de su delicada ironía y repleta de momentos magistrales». The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA AUTORA
Elizabeth von Arnim (de soltera Mary Annette Beauchamp) nació en 1866 en Sídney, Australia. Prima de la escritora Katherine Mansfield, tras terminar sus estudios en Inglaterra, conoció a un viudo barón alemán, Henning August von Arnim-Schlagenthin, en un viaje a Italia que hizo junto a su padre. Dos años después, cuando tenía veinticuatro, se casó con el barón Von Arnim y se estableció en sus propiedades en Pomerania. Aunque el matrimonio nunca funcionó por culpa de las constantes infidelidades del barón, no se separaron y tuvieron cinco hijos. Elizabeth se refugió de la infelicidad de su matrimonio entregándose a la escritura. Su primera novela, Elizabeth y su jardín alemán (1898), fue un éxito inmediato. En 1910, el barón Von Arnim murió y Elizabeth se mudó con sus hijos a Suiza, donde empezó una relación amorosa con H.G. Wells. Sin embargo, al descubrir que le era infiel con la escritora Rebecca West, Elizabeth volvió a Londres. Allí se casó con John Francis Russell, hermano del filósofo Bertrand Russell, pero no tardaron en separarse, aunque nunca se divorciaron. De este desastroso matrimonio, nació Vera (1921), que publicó anónimamente y cuya salida a la luz suscitó mucha polémica. De su obra también cabe destacar Un abril encantado (1922) y expiación (1929). Elizabeth von Arnim pasó sus últimos años viviendo en Estados Unidos y Suiza, hasta que murió víctima de una gripe en 1941, en Carolina del Sur.
LA TRADUCTORA
Raquel G. Rojas se licenció en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y cursó un máster en Edición. Tras un breve periplo como correctora y editora de mesa en varias editoriales, decidió apostar por labrarse una carrera como autónoma y desde entonces se dedica a la traducción editorial y audiovisual, que sigue compaginando con la corrección profesional de textos. En sus más de diez años de experiencia, ha traducido casi ochenta títulos entre libros, series, películas y documentales.
EXPIACIÓN
Primera edición: septiembre de 2023
Título original: Expiation
© de la traducción: Raquel G. Rojas
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-50-7
Depósito legal: AND.181-2023
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ELIZABETH VON ARNIM
EXPIACIÓNTRADUCCIÓN DE RAQUEL G. ROJASPITEAS · 21
I
Milly estaba sentada en una silla, sin moverse, con la cara redonda y pálida vacía de toda expresión. No dejaba de mirarse las manos, que le caían —como si no le perteneciesen— entrelazadas, rollizas e inertes sobre el regazo negro. Llevaba así, sentada en silencio y mirándose las manos, desde que ocurrió.
—Espabílenla —había dicho el médico cuando los parientes del pobre Ernest le hicieron notar tal conducta. Pero en vano lo intentaron todas sus cuñadas en grupo; ella siguió muda, inmóvil, mirándose las manos entrelazadas sobre el regazo negro.
—Si al menos llorase… —se decían los Bott unos a otros.
—Llorar le vendría muy bien —convenían los demás.
Pero Milly no lloraba. Tampoco hablaba, salvo para murmurar con su dulce voz cada vez que un familiar compasivo y doliente le acariciaba el brazo o, desde detrás de su silla, le rozaba la cabeza gacha.
—Qué amables sois todos.
¿Quién no iba a ser amable con la pobre Milly en su duelo? No solo eran amables los Bott, sino todo Titford. Aquella importante zona residencial del sur de Londres apreciaba a los Bott, familia de una sólida posición económica en continua y creciente prosperidad. Eran su columna vertebral. Donaban, presidían, daban discursos, inauguraban. Titford estaba lleno de Botts y todos y cada uno de ellos eran un orgullo para la vecindad. Cuando se casaban, cosa que hacían con absoluta puntualidad al llegar a la edad apropiada, o cuando tenían descendencia, también de forma puntual una vez casados —excepto Ernest, que no había tenido hijos—, Titford se regocijaba de corazón; cuando morían, cosa que hacían al llegar a la vejez y no antes —excepto Ernest, al que se lo había llevado un accidente de coche—, Titford lo sentía de corazón y de corazón compadecía a quien sobrevivía, en general, por esa extraña ley de la naturaleza que hace que la embarcación que parecía más frágil acabe por ser la más resistente, una viuda.
En este caso la compasión era de una calidez especial, pues Milly siempre había gozado de su simpatía. Hacía mucho tiempo que en Titford habían decidido que la señora de Ernest Bott era una mujer como Dios manda y le habían tomado cariño. Veinticinco años se cumplirían en menos de un mes, recordaron, desde que el pobre Ernest Bott trajo a la recién casada a la espléndida casa de ladrillo rojo de Mandeville Park Road; una chiquilla entonces, poco más que una flapper,1 con un aspecto ridículamente joven para ser la esposa de un hombre que rozaba la mediana edad, pero que desde el primer momento se comportó como lo haría una dama de su posición y continuó comportándose como debía a pesar de lo que hizo su hermana en esa misma casa solo tres meses después. Y así se había comportado siempre desde entonces. Los años pasaron volando, años sin sobresaltos, agradables, sin tacha; la hermana no volvió a aparecer y cayó en el olvido, salvo en lo más profundo del corazón de los Bott, que eran lentos en olvidar la deshonra, y de todos los hombres de aquella numerosa familia se tenía a Ernest por el más afortunado en su matrimonio. Hacía tiempo que la mujer de Ernest había dejado de ser una chiquilla. Hacía tiempo que las comodidades cada vez más sólidas que Ernest era capaz de proporcionarle la habían ido moldeando. Y ahí estaba, a sus cuarenta y cinco años, una mujer pequeña y rellenita, de piel clara y mirada tranquila, con hoyuelos en aquellas manos regordetas donde otras personas tienen nudillos y el cabello recogido con pulcritud y del grato color de la respetabilidad. Su vida, salvo por ese único escándalo de su hermana —¿y quién puede ser responsable de lo que hacen las hermanas?—, había sido irreprochable. Las habladurías no tenían nada que decir de ella; no llamaba la atención de las críticas. No era sino un orgullo para la familia y el lugar: sin excentricidades, educada, jamás una palabra quisquillosa ni excesiva, dispuesta en todo momento a hacer un favor, de sonrisa agradable, bien vestida, rolliza; devolvía puntualmente las visitas, primero en un pulcro brougham2 tirado por un solo caballo que pronto fueron dos y más tarde en un automóvil que cada vez era más grande; iba a las cenas vestida de terciopelo, a la iglesia con sus pieles o plumas, recibía en casa una vez al mes, reunía amablemente a los invitados en su hermoso salón, escuchaba con deferencia, nunca contradecía, nunca se mostraba ingeniosa, jamás aseveraba, a lo sumo sugería con humildad y enseguida retiraba sonriente su sugerencia si parecía resultar en lo más mínimo inoportuna.
Qué esposa. Qué bonito sería el mundo si todas las esposas se parecieran más a Milly, pensaban a menudo los hombres Bott —apenas en un susurro para sus adentros, pues no era conveniente decirlo en voz alta— cuando tenían problemas con las suyas. Ernest no había tenido problemas ni un solo día con Milly, ni una sola hora de desazón. La dulce Milly. Un cielo de mujercita, de trato fácil. Uno haría cualquier cosa por una mujer así. Y tan agradable a la vista, además, tan redonda y tierna. Todas las esposas deberían ser redondas y tiernas, aunque solo sea porque uno tiene que dormir con ellas. Lo mismo era comprar en Whiteley’s o en Shoolbred’s, pensaban los hermanos Bott, una cama enclenque y esperar estar cómodo en ella que esperar estar cómodo, a la larga, con una esposa huesuda. Los huesos se les clavaban en el carácter, pensaban irritados los Bott, cuyas esposas eran flacas y se habían enfadado poco antes. Pero solo estaban irritados en secreto. Por fuera, todos eran maridos afectuosos y satisfechos. Tenían que serlo.
Y ahí estaba Milly, viuda, y una viuda rica, y ninguno de los hermanos viudo también y con posibilidad de casarse con ella y mantenerla, junto con el dinero del pobre Ernest, en la familia. Se la arrebatarían enseguida, el mismo día que se cumpliera un año. Seguro. ¿Qué hombre en su sano juicio no desearía hacerse con Milly, aunque fuera pobre? ¿Qué hombre no desearía con todas sus fuerzas quedar unido de por vida a ese pecho suave, mullido y bondadoso y permanecer en él para siempre a salvo de peleas y palabras airadas?
Pero las cuñadas, que pensaban en el buen dinero de los Bott, decían:
—Ni se le pasará por la cabeza casarse otra vez, desde luego. ¿Por qué iba a hacerlo, ahora que estará tan bien acomodada y podrá hacer lo que le plazca?
Y una de ellas, que tenía genio y se enorgullecía de ello y cuando su marido protestaba le decía que debería ponerse de rodillas y dar gracias a Dios por haberse casado con una mujer de verdad y no con la típica boba, añadió:
—No parece que piense en ello. ¿Para qué quiere la pobre Milly un hombre, precisamente ella?
Y la anciana en cuya casa se hablaba de estas cosas, la más vieja de todos los que estaban allí, la primera y provecta señora Bott, que había sido muchas veces abuela y bisabuela, e incluso había llegado a ser tatarabuela, y que vivía a gusto en lo alto de Denmark Hill para estar a mano, como decía a menudo, de todos sus queridos niños en caso de que la necesitaran, pero no tan cerca como para agobiarlos; la anciana recordó en silencio, mientras se sentaba despacio y movía la cabeza a causa de esa intervención de la esposa de George, que tenía más de gitana que de dama, pensaba a veces la anciana señora Bott, pero se abstenía de decirlo porque hacía tiempo que sabía que en las familias cuanto más te abstengas de decir, mejor; la anciana recordó en silencio una extraña escena ocurrida diez años antes en esa misma habitación, cuando Milly, tan tranquila y correcta hasta entonces, entró una cálida mañana de primavera —debía de ser primavera y hacer calor, porque recordaba que la ventana-mirador estaba abierta de par en par y el jardinero cortaba el césped, que de pronto se había convertido en un campo de margaritas— y se acercó a la ventana a observar durante un rato lo que pasaba fuera y luego se dio la vuelta con un respingo, su aspecto parecía extraño y diferente, y además, estaba muy acalorada, pobrecilla, después de dar un paseo, y dijo que se sentía como si estuviera a punto de hartarse de todo.
—¡De todo! ¡De todo! —gritó entonces muy fuerte, como si no pudiera contenerse ni un segundo más, extendiendo ambas manos en un gesto cómico y con la cara enrojecida por haber subido la colina con el calor; y añadió, con lágrimas en los ojos—: No puedo más… He llegado al límite…
¿El límite?, pensó la anciana señora Bott. ¿Qué límite? Existían muchos límites en la vida, y en los años de juventud uno siempre estaba a punto de llegar a ellos para luego descubrir que no eran límites en absoluto.
Bueno, bueno. Le había dado una buena taza de té. Pobre Milly. Todo eso se debía a un hombre, sin duda, decidió; o a Ernest y alguna riña o a otro hombre y a lo que estos pobres niños ansiosos y atormentados llamaban amor.
Fuera lo que fuese, sin embargo, pasó. Milly no volvió a decir nada más y pronto volvió a ser la misma mujer amable y contenta de siempre; de hecho, unas semanas después de aquel pequeño arrebato se había vuelto mucho más dulce, si cabe, y parecía más contenta que nunca. Ganando en sabiduría, pensó la anciana. Sentando la cabeza. Una lo acaba haciendo.
Pobres niños, pensaba a menudo la anciana señora Bott mientras observaba a su descendencia, qué difícil se les hacía a veces. Y no sabían, y nadie podía decírselo porque no lo creerían, lo tranquilo y agradable que iba a ser todo al final y lo poco que en realidad habrían importado sus problemas a la larga. No había necesidad de preocuparse tanto ni consumirse en esos ardores, no había necesidad, no había ninguna necesidad en absoluto.
Y ahora, diez años después, ahí estaba Milly, afligida y tan abrumada que nada la sacaba de la silenciosa contemplación de su regazo. Estaba sentada allí, en el dormitorio, el dormitorio del que Ernest había salido aquella última mañana sin imaginarse que no volvería a él, y la anciana señora Bott, a la que habían traído desde Denmark Hill para el funeral y que estaba sentada arriba con Milly mientras se leía el testamento en el comedor, intentaba en vano consolarla y apoyaba a intervalos su mano temblorosa sobre aquel hombro inmóvil vestido de crespón y decía las palabras que parecían más adecuadas.
Ojalá ese hombro temblara, pensó la señora Bott; ojalá la pobre Milly llorara. El dolor parecía mucho mayor sin temblar, ni llorar, sentada pálida y muda con la cabeza gacha de aquella forma. ¿Quién habría dicho que Milly amase tanto a Ernest? La anciana recordó a su hijo sin apasionamiento y se maravilló.
—Sabes, querida —balbuceó con voz trémula, pues para entonces ya era extremadamente vieja y le temblaba todo—, que todos cuidaremos de ti y nos ocuparemos de que nunca estés sola.
Milly agachó aún más la cabeza.
—Las chicas —así llamaba la anciana señora Bott a sus hijas y nueras, todas ya de cuarenta, cincuenta y sesenta y tantos años— están decididas a volcarse contigo.
Las pestañas caídas de Milly temblaron un poco.
—Y tu estilo de vida no va a cambiar en nada, cariño, porque Alec me ha dicho —Alec era el mayor de sus hijos— que Ernest tenía más dinero incluso de lo que habíamos podido suponer… Te aseguro que no sé por qué los hombres tienen que ser tan reservados con lo que ganan. Y tú lo heredarás todo y te quedarás en esta preciosa casa que tanto te gusta.
—No me merezco… —repuso Milly con un hilo de voz entrecortada.
¿Era eso una lágrima? Algo cayó, desde luego, sobre su regazo.
—Ya está, ya está —balbuceó la anciana señora Bott al tiempo que reanudaba las palmaditas y se le llenaban a ella misma los ojos de lágrimas—. Ya está, ya está. Nadie ha merecido nunca todo lo que podamos darte más que tú, mi querida Milly. Ya está, ya está. Te sentirás mucho mejor si lloras, mucho mejor.
Y ella misma lloró un poco; solo un poco, pues los años la habían dejado casi sin lágrimas. Sin embargo, le vino a la mente el recuerdo de aquellos días en los que Ernest era un bebé, y todas las esperanzas que tenía para él y su orgullo de madre, y esos ricitos rubios que ella le peinaba con los dedos —a Ernest, que durante tantos años estuvo calvo—, y resultaba extraño y triste saber que ahora yacía solo bajo las coronas de flores —hermosas coronas, además, y muchísimas— en el cementerio de lo alto de la colina, y que permanecería así hasta el día del juicio final, sin nada que demostrase que había estado vivo excepto su viuda y su dinero. Es decir, sin hijos. Ernest, en cuestión de descendencia, había sido un callejón sin salida, un cul-de-sac. Extraño y triste no pervivir de ninguna manera, llegar a un punto muerto. La anciana señora Bott no pudo evitar llorar un poco al pensar en ello. Pobre Ernest; tantos ricitos rubios y buenas maneras para acabar en nada más que una viuda.
—No es más que un sueño —dijo secándose los ojos y con un sabio gesto de asentimiento—. La vida no es más que un sueño. —Y añadió, cuando por la ventana abierta les llegó un inconfundible olor desde la casa de al lado—: Hoy almuerzan curri en Glenmorgan.
Entonces puso de nuevo una mano sobre el hombro de Milly y vio en su mente el inmenso paisaje que formaban los años de su propia vida, lleno de puntos negros que eran muertes y que estaban esparcidos a lo largo de ellos, y al ver lo pequeños que se habían vuelto esos puntos, y cómo menguaban cada vez más hasta que los primeros eran casi invisibles y era bastante difícil distinguirlos y saber cuál era cuál y de quién era cada uno, asintiendo con el mismo gesto de sabiduría una segunda vez, repitió:
—Todo es un sueño, cariño. A la larga, mi querida Milly, nada más que un sueño.
Y con la mano aún temblorosa sobre el hombro de su nuera, miró la casa de enfrente con ojos cansados y enrojecidos, y pensó que era extraño cómo las personas que aquellos puntitos representaban habían desaparecido de su mente: su marido, por ejemplo, que llevaba muerto cincuenta años, ya solo volvía a su recuerdo con cierta claridad cuando la anciana se olvidaba de tapar la vaselina por la noche. Todas las noches, a lo largo de su vida adulta, se había frotado los párpados con vaselina antes de irse a dormir y a veces se le olvidaba volver a tapar el bote y, cuando eso ocurría, y el pobre Alexander lo veía por la mañana, solía regañarla. Decía, recordó, que era sucio e insalubre y hablaba de que se metían los gérmenes y el polvo. Y ahora, cada vez que se despertaba por la mañana y veía que el botecito no estaba tapado, la imagen de su marido volvía tan clara y distinguida como siempre; en ninguna otra ocasión. Qué raro, pensó la anciana señora Bott mientras acariciaba de forma mecánica el hombro de Milly, sumida en la reflexión de la extrañeza de la vida, que no quedara nada del pobre Alexander salvo cuando un bote de vaselina se quedaba destapado.
Parpadeó levemente. El sol brillaba con fuerza en la fachada roja de la casa de enfrente y la deslumbraba. La vida no era más que un sueño, sin duda. De esa casa también salía olor a comida; sobre todo a coliflor, juzgó esta vez la señora Bott olfateando con interés. La vida era un sueño, cierto, pero un sueño con momentos de vigilia. Hasta el mismísimo final, las comidas eran reales e interesantes. Sin duda, pensó con la nariz levantada, esas eran las personas de la que se había quejado Ernest por sus excentricidades, y porque no comían carne y hablaban mal de Inglaterra. «Pobre gente —pensó con indulgencia—, tienen que superarlo». Y deseó por su bien que lo superasen rápido, ya que entretanto se estaban perdiendo una buena cantidad de ricas tajadas de cordero y suponía que tenía que ser difícil que te gustase Inglaterra, o cualquier otra cosa, si solo tenías coliflores en el estómago.
En ese momento, mientras pensaba en todo eso, la puerta de la habitación se abrió una rendija y la cabeza de su hijo menor, Bertie, un hombre de cincuenta y dos años y bien alimentado con carne, se asomó con tanta cautela que era evidente que estaba de puntillas.
—Entra, Bertie, y cierra la puerta —balbuceó la anciana señora Bott—. No sirve de nada crear corrientes.
—¿Te sientes con fuerza para hablar? —preguntó a media voz, como requería la ocasión, y mirando a su cuñada.
—Habla, Bertie —insistió su madre—. Es inútil que te quedes ahí poniendo cara de circunstancias. ¿Con fuerza para hablar? Pues claro que sí. Milly siempre tiene fuerzas para todo, ¿no es cierto, cariño?
Y le dio otra palmadita en el hombro cubierto de crespón, pues de todas sus nueras era a la que más cariño le tenía. Mucho más. La quería.
Bertie entró en la habitación con paso directo y rápido y cerró la puerta sin hacer ningún ruido con mucha destreza; había tanta práctica en ese movimiento, una habilidad tan silenciosa, tan sorprendente en alguien tan corpulento, que por primera vez la anciana señora Bott pensó que quizás no fuera un marido fiel. Tanta soltura en cerrar las puertas con sigilo… Bueno, bueno. Pobres niños, tendrían que resolverlo. Solo esperaba que Bertie no se preocupase demasiado por ello ni se sintiera desgraciado con los remordimientos. Cuando fuera tan viejo como ella, vería que esas cosas también eran sueños y tener remordimientos por algo que después resultaba no haber sido más que un sueño era una triste pérdida de tiempo.
—Mi pobre Milly… —empezó a decir Bertie con voz grave, como quien tiene malas noticias.
Parecía extrañamente conmovido. Bastante alterado, de hecho, pensó la anciana señora Bott, que lo observaba sorprendida y con ojos acuosos. Cruzó la habitación en dirección a su cuñada, acercó una silla junto a ella y le puso una mano en el brazo con un deseo tan obvio de infundirle coraje que la sorpresa de la señora Bott se acrecentó. ¿Coraje? ¿Para qué quería Milly coraje cuando iba a heredar varios miles al año?
—¿Se ha leído el testamento? —le preguntó.
—Tenía que estar enfermo —fue la respuesta de Bertie, que enseguida se aclaró la garganta.
—¿Enfermo? —repitió su madre—. ¿Cuando cogió ese taxi, quieres decir?
—Cuando hizo el testamento —repuso Bertie, que parecía muy incómodo—. O más bien cuando añadió el codicilo.
Fue evidente, para la anciana señora Bott, que se avecinaba un golpe.
—¿Qué codicilo, querido? —balbuceó mientras Milly seguía con la cabeza gacha.
Bertie miró a su cuñada. Imagina tener que hacer daño a una persona tan delicada, tan apacible y paciente como la redondeada figura negra de la silla. Apoyaba los pies en un escabel porque tenía las piernas muy cortas y a Bertie le pareció que eso, el que a la pobre Milly no le llegaran las piernas al suelo, hacía aún más difícil su desagradable tarea. Unas piernecitas encantadoras, además, estaba seguro. Rechazó aquel pensamiento. No era el momento de pensar en cosas así.
—Pobre Milly —dijo cogiéndole la mano.
—Di lo que tengas que decir, Bertie —balbuceó la anciana señora Bott.
—Me temo que es mal asunto, muy mal asunto…
Bertie movía la cabeza de un lado a otro, reacio a continuar.
—Entonces no ganas nada yéndote por las ramas —le recriminó su madre.
Y en ese momento, estrechando la mano de Milly con tanta fuerza que le dolía, Bertie estalló y dijo que no entendía a Ernest, le resultaba imposible.
—¿Por qué? —balbuceó la señora Bott, sin duda ya muy nerviosa.
—Es tan injusto… Es que ni siquiera es decente.
—Pero ¿por qué, hijo? —preguntó la señora Bott con la boca temblorosa.
—¿Por qué? —repitió Bertie al tiempo que soltaba la mano de Milly, que se quedó inerte donde había caído y se levantó y se acercó a la ventana. Miró afuera. No podía mirar a Milly, no mientras le asestaba aquel golpe.
—¿Por qué? —dijo de nuevo, de espaldas a las dos mujeres—. Eso es exactamente lo que me gustaría saber. Le ha dejado a Milly solo mil libras, mil míseras libras de las cien mil que tenía, y el resto irá a parar a una maldita institución benéfica. ¿Es esa la forma de comportarse con una esposa que se ha entregado durante veinticinco años? ¡Y con Milly, nada menos!
La anciana tenía la mirada fija en la espalda de su hijo y le temblaba tanto la boca que apenas podía hablar.
—¿Cómo que…?
—Y debe venderse todo: la casa, los muebles, hasta el último dichoso objeto, para donarlo a esa institución. ¡Y menuda institución! —Se dio la vuelta, indignado, y las miró de frente—. Tenía que estar loco de atar. Se trata de un asilo en Bloomsbury para mujeres descarriadas. Ninguno de nosotros ha tenido nunca nada que ver con cosas como esas. No sabía que Ernest hubiera pensado jamás en esos sitios. Lo que quiere decir… ¡Que me aspen si sé lo que quiere decir! Y para Milly, para la mejor esposa que haya tenido un hombre, nada. Ni un solo mueble. Nada salvo esas mil libras peladas. Para evitar que se muera de hambre durante un tiempo, supongo. Para que no caiga en la cuneta más cercana. Es lo más escandaloso…
La anciana señora Bott se levantó. Le resultaba difícil y Bertie tuvo que ayudarla.
—Voy a bajar —le dijo—. No me creo ni una palabra. Hablaré con el abogado de Ernest yo misma.
—No conseguirás sacarle mucho —repuso Bertie mientras la ayudaba—. De todos los tipos fríos y hoscos…
Pero no trató de retenerla; al contrario, la alentó a que se fuera y la llevó hasta la puerta cogida del codo y con cuidado la ayudó a bajar al comedor.
Luego volvió. Milly seguía sentada tal y como la había dejado. Cerró la puerta, con un gesto rápido y suave, y se apoyó contra ella, con las manos extendidas a la espalda, como para evitar que entrara alguien.
—Verás, Milly —le dijo—, hay algo más. Madre también lo va a oír antes de volver a verte. Solo espero que no llegue a los periódicos, ya sabes cómo tratan cualquier cosa que se salga de lo corriente en el testamento de un hombre. ¿Y qué crees que dejó dicho Ernest en el suyo?
Milly, con la mirada gacha y fija en sus manos, movió la cabeza de un lado a otro, paciente.
—Pues dejó dicho, después de legarte las mil libras, y añadir a propósito la palabra «solo», que es en sí misma como una bofetada en la cara… Todo esto me supera. Dejó dicho: «Mi esposa sabrá por qué».
Por un instante, los apacibles ojos de Milly quedaron velados por una emoción reprimida de inmediato. El rubor se apoderó de su rostro y, al desaparecer, lo dejó más pálido que nunca. Entreabrió los labios. Levantó la cabeza y miró a Bertie, y las manos, tan lánguidas antes, se le crisparon sobre el regazo.
Desde luego, pensó Bertie. Era normal. Se sentía insultada. Qué comportamiento tan despreciable. Pobrecita Milly. Que una mujer dulce y amable, que no haría daño ni a una mosca, tuviese que verse correspondida así. Milly había sido una esposa entre mil y, ahora, aquello. Siempre había tenido a su hermano por un tipo decente; un poco taciturno a veces, cuando el hígado le inquietaba, pero decente. Qué desagradable, considerando que estaba muerto, tener que darse cuenta de que no había sido más que un canalla. Alguna riña insignificante, una visita impulsiva a su abogado, algún resentimiento enquistado y la devoción y el afecto de toda una vida quedaban borrados con una bofetada en la cara. Una bofetada póstuma, además, la más mezquina de todas, se dijo. No podía creer ni por un momento que Milly fuese capaz de reñir ni que lo hubiese hecho nunca. Tenía que haber sido cosa de Ernest. La única excusa que se le ocurría era que estaba enfermo cuando añadió el codicilo, es probable que en ese momento sufriera una de sus peores crisis hepáticas. ¡Pero dejar que una crisis hepática convierta a un hombre en un canalla para toda la eternidad!
—Se acabó, para mí Ernest se acabó —sentenció con vehemencia, como si aún quedara algo de su hermano con lo que acabar.
Milly, sin embargo, ni lo veía ni lo oía. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en la ventana y las manos apretadas sobre el regazo.
—¿Hace cuánto? —lograron articular esos labios pálidos y asombrados mientras miraba la fachada roja de la casa de enfrente.
—¿Qué, querida? Pobrecita mía, ¿cómo dices? —le preguntó Bertie, que fue corriendo a inclinarse junto a ella. Un cielo de mujer. Un cielo, un encanto. Y con unas pestañas oscuras tan bonitas, además, que se curvaban en las puntas. Su mujer no tenía. No que se vieran, claro. Sandy.
—¿Cuándo? —susurró Milly sin dejar de mirar al vacío frente a ella.
—¿Cuándo? ¿Quieres decir que cuándo lo dispuso? Hace dos años. Está en un codicilo. No entiendo —continuó Bertie con los ojos vidriosos de furiosa compasión al sentir la cálida redondez del hombro sobre el que descansaba su mano— cómo pudo pelearse contigo alguna vez. Y lo peor —se indignó— es que no puedo dejarme llevar y decir lo que pienso de él porque está muerto y no sería decente. Pero una cosa sí te voy a decir, Milly…
—Calla —susurró ella, aferrándose rápidamente a la mano que estaba apoyada en su hombro, con los ojos puestos aún en la fachada roja de enfrente. Así que se había enterado. Ernest se había enterado. Hacía dos años. Durante dos años enteros lo había sabido. Extraordinario. Increíble…
—Una cosa puedo decirte —insistió Bertie, negándose a callar—, no permitiremos que sufras solo porque Ernest decidiera comportarse como un maldito…
—No —suspiró Milly—. Por favor, no puedo soportar… No debes…
Y por primera vez desde la muerte de Ernest se echó a llorar de verdad. Abandonándose al dolor, con la mejilla apoyada en la mano que sostenía entre las suyas, lloró con tanta amargura que le temblaba todo el cuerpo.
—Pobre Ernest —sollozó—. Pobre Ernest, pobre…
Bertie estaba conmovido en lo más hondo.
—Milly, eres un verdadero ángel.
II
Los otros Bott, sin embargo, no se lo tomaron así.
Al principio también se indignaron con Ernest y se avergonzaron de él, además de mostrarse muy fríos con el abogado que se había prestado a redactar un codicilo tan escandaloso, pero enseguida, cuando este recogió su maletín y se marchó y todos se quedaron allí sin saber qué hacer a continuación, se fue extendiendo entre ellos una palabra bastante desagradable, transmitida en un susurro de boca en boca hasta que por fin llegó a oídos de la esposa de George, que la dijo en voz alta.
La palabra era «turbio».
Desde el momento en que se dijo, reconocieron que era el término apropiado. No había forma de evitarlo: «turbio» era la palabra. Un hombre no hacía lo que había hecho Ernest, ni permitía que se mantuviera inalterado durante dos años, sin una buena razón, sin una razón de peso.
—¡Sí que lo hace si es un taimado y un cobarde! —estalló Bertie.
—¡Bertie! —gritaron escandalizados los demás, y le aconsejaron que recordase que Ernest estaba muerto.
—No puedo evitarlo —repuso como si alguien hubiera creído que podía hacerlo.
Su mujer lo miró con los ojos encogidos. Hacía tiempo que sospechaba que estaba interesado en Milly más de lo que corresponde a un cuñado.
La anciana señora Bott expresó su deseo de que la llevaran a casa. Pobres niños, iban a discutir. Y todo para nada, ojalá se les pudiera hacer ver; no era más que una pérdida de tiempo y de energía, pobrecillos. Sin embargo, nada los detendría una vez que comenzaran. Ella podría, entonces, estar en su casa. Mejor. Tomando el té.
—Alec, querido, ¿me llevas a casa? —balbuceó. Trataba de llamar la atención de su hijo mayor, que estaba tan confundido y desconcertado por lo que había ocurrido que no la oyó.
Todos los Bott estaban confundidos y desconcertados y permanecían en el comedor en grupos perplejos, haciendo caso omiso de los refrigerios ya preparados en la mesa auxiliar, tras cerrar la puerta —Fred cayó en ese detalle— a las criadas que intentaban traer sopa y café. No era momento para tener al servicio por allí, ni para comer ni beber, aunque la esposa de George, la que tenía genio, cuyos ojos brillaban de entusiasmo y curiosidad, y que después de todo no era una Bott de nacimiento, mordisqueó a hurtadillas unos bombones.
—Quién lo iba a decir de Milly —susurró y fue la primera que le atribuyó la turbiedad a la viuda de manera definitiva—. Ese ratoncito tan callado y dócil. ¡Quién lo iba a decir!
Sí, quién lo iba a decir de Milly, pensaron de hecho las demás cuñadas.
Jamás había ocurrido nada parecido en la familia. Se quedaron allí de pie mirándose unos a otros. Y al fondo se vislumbraba Titford ajeno a todo aquello por el momento, pero —a menos que se tomaran las precauciones más minuciosas— seguro que se enteraría pronto, como siempre se enteraba enseguida cuando había algo que saber. ¿Qué iban a hacer? Desde luego, sin ninguna duda, el asunto era turbio.
—¿Os acordáis de su hermana? —murmuró la esposa de Bertie.
¿Acordarse? Se acordaban como si fuera ayer. La misma sangre, decían sus ojos mientras asentían con la cabeza, conmocionados, que afloraba de nuevo. Pero la sangre que aflora a los cuarenta y cinco años es mucho peor, por supuesto, que la que aflora a los diecinueve.
No, no, dijeron los hermanos y cuñados recomponiéndose, no podía ser. Qué vergüenza, qué vergüenza pensar ni por un momento que Milly… La verdad era que Ernest fue un cobarde, con un genio de mil demonios que no osaba mostrar porque sabía que nadie iba a creer que Milly pudiera darle motivo alguno para enfadarse. De modo que se vengó así, con aquel golpe bajo. Era muy desagradable tener que verlo como un canalla, ahora que estaba muerto y todo eso, pero así estaban las cosas.
Sí, sí, tuvo que ser eso, insistieron las hermanas y cuñadas, ¿y cómo podían sus hermanos hablar así del pobre Ernest, que estaba muerto? Por muy desagradable que fuera, admitieron, tenían que pensar que Milly los había engañado —ella, que siempre se les había presentado como un modelo de lo que debía ser una esposa, miraron a sus maridos, y de lo que debía ser una hija, miraron a la anciana—, pues era mucho peor difamar a los muertos. Era evidente que Milly había injuriado de algún modo a Ernest, y de un modo muy grave. Tenía que haberlo hecho. Lo había hecho. Aquel codicilo no podía explicarse de otra forma. Durante dos años enteros, y era probable que más, los había estado engañando a todos; ella, a su edad, con esa figura.
—Ya está bien, canijas, dejad en paz la figura de Milly —les espetó Bertie.
Qué forma de hablar, pensaron indignados y perplejos los otros; qué forma de hablar en una situación que acababa de dejar de ser un funeral.
—Alec, querido… —balbuceó la anciana señora Bott, intentando de nuevo llamar su atención.
—Cállate, Bertie —musitó su hermano George, un hombre silencioso y corpulento con gafas de carey.
A él mismo le habría gustado decir algo por el estilo, pero ¿de qué serviría? Al fin y al cabo, tanto sus hermanos como él tenían que dormir con sus esposas y al día siguiente se complicaba mucho el asunto si no había paz en la cama. Ahí, pensó George, que era un hombre sencillo y sensato con pensamientos sencillos y sensatos, era donde las esposas lo tenían a uno: podían, y lo hacían, te desgastaban en la cama.
—Alec, querido…
—Discutir así es una pérdida de tiempo —intervino Fred, el más rico de la familia, a la vez que sacaba el reloj.
—Yo diría que es una gran pérdida de tiempo olvidar que a uno se le supone un caballero —dijo la esposa de Alec, en general de pocas palabras, pero la grosería de Bertie la había alentado.
—La cuestión, sin duda —terció Alec mientras se acariciaba nervioso la barba—, no es lo que Milly haya hecho o dejado de hacer. Ni siquiera —y sonrió conciliador a las esposas allí reunidas— qué clase de figura tiene la pobre, sino qué medidas debemos tomar para mantener esto en secreto. Me parece que lo más importante es mantenerlo en secreto.
Sí, lo entendían; en eso estaban todos de acuerdo. Se estremecieron al imaginar el tipo de cosas que diría Titford si se enterase de que Ernest había desheredado a su esposa y lo había legado todo, excepto esas insultantes mil libras, a una institución benéfica. No debía enterarse. Había que evitar a toda costa que se enterase. ¡Esa institución benéfica! Cuanto más pensaban en ello, más se avergonzaban. De hecho, en ninguna habitación se había reunido nunca tanta gente tan avergonzada como aquella tarde en el comedor de Ernest. Se avergonzaban de él, se avergonzaban del abogado, se avergonzaban de Milly, pero sobre todo, descubrieron al pensar en ello, se avergonzaban de la institución benéfica. ¿Un asilo para mujeres descarriadas? Insólito haber elegido una cosa así. Era del todo inexplicable por parte de Ernest.
Y entonces, de algún modo, también aquello encontró una justificación. Nadie supo quién lo hizo primero, pero la explicación empezó a circular entre las cuñadas, pasando de boca en boca en un susurro. Una explicación horrible: había querido asegurarle un futuro.
Sintieron un escalofrío, se hizo un silencio y luego alguien dejó escapar una leve risita.
—Alec, querido… —balbuceó la anciana señora Bott con mayor insistencia. Pobres niños, empeñados en enfadarse y en ser desagradables. Era mucho mejor tomarse una buena sopa caliente y un sándwich y luego irse tranquilamente a casa a dormir.
—¡Juro por Dios…! —estalló Bertie por segunda vez con un puñetazo tan estrepitoso en la mesa que las tazas saltaron en sus platillos.
Pero no dijo lo que juraba. Se detuvo, todo rojo, como si el cuello de la camisa lo estuviera asfixiando. No servía de nada; mejor contenerse, pensó al recordar él también la importancia de descansar por la noche. Y al día siguiente tenía que arreglar ese delicado asunto con Palliser y Leeds. No podía permitirse el lujo de llegar con los nervios de punta.
Fred volvió a mirar su reloj.
—Estamos perdiendo el tiempo —observó.
—Cierto —convino Alec, acariciándose nervioso la barba. Era el único Bott que tenía barba y era una barba muy bonita: plateada, como correspondía a su edad, y larga, y siempre impecable, y un gran consuelo para él cuando estaba preocupado o nervioso porque entonces se la acariciaba y eso lo tranquilizaba.
—¿Qué actitud vamos a adoptar con Milly? —preguntó Fred al tiempo que cerraba el reloj con un chasquido, un reloj de caza de oro que le había legado su padre.
—Mucho más importante —apuntó la esposa de Bertie— es qué actitud vamos a adoptar frente a Titford.
—¿No es lo mismo? —sugirió uno de los cuñados, un hombre apacible; y no lo había dicho de un modo agresivo, ¿verdad?, pensó.
Sin embargo, la esposa de Bertie parecía creer que sí, pues se dirigió a él con cierta acritud y dijo que no lo era.
—Al menos a mí no me lo parece, pero tal vez yo no sea tan inteligente como tú.
«Pobre Bertie», pensó el cuñado.
«Pobres niños», pensó la anciana señora Bott.
—Alec, querido… —dijo en voz alta.
—Es lo mismo —asintió Fred—. Justo lo mismo.
—Yo también lo creo —aventuró Alec, con la mano metida en la barba. Cuánto temía los cónclaves familiares. Las mujeres, cuando se reunían, parecían exaltarse unas a otras. Por separado, eran bastante afables y tenían buen carácter. ¿Qué les pasaba cuando se juntaban que eran tan ingobernables? Incluso Ruth, su discreta esposa…
Entonces Walter Walker, de Shadwell y Walker, los grandes comerciantes de lana de Threadneedle Street, levantó la voz y sugirió, por si pudiera servir de algo —«Por si pudiera servir, claro», repitió, ansioso por demostrar que sabía que no era un auténtico Bott, sino que solo estaba relacionado con ellos por matrimonio y que, por lo tanto, poco tenía que decir en aquel asunto—, que Milly debería vivir con ellos por turnos, tres meses con cada uno, tal vez seis; que la acogieran y la trataran con toda consideración, pobre mujer, añadió, obligándose a mirar con valentía a sus cuñadas a través de las gafas. Porque, afirmó sin perder el coraje, que esa era la actitud decente, desde luego, hacia alguien que siempre había merecido un buen trato por su parte y que de repente lo había perdido todo, marido, fortuna y hogar, y que además no tenía hijos…
—¿Y quién tiene la culpa? —lo interrumpió su esposa.
—Querida, ¿no estarás sugiriendo que ha sido culpa suya perder a Ernest? —preguntó Walter con comedimiento.
—O que no tenga hijos —añadió Bertie.
—No seamos groseros, por favor —dijo la esposa de este último, entrecerrando los ojos al mirarlo.
—Sabes de sobra lo que quiero decir —replicó la mujer de Walter—. ¿Quién tiene la culpa de que haya perdido su fortuna?
—Ernest, por supuesto —aseguró Bertie.
—Es una pena que te empeñes en hablar así de los muertos —le recriminó la mujer de Alec.
Pobres niños, qué enfadados estaban todos. Y el propio Ernest, por el que se peleaban, tan tranquilo allí arriba en la colina, bajo sus hermosas coronas de flores.
—Alec, cariño…
—Bueno, no vamos a entrar en eso ahora —repuso Fred, mirando su reloj por tercera vez.
—¿Puedo terminar la frase? —preguntó Walter Walker sin alterarse.
—Faltaría más —dijo Alec, que buscó consuelo en su barba.
—No solo es la actitud decente —prosiguió el otro tras aclararse la garganta—, sino la mejor forma, la mejor, sin duda, de parar las críticas y los chismorreos. En mi opinión… Y os lo digo, desde luego —echó una miradita de desprecio a su alrededor—, por si pudiera servir, la familia debería acoger a Milly por turnos y hacer que se note que se la trata con toda consideración.
—¿Te refieres a acogerla para siempre? —le preguntó su esposa.
—¿Por qué no?
—¿Estás sugiriendo que pase el resto de sus días de visita en nuestras casas? —insistió incrédula la mujer de Bertie.
—¿Por qué no? —repitió Walter Walker.
Se hizo un silencio. Las mujeres se miraron entre sí. Dejando a un lado lo de tratar a Milly con toda consideración, lo cual era absurdo por parte de Walter —¿por qué iban a tratar con consideración a esa mujer que había traído tantos problemas y desgracias sobre ellos?—, dejando eso a un lado, sentían que acogerla era un asunto delicado. Incluso en las mejores circunstancias que pudieran imaginar sería un asunto delicado, a menos que la persona acogida tuviera los recursos suficientes como para no necesitarlo. Aquellas no eran las mejores circunstancias. Eran de lo más dudosas; las esposas Bott estaban seguras y los maridos Bott tenían una incómoda sospecha. Sería pedir mucho a la naturaleza humana, pensaban las mujeres —excepto la de George, que estaba entusiasmada y sentía curiosidad y habría querido llevarse a Milly con ellos de inmediato—, acogerla en sus casas, en su propio seno, entre sus inocentes hijos y nietos, después de lo que fuera que hubiese hecho. ¡Y además les pedía que la tratasen con consideración!
—Walter tiene mucha razón —replicó Fred.
—Desde luego, en algún sitio tiene que vivir —dijo Alec.
—Y no se puede vivir con los intereses de mil libras —observó Walter Walker con desdén—. Te puedes morir, eso sí, pero incluso en ese caso solo podrías hacerlo en una buhardilla o en un sótano. Estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere que Milly se muera, y mucho menos en una buhardilla o en un sótano.
—Yo le pago a mi mecanógrafa ciento cincuenta al año —comentó Fred—. Tres veces más de lo que podríamos darle a Milly. Y, aun así, eso no impediría que pareciera una muerta de hambre.
—Es evidente que no podemos dejar a un miembro de la familia ni vivir ni morirse en una buhardilla o en un sótano —repuso Alec, espantado por la imagen que habían conjurado las palabras de Walter.
No, no podían hacer eso, por supuesto, convinieron esposas y hermanas. La familia siempre se había portado bien y con generosidad en lo referente al dinero y no debían permitir que Titford advirtiera en ellos ninguna mezquindad. Parecía que iban a tener que acoger a Milly. Pero qué desagradable, qué violento, qué doloroso sería sin duda.
—Y cuanto antes mejor —señaló Bertie.
—Empezando por nosotros, supongo —dijo su esposa, entrecerrando una vez más los ojos al mirarlo.
«Es como un mondadientes —pensó Bertie con el ceño fruncido—. Tiene la figura de un mondadientes». En voz alta, y obligándose a hablar con calma, continuó:
—La casa puede venderse en cualquier momento por encima de Milly. No me ha gustado la mirada de ese tipo, el abogado de Ernest. Le tiene inquina.
—Tal vez él sepa más que nosotros —dijo su mujer.
Bertie volvió a mirarla frunciendo el ceño, pero se contuvo.
Alec, asiéndose la barba, empezó a preguntar:
—¿Por qué Ernest nos dejaría a todos fuera y nombraría albaceas a ese abogado, al que ninguno conocemos, y al director de esa institución benéfica tan desagradable…?
—Sí, no lo entiendo —repuso Walter Walker.
—Hay algo muy raro en todo esto —añadió Fred.
—Turbio —concluyó la esposa de George.
En verdad, cuanto más lo pensaban, «turbio» era la única palabra.
La mujer de Bertie continuó:
—Pero cuando decís que no solo hay que acogerla, sino tratarla con toda consideración…
«Es un mondadientes —se dijo Bertie, hundiendo las manos en los bolsillos y acercándose a una ventana para mirar a la calle—. Aburre, aburre…».
—Solo a un hombre se le podría ocurrir algo así —replicó la esposa de Walter Walker mientras miraba severa a su marido, que también se acercó a una ventana, otra, y contempló abstraído las vistas: una conífera.
—Mirad, al diablo con todo —se hartó Fred, que, al ser el más próspero de una familia tan próspera, era también el más descarado—. No podéis no tratarla con consideración. No sería humano. Necesita cariño.
¿Cariño?
Se hizo un escandalizado silencio.
—Desde luego, a vosotros os resultará muy fácil —dijo entonces de improviso la esposa de Fred, que por lo general se mantenía bastante callada.
—Sí, siempre habéis sido ridículos, casi grotescos, en lo que se refiere a Milly —convino la mayor de las hermanas Bott.
—Nos habéis matado de aburrimiento con sus virtudes, y Milly esto, y Milly lo otro… —protestó otra hermana.
—Restregándonosla hasta que nos hartamos de oír su nombre —añadió otra.
—Si hasta la admiráis por haber perdido la figura —repuso otra, y las cuatro mujeres de los cuatro hermanos Bott asintieron con la cabeza para darle la razón.
Los hombres se quedaron perplejos con aquel repentino acceso de rencor. Los dos que estaban junto a las ventanas se volvieron para mirar. Vaya, siempre habían creído que sus esposas apreciaban mucho a Milly, se oyó murmurar a alguien.
—¿Apreciarla? ¡Pues claro que la apreciábamos! —exclamaron ellas—. Pero eso nunca nos cegó para…
—Además, sabéis muy bien que ahora es distinto…
—Vosotros mismos admitís que lo que ha ocurrido es algo turbio…
Y la habitación, durante los siguientes diez minutos, fue una babel de diálogos acalorados e inconexos.
Pobres niños, pobres niños, todos tan irascibles y enfadados. Lo único que podía hacer la anciana era seguir allí sentada y escuchar, con las manos temblorosas agarradas a la empuñadura del bastón. Era inútil intentar detenerlos. Tenían que seguir con ello. Dentro de poco la habitación volvería a quedar en silencio y el ruido y la ira habrían sido cosa de ayer, del mes pasado, del año pasado, de hace veinte años, y se desvanecerían para siempre en el silencio. Y entonces, antes de que pudieran darse cuenta, antes de que hubieran tenido tiempo de verdad para pensar, esos pobres niños alterados se quedarían también en silencio y dormirían como dormía Ernest. Era una pena que no se dieran cuenta, y que nadie pudiera hacerles darse cuenta, de que al final no importaría nada lo que Ernest hubiese querido decir ni lo que Milly hubiera hecho y que bien podrían haber sido amables y felices todos juntos esa tarde en particular, como en el resto de sus escasas tardes, y haberse tomado la sopa y los sándwiches en buena compañía. La cocinera de Milly hacía una sopa y unos sándwiches riquísimos. Lástima que se desperdiciase todo de aquella manera, y solo para enfadarse y decir cosas desagradables.
Hizo un gran esfuerzo y, agarrándose con una mano a la repisa de la chimenea y apoyándose fuerte en el bastón con la otra, se levantó de la silla.
Todos se volvieron hacia ella y la miraron sorprendidos. Se habían olvidado de que estaba allí.
—Queridos —balbuceó la anciana sujetando el bastón que temblaba bajo su peso—, quiero irme a casa.
—Por supuesto, madre —dijo Fred, que era el que estaba más cerca. La cogió del brazo y le dio unas palmaditas—. ¿Cansada?
Alec tocó la campanilla.
—Pediré que traigan el coche.
—Ni te había visto, madre —repuso George—. Estabas muy callada.
—Y, por favor… —la señora Bott los miró a todos—, no os peleéis.
—Estamos discutiendo el asunto —replicó su hija mayor, que se había casado bastante tarde y, cuando lo hizo, fue un gran alivio para la anciana porque en un momento dado ya parecía que nunca iba a hacerlo y eso habría sido una pena, porque hasta que una mujer no ha tenido marido, sostenía, no sabe realmente lo que Dios puede hacer con ella—. Madre —les explicó a los demás, que conocían bien la teoría— siempre piensa que nos estamos peleando cuando discutimos cualquier cosa.
—Y soléis hacerlo, queridos. Y os acaloráis mucho. Mirad qué carita de enfado tenéis. ¿Por qué no os tomáis una buena sopa? Puedo olerla al otro lado de la puerta. Os está esperando ya lista en la cocina, seguro, y os sentará bien.
—Madre —siguió explicándoles a todos la hija mayor, aunque también conocían de sobra esta teoría— siempre piensa que todo se puede arreglar con una sopa o una taza de té.
—Y así suele ser, cariño —dijo la anciana, agarrándose al brazo de Fred.
—No es en absoluto una teoría descabellada —repuso el marido de la hija menor, un tal señor Noakes, de la Welsh Widowers’ Life Assurance; y la mujer de George estuvo de acuerdo con él—. Vamos a tomarnos esa sopa, Alec, y una copa de jerez, ¿eh?
—Y, queridos míos —continuó la anciana señora Bott, dirigiéndose a todos ellos desde el brazo de Fred—, no tenéis que preocuparos por acoger a Milly porque me gustaría acogerla yo misma, por favor… Acogerla y tratarla con toda consideración, mi querido Walter —añadió con un gesto dirigido a su yerno.
—¿Tú, madre?
La familia la miraba de hito en hito.
—Pero tú no puedes permitirte… —empezó a decir alguien.
—¿No puedo? —interrumpió ella—. Bueno, es posible que no, pero vosotros sí. Podéis contribuir entre todos. A partes iguales. Lo que consideréis suficiente para la pobre Milly. No necesitará mucho, es de poco comer.
Entonces se miraron entre ellos. ¡Vaya, pues claro! La auténtica solución, la única. Y no habría ningún riesgo. Sin estorbar a nadie, arropada, inaccesible a las malas lenguas bajo el manto de afecto y respetabilidad de la anciana… ¿Cómo no se les había ocurrido antes? ¡Mira que madre, a su edad, siguiera siendo la que pensara en todo! Y tampoco tendría que costar mucho, dijo la parte de la familia a la que la señora Bott se refería como «las chicas», tras hacer unos cálculos rápidos; no tendrían que aportar tanto. Los intereses de las mil libras darían para mucho y eran nueve hermanos y hermanas. Si cada uno ponía, digamos, cincuenta libras al año…
¿Cincuenta cada uno? No, no, era demasiado. Con cincuenta cada uno, más las cincuenta de la propia Milly, sumarían quinientas al año y no iba a tener en qué gastárselo.
Treinta cada uno, entonces.
La esposa de George insistió en que deberían ser cincuenta y las demás le dijeron que para ella era muy fácil porque solo tenía un hijo y, por tanto, casi nada en lo que gastar el dinero de George…
Veinte, dijo alguien. Veinte cada uno sería suficiente.
La mujer de George seguía insistiendo en que deberían ser cincuenta y la mujer de Alec dijo que tal vez con treinta…
Al final decidieron que lo mejor sería pagar las cuentas de la casa de su madre, sin más, y dividirlo entre todos.
—¿No necesitará ropa? —preguntó Fred.
¿Ropa? Pero si era viuda y las viudas no necesitan ropa, al menos durante un año, dijeron las esposas. Y después tendría toda la ropa que se había puesto antes. En su opinión, no necesitaría más ropa hasta dentro de muchos años.
—Teniendo en cuenta que es nuestro dinero el que va a mantener a Milly… —empezó a decir Bertie.
—No solo vuestro dinero —repuso su hermana mayor, consciente de que sus hermanas y ella también tenían dinero propio.
La anciana, deseosa de que no hubiera más discusiones, los interrumpió de nuevo:
—Me llevaré a Milly ahora si quiere venir. Sube a buscarla, Alec, querido. Así llegaremos a casa a tiempo para tomar una buena taza de té.
Sin embargo, Alec les informó de que Milly estaba dormida y que había dejado una nota pidiéndoles que fueran tan amables de no molestarla.
—Mira que ser capaz de pegar ojo… —murmuró la esposa de Bertie.
—Pobrecilla, necesita descansar —dijo la anciana señora Bott—. Mañana, entonces —añadió mientras Alec y Fred la acompañaban fuera y la subían con cuidado al coche—. Puedes traerla cuando vayas a la ciudad, Alec.
A la mañana siguiente, no obstante, cuando una delegación de los hermanos fue a Mandeville Park Road para contarle a Milly lo que se había acordado y explicarle que no solo era lo mejor, sino lo único que se podía hacer, y que no podía quedarse allí porque la casa podría venderse en cualquier momento, se encontraron con que se había marchado antes del desayuno y nadie sabía adónde había ido.
III
Y es que Milly había pecado.
Durante diez años enteros había estado pecando. Las sospechas de sus cuñadas y la inquietud de sus cuñados estaban más que justificadas: había engañado a los Bott y durante todos esos años le había sido infiel a Ernest.
Había empezado por pura casualidad. Y qué casualidad, al principio, pensó Milly, que ahora echaba la vista atrás con la perspectiva clara y horrorizada de quien ha sido desenmascarada. Qué cosas tan nimias habían hecho que todo comenzara. Cinco minutos antes, cinco minutos después, y nunca habría conocido a Arthur. Un tren perdido, un taxi más lento, incluso una simple pausa para mirar a las palomas en el patio o, en realidad, hasta una leve y decorosa reserva, y se habría salvado. Pero cogió el tren a tiempo, el taxi fue rápido, las palomas no le interesaron y entró; y allí, en el Museo Británico, en la galería donde están los bustos de los emperadores romanos, conoció a Arthur Oswestry y pecaron.
A la larga, claro. Durante mucho tiempo no tuvieron ni idea de que iban a hacerlo. El pecado se acerca a uno arrastrándose, descubrió, y durante mucho tiempo parece algo bueno. Pasaron semanas de encuentros antes de que empezara de verdad —encuentros otra vez en el Museo Británico, luego en la Galería Nacional, en salones de té, en parques e incluso una vez en la Abadía de Westminster, cosa que parecía especialmente inapropiada—, semanas de charla agradable, reconfortante e iluminadora en comparación con las charlas de Titford, y poco después semanas de dudas acompañadas de temblores y sonrojos si la mirada inconsciente de Ernest se posaba en ella más de lo habitual cuando llegaba a casa, y de sobresaltos si le hablaba de repente —ay, qué vil, qué despreciable era ese desdichado asunto del amor, ahora se daba cuenta—, y luego semanas de un creciente deseo de evitar a los Bott y de librarse de sus compromisos, y luego semanas de trémulas reticencias y de punzantes anhelos, y luego semanas de agónicos esfuerzos por cumplir con su deber, de repetidos intentos de mantenerse alejada de Arthur, de no verlo, de olvidarlo, de borrarlo. De hecho, pasó mucho tiempo. Pero al final empezó y entraron en ese estado de felicidad incierta, de continua espera y continuas expectativas insatisfechas, de sueños maravillosos cuando no estaban juntos y reacciones intensas y lacerantes cuando lo estaban, y siempre terror, terror, terror a ser descubiertos, que es como se vive el amor apasionado. El amor apasionado ilícito, es decir; el amor apasionado que no se siente por el propio marido. En otras palabras, como bien sabía Milly al principio, y una vez más se sintió abrumada al reconocerlo, el Pecado.
¿Quién iba a sospechar, pensó Milly en aquellos días, asombrada por el trastorno de su naturaleza, que sería capaz de amar con pasión? Jamás se le habría ocurrido. Tenía entonces treinta y cinco años —y Arthur cuarenta y cinco— y nunca había estado enamorada de ninguna manera, menos aún de forma apasionada —y él tampoco, no especialmente, según decía—. La hermana de Arthur, una buena mujer que vivía con él, había muerto hacía poco y en ese momento se sentía solo, desdichado y apático, y encontró a Milly; su vida había quedado de pronto vacía y pobre y encontró a esa encantadora y cariñosa mujercita, esa personita dulce y reconfortante, sin hijos y rebosante, como pronto descubrió, de un instinto maternal frustrado. Aquel día estaba llorando, además, y él no soportaba ver llorar a nadie; estaba casi pegada al frío busto de Marco Aurelio para que no se le notara y su cálido busto se movía arriba y abajo. Pero él lo notó. Se detuvo a su lado —estaba un poco cojo, ¡y qué ternura despertaría eso en Milly enseguida!— y notó la agitación y el esfuerzo por ocultarla. ¿De dónde sacó el valor este hombre que conocía a tan pocas mujeres, que había vivido tanto tiempo solo con su hermana en un piso de Oxford, donde era profesor de Clásicas en Ebenezer —una vocación para temperamentos tibios y, de hecho, hasta que conoció a Milly nunca había sido muy fogoso—, de dónde sacó el valor para hablar con ella? Pero lo hizo y, al instante, aunque no fue consciente hasta más tarde, se vio metido hasta el cuello en una apasionada aventura amorosa; una apasionada aventura amorosa con la mujer de otro; en otras palabras, en el Pecado.
Comparado con ella, sin embargo, él era mucho menos pecador, pensó Milly mientras echaba la vista atrás, al pasado, con los ojos como platos. Él no estaba casado. No traicionaba a nadie. Mientras que ella…
Qué horror. Milly, en la noche del funeral de Ernest, encerrada en su habitación, mientras se suponía que estaba durmiendo de agotamiento y de pena, lo vio claro. Durante más de nueve años —la pasión, y con ella los miedos y el sentimiento de culpa, solo había durado uno— se acostumbró tanto a pecar que no había vuelto a pensar en ello, ni en un sentido ni en otro. Qué horror, qué horror, clamaba el corazón de Milly mientras su cuerpo deambulaba distraído de un lado a otro de la habitación, haberse acostumbrado a pecar. Pero ahí lo tenía: una rutina, y además muy organizada. Una vez a la semana pasaba la tarde con Arthur en Chelsea, donde él había alquilado un estudio —la oficina de Ernest, y por tanto el propio Ernest, estaba en la ciudad—, y volvía a tiempo para la cena, renovada y feliz. ¿Renovada y feliz? ¿Renovada y feliz porque había traicionado a su marido?
—¿Qué voy a hacer? —exclamó Milly, retorciéndose las manos. Muerto Ernest, ¿cómo iba a compensárselo, cómo iba a lograr el perdón?
Y, sin embargo, así era: volvía renovada y feliz. Porque, tan pronto como Arthur y ella pasaron la etapa del amor apasionado y, por lo tanto, la etapa de estar susceptibles y de ser exigentes y de sentirse culpables, lo cual estropeaba bastante las cosas porque hacía que tuvieran un miedo atroz a ser descubiertos, empezaron a ser muy felices. Se acomodaron, eso es, se acomodaron en el pecado. Qué horror, ahora se daba cuenta. Pero así fue.
Eso, supuso, era lo que había contribuido a cegarla respecto a la verdadera naturaleza de aquellas tardes: el volver renovada y feliz. ¿Podía ser malo —se había preguntado a veces durante el segundo año, y había decidido que no— algo que la hacía ser tan buena? Después de esas tardes con Arthur siempre se mostraba mucho más simpática y afable con Ernest, mucho más entusiasta al darle la razón, al apoyarlo, al disculparse, al hacer promesas, con una especie de radiante buen humor que nada podía oscurecer.
«Qué esposa», suspiraban los hermanos Bott.
«No hay otra como Milly», decía la anciana señora Bott.
Titford la adoraba.
Además, con el tiempo hubo muchísimas tardes así. ¿Podía ser perverso —se preguntaba tras la muerte de Ernest y antes de que el testamento le abriera los ojos, mientras estaba sentada en el dormitorio, inclinada sobre el recuerdo de lo que había hecho y buscando consuelo—, podía ser perverso algo que continuó de manera constante durante tanto tiempo? ¿Acaso el tiempo, si pasaba el suficiente, no terminaba por transmutarlo todo? ¿Acaso hasta la propia jerga de una generación —así vagaban sus pensamientos, ansiosos, para reafirmarse— no se convertía en el lenguaje formal de la siguiente? Habían seguido y seguido, aquellas tardes con Arthur, año tras año, cada vez más seguras, cada vez más plácidas, al final casi ordinarias y mecánicas, de hecho, y él ya era desde hacía mucho solo un amigo, muy querido y muy íntimo —su único amigo, en realidad—; y el acto amoroso —bastante menos frecuente durante el segundo y el tercer año y, en el cuarto, ya una mera rutina afectuosa, una forma bastante elaborada pero tierna de decirse «¿cómo estás?», después de lo cual se dedicaban a tomar el té y a charlar de cosas tranquilas, como las excavaciones, que era lo que más le interesaba a Arthur en sus ratos libres—, el acto amoroso al final apenas podía identificarse como tal.
Se alegraban de verse, mucho. Al abrirle la puerta, cuando Milly llegaba, Arthur le decía: «¿Qué tal, querida?», la besaba con afecto y le hablaba sobre su resfriado. Se resfriaba con frecuencia, pues tenía una salud delicada. Y cuando se iba, la acompañaba sin reparos hasta King’s Road y le paraba un taxi para Victoria y le recordaba que no se mojase los pies y le preguntaba si tenía cambio suficiente, como si estuvieran felizmente casados.
A Milly le habría parecido insólito, en esos últimos años, considerar pecado esos encuentros tan apacibles.
No, no, eso no era pecar, había seguido asegurándose a sí misma durante los días previos al funeral, mientras los amables Bott, ajenos a todo aquello, le daban palmaditas y le decían lo que podían para consolarla. De esa sencilla felicidad doméstica, al fin y al cabo, se había beneficiado Ernest. Gracias a eso había podido seguir siendo una buena esposa para él. Por extraño que les pareciera a los Bott, a Titford y a todo el mundo, había sido una muy buena esposa para Ernest, y todo por haber sido lo que los Bott, Titford y todo el mundo considerarían una esposa terrible. Esas tranquilas tardes con Arthur le habían dado una serenidad que nada podía alterar, una disposición ilimitada para hacer todo lo que Ernest quisiera. Habían iluminado la casa de Mandeville Park Road como una lámpara; habían calentado su hogar como un buen fuego. ¿No era el amor, entonces, algo bueno para una mujer si la hacía mucho más agradable en todos los sentidos? ¿Acaso el haber tenido un amigo secreto tan querido no había sido un beneficio para Ernest?
Eso había pensado, ayudada por Arthur, durante las primeras semanas de su amor, cuando se sentía culpable y tenía miedo y buscaba justificaciones, y eso siguió diciéndose a sí misma durante los días previos al funeral. Arthur le había explicado al principio la auténtica bondad de la situación, señalándole que tres personas que antes habían sido infelices ahora estaban contentas…
—Pero Ernest no era infeliz —recordaba haber dicho ella.
—En el fondo tenía que serlo —había insistido Arthur—. Tenía que notar que solo cumplías con tu deber y que no había nada de amor en ello. Creo que los hombres siempre lo saben.