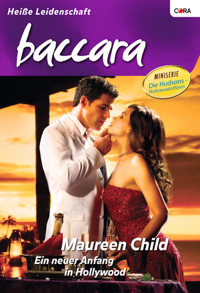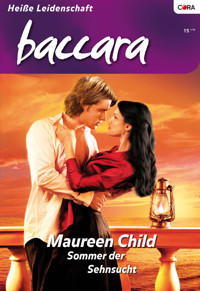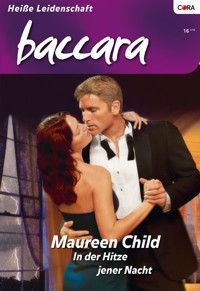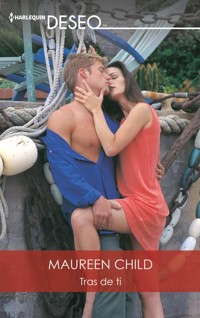
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Cuando, a la mañana siguiente del Baile del Batallón, el coronel Candello encontró a su hija en la habitación de un marine, poco faltó para que montara en cólera… menos mal que el sargento primero Jack Harris se ofreció a casarse con Donna para salvar la reputación de su superior. Así que, por suerte o por desgracia, Jack y Donna se casaron. Pero los votos románticos destinados a colmar de felicidad el corazón de cualquier recién casada producían el efecto contrario en Donna. Porque, no solo era virgen siendo soltera, sino también siendo casada. Así que, ni corta ni perezosa, se propuso conseguir que su rudo e irresistible marido la deseara…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Maureen Child
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Tras de ti, n.º 981 - diciembre 2019
Título original: The Oldest Living Married Virgin
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1328-685-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–Me quiero morir –murmuró Donna Candello desde la cama. Se dio la vuelta, abrió los ojos y, con un gemido de impotencia, los cerró.
La luz del sol entraba a raudales por los ventanales de la habitación del hotel. ¿Por qué no había echado las cortinas antes de acostarse? Cielos, qué despertar más horrible. Sobre todo, porque la cabeza estaba a punto de estallarle por culpa de la resaca más grande de su vida.
Volvió a abrir los ojos e intentó acostumbrarse a la luz dorada que se derramaba sobre la moqueta de color gris anodino y el mobiliario de carácter impersonal. Al ver que su cabeza seguía intacta, suspiró y levantó la mano para apartarse unos mechones negros de la cara.
¡Dios!, menuda noche.
De aquel día en adelante, se cercioraría de comer algo antes de intentar reunir valor bebiendo margaritas. Diablos, lo único que había comido el día anterior había sido la sal que adornaba las copas.
Hizo una mueca y se humedeció los labios con una lengua que parecía de trapo. Apoyó las dos manos sobre el colchón, se incorporó y contempló cómo el mundo entero se balanceaba, se inclinaba vertiginosamente a un lado y, por fin, gracias a Dios, se enderezaba.
Se percató vagamente del sonoro zumbido que resonaba en su cabeza y confió en que se le pasaría pronto.
La manta resbaló hasta su cintura y, al bajar la vista, Donna se dio cuenta de que todavía llevaba las braguitas y el sujetador. Claro que, dado su estado de embriaguez, tenía suerte de haberse acordado de quitarse los zapatos antes de arrastrarse hasta la cama.
¡Diablos, hasta había tenido suerte de encontrar su habitación!
De repente, tuvo un vago recuerdo, tan persistente y molesto como el zumbido que le taladraba los oídos. Se concentró y pudo recordar a un amable guardia de seguridad, vestido con un uniforme azul marino, que la había acompañado hasta allí. Sin su ayuda, seguramente, no habría encontrado el camino. Lástima que no recordara ni su rostro ni su nombre. Le debía un gran favor.
El zumbido que le taladraba los oídos cesó bruscamente. Pero, antes de que Donna pudiera dar gracias al cielo, oyó el sonido inconfundible de un hombre cantando. Y el sonido emergía de la puerta cerrada del cuarto de baño.
¡Santo Dios! No era un zumbido lo que había estado oyendo, sino el agua de la ducha. Donna trató, desesperadamente, de ponerle un rostro a la voz de aquel hombre. Pero la parte de su cerebro que todavía funcionaba se quedó en blanco.
«Señor, Señor», rezó en silencio, «por favor, no dejes que esto sea lo que parece. Por favor, que no haya estado tan borracha que me haya acostado con un hombre del que ni siquiera me acuerdo».
Se cubrió la cara con las manos, en un intento por borrar de su mente la voz del extraño, pero no pudo. Estupendo, se dijo, y dejó caer las manos sobre el regazo. Había pasado de ser la mujer virgen más vieja del mundo a emborracharse y acostarse con un desconocido en una misma noche.
Bueno, no iba a quedarse allí sentada esperando a que, quienquiera que fuera, saliera del baño como Dios lo había traído al mundo. Contempló con cautela la puerta del servicio, todavía cerrada, se sentó torpemente en el borde de la cama y, a duras penas, consiguió ponerse en pie. Las paredes y los muebles oscilaban y se retorcían, como los elementos de un cuadro de Dalí.
Sintió náuseas y se llevó la mano a la boca. Tal vez fuera más fácil quedarse allí y enfrentarse a aquel indeseable, pensó Donna, pero desechó la idea enseguida. No tenía experiencia alguna en conversaciones «del día después» y, sinceramente, no podía esperar demasiado de sí misma estando bajo los efectos de la resaca.
Aun así, barajó la idea de volver a meterse en la cama y esconderse debajo de las sábanas. No, eso tampoco funcionaría.
Donna se puso de rodillas junto a la cama. Mientras se apartaba el pelo de unos ojos inyectados en sangre, intentó recuperar la calma, pensar, recordar. ¿Quién estaba en su habitación? Pero era absurdo. La noche anterior era un borrón blanco en su mente. Diablos, ni siquiera se acordaba de haberse registrado en el hotel.
Contuvo el aliento. ¡Cielos!, si no se había registrado, ¿de quién era aquella habitación? Donna apoyó la cabeza sobre las sábanas arrugadas y susurró junto al colchón:
–¿Qué has hecho, Donna? Y ¿con quién?
De repente, el hombre del cuarto de baño dejó de cantar.
Donna levantó la vista. Estaba atrapada, medio desnuda, en un hotel en el que la mayoría de los huéspedes eran marines, o familiares de marines, que habían ido a la ciudad para celebrar el aniversario de su cuerpo militar. Aunque saliera corriendo por la puerta, seguramente, se encontraría con gente conocida. Gente que su padre conocía. Y algunas de esas personas estarían encantadas de poder difundir rumores sobre Donna Candello, a la que habían visto correr, en ropa interior, por uno de los hoteles más grandes de la ciudad de Laughlin, en el estado de Nevada.
Gimió solo de pensarlo y se dijo que debía de haber una forma de escapar de aquella pesadilla. «Si, al menos», pensó, «no tuviera el cerebro paralizado por los efectos del tequila…»
¿Cómo iba a volver a mirar a su padre a la cara? Ni siquiera ella podría mirarse otra vez en el espejo.
–Estúpida, estúpida, estúpida –gimió, y golpeó el colchón con la frente para reforzar cada palabra.
El pomo de la puerta se movió.
Donna levantó la vista con frenesí. El pelo negro le cayó sobre los ojos y los entornó a medida que la puerta se abría lentamente. Lo único que faltaba, pensó, era la música intrigante de las películas de terror…. para que los espectadores supieran que la tonta de la heroína estaba a punto de reunirse con su hacedor.
El hombre que apareció en el umbral no tenía aspecto del típico malvado. Pero ¿no había leído en alguna parte que la mayoría de los asesinos en serie se parecían al vecino de al lado?
Al momento, se dio cuenta de que aquel hombre tampoco encajaba con aquella descripción. Levantó la mano, se apartó el pelo de los ojos y se dejó taladrar por unos ojos grises que la miraban con desaprobación. El desconocido solo llevaba puestos unos vaqueros azules desteñidos y, con el tórax y los pies desnudos, parecía sentirse perfectamente a gusto. Salvo por aquella mirada.
–Así que, por fin, te has despertado –le dijo.
–¿Quién es usted? –preguntó Donna con voz chirriante.
–Jack Harris –contestó, y se echó al hombro la toalla que tenía en la mano. Luego cruzó los brazos sobre un pecho increíblemente ancho y musculoso, y se apoyó cómodamente sobre el marco de la puerta–. Como ya te dije anoche.
Harris. «Harris», repitió Donna mentalmente. ¿Por qué le resultaba familiar aquel nombre? Juró en silencio no volver a adoptar a un simpático barman como terapeuta.
En un intento por recuperar parte de su dignidad, aunque no era fácil, Donna, vestida como estaba en ropa interior, se puso en pie. En realidad, no llevaba menos ropa que en la playa, se dijo, así que no tenía por qué sentirse nerviosa. Sin embargo, se tapó los senos con los brazos, aferrándose a un hombro con cada mano. Luego, carraspeó y reconoció:
–Me temo que apenas recuerdo lo que pasó anoche.
Jack Harris bufó. Donna elevó las cejas.
–No me sorprende –repuso con voz tensa–. Cuando te encontré, apenas te tenías en pie.
–¿Y cuándo fue eso, exactamente? –preguntó Donna, aun a riesgo de perder la dignidad. Quería saber lo que había ocurrido exactamente.
–A eso de las veintidós treinta. Cuando intentabas entrar en el Baile del Batallón por la salida de emergencia.
Cielos.
–Te detuve antes de que saltara la alarma.
Vagamente, Donna creyó recordar estar de pie en la oscuridad, forcejeando con una puerta que, por absurdo que pareciera, se negaba a abrirse.
Caramba, aquello se ponía cada vez mejor. Sin darse cuenta, se frotó la sien con una mano, tratando de mitigar el dolor.
–Mire, señor Harris…
–Sargento primero Harris –la corrigió.
Sargento primero Harris. Claro, por eso le sonaba su nombre. No era un asesino en serie, sino algo peor: un marine.
Donna se quedó mirándolo fijamente, horrorizada al pensar en las consecuencias de haber pasado la noche en su habitación. No, no podía haber estado tan borracha como para… detuvo en seco sus pensamientos, se dio la vuelta y se dejó caer sobre el borde de la cama.
Pero ¿no sería la mayor de las ironías que la última virgen de veintiocho años del planeta dejara de serlo, finalmente, y estuviera demasiado borracha para recordarlo?
¡Qué idiota era!
Movió la cabeza con cuidado y murmuró, más para sí que para él:
–Apenas recuerdo lo que pasó anoche, sargento primero.
–Como ya te he dicho –comentó–, no me sorprende.
Donna pasó por alto su sarcasmo. No estaba en condiciones de replicar.
–De usted, no me acuerdo, pero sí de un guardia de seguridad que me trajo aquí.
Jack Harris movió la cabeza, se enderezó, arrojó la toalla al interior del cuarto de baño y cruzó la estancia en dirección al armario. Lo abrió y habló mientras sacaba el vestido de Donna y un polo de color verde pálido para él.
–¿Un guardia de seguridad? –preguntó, y le arrojó un vestido largo de terciopelo rojo y escote redondo–. ¿Eso es lo que recuerdas?
–Sí –le espetó Donna. Tomó el vestido y lo estrechó con fuerza, aliviada de poder tocar algo familiar–. Y, para que lo sepa, fue mucho más amable que usted.
–No sabes cuánto me alegro –murmuró Jack Harris, y se metió el polo por la cabeza. Donna trató de no fijarse en el movimiento de sus músculos ni en su piel tan bronceada.
Ya tenía bastantes problemas. Además, que Jack Harris tuviera un buen cuerpo no excusaba sus malos modales. ¿Por qué estaba tan molesto? Era ella la que tenía resaca, ella la que había entregado su virginidad a un hombre que apenas le resultaba vagamente familiar.
Frunció el ceño. ¿Y qué podía decirse de él? ¿Acaso rondaba los hoteles en busca de una mujer bebida de la que poder aprovecharse? Cada vez más indignada, Donna imaginó el júbilo que habría sentido el marine al descubrir que era virgen.
Levantó la barbilla y, escudándose detrás del vestido, dijo en tono pausado:
–Creo que debería irse, sargento.
–Sargento primero.
Como si eso importara en aquellos momentos.
–De acuerdo, sargento primero. Es de día y está vestido. ¿Por qué no se va a su habitación?
Jack Harris se metió el polo por debajo de la cintura de los vaqueros.
–Eres increíble, ¿lo sabías?
–¡Qué amable! –dijo Donna con rigidez, pero hizo una mueca al sentir una punzada de dolor en la frente–. ¿Acaso todas sus mujeres se derriten al oírle decir eso?
–No era un cumplido.
–Vaya, lo siento. Pensé que estaba esforzándose por ser amable.
–¿Esperas amabilidad de un hombre que ha pasado la noche durmiendo en el suelo porque una mujer borracha ha tomado posesión de su cama?
Donna se puso en pie de un salto y, enseguida, se dio cuenta de que había cometido un error. Sintió náuseas y un dolor penetrante detrás de los ojos, y la figura de Jack Harris se difuminó una y otra vez mientras ella intentaba volver a ver con nitidez.
Donna sintió que se caía hacia delante, pero, antes de llegar al suelo, Jack Harris fue a su encuentro. La sujetó y la abrazó con fuerza. La solidez de su tórax parecía el único punto estable en el universo de Donna, así que se aferró a él como si le fuera la vida en ello.
Después de unos segundos aterradores, el mareo desapareció.
–Gracias –murmuró Donna y, casi con pesar, se apartó de él.
Jack Harris asintió, pero la miraba con recelo, como si esperara que se desplomara otra vez.
–Estoy bien –le dijo Donna, y él arqueó una ceja–. Espere un momento –añadió, e inspiró profundamente–. ¿Ha dicho que he dormido en su cama? ¿Quiere decir que esta es su habitación?
–Exacto.
–Entonces… –dio un paso vacilante hacia atrás–. ¿Por qué me trajo aquí el guardia de seguridad? ¿Con usted?
–No hubo ningún guardia de seguridad, cielo –le dijo Jack–. Era yo.
Donna lo miró fijamente, mientras retazos de recuerdos daban vueltas en su cabeza, como hojas de otoño en un remolino. Entornó los ojos e intentó relacionar el rostro de Jack con la imagen borrosa del guardia que había sido tan amable con ella.
¡Cielos, no!, pensó, gimiendo para sus adentros. Tenía razón. No era un uniforme de seguridad lo que recordaba, sino un uniforme de gala. Jack Harris se había vestido como lo requería el Baile del Batallón.
Tal vez lo mejor sería que la tierra la tragara.
–Esto es una pesadilla –balbució finalmente. Se había emborrachado y había pasado la noche con un marine desconocido. Se había despertado en ropa interior, en la cama de él, sin recuerdo alguno de cómo había acabado allí. Levantó la vista e hizo un esfuerzo por preguntar lo inevitable–. ¿Hicimos…? –señaló la cama con la cabeza–. Ya sabe…
Jack apretó los dientes. Mientras contemplaba aquellos ojos castaños tan profundos, recordó cómo la había desnudado para meterla entre las sábanas. No había sido fácil dar la espalda a una mujer imponente, aunque estuviera borracha. Pero, maldición, había normas sobre ciertas cosas, tanto si le gustara como si no.
–No, no hicimos… ya sabes…
Encontrarla borracha, intentando entrar en la fiesta, había sido pura casualidad. Si Jack no hubiera salido del baile para fumarse un cigarrillo, no la habría visto nunca. Vestida de aquella forma y decidida como estaba a entrar en la fiesta, enseguida había imaginado que era la novia de un pobre marine. Se había sentido en la obligación de impedir que hicieran el ridículo, tanto ella como el estúpido que la amaba, delante de los oficiales.
Así que la había llevado a su habitación con intención de espabilarla. Pero se había quedado dormida casi de inmediato.
Había llegado la hora de averiguar quién era su pareja y llevarla con él.
Lo antes posible.
–Anoche no ocurrió nada, encanto –dijo con rigidez.
–Ah.
Jack contempló su expresión indescifrable y no supo decir si se sentía aliviada o decepcionada. En cualquier caso, le importaba un comino.
–Y ahora, ¿por qué no me dices a quién debo llamar para que venga a buscarte? –preguntó, decidido a sacarla de su vida lo antes posible. Antes de que los demás huéspedes del hotel se despertaran y la vieran saliendo de su habitación.
–Por si no se había dado cuenta –dijo Donna, poniéndose con cuidado el vestido de terciopelo rojo–, ya no estoy borracha, así que no necesito que nadie venga a buscarme.
Contrariado, Jack dijo:
–Cielo, este hotel está atestado de marines. Si sales de mi habitación con el mismo vestido que llevabas anoche, alguien se dará cuenta y empezará a chismorrear. Ahora, dime a quién debo llamar para que puedan traerte una muda.
Donna forcejeó con los diminutos botones de aljófar que trazaban una línea recta desde el generoso escote hasta la mitad del muslo. Jack cerró los ojos para no volver a ver aquellas piernas delgadas y moldeadas a través de la abertura frontal del vestido. No tenía sentido que se torturara inútilmente.
Dios, era la última vez que se comportaba como el buen samaritano. La próxima vez que viera a una imponente morena a punto de hacer el ridículo, la dejaría.
Jack esperó con impaciencia a que le contestara. Justo antes de que terminara de abrocharse los botones, alguien llamó a la puerta.
Ella lo miró con ojos muy abiertos.
–Maldita sea –susurró Jack. Había intentado sacar a aquella mujer de su habitación antes de que alguien tuviera oportunidad de verla. Rápidamente, miró la hora en su reloj. Las nueve treinta. Después del baile de la noche anterior, ¿quién diablos llamaba a su puerta a aquella hora?
–¿Quién es? –preguntó la mujer en un susurro.
–¿Y yo qué diablos sé? –le espetó Jack, y frunció el ceño. Se sentía como un marido al que hubiesen sorprendido con la amante. Bueno, aquello era una locura. No había hecho nada malo, el bueno era él. Solo había querido ayudar a una doncella en apuros.
Volvieron a llamar a la puerta. Con más fuerza. Con más insistencia.
Jack fue a abrirla, pero se detuvo en seco al oír la voz furiosa del hombre que estaba al otro lado.
–¿Sargento primero Harris?
–¿Coronel Candello? –preguntó Jack.
–¿Papá? –gimió Donna.
–«¿Papá?» –repitió Jack, horrorizado.
Capítulo Dos
Jack desvió la mirada de la mujer que estaba frente a él y la fijó momentáneamente en la puerta.
–¿El coronel Candello es tu «padre»?
–Sí –susurró Donna, mientras se peinaba el pelo frenéticamente con los dedos–. ¿Qué tal estoy?
–Escalofriante –murmuró, y lo consideró apropiado porque sentía escalofríos por todo el cuerpo. Maldición, ¿qué hacía el coronel llamando a su puerta tan temprano? ¿Acaso ya sabía que su hija había pasado la noche allí? Pero ¿cómo? Ni siquiera las esposas de los marines podían difundir rumores a la velocidad de la luz.
–Sargento primero Harris –dijo el coronel con voz controlada, pero tensa–. ¿Va a tenerme mucho tiempo esperando en el pasillo?
Jack se pasó la mano por el pelo, de corte militar, sin dejar de pensar. Su habitación estaba en la undécima planta, así que la idea de sacarla de allí por el balcón quedaba descartada. Y la habitación era demasiado pequeña para mantenerla escondida durante mucho tiempo. No tenía elección, se dijo.
Miró con aspereza a la hija del coronel y le preguntó:
–¿Lista para empezar la función?
No.
A Donna no le hacía falta mirarse en el espejo para saber el aspecto que tenía. De pie, descalza, con el vestido arrugado y el rímel corrido por los párpados… Gimió para sus adentros. Sin duda parecía que había pasado una noche tórrida y apasionada con un amante increíblemente solícito.
Qué ironía.
Estaba a punto de ser arrestada, juzgada y condenada por algo que no había hecho. Que nunca había hecho.
Cielos, y no había visto a su padre desde hacía cuatro años porque le había dado vergüenza volver a mirarlo a la cara. Después de aquel día, tendría que irse a vivir a Mongolia.
Donna asintió con expresión lúgubre, se cuadró de hombros e intentó parecer indiferente. Jack se dirigió a la puerta, le quitó el pestillo, la abrió de par en par e invitó al coronel a pasar.
–Buenos días, señor –lo saludó, y el coronel entró en la habitación.
–¿Lo son? –repuso su superior.
Vestido con ropa de civil, Thomas Candello seguía ofreciendo un aspecto imponente. Con unos pantalones de vestir de color gris y una camisa de sport de mangas cortas y color azul pálido, parecía más joven que cuando llevaba uniforme. Pero seguía teniendo el mismo físico amenazador.
Donna sintió que su padre la taladraba con la mirada y se estremeció al ver la decepción que reflejaban aquellos ojos castaños idénticos a los suyos.
–Señor… –empezó a decir Jack. El coronel lo interrumpió.
–¿Le importaría dejarme a solas con mi hija durante unos minutos, sargento primero?
Donna miró fugazmente a su, hasta entonces, anfitrión. Vio la vacilación en sus rasgos y supo que quería, desesperadamente, quedarse en la habitación para recibir su parte de la «munición» que el coronel pensaba descargar. También sabía que a Jack Harris no se le ocurriría desobedecer ni siquiera una «amable» petición de su padre.
–Sí, señor –dijo con brusquedad; salió al pasillo y cerró la puerta.
Donna quería escapar. Claro que, también había huido hacía cuatro años y no le había servido de nada. En aquella ocasión, afrontaría las consecuencias. Increíble, pensó. Aquel día, tenía valor.
–¿Por qué no me dijiste que ibas a venir, hija?
Donna se apartó el pelo de la cara y pidió al cielo que hiciera aparecer tres jarras llenas de café humeante. ¿Cómo podían esperar que pensara cuando tenía una resaca lo bastante fuerte como para tumbar a un elefante? Inspiró profundamente y, por fin, dijo:
–Quería darte una sorpresa –se encogió de hombros–. ¡Sorpresa!
El coronel no sonrió. Claro que Donna tampoco había esperado que lo hiciera.
–Mira, papá, todo esto no es más que un malentendido –le dijo, apartándose de la cama y de todo lo que esta sugería–. Y bastante inocente, por cierto.
–¿Inocente? –el coronel movió la cabeza y Donna se dio cuenta de que tenía algunos cabellos grises en las sienes–. ¿Pasas la noche con mi sargento primero, un hombre al que no conocías de nada, y dices que es un malentendido inocente?
¿Por qué se sentía, de repente, como si tuviera diecisiete años y hubiese vuelto tarde a casa, un viernes por la noche? Tenía veintiocho años. Hacía tiempo que vivía sola. Tenía una licenciatura. Como intérprete del lenguaje de los signos, sus conocimientos eran requeridos en todas partes, desde universidades hasta grandes empresas.
Sin embargo, bastaba una mirada de su padre para que ella agachara la cabeza y balbuciera.
–No es lo que piensas –le dijo con un suspiro cansino–. El sargento Harris…
–Sargento primero –la interrumpió.
–Como sea –hizo un gesto de desdén con la mano–. Jack solo intentaba ayudarme.
Genial. Para colmo, estaba defendiendo al hombre al que, apenas hacía unos minutos, había querido fusilar.
Pero ¿qué otra opción tenía? El coronel era su padre, no iba a dejar de quererla por mucho que ella lo hubiera decepcionado. También era el superior de Jack Harris, y Jack no tenía por qué sufrir un menoscabo en su carrera militar por culpa de ella.
El coronel se acercó a la única silla que había en la estancia y se sentó. Se inclinó hacia adelante, con los antebrazos apoyados en los muslos, y la miró con solemnidad.
–¿Sabías que, al menos, cuatro personas diferentes ya se han sentido en la «obligación» de decirme dónde había pasado la noche mi hija?
–Dios mío –suspiró.
–¿Por qué, Donna?