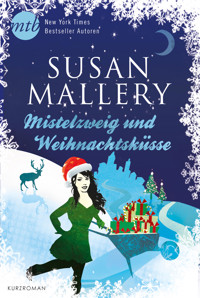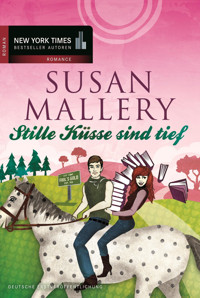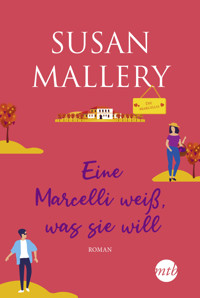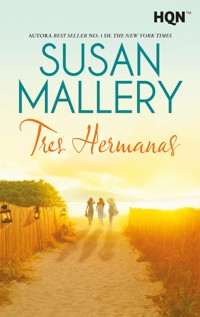
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Andi Gordon tomó una impetuosa decisión después de que la dejaran plantada en el altar: comprar una de las famosas Tres Hermanas de Blackberry Island. Así se convertía en la orgullosa propietaria del patito feo del trío de casas estilo Reina Ana, pero su vida necesitaba una reforma completa tanto como su nueva mansión. Cuando Deanna Phillips se enfrentó a su marido ante la sospecha de que estuviera teniendo una aventura, abrió una caja de Pandora cargada de desdichas. En su intento por ser la mujer perfecta, se había perdido a sí misma… y podía perder a toda su familia si las cosas no cambiaban. En la casa de al lado, la pintora Boston King creía que su amor de juventud y ella estarían casados para siempre. Sin embargo, una vez los golpeó la tragedia, ya no estaba tan segura. Ahora había llegado el momento de seguir adelante, juntos o separados. Unidas por el destino y por una fuerte amistad, estas tres mujeres descubrirían de qué estaban hechas de verdad: risas, lágrimas y amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2013 Susan Macias Redmond
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Tres Hermanas, n.º 260 - julio 2022
Título original: Three Sisters
Publicada originalmente por MIRA Books, Ontario, Canadá
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-879-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Que te dejen plantada en el altar no es apto para cobardes. Aparte de la humillación y el dolor, tienes que preocuparte de la cuestión logística. Y es que si un tipo está dispuesto a dejarte ahí sola, delante de trescientas personas entre las que están tus amigos y familiares más cercanos, por no hablar de las madres de los dos, lo más probable es que no vaya a preocuparse lo más mínimo por detalles como devolver los regalos y pagar al servicio de catering.
Eso explicaba por qué tres meses después de pasar por esa experiencia en concreto, Andi Gordon estaba invirtiendo los ahorros de toda su vida en una casa que solo había visto dos veces y ubicada en un pueblo en el que solo había pasado setenta y dos horas.
Ir a por todas o irse a casa. Andi había decidido hacer las dos cosas.
Después de firmar los últimos documentos y recoger las llaves, condujo colina arriba hasta el punto más alto de Blackberry Island y miró la casa que acababa de comprar. Se la conocía como una de las «Tres Hermanas», tres casas preciosas de estilo Reina Ana construidas a finales del siglo xix. Según el agente inmobiliario, la de la izquierda estaba completamente reformada. Los colores pastel reflejaban el estilo y la moda del año en que se construyó e incluso el jardín era más como un jardín inglés tradicional que como uno más desenfadado del Pacífico Noroeste. En el porche había una bici de niña; era moderna y parecía fuera de lugar.
La casa de la derecha también estaba reformada, aunque con menos detalles de época. Un ribete gris pizarra enmarcaba las ventanas de vidrieras y en el jardín delantero había una estatua de un pájaro alzando el vuelo.
La casa del centro aún tenía el cartel de Se vende clavado en el descuidado jardín. Aunque parecida a las demás en estilo y tamaño, la casa que había comprado no tenía mucho más en común con sus vecinas. Desde el tejado, al que le faltaban tejas, hasta la pintura desconchada y las ventanas rotas, la casa era testimonio del abandono y la indiferencia. Si no hubiera sido una edificación histórica, la habrían derribado hacía años.
Andi había visto el documento facilitado por el vendedor donde se detallaban todos los problemas de la vivienda. Tenía varias páginas y enumeraba los puntos principales, desde una mejora eléctrica realizada hacía veinte años hasta una fontanería pésima e inservible. El inspector de edificios que había contratado para examinar el lugar había desistido a mitad de trabajo y le había devuelto el dinero. Después su agente inmobiliario había intentado enseñarle un piso precioso con vistas al puerto deportivo, pero ella se había negado. En cuanto había visto la vieja casa, había sabido que era todo lo que había estado buscando. Ese lugar había estado lleno de promesas una vez, pero el tiempo y las circunstancias lo habían reducido a su condición actual: rechazado y abandonado. No necesitaba ser licenciada en Psicología para entender que se veía reflejada en la casa y comprendía los peligros que suponía creer que, si la arreglaba, también se arreglaría a sí misma. Pero saber y hacer, o en este caso no hacer, no eran lo mismo. Y aunque su cabeza estuviera diciéndole que era un error de proporciones descomunales, su corazón ya se había enamorado.
Además, dada la ruptura de su compromiso, reciente y tan pública, enamorarse de una casa le parecía mucho menos arriesgado que enamorarse de un hombre. Después de todo, si la casa la abandonaba en el altar, podría quemarla sin más.
Ahora, aparcada frente a ese desastre de tres plantas, sonreía.
–Estoy aquí. Te voy a recomponer –susurró haciéndose la promesa a sí misma y a la casa.
Los últimos tres meses habían sido una pesadilla de gestiones y recriminaciones, y comprar una de las Tres Hermanas le había dado otras cosas en que pensar. Enviar documentos para tramitar su préstamo era mucho más divertido que explicarle a su prima segunda que sí, que después de haber estado juntos durante casi diez años, Matt la había dejado plantada en el altar; que sí, que le había dicho que la decisión de casarse había sido precipitada y que había necesitado más tiempo; y sí, que dos semanas después se había marchado a Las Vegas y se había casado con su recepcionista. En cuanto a las conversaciones que había tenido con su madre sobre el asunto, mejor ni recordarlas.
Pero saber que pronto dejaría Seattle para irse a Blackberry Island la había ayudado a seguir adelante. Se había centrado en su huida y después había recogido todo de su casa de la ciudad y se había dirigido al norte.
Apretó las llaves que le había dado el agente inmobiliario y sintió el metal clavándosele en la piel. El dolor la devolvió al presente, a ese momento en el que solo había posibilidades.
Bajó del coche y miró la casa deteriorada, pero en lugar de ventanas tapiadas y un porche combado, vio lo que sería. Nueva. Resplandeciente. Una casa que la gente admiraría, no un desecho. Y cuando estuviera reformada, podría llamar a su madre y hablar de ello. Sería mucho mejor que oírle enumerar todo lo que había hecho mal en la vida, como por ejemplo no permitir que Matt la orientara sobre cómo cambiar su forma de ser y ser tan tonta de dejar escapar a un buen hombre.
Se giró para contemplar las vistas. En los días despejados las aguas del estrecho de Puget destelleaban. Sí, vale, en esa parte del país los días despejados eran poco habituales, pero no le importaba. Le gustaba la lluvia. El cielo gris lloviznoso, el chapoteo de sus botas sobre la acera. Toda esa penumbra le hacía valorar los días soleados.
Giró al oeste y miró hacia el estrecho. Las casas tenían unas vistas perfectas. Las habían construido capitanes de barco y estaban orientadas para ver los barcos llegar. A finales del siglo xix, la navegación todavía era una actividad importante para la zona, cuando aún no la había superado el atractivo por la explotación forestal.
Aquello estaba bien, pensó feliz. Ese era su sitio, o lo sería con el tiempo. Y si la reforma empezaba a desquiciarla, no tendría más que mirar las vistas. La danza del agua y la península al fondo no tenían nada que ver con los rascacielos del centro de Seattle. Tal vez la ciudad solo estuviera a un par de horas en coche, pero era otro planeta comparada con el pueblo de Blackberry Island.
–¡Hola! ¿Eres tú quien ha comprado la casa?
Andi se giró y vio a una mujer caminando hacia ella. Tenía estatura media y una melena larga pelirroja que le caía por la espalda. Llevaba vaqueros y zuecos con un suéter de punto trenzado que le cubría las caderas. Su rostro era más interesante que bonito, pensó Andi mientras se acercaba. Pómulos altos y grandes ojos verdes. Su tez pálida probablemente sería resultado tanto de la genética como de una completa falta de exposición solar desde septiembre.
–Hola. Sí, soy yo.
La mujer sonrió.
–Por fin. Esa pobre casa ha estado muy sola. Por cierto, soy Boston. Boston King –señaló la casa con la escultura del pájaro en el césped–. Vivo ahí.
–Andi Gordon.
Se dieron la mano. Una luz débil asomó entre las nubes e iluminó lo que parecía un mechón morado oscuro en el pelo de Boston.
Andi se tocó su melena oscura con un dedo preguntándose si debería hacerse algo tan radical. Lo máximo a lo que se había atrevido nunca era a cortársela.
–¿Algún parentesco con Zeke King? Es el contratista con quien he estado hablando de la casa por correo electrónico.
A Boston se le iluminó la cara.
–Es mi marido. Su hermano y él tienen una empresa aquí en la isla. Me había comentado que había estado en contacto con la nueva dueña –ladeó la cabeza–, pero no me ha contado nada de ti y me muero por saber los detalles. ¿Tienes un rato libre? Acabo de poner una cafetera.
Andi pensó en los artículos de limpieza que tenía en la parte trasera de su SUV. El camión de la mudanza llegaría por la mañana y tenía mucho que hacer para dejarlo todo listo. Sin embargo, solo había tres casas en la pequeña calle cerrada y conocer a una de sus vecinas le pareció igual de importante.
–Me encantaría tomar un café.
Boston cruzó el descuidado jardín en dirección al suyo y después subió los escalones hasta la puerta principal. Andi se fijó en que los tablones del suelo del porche estaban pintados en azul oscuro y que había estrellas y planetas dibujados por todas partes. La puerta principal era de madera oscura con paneles de vidrieras de colores.
Esa mezcla ecléctica de decoración tradicional y fantasía continuaba en el vestíbulo, donde había un banco de estilo Shaker junto a un perchero y un espejo en la pared enmarcado por ardillas y pájaros de plata. El salón, situado a la izquierda, tenía sofás y sillones cómodos y, encima de la chimenea, un cuadro enorme de un hada desnuda.
Boston la condujo por un pasillo estrecho pintado en rojo sangre y llegaron a una cocina abierta y luminosa con armarios pintados en azul cobalto, modernos electrodomésticos de acero inoxidable y una encimera de mármol gris y azul. El olor a café se entremezclaba con un fragrante aroma a canela y manzanas.
–Siéntate –le dijo Boston señalando unas banquetas colocadas junto a la barra de desayuno–. Acabo de calentar unos bollitos ingleses. Tengo mantequilla de manzana y canela que hice el otoño pasado.
Andi pensó en la barrita proteica y la taza de café que habían compuesto su desayuno y oyó a su estómago gruñir.
–Suena genial. Gracias.
Se sentó. Boston abrió el horno y sacó una bandeja con dos bollitos grandes encima. La mantequilla de manzana estaba en un tarro de cristal. Puso los bollos en un plato, le pasó uno y sirvió el café.
–Yo lo tomo solo –dijo Andi.
–Así que eres una consumidora de café de verdad. Yo tengo que disimular mi cafeína con avellana y vainilla.
Sacó la leche aromatizada de la nevera.
Andi miró a su alrededor. Había una ventana grande encima del fregadero y otra más en la zona de comer, que hacía esquina. Una despensa grande ocupaba casi toda una pared. Aunque se veía que la moldura y el revestimiento de la puerta trasera eran los originales, el resto de la cocina estaba reformada.
–Me encanta –dijo Andi–. Dudo que mi cocina haya visto algo más que una capa de pintura en los últimos sesenta años.
Boston sacó dos cuchillos y le dio uno. Después se abrió su bollo y se untó la mantequilla de manzana. Mientras, varias pulseras de plata con abalorios chocaban entre sí tintineando.
–Vimos tu casa en la jornada de puertas abiertas. La cocina era muy cincuentera.
–No me importa el estilo retro –admitió Andi–, pero no funciona nada y resulta que me gusta abrir un grifo y que salga agua caliente y tener una nevera que mantenga la comida fría.
Boston sonrió.
–Así que eres de las exigentes.
–Eso parece.
–Sé que Zeke ha estado haciendo planos. No los he visto todos, pero su hermano y él hacen unos trabajos maravillosos.
Andi miró la cocina.
–¿Vuestra casa la ha reformado él?
–Hace unos seis años –Boston levantó su taza–. ¿Dónde vivías antes?
La isla era tan pequeña que a Andi no le sorprendió que Boston diera por hecho que no era de allí.
–En Seattle.
–Conque la gran ciudad, ¿eh? Esto va a ser todo un cambio.
–Estoy lista para un cambio.
–¿Tienes familia?
Andi sabía que no se refería a padres y hermanos.
–No.
La expresión de Boston reflejó sorpresa.
–Es una casa grande.
–Soy médico. Pediatra. Quiero pasar consulta en la planta baja y vivir arriba.
Pareció como si a Boston se le tensaran los hombros.
–¡Anda, muy inteligente! Así te ahorrarás el trajín de estar yendo y viniendo –miró por la ventana del fregadero en dirección a la casa de Andi–. Hay mucho espacio para aparcar y me imagino que la reforma no sería complicada.
–La mayor modificación será instalar la cocina arriba, aunque de todos modos iba a tirarla entera, así que la factura no subirá mucho –agarró su bollo–. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la isla?
–Crecí aquí –respondió Boston–. En esta casa de hecho. Nunca he vivido en ningún otro sitio. Cuando Zeke y yo empezamos a salir, le advertí que llevaba una mochila de unos doscientos ochenta metros cuadrados –su sonrisa se apagó un poco–. Me dijo que le gustaba eso de mí.
Andi masticó el bollo con sabor a vainilla y disfrutó del sabor de la mantequilla de canela y manzana ácida. Tragó.
–¿Trabajas fuera de casa?
Boston negó con la cabeza.
–Soy pintora. De textiles sobre todo, aunque últimamente… –se detuvo y algo le oscureció los ojos–. A veces hago retratos. Soy la responsable de la mayoría de las cosas raras que ves por aquí.
–Me encanta el porche.
–¿Sí? Deanna lo odia –arrugó la nariz–. Nunca me diría nada, claro, pero la oigo resoplar cada vez que lo pisa.
–¿Deanna?
–Tu otra vecina.
–Tiene una casa preciosa.
–¿A que sí? Tendrías que verla por dentro. Seguro que te invita. El mobiliario de los salones es de época. Las sociedades históricas la adoran –Boston volvió a mirar por la ventana–. Tiene cinco hijas. Bueno, para ti clientas –frunció el ceño–. ¿O se diría «usuarias»?
–Pacientes.
Boston asintió.
–Claro. Las niñas son un encanto –se encogió de hombros–. Pues bueno, este es el vecindario. Solo las tres. Cuánto me alegro de que alguien vaya a vivir en la casa del centro. Ha estado años vacía y una casa vacía puede resultar triste.
Aunque el tono de Boston no había cambiado, Andi percibió un cambio en su energía. Y aunque se decía que estaba siendo lo que su madre llamaría «rara para lo que se considera normal», no podía quitarse la sensación de que su vecina quería que se marchase.
Se terminó el bollo corriendo y sonrió.
–Has sido amabilísima. Te agradezco mucho la dosis de cafeína y el bollo, pero tengo muchas cosas que hacer.
–La mudanza. He oído que son duras. No me imagino viviendo en un sitio que no sea aquí. Espero que seas feliz en nuestra callecita.
–Seguro que sí –Andi se levantó–. Ha sido un placer conocerte.
–Igualmente –le dijo Boston acompañándola hacia la puerta principal–. Por favor, ven si necesitas algo. Y eso incluye la ducha. Tenemos un baño de invitados. Ya sabes, por si te cortan el agua.
–Eres muy amable, pero, si me cortan el agua, me iré a un hotel.
–Me gusta tu estilo.
Andi se despidió con la mano y salió al porche. Una vez la puerta se cerró tras ella, se detuvo un segundo y miró su casa desde la de la vecina. En ese lateral había varias ventanas rotas y parte del revestimiento estaba descolgado, suelto y desconchado. El jardín estaba lleno de maleza.
–Qué fea –murmuró volviendo al coche.
Pero no debía preocuparse, se dijo. Había ojeado los planos de la reforma y se reuniría con Zeke el sábado a primera hora de la mañana para ultimar el contrato. Después comenzarían las obras.
Mientras tanto, tenía que prepararse para cuando llegaran los de la mudanza por la mañana. Había elegido una habitación en la planta de arriba donde almacenaría la mayoría de los muebles y, mientras durara la reforma, viviría en dos dormitorios pequeños del desván. Eran feos pero prácticos. El más grande serviría como salón y seudococina. Solo cocinaría lo que pudiera calentar en un horno tostador o en un microondas.
El diminuto baño del desván tenía una ducha construida obviamente para quienes no pasaran de metro y medio y unos sanitarios y accesorios de los años cuarenta, pero todo funcionaba. Zeke le había prometido instalarle un calentador de agua de inmediato.
Tenía lo que necesitaría para sobrevivir los tres meses de obras. Aunque le había dicho a Zeke que quería tenerlo todo listo para principios de julio, lo cierto era que tenía pensado abrir la consulta a primeros de septiembre para tener así un buen margen. Había visto suficientes programas de la tele como para saber que durante las reformas solían surgir problemas y retrasos.
Sacó los utensilios del SUV. Tenía que limpiar la habitación que usaría como almacén y el baño que se había adjudicado. Después se recompensaría con un sándwich de cerdo desmigado de Arnie’s. Su agente inmobiliario le había prometido que la comida era genial.
Con cuidado, subió las escaleras del porche. Dos de los ocho escalones estaban sueltos. Metió la llave en la puerta principal, la sacudió para abrir el cerrojo y entró en el vestíbulo.
A diferencia de en la casa de Boston, ahí no había una colección ecléctica de muebles encantadores; no había persianas ni cortinas ni nada que pareciera remotamente habitable. El olor a deterioro y suciedad se entremezclaba con el hedor de antiguos habitantes roedores. El papel pintado colgaba de las paredes manchadas de humedad y un contrachapado cubría varias de las ventanas del salón.
Soltó el cubo lleno de productos de limpieza y una bolsa con trapos y papel absorbente, estiró los brazos y giró trazando un círculo. Ilusionada, soltó una risita mientras contemplaba el desastre tridimensional de su nuevo hogar.
–Vas a ser muy feliz –susurró–. Te voy a hacer brillar –sonrió–. Bueno, yo y una cuadrilla de obreros. Ya lo verás. Cuando todo esté terminado, las dos estaremos mejor.
Para cuando la casa estuviera reformada, Andi ya estaría establecida en la isla. Su exprometido sería poco más que un cuento con moraleja y ella estaría abriendo su próspera consulta médica. Ya no sería el fracaso de la familia ni la mujer que había sido tan tonta de darle diez años de su vida a un hombre que había intentado cambiarla antes de abandonarla y casarse con otra a las dos semanas. Ya no tendría que preocuparse por no ser lo bastante buena.
–No seremos tan perfectas como esa casa de la izquierda ni tan artísticas como la del otro lado, pero estaremos bien. Ya lo verás.
Esas palabras fueron como una promesa y a ella siempre se la había dado bien cumplir sus promesas.
Capítulo 2
Deanna Phillips miraba la foto. La chica era guapa, de unos veinticinco o veintiséis años, y con el pelo moreno. Por la pose era imposible distinguir su color de ojos. La joven estaba abrazando a un hombre y besándolo en la mejilla. Él miraba a la cámara y ella lo miraba a él.
La instantánea había captado un momento feliz. El hombre sonreía y la chica estaba inclinada hacia él con una rodilla doblada y el pie levantado. Todo en la foto debería haber resultado encantador. Inspirador, incluso…, de no haber sido porque el hombre en cuestión era su marido.
Se quedó ahí de pie en la habitación oyendo el sonido de la ducha. Eran poco más de las seis, pero Colin llevaba levantado desde las cinco. Primero había salido a correr, después había desayunado y luego se había duchado. Saldría por la puerta a las seis y media. De ahí iría a la oficina y luego se pondría en camino. Tenía un viaje de trabajo y no volvería a verlo hasta finales de semana.
Miles de pensamientos le asaltaban la cabeza. La había engañado y había sido tan idiota de guardar una foto en el móvil. La había engañado. ¿Quién más habría habido? ¿Cuántas más? La había engañado. El estómago se le sacudía como un barco cabeceando en una tormenta. De haber comido algo, lo habría vomitado. La recorrió un escalofrío, se le puso la piel de gallina y le temblaron las piernas.
–Vamos, céntrate –susurró.
No tenía mucho tiempo. En menos de media hora tenía que levantar a las niñas y prepararlas para el colegio. Esa mañana la esperaban en la clase de las gemelas y luego tenía que ir al trabajo. Había montones de detalles que atender, miles de tareas, trabajos y responsabilidades. Y nada de eso iba a parar porque Colin la hubiera traicionado del peor modo posible.
Le escocían los ojos, pero se negaba a llorar porque las lágrimas implicaban debilidad. Con el teléfono aún en la mano, se preguntó qué hacer. ¿Enfrentarse a él? Era la decisión lógica, debería decir algo. Pero no sabía qué. No estaba preparada. No…
La ducha se quedó en silencio cuando Colin cerró el grifo. Deanna tembló y, sin hacer ruido, dejó el móvil en la cómoda junto a la cartera y las llaves de su marido. Solo lo había levantado para ver las fotos del último partido de sóftbol porque había querido actualizar la página de Facebook de la familia con un par de imágenes. Pero lo que había encontrado en lugar de eso había sido traición.
Necesitaba tiempo. Tiempo para asimilar lo que estaba pasando, lo que significaba. Para saber cuál sería el próximo paso. ¿Había un próximo paso?
Se puso la bata y bajó corriendo al estudio. Una vez allí, encendió el ordenador. Le temblaban los dedos mientras pulsaba el botón del portátil. Se sentó en la gran silla de cuero y se rodeó con los brazos. Tenía los pies fríos, pero no iba a subir a la habitación a por las pantuflas. No podía. Se desmoronaría, pensó con los dientes castañeteando. Si no tenía cuidado, estallaría en un millón de pedazos.
El ordenador emitió un zumbido y después un pitido al iniciarse. Entonces Deanna vio el fondo de pantalla. Mostraba a una familia perfecta: padre, madre, hijas. Todos rubios, atractivos, felices. Estaban en la playa y vestían vaqueros y jerséis de color marfil. Eran una maraña de brazos y piernas; las gemelas estaban agachadas y las niñas mayores estaban detrás de ellas. Colin la rodeaba con el brazo. Se estaban riendo. Estaban felices.
¿Qué puñetas había pasado?
–¿Estás bien?
Levantó la mirada y vio a su marido en la puerta. Llevaba un traje, el azul oscuro que ella le había elegido. Ese hombre tenía un gusto espantoso para la ropa. A Deanna no le gustó la corbata, pero ¿qué más daba? ¿En serio importaba eso ahora?
Lo observó preguntándose cómo lo verían las demás mujeres. Era guapo, eso tenía que reconocerlo. Alto, con los hombros anchos y los ojos azules. Se mantenía en forma y ella se había enorgullecido de eso, de tener un marido al que aún le sentaban de maravilla unos vaqueros y una camiseta. A diferencia de muchos hombres de su edad, Colin había evitado la barriga cervecera. Cumpliría cuarenta el próximo año. ¿Por eso sería lo de la otra mujer? ¿Por la crisis de la mediana edad?
–¿Deanna?
Se dio cuenta de que la estaba mirando.
–Estoy bien –no había creído poder hablar, pero de algún modo había logrado pronunciar esas palabras.
Él seguía mirándola, como esperando más. Deanna se humedeció los labios, no estaba segura de qué decir. «Tiempo», pensó desesperada. Necesitaba tiempo.
Metió las manos bajo el escritorio para que él no viera que estaba temblando.
–Esta mañana tengo el estómago un poco revuelto. Debe de ser por algo que he comido.
–¿Estarás bien?
Quería gritarle que, por supuesto, no estaría bien. ¿Cómo podía preguntarlo siquiera? Había destruido todo lo que habían formado juntos. La había destruido a ella. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había querido había desaparecido. Iba a tener que dejarlo y convertirse en una de esas madres separadas y desesperadas. ¡Por Dios, tenía cinco hijas! No podría hacerlo sola.
–Estoy bien –le dijo con tal de que se marchara. Necesitaba tiempo para pensar, para comprender. Necesitaba un momento para cortar la hemorragia.
–Volveré el jueves. Estaré en Portland.
Siempre le decía esas cosas. Los detalles. Ella nunca escuchaba. Las niñas y ella tenían su rutina y estaban acostumbradas a que Colin pasara la semana fuera.
Entendió que tal vez ahora se iría para siempre. ¿Y entonces qué? Ella trabajaba a tiempo parcial en una tienda de manualidades. Impartía clases de confección de colchas y de scrapbooking. Con su sueldo pagaban cosas como vacaciones y restaurantes, pero con lo que ganaba no podía mantener un acuario, así que mucho menos a cinco hijas.
El pánico la envolvió, enroscándosele alrededor del corazón hasta que pensó que iba a morir allí mismo. Se obligó a seguir mirando a su marido, desesperada por recordar lo que era la normalidad.
–Espero que haga algo de calor –dijo.
–¿Qué?
–En Oregón. Espero que te haga buen tiempo.
Él frunció el ceño.
–Deanna, ¿seguro que estás bien?
Sabía que intentar sonreír sería un desastre.
–Es solo el estómago. Creo que será mejor que vaya al baño. Conduce con cuidado.
Se levantó. Por suerte, él dio un paso atrás cuando ella se acercó y pudo pasar por delante sin rozarlo. Subió las escaleras corriendo y entró en el baño. Una vez ahí se agarró al lavabo de mármol y cerró los ojos al ver en el espejo un rostro pálido y pasmado.
–Mamá, ya sabes que odio este pan. ¿Por qué sigues haciéndolo?
Deanna no se molestó en mirar. Se limitó a meter en la bolsa térmica el sándwich que había preparado la noche anterior. Después añadió las zanahorias baby, la manzana y las galletas. «Semillas de lino», pensó al levantar el recipiente reciclable lleno de galletitas. Estaban hechas de semillas de lino. No eran las favoritas de las chicas, pero eran saludables.
–¡Mamá! –Madison se levantó con los brazos en jarra. A sus doce años ya dominaba una mirada de desdén que podía apocar hasta al más fuerte.
Deanna reconocía esa mirada y conocía la causa, sobre todo porque ella había sentido lo mismo por su madre muchos años atrás. La única diferencia era que su madre había sido una pesadilla mientras que ella no sabía qué había hecho para que su hija mayor la detestara de esa forma.
–Madison, hoy no estoy para esto. Por favor. Llévate el sándwich.
Su hija siguió mirándola y después se marchó dando pisotones y murmurando algo que sonó sospechosamente a «¡Serás zorra!». Pero no estaba segura y, de todos modos, era una batalla que no podría librar esa mañana.
A las ocho, las cinco niñas ya se habían ido. La cocina era el desastre de siempre, con tazones en la pila, platos en la barra de desayuno y cajas de cereales abiertas en la encimera. Lucy se había dejado su fiambrera junto a la nevera, lo que significaba que luego tendría que hacer otra parada más, y el abrigo de Madison seguía colgado en la banqueta.
Los despistes de Lucy no eran algo nuevo y, desde luego, nada personal, pero no podía decir lo mismo de Madison y el abrigo. Su hija ya había odiado el impermeable rojo cuarenta y ocho horas después de haber insistido en que era perfecto y que necesitaba tenerlo. Desde aquel día en que habían salido de compras a finales de septiembre, Madison y ella habían discutido por la prenda mientras su hija insistía en que le compraran una nueva. Deanna se había negado.
En algún momento de octubre, Colin había dicho que debían comprarle un abrigo nuevo, que no merecía la pena tanta discusión. A Lucy le gustaba el rojo y probablemente le quedaría bien para cuando llegara el otoño, pero si Madison lo usaba todo el año, acabaría demasiado estropeado para pasárselo a su hermana.
Una ocasión más en la que Colin no la había apoyado, pensó Deanna con amargura. Un ejemplo más de su marido poniéndose en su contra con las niñas.
Fue hasta la pila y abrió el grifo. Esperó a que el agua estuviera a la temperatura correcta, se echó tres dosis de jabón y se lavó las manos. Una y otra vez, por todas partes. Esa sensación familiar del agua caliente con el suave jabón la reconfortó. Sabía que no podía estar así mucho rato más; que, si no tenía cuidado, iría demasiado lejos. Por eso, mucho antes de sentirse preparada para parar, se aclaró, abrió un cajón que había junto al fregadero, sacó un paño de algodón y se secó las manos.
Salió de la cocina sin mirar atrás. Ya se ocuparía de ese desastre después. Pero, en lugar de subir a la segunda planta y al dormitorio principal, se sentó en el pie de las escaleras y apoyó la cabeza en las manos. La rabia se entremezcló con el miedo y el intenso sabor de la humillación. Había hecho todo lo posible por no parecerse a su madre, pero había lecciones que no se podían desaprender. La familiar pregunta «¿Qué van a pensar los vecinos?» le anidó en el cerebro y se negó a moverse de ahí.
Todos hablarían, todos se preguntarían desde cuándo tenía una aventura su marido. Todos darían por hecho que llevaba años engañándola. Al fin y al cabo, Colin trabajaba fuera.
Y aunque recibiría la compasión y la solícita atención de los amigos de ambos, el resto de mujeres casadas se alejarían porque no querrían a una divorciada rondando cerca. Sus maridos la mirarían preguntándose qué habría hecho para que Colin le fuera infiel y después le pedirían a él que les contara todos los detalles de sus aventuras para satisfacer así sus propias fantasías.
Ojalá pudiera volver a la cama y reiniciar la mañana. Ojalá no se le hubiera ocurrido buscar esas fotos, así no habría tenido que enterarse. Pero no podía retroceder en el tiempo y ahora le tocaba lidiar con la realidad de la traición de Colin.
Miró el anillo de boda en su mano izquierda. La gran gema central brillaba incluso en la penumbra. Tenía el cuidado de mandar a limpiar los anillos cada tres meses y revisar los engarces para asegurarse de que no se soltaba nada. Había tenido mucho cuidado con muchas cosas. Había sido una idiota.
Se lo quitó y lo lanzó al pasillo. El anillo rebotó contra la pared y rodó hasta el centro del suelo de madera pulido.
Después se cubrió la cara con las manos y se rindió a las lágrimas.
Boston King dispuso los tulipanes sobre la pequeña mesa pintada a mano que había sacado de la habitación de invitados. El tablero era blanco y las patas verde claro. Años atrás, había estarcido tulipanes por los laterales, un eco perfecto de las flores que ahora movía de un lado a otro intentando dar con la disposición para lograr el punto justo de desorden natural.
Colocó una larga hoja verde oscuro, movió un pétalo y acercó más el tulipán amarillo al rosa. Una vez conforme con lo que había hecho, levantó la mesa y la llevó hacia un rayo de luz. Después se acomodó en el taburete, levantó el bloc y empezó a dibujar.
Se movía con rapidez, con seguridad. Se le aclaró la mente según fue centrándose en las formas, los contrastes y las líneas y, en lugar de ver un objeto, vio las partes. «Piezas de un todo», pensó con una sonrisa. Recordó lo que solía decirle uno de sus profesores: «Nosotros vemos el mundo a nivel molecular. Los bloques de construcción, no los resultados finales».
La primera flor apareció en la página e, impulsivamente, Boston agarró una tiza con la idea de capturar la pureza del pétalo amarillo. Mientras la deslizaba sobre el papel, su pulsera de abalorios le ofrecía una melodía familiar. Cerró los ojos y volvió a abrirlos.
Gris. Había elegido el gris, no el amarillo. El gris más oscuro, casi negro aunque no del todo. Era una tiza regordeta y desgastada pero afilada. Siempre la tenía afilada. Después volvió a mover la mano, más deprisa que antes; los trazos eran relajados y sus movimientos casi como los de siempre.
Lo que había sido una flor se convirtió en algo mucho más hermoso, mucho más preciado. Unos cuantos toques más y estaba frente al rostro de un niño. «Liam», pensó pasando la mano por el dibujo mientras difuminaba y atenuaba las definidas líneas hasta que quedaron tan aletargadas como el pequeño.
Dibujó algunos detalles de fondo y después analizó el resultado. Sí, había reflejado al niño; la curva de su mejilla, la promesa de amor en sus ojos medio cerrados. Su chico favorito.
Escribió sus iniciales y la fecha en la esquina inferior derecha de la hoja y después la arrancó del bloc y la dejó encima de las demás. Levantó su taza de té blanco, fue a la ventana y miró al jardín trasero.
Unos abetos delimitaban la propiedad. Frente a ellos, la Morella cerifera del Pacífico se mecía con la brisa de la tarde. Todos habían sobrevivido al gran vendaval del invierno anterior. Los tulipanes que le quedaban bailaban porque ya habían cumplido su promesa de llegar a la primavera. Durante la próxima semana plantaría el resto del jardín. Le gustaban las hortalizas frescas, aunque no compartía la fanática obsesión de su vecina Deanna por cultivar su propia comida todo lo posible.
Era consciente del silencio; más que oír, sentía el latido constante de su corazón. Eso era lo que experimentaba últimamente. Silencio. No tranquilidad. La tranquilidad tenía una cualidad reparadora. En la tranquilidad podía encontrar la paz. En el silencio solo había ausencia de sonido.
Se giró y caminó hasta la parte delantera de la casa. El enorme camión de mudanzas en la entrada de la casa vecina rugió. Llevaba ahí desde primera hora de la mañana. Zeke le había contado que Andi tenía pensado almacenar la mayor parte de sus muebles en el dormitorio de arriba y vivir en el desván durante la reforma. No envidiaba nada el trabajo de los encargados de la mudanza, que tendrían que cargar con el pesado mobiliario por unas escaleras estrechas.
Como si esos pensamientos hubieran invocado a su marido, su estropeada camioneta roja apareció bordeando al camión, que estaba dando marcha atrás, y se dirigió hacia su casa. Lo vio aparcar, salir y avanzar hacia la entrada lateral.
Se movía con la misma seguridad y el mismo garbo que la primera vez que lo había visto. Ella tenía quince años y era una alumna nueva de segundo en el instituto del continente. Había sido su primera semana de clase y se había aferrado a sus amigas como un mono sin madre en la jungla. Él estaba en el último curso. Guapo, sexi y del equipo de fútbol. A pesar del calor de aquella tarde de septiembre, había lucido orgulloso su cazadora del equipo.
Ella lo había mirado una sola vez y se había enamorado profundamente. En ese instante había sabido que era el hombre de su vida. A Zeke le gustaba bromear diciendo que él había tardado un poco más; que había aceptado su destino a los diez minutos de haber estado hablando con ella.
Llevaban juntos desde entonces. Se habían casado cuando ella tenía veinte años y él veintidós. Su amor no había flaqueado nunca y habían sido tan felices juntos que habían pospuesto formar una familia. Ella aún tenía que afianzar su carrera y él había estado ocupado con su negocio. Tenían que ver mundo. Su vida había sido perfecta.
–¡Hola, cielo! –gritó Zeke al entrar por la puerta de la cocina–. Nuestra vecina se ha mudado.
–Ya lo he visto.
Zeke salió de la cocina y fue hacia ella. Su mirada marrón reflejaba afecto, como siempre, aunque ahora también cierto recelo porque en los últimos seis meses parecían haber tropezado más que avanzado.
Todo se reducía a una cuestión de culpabilidad, pensó Boston agarrando con fuerza la taza de té. En su cabeza ambos sabían que ninguno tenía la culpa, pero en su corazón… Bueno, no podía hablar del corazón de él, pero el suyo se había quedado hueco. Últimamente había empezado a preguntarse si era posible que el amor viviera en un agujero negro.
–Su reforma va a tener un gran efecto en nuestro balance final de este año –dijo Zeke–. Sé amable, ¿eh?
Ella sonrió.
–Siempre soy amable.
–Solo digo que, hasta que cobremos los cheques, podrías evitar hablar del poder que fluye de la tierra.
Boston puso los ojos en blanco.
–Solo celebré el solsticio de verano una vez y lo hice por ser amable con mi amiga de la clase de Arte que estaba impartiendo.
–Puedes ser bastante rara sin necesidad de culpar a los demás.
–Cateto.
–Rarita –la besó en la mejilla–. Voy a por mis cosas.
Volvió a la camioneta. Boston miró el reloj y vio que era demasiado pronto para empezar a preparar la cena. Con el buen tiempo que tenían podían hacer unas hamburguesas en la barbacoa. La primera de la temporada. Zeke había sacado esa monstruosidad de acero inoxidable y tecnología punta la semana anterior y se moría por encenderla.
Podía hacer una ensalada y tal vez invitar a Andi. Tenía que estar agotada después de un duro día de mudanza y sabía que en la casa no había nada que se pareciera a una cocina en funcionamiento.
Zeke volvió cargado con planos y contratos. Llevaba la fiambrera en una mano y una caja pequeña en la otra.
Ella sonrió.
–¿Es para mí?
–No sé. Lo he comprado para la chica más preciosa del mundo. ¿Eres tú?
Por mucho que otras cosas pudieran ir mal, Zeke siempre lo intentaba. Era un tipo atento y solía llevarle detalles.
Los regalos en sí no eran caros: un pincel nuevo, una flor, una horquilla para el pelo antigua. Durante todos los años que llevaban casados, siempre se había esforzado por hacerle saber que pensaba en ella, que le importaba. Y eso era parte del adhesivo que mantenía unido su matrimonio.
Boston alargó la mano hacia la caja, pero él se giró para que no pudiera alcanzarla.
–No tan rápido, jovencita.
Soltó los papeles y despacio acercó la caja. Ella la agarró ilusionada.
–¿Diamantes? –preguntó sabiendo que eso no era algo que les interesara a ninguno.
–Mierda. ¿Querías diamantes? Porque es una camioneta nueva.
A pesar de la broma, algo en su voz sonó distinto, y cuando Boston lo miró, vio incertidumbre en sus ojos. Abrió la caja despacio y clavó la mirada en los diminutos patucos rosas. Estaban confeccionados del modo más delicado posible, con un pequeño ribete de ganchillo y unos suaves cordones. Eran preciosos y muy de niña. Mirarlos hizo que se le encogiera el pecho. No podía respirar. Se quedó fría y se le cayó la caja.
–¿Cómo has podido? –le preguntó. Su voz fue apenas un susurro. El dolor la recorrió cortándola, surcándola. Se giró decidida a no dejar salir de la jaula a ese monstruo, a ese dolor.
Zeke la agarró del brazo.
–Boston, no me ignores. No te vayas. No me dejes así, cielo. Tenemos que hablar. Han pasado seis meses. Aún podríamos tener una familia. Otro bebé.
Ella se soltó de un tirón y lo miró.
–Nuestro hijo murió.
–¿Crees que no lo sé?
–Actúas como si no lo supieras. Dices «seis meses» como si fuese toda una vida. Bueno, pues no lo es. No es nada. Jamás lo superaré, ¿me oyes? Jamás.
Vio el afecto disiparse en los ojos de su marido a la vez que algo mucho más oscuro ocupaba su lugar.
–Siempre haces igual, siempre me ignoras. Tenemos que seguir adelante.
–Sigue adelante tú –le dijo mientras ese familiar entumecimiento se apoderaba de ella–. Yo me voy a quedar donde estoy.
Un gesto de resignación se posó en las líneas que rodeaban la boca de Zeke.
–Como siempre. Vale. Si quieres más de lo mismo, todo tuyo. Yo me marcho. No sé cuándo volveré.
Vaciló antes de girarse como si esperara que ella fuese a decirle que no se marchara. Boston apretó los labios ligeramente queriendo, no, mejor dicho, necesitando estar sola. Su marido se marchaba para emborracharse, pero no le importaba. Ella se perdía en la pintura y él en la botella. Así era como se enfrentaban al dolor.
Zeke sacudió la cabeza y se marchó. Unos segundos después, ella oyó el motor de la camioneta.
Cuando el sonido se desvaneció, volvió a su estudio. Al entrar no vio la luz colándose por las altas ventanas, los estantes hechos a mano y construidos siguiendo sus especificaciones, los caballetes, los lienzos en blanco aguardando su destino. En lugar de ver todo eso, posó la mirada en las imágenes de Liam. Su hijo.
Esbozos diminutos y retratos a tamaño real. Dibujos y acuarelas. Había empleado cada material, cada medio. Había creado cientos de pinturas, tal vez miles. Desde que lo habían enterrado, era lo único que podía dibujar. Lo único que quería crear.
Ahora, con el corazón aún golpeteándole con fuerza y el cuerpo frío, agarró un bloc y un lápiz. Después se acomodó en su taburete favorito y empezó a dibujar.
Capítulo 3
Deanna estaba en el aparcamiento sentada en el coche. La primavera había llegado al Pacífico Noroeste. Hojas nuevas reflejaban la luz del sol y las yemas de las flores cubrían los arbustos. El parque municipal tenía un césped verde claro aún por pisotear por los niños que pronto irían a jugar.
Agarró su café para llevar, pero entonces vio que le temblaba la mano demasiado como para sujetarlo y mucho más para llevárselo a la boca. Llevaba temblando los dos últimos días. Temblando, sin comer e intentando averiguar cómo salvar los pedazos rotos de su antes perfecta vida. Había ido alternando entre culparse y querer a matar a Colin. Había llorado y gritado, y cuando las niñas habían estado delante, había fingido que no pasaba absolutamente nada. Después había trazado un plan.
En el asiento del copiloto había varias hojas. Notas que había tomado, teléfonos y estadísticas. Tenía todos los documentos de las niñas y copias de los extractos bancarios de la cuenta común que tenían Colin y ella.
Sus opciones eran limitadas.
La cuestión era que no quería el divorcio. Estar casada formaba parte de su identidad, parte de lo que había querido siempre, y Colin no le iba a arrebatar eso también. Así que iba a explicarle que, aunque podía perdonar, no tenía pensado olvidar y que él tenía mucho trabajo por delante si quería recuperarla.
Tenía varias armas que estaba dispuesta a usar. Las niñas, por supuesto, y el estatus de él dentro de la comunidad. A Colin le encantaba la isla, pero, si no entraba en razón, acabaría excluido.
Desde lo más profundo de su mente una voz le susurró que tal vez no quería dejar a la otra mujer; que tal vez ya no le interesaba su familia. Y con «familia» sabía que su voz se refería a ella, porque no había duda de que Colin quería a sus hijas.
Ignoró la voz porque sabía que provenía de su parte más débil. Hacía falta fuerza y sería fuerte. Sabía cómo hacerlo. Había sobrevivido a cosas mucho peores.
Respiró hondo y se calmó lo suficiente para levantar el café y dar un sorbo. Una vez Colin accediera a terminar con la aventura, ella insistiría en que fueran a terapia de pareja. Y además, de pasada, mencionaría que tenía los nombres de algunos abogados buenos; abogados que no tenían claro que un padre infiel mereciera pasar mucho tiempo con sus hijas.
Gracias a Dios, la casa no era problema. Estaba a su nombre y lo estaría hasta que muriera. En ciertos momentos a lo largo de los años había pensado en incluir a Colin en las escrituras, pero no lo había llegado a hacer nunca y ahora lo agradecía.
Miró el reloj. Aproximadamente una hora antes, cuando había sabido que Colin estaba cerca de casa, le había enviado un mensaje diciéndole que sabía lo de la otra mujer y que se reuniera con ella en el parque. Era una conversación que debían mantener en privado, y con cinco niñas en casa la privacidad era casi inexistente. Madison estaba con una amiga y sus otras cuatro hijas con una niñera que había contratado.
El sedán deteriorado de Colin se detuvo junto a su SUV. Deanna soltó el café y agarró las carpetas. Cuando sus dedos rodearon el tirador de la puerta, la rabia la invadió. Fue una furia fría y densa que le provocó ganas de ponerse a dar golpes a diestro y siniestro, a cortar y a magullar. ¿Cómo se había atrevido Colin? ¿Ella se había pasado la vida al servicio de su familia y ahora le hacía esto?
Respiró hondo intentando calmarse. Tenía que tener la mente clara. Tenía que ser capaz de pensar. Tenía que mantener el control.
Colin bajó del coche y la miró por encima del techo. Llevaba el traje azul, pero se había cambiado la camisa y la corbata. Alentada por la superioridad moral que le otorgaba la posición en la que se encontraba, ella abrió la puerta.
–Hola, Deanna.
¿Hola? ¿Nada de «lo siento»? Apretó los labios y asintió antes de dirigirse hacia un banco en el césped. Se sentó en el lado que tenía vistas al estrecho. Eso le daría algo que mirar mientras él se arrastraba.
Colin se sentó enfrente y posó su mirada azul en su rostro. Ella esperó, preparada para la explicación, para las disculpas. Esperaba ver algo de miedo en sus ojos. «No», pensó con frialdad. «Mucho miedo».
Pero no lo vio. En todo caso, estaba como siempre. Cansado del viaje, por supuesto. Y si tuviera que nombrar alguna otra emoción, diría «resignación». Casi podría decir incluso que tenía mirada de determinación, aunque eso no tenía sentido.
Colin asintió hacia las carpetas y dijo:
–Has venido preparada.
–Sí.
Se inclinó hacia ella y apoyó los codos en la mesa.
–No estoy teniendo una aventura. Nunca he tenido ninguna.
–He visto la foto.
–Has visto una foto.
Deanna se echó atrás y se puso derecha.
–Si vas a hacer juegos de palabras, aquí se acaba la conversación.
–Lo que digo es que viste una foto mía con una compañera. Toda la oficina estaba de celebración. Val acababa de comprometerse. Unas semanas antes, su novio había estado raro y ella creía que quería acabar la relación, pero le dije que esperara, que estuviera tranquila. Resultó que estaba preparando un fin de semana romántico para pedirle matrimonio. En la foto ella está dándome las gracias.
–¿Con un beso?
–En la mejilla, Deanna. Es una cría. No te estoy engañando.
Vio la verdad en sus ojos. Colin nunca había sido un mentiroso, lo cual era una buena cualidad en un marido, pensó a medida que el alivio reemplazaba el miedo. De pronto las carpetas le pesaron y la dejaron en evidencia.
–Podrías haber dicho algo –murmuró consciente de que le debía una disculpa.
–Y tú –él se puso recto y la observó–. Siento que hayas pensado que soy la clase de hombre que te engañaría.
–No sabía qué otra cosa podía ser –admitió incómoda por haberse equivocado–. Tu vida laboral está lejos de nosotras. Estabas besando a otra mujer y siempre estás fuera.
–No es culpa mía que lo hayas malinterpretado.
–Lo sé.
Era una idiota. Tenía que explicarse y admitir su error. Así funcionaban las cosas.
–Es que… –las palabras se le quedaron atascadas en la garganta.
–No –dijo Colin de pronto cuando ella no continuó. La miró–. No, no es suficiente.
–¿Qué?
–Que no te disculpes. Otra vez.
Se puso tensa.
–¡Colin!
–Estoy harto. De ti, de nosotros. No soy feliz con nuestro matrimonio. Llevo mucho tiempo sin serlo.
Lo miró atónita; las palabras la golpearon directamente en el pecho. Abrió la boca, pero no se le ocurrió qué decir.
A él se le tensó el gesto.
–Estoy cansado, Deanna. Estoy cansado de lidiar contigo. No te preocupas ni por mí ni por nuestra relación. Creo que lo único que te importa es salirte con la tuya y lo que ven los demás. Está clarísimo que no me quieres cerca. Solo quieres mi sueldo y luego me quieres tener lejos.
Las mejillas le ardían a la vez que el miedo le helaba el pecho y le hacía imposible respirar.
–¿Crees que no me doy cuenta de cómo te alteras cada vez que intento hacer algo con las niñas? Haces que nos sintamos como si fuéramos una visita inoportuna en nuestra propia casa. Para ti nada es lo bastante bueno y está claro que nosotros no lo somos. No dejas en paz a las niñas y siempre te estás metiendo conmigo. La casa es tu dominio y me dejas bien clarito que no soy bienvenido en ella.
–No sé de qué hablas –susurró vapuleada por el inesperado ataque–. Nada de eso es verdad.
–¿Ah, no? ¿En serio lo crees? Entonces el problema es mucho más grande de lo que creía –se quedó callado un momento–. Pensé que la cosa mejoraría, que verías lo que estás haciendo, pero ni lo has visto ni lo verás. A lo mejor he tenido miedo a las consecuencias, no lo sé. Pero, sea como sea, me he cansado de esperar.
Se levantó y la miró.
–Seguro que tienes toda clase de información en tus carpetas, Deanna. No sé si tenías pensado acojonarme o decirme que me marchara. Y aunque mi conclusión no será tan detallada como la tuya, ahí va de todos modos. Quiero un matrimonio de verdad, quiero sentirme bienvenido en mi casa. Estoy cansado de que tomes todas las decisiones y trates a nuestras hijas como si fueran perros que adiestrar en lugar de niñas a las que criar y cuidar. O las cosas empiezan a cambiar desde ya o adiós a nuestro matrimonio.
Tal vez Colin había dicho algo más, pero no estaba segura. Lo único que sabía era que tenía frío, no podía respirar y le dolía el estómago. Intentó levantarse y no pudo. Se le cayeron las carpetas al suelo y los papeles se desperdigaron por todas partes.
Él se equivocaba. ¡Se equivocaba! Se repitió esas palabras una y otra vez. Se equivocaba y había sido cruel. Lo odiaba, odiaba todo aquello.
Logró levantarse y, una vez se hubo apartado del banco, se giró para decírselo, pero Colin ya se había ido y se alejaba en su coche. Lo vio desaparecer en una curva y entonces se quedó sola.
Boston hundió las manos en la fría tierra y movió los dedos entre la arena suelta. Al lado tenía una hilera de plántulas, delicados brotes que se convertirían en vegetales robustos. Aunque plantaba la mayor parte de su jardín directamente de semillas, en los últimos años había estado experimentando y probando a cultivar algunas hortalizas partiendo de plántulas. Zeke le había construido un pequeño invernadero solo para ello. El año anterior había tenido éxito con los tomates y este año estaba añadiendo brócoli y repollo.
Agarró la primera planta, pero se echó atrás apoyándose en los talones al oír una camioneta detenerse en el camino de entrada. No era su marido. Sería su cuñado, Wade, que habría ido allí seguramente para defender a su hermano. Un hermano mayor nunca dejaba de serlo y Wade no podía evitar interponerse entre Zeke y sus problemas; le era tan imposible como cambiar su estatura o el color de sus ojos.
Se quedó sentada sobre el césped con las piernas cruzadas y esperó. Unos treinta segundos después, Wade dobló una esquina de la casa y la vio.
–Me imaginaba que estarías en tu jardín –dijo al acercarse.
Boston lo miró. Los hermanos eran más o menos de la misma estatura, casi metro noventa, y tenían el pelo y los ojos oscuros. Eran fuertes, sosegados y tremendamente leales. Además, convivían con unos demonios que jamás admitirían y compartían una pasión por el deporte que ella nunca había comprendido. Lo único que sabía era que cada año, cuando por fin acababa la temporada de fútbol americano, ella lo festejaba con una pequeña celebración privada.
Wade se sentó a su lado con sus largas piernas estiradas. Llevaba vaqueros, una camisa de cuadros y unas botas de trabajo desgastadas. Nada de cazadora. Los hermanos King eran duros y no se molestaban en llevar ningún tipo de ropa de abrigo hasta que prácticamente helaba.
Conocía a Wade desde hacía casi tanto como a Zeke. Si no recordaba mal, Zeke la había llevado a casa a conocer a su familia después de la segunda cita. Mientras tomaban ensalada y espaguetis, había anunciado que iba a casarse con ella algún día. Boston tenía que reconocer que sus padres habían reaccionado muy bien, ni se habían inmutado, aunque probablemente habían dado por hecho que los amores de juventud eran de corta duración.
–Cree que estás cabreada –dijo Wade con tono distendido.
–¿No debería ser él el que estuviera teniendo esta conversación conmigo?
–Ya sabes que Zeke odia las confrontaciones.
–¿Y tú no?
Wade le lanzó una sonrisa familiar.
–Me aprecias demasiado como para gritarme. Además, soy el espectador inocente.
–Quiero a Zeke y me siento muy cómoda gritándole.
–Claro, y por eso estoy yo aquí en lugar de él. No sabe cómo acercarse a ti. Dice que hay días en los que parece como si ni siquiera estuvieras aquí.
Una apreciación bastante acertada, pensó sabiendo que cada rincón de su corazón estaba lleno de dolor. Había tanto que no podía sentir nada más. Y como el dolor la consumía, ella elegía deliberadamente no sentir nada en absoluto.
Echaba de menos a su niño precioso en la absoluta soledad, en un vacío emocional donde él siempre estaba sonriendo y feliz y solo un poco fuera de su alcance.
Hurgó en la tierra removida.
–Esta no es tu guerra, Wade.
–Dime que puede volver a casa. Estoy cansado de que duerma en mi sofá.
–No tenía por qué haberse ido nunca.
Wade enarcó la ceja izquierda.
Ella suspiró.
–No es culpa mía que prefiriera salir corriendo antes que luchar. Yo estoy dispuesta a que vuelva.
–¿Sí? Pues él dice que el problema es que tú no luchas –la preocupación le oscureció los ojos–. Ya habéis perdido a Liam. No os perdáis el uno al otro.
Boston logró no estremecerse al oír el nombre de su hijo.
–No me puede perder –respondió haciendo todo lo posible para que no se le quebrara la voz y evitar que Wade descubriera la verdad–. Amaré a Zeke hasta que me muera. Y en cuanto a lo demás, ¿te ha dicho lo que dijo?
Wade la miró.
–No se equivoca, Boston. Tener otro bebé…
Boston se levantó y negó con la cabeza.
–Calla. Ni se te ocurra decirlo. Tienes una hija, es preciosa y está sana, y no puedes decirme cuándo debería estar preparada.
Dio un paso atrás y después otro.
Wade alzó las manos.
–Lo siento. Tienes razón. No puedo decirlo. No debería haberlo mencionado.
Boston respiró hondo. Wade se acercó y la abrazó. Ella se cobijó en su consuelo; una aceptación silenciosa de su disculpa. Su cuñado le besó la cabeza.
–No te enfades con él. Te quiere. Y yo también te quiero, aunque no así, claro.
Era una antigua broma, una broma familiar que la hizo sentirse cómoda. Cerró los ojos y asintió.
–Yo tampoco te quiero así. Mándalo a casa. No pasa nada.
–¿Seguro?
–Si está aquí, así puedo torturarlo más.
–Esa es mi chica –la soltó–. Me voy a ocupar de la reforma Gordon.
–¿La de la casa de al lado? ¿No lo va a hacer Zeke?
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)