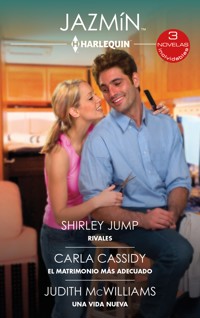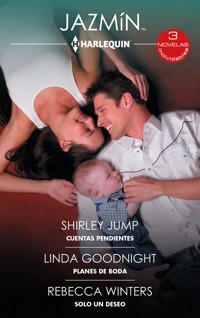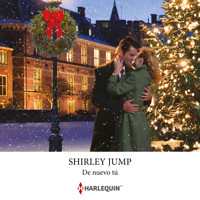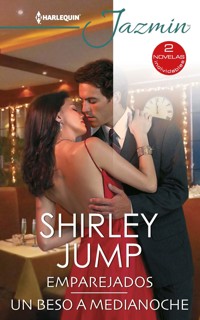2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Cuando el reloj da las doce... Aquellas fiestas Jenna Pearson iba a relajarse y a regresar a casa. Aunque neoyorquina por adopción de los pies a la cabeza, en su interior seguía sintiéndose como la joven que huyó de su ciudad natal. ¡Y lo peor de todo era tener que enfrentarse al apuesto Stockton Grisham! Su corazón traicionero dio un vuelco al volver a verlo, pero ella todavía recordaba el agónico dolor de años atrás... Con la magia de la Nochevieja en el aire, un beso podría reavivar un amor inolvidable, pero a medida que se acercaba la medianoche, ¿tendría Jenna el valor para quedarse?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Shirley Kawa-Jump, LLC. Todos los derechos reservados.
UN BESO A MEDIANOCHE, N.º 2437 - diciembre 2011
Título original: Midnight Kiss, New Year Wish
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-121-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
UNA nieve espesa y pesada caía sobre los hombros de Jenna Pearson, cubriéndole el cabello negro y metiéndose en sus botas negras de piel y tacón alto, como si la madre naturaleza quisiera poner a prueba su determinación. Ver si una tormenta de invierno podía estropear sus planes y obligarla a volver a Nueva York.
Siguió avanzando. En realidad, ¿qué otra elección tenía en ese momento? Si poseía una cualidad, ésa era la de seguir siempre adelante, incluso cuando todo parecía estar perdido.
Y en ese instante prácticamente todo estaba perdido. Pero tenía un plan y recuperaría todo.
Downtown Riverbend ya había echado el telón para la noche, con casi todas las tiendas especializadas que alineaban la calle a oscuras. Sólo brillaban los ventanales de las cafeterías, como una baliza que esperara al final de la tormenta blanca.
Se ciñó mejor el abrigo y bajó el mentón para enterrar la nariz en la bufanda azul de cachemira. Había olvidado lo fríos que eran los inviernos en esa parte. Lo que era estar en la pequeña ciudad de Indiana que la mayoría de la gente llamaba cielo.
Y que para ella había sido una cárcel.
Las calles estaban vacías, silenciosas, con la gente a salvo en casa y en la cama. Después de todo, se hallaba en Riverbend, la clase de ciudad donde nunca sucedía nada malo.
Incrementó el paso. La nieve parecía haberse redoblado en los veinte minutos que había necesitado para comprar unas galletas en la panadería Joyful Creations. A pesar de haber llegado en el momento en que cerraban, la dueña, Samantha MacGregor, había insistido en quedarse para satisfacer el pedido de Jenna… y luego tomar una taza de café mientras se ponía al día con su amiga del instituto. Jenna prácticamente lo había oído todo sobre todos en la ciudad, incluso de personas que no estaba muy segura de que quisiera que le recordaran.
Como Stockton Grisham. Samantha le había comentado que se encontraba en la ciudad.
–Regresó hace unos años y abrió un restaurante.
¿Stockton había vuelto a Riverbend? Lo último que había sabido era que había tenido la intención de recorrer mundo, ofreciendo su talento culinario en algún emplazamiento remoto. Le había dicho que quería dejar su sello en el mundo.
¿Qué tenía Riverbend que impulsaba a las personas a volver o, peor aún, a no marcharse jamás? La mayoría de los días, se sentía feliz de haberse ido.
O creía haberlo estado. Durante muchos años, Nueva York había sido el único destino que había querido, la única dirección que imaginaba para sí misma. Y en ese momento…
Aceleró el paso, acallando el persistente susurro de preguntas que no quería abordar. Mientras caminaba, su olfato se vio invadido por un delicioso aroma a jengibre, tentándola a comer una, sólo una, de las galletas caseras.
Se subió al coche, dejó la caja de galletas en el asiento del acompañante y giró la llave de arranque, esperando que los limpiaparabrisas se llevaran la capa de nieve que se había formado en el cristal.
Pensó en poner rumbo al aeropuerto y guarecerse en su apartamento de Nueva York. Cualquier cosa menos volver a la ciudad que le había susurrado sobre su vida como si fuera una comedia televisiva. Supuso que en muchos sentidos lo había sido. Pero de eso hacía años y las cosas eran distintas en ese momento.
La mano flotó sobre la señal de intermitente. ¿Girar a la izquierda o seguir recto?
¿Y qué la esperaba si giraba a la izquierda y se subía al avión? Sus únicas oportunidades estaban en línea recta, en esa ciudad que tanto se había afanado en dejar atrás y que en ese momento se había convertido en su única salvación. Riverbend, de todos los lugares posibles. Suspiró y empezó a conducir.
Las farolas brillaban de un amarillo suave contra la nieve blanca. No se detuvo a admirar la vista ni aminoró al pasar ante la decoración de la Festividad Invernal que centelleaba en el parque con su titilante arcoíris incluso en ese momento, dos días después de Navidad.
Siguió dos manzanas, giró a la derecha y se detuvo delante de una casa estilo granja, grande y amarilla y con un amplio porche delantero. Unos arbustos bajos circundaban la casa, todos parpadeando con lucecitas blancas que se asomaban entre la nieve con un resplandor decidido.
Antes de llegar al escalón superior, la puerta delantera se abrió y su tía Mabel la cruzó, con sus zapatillas caseras pisando la nieve allí acumulada y la bata rosa flotando detrás de ella como si fuera una capa.
–¡Jenna! –aplastó a su sobrina en un abrazo con olor a canela y pan recién horneado.
Los brazos de la joven rodearon la generosa figura de la tía Mabel. Habían pasado dos años desde la última vez que la había visto, pero al abrazarse y ver los rizos grises de su tía y esos ojos celestes, los meses se evaporaron y fue como si nunca se hubiera ido de Riverbend.
Si esa ciudad le había dado alguna bendición, era su tía, quien había hecho el acto más altruista que alguien podía pedir… criar a la hija de su hermana como si fuera propia.
–Te he echado tanto de menos, tía Mabel. Su tía se echó para atrás y sonrió.
–Oh, cariño, yo también te he echado de menos –luego le palmeó la mano y señaló hacia la casa–. Y ahora entremos y prepararé café. Sé que te mueres por tomar una de esas galletas que llevas en esa caja… igual que yo.
Entraron y Jenna sintió una ráfaga de aire caliente. Miró alrededor y vio que muy poco había cambiado en la casa en la que había vivido casi toda su vida. El mismo mullido sofá de color carmesí en el salón, las paredes del cuarto de baño tenían el mismo papel con rayas rosas y el vestíbulo exhibía los mismos retratos de familia. Siendo adolescente, esa igualdad repetitiva la había vuelto loca, pero en ese momento, al regresar siendo adulta, la familiaridad proporcionaba confort y la tensión que había llevado como un pesado manto se mitigó un poco.
Unos minutos más tarde, se sentaban a la vieja mesa de arce en la luminosa cocina, con dos humeantes tazas de café y un plato con galletas ante ellas. Jenna tomó una, la mojó en el café y le dio un mordisco antes de que esa delicia se deshiciera.
La tía Mabel rió.
–¿Sigues haciendo eso?
–¿Qué?
–Mojar las galletas. De pequeña, era en el cacao caliente. Ahora en el café –le cubrió la mano con la suya–. Sigues siendo la misma.
Las palabras la irritaron y apartó el café.
–He cambiado. Más de lo que imaginas.
–La gente no cambia, cariño. No tanto. Puede que así lo creas, pero siempre vuelves a tus raíces. Mírate, ahora estás aquí. Y justo antes de la Nochevieja. No hay mejor momento para un nuevo comienzo –alzó una mano–. Oh, espera. Creo que aún queda algo de pastel de carne. Sabes que hay que comerlo después de la Navidad para que te dé buena suerte en el año entrante.
–Estoy bien, tía, de verdad –su tía veía signos en todo, desde las aves que volaban al sur hasta las nubes demasiado gordas. En ese momento no tenía ganas de entrar en el tema de los augurios–. Sólo he venido a Riverbend para organizar la fiesta de cumpleaños de Eunice Dresden –la miró a los ojos–. Gracias por recomendarme.
Su tía descartó eso con un gesto de la mano.
–Para eso está la familia, para darte un empujón cuando más lo necesitas.
Su tía no sabía cuánto necesitaba dicho empujón. Y no tenía ninguna duda de que había requerido cierta persuasión por parte de la mujer mayor para convencer a los Dresden que aceptaran contratarla.
–Te lo agradezco de todos modos.
La tía Mabel movió una mano que sostenía una galleta.
–Quédate el tiempo suficiente y puede que descubras que esta ciudad vuelve a despertar tu cariño.
Lo único que de verdad había querido de esa ciudad pequeña y limitada era a la tía cálida y generosa que la había criado a la muerte de sus padres.
–Nunca me inspiró afecto. Y no voy a quedarme. Ya tengo reservado un vuelo de vuelta para la noche de la fiesta de Eunice. La celebración debería terminar a las seis, lo que significa que podré estar en el vuelo de regreso de las nueve a Nueva York.
Pero había algo que la inquietaba. ¿Ese descanso de la ciudad, de su negocio titubeante, bastaría para renovarla, para devolverle lo que había perdido?
La tía Mabel frunció los labios, como si quisiera decir algo más, pero se puso de pie y fue a rellenar su taza de café.
–Bueno, ahora estás aquí. Ya nos ocuparemos del resto.
–Es evidente de dónde saqué mi terquedad.
–¿De mí? Yo no soy terca. Sólo… me centro en conseguir lo que quiero –la mujer mayor regresó a la mesa y cerró las manos en torno a la taza–. ¿Vas a ver a alguien especial mientras estés en la ciudad?
–Lamento decepcionarte, tía, pero he venido a trabajar. No a visitar a nadie –alargó la mano y tomó los dedos de la mujer mayor–. Salvo a ti.
–Jenna…
–Sé que tus intenciones son buenas, en serio, pero la verdad es que no voy a tener tiempo más que para la organización de la fiesta –se puso de pie, dejó la taza en el lavavajillas y le dio un abrazo fugaz a su tía–. Me voy a la cama. Ha sido un día largo y a primera hora de la mañana tengo una reunión con la familia de Eunice.
Delicioso.
Stockton Grisham dejó la cucharilla en el fregadero grande de acero inoxidable, luego escribió una nota en su portapapeles para añadir la sopa de tomate con tortellini con albahaca al menú de esa noche. Encajaría bien con el pollo al Marsala y la ensalada Rustica de la casa. Esa semana su restaurante celebraba el primer aniversario, una ocasión que a veces incluso lo sorprendía a él.
Lo había conseguido. Había convertido lo que siempre había sido un sueño en una realidad de cuarenta mesas. Y lo que era más, había hecho que funcionara en una ciudad como Riverbend. Todo el mundo, incluido su padre, le había dicho que estaba loco, que nadie de Indianápolis haría el viaje hasta allí sólo para cenar, pero se habían equivocado.
No sabía si era la terraza, las mesas acogedoras o, eso esperaba, la auténtica comida italiana que preparaba, pero algo llevaba a la gente de la ciudad a Riverbend para pasar una velada en el coqueto e íntimo restaurante Rustica, seguida de una o dos horas de turismo por la ciudad, un beneficio añadido para las otras tiendas. Se había convertido en la relación perfecta y cierta dosis de orgullo le inflamó el pecho.
Lo había conseguido. De joven, nunca había imaginado regresar a esa ciudad y tener éxito, pero al viajar por el mundo, le había quedado claro que el único lugar donde quería construir su carrera culinaria era ése.
En la misma ciudad en la que su padre había creído que carecía de sofisticación para albergar un restaurante. Para Hank Grisham, el verdadero disfrute gastronómico sólo se podía encontrar en lugares como París o Manhattan. Ese hombre nacido en Francia consideraba que las ciudades pequeñas eran la antítesis de la alta cocina. Su madre había adorado Riverbend y se había quedado allí, estableciendo raíces, criando a un hijo, mientras Hank viajaba y cocinaba, aceptando un trabajo aquí y allá durante unos meses. Había visto más postales de Hank que lo que había visto a su padre en persona.
En algún punto, había pasado a ser una misión demostrar que éste se equivocaba. Demostrarle que Riverbend realmente podía albergar un restaurante de la máxima calidad y que los residentes lo llenarían. Suspiró y pensó en Hank, manejando en ese momento un fogón en algún lugar de Venecia. Tarde o temprano su padre regresaría a casa y vería el restaurante en acción. Quizá entonces reconociera que existían más lugares que Italia donde encontrar comida asombrosa.
Stockton tenía todo lo que alguna vez había deseado. Sin embargo, a veces sentía que lo corroía un vacío y se preguntaba si había…
Más.
Pensamientos locos. Poseía ese «más», y aún más que eso. Sólo debía recordar contar todas sus bendiciones en vez de buscar otras.
Se abrió la puerta de atrás y una ráfaga de viento frío entró en la cocina.
–Santo cielo, ¿cuándo se va a terminar este invierno? –Samantha MacGregor se sacudió la nieve de las botas y luego se quitó algunos copos del cabello.
Incluso enfundada en un abrigo invernal seguía siendo hermosa. Sus mejillas exhibían un toque rosado y el rostro parecía cincelado con una sonrisa permanente. Era evidente que el matrimonio le sentaba bien. Desde que el reportero Flynn MacGregor había vuelto a la ciudad hacía más de un año, Samantha había reído y sonreído casi a diario. Había tenido momentos duros en los últimos años entre la enfermedad de su abuela y el trabajo a tiempo completo de llevar la panadería Joyful Creations.
A Stockton le agradaba ver que su amiga de toda la vida había encontrado la felicidad.
–Teniendo en cuenta que aún no estamos en enero, yo diría que nos queda tiempo hasta que vuelva la primavera –repuso él–. ¿Tienes mis galletas?
Ella sonrió mientras se desabotonaba el abrigo con una mano. En invierno, el calor de la cocina era como una bendición. No tanto en verano, incluso con el aire acondicionado encendido.
–Por supuesto. Aunque he tenido que levantarme temprano para preparar esta tanda. Entre la publicidad recibida por el artículo que Flynn le dedicó a la panadería y tus constantes pedidos, casi estoy lista para empezar un tercer turno.
–Me alegra ver que el negocio va viento en popa –rió entre dientes.
–Podría decirte lo mismo a ti –dejó las cajas con las galletas frescas sobre la encimera–. Bueno… ¿cómo estás?
–Bien –sonrió–. Sé que tu pregunta se refiere a la razón de mi estado.
–¿Soy tan transparente? –Samantha rió–. Es que… bueno, me preocupo por ti.
–Estoy bien –repitió.
Su amiga hizo una mueca.
–No es lo que Rachel dijo cuando hoy me llamó desde la casa de su madre. Afirmó que te estabas matando a trabajar. Y también, y aquí cito sus palabras: «Veo más a mi manicura que a ese adicto al trabajo».
Suspiró. Probó la salsa marinara que se cocía a fuego lento y luego le añadió un poco de sal y pimienta. La removió y luego volvió a probarla con una cucharilla limpia. Perfecta. Se dijo que era una pena que la vida no pudiera arreglarse tan fácilmente como una salsa.
–Rachel y yo no coincidimos sobre mi horario laboral.
–¿Sabes? –evitó la mirada de Stockton–, se podría decir que un hombre que no se esfuerza demasiado no está muy interesado en una mujer.
Maldijo para sus adentros. Ése era el problema de mantener conversaciones personales con personas que lo conocían de casi toda la vida… eran demasiado observadoras y demasiado elocuentes con sus opiniones.
–Rachel y yo en realidad jamás hemos ido muy en serio. De hecho, ni siquiera diría que hayamos sido mucho más que amigos.
Samantha suspiró.
–Es una pena, Stockton. Porque creo que serías un marido magnífico si reordenaras un poco tus prioridades.
–Estoy bien –dijo por tercera vez.
Samantha miró unos recipientes cubiertos con papel de plata.
–¿Ya están listos para llevar?
–Sí. Hay lasaña, una ensalada y mucho pan. Gracias por hacer la entrega por mí hoy. Cuando Larry volvió a llamar diciendo que estaba enfermo, no sabía cuándo podría sacar el tiempo. Y odio desilusionar al padre Michael.
Samantha apoyó una mano sobre los tres recipientes de restos.
–El refugio agradece estos regalos, Stockton. Una comida estupenda, preparada por un chef estupendo, hace que todos se sientan mejor.
–Hago mi parte, Sam –se encogió de hombros.
–Haces tu parte y un poco más –comenzó a abotonarse el abrigo rojo sin mirarlo, lo que significaba que estaba a punto de decir algo que él no quería oír. Los dos se conocían demasiado–. ¿Sabes?, anoche vi a Jenna Pearson.
Permaneció en el centro de la cocina, un idiota boquiabierto en absoluto preparado para esas palabras. Fingiendo que no le afectaban en absoluto.
Hacía ocho años que no la veía. Ocho años desde que había salido de la vida de Jenna. Luego, había pasado dos años viajando por Italia, aprendiendo métodos italianos de cocina, pero, lo que era más importante, averiguando quién era y qué quería de la vida.
«Esto», se dijo, mirando la amplia cocina de su restaurante. En lo que debería centrar su energía… no en un pasado que había vuelto a la ciudad.
–Jenna Pearson aquí. ¿Por qué?
–Ha venido a planificar la fiesta de cumpleaños de Eunice. La familia la contrató.
¿Jenna había realizado todo el trayecto desde Nueva York por ese único trabajo? ¿O por algo más? Se dijo que no le importaba. Que no iba a verla. Su relación se había roto y quemado hacía mucho tiempo, un desastre con un final peor que cualquier cosa que hubiera hecho en la cocina.
–¿Piensa, mmm, quedarse un tiempo? ¿O se va en cuanto acabe la fiesta?
–Vuelve a Nueva York nada más terminar la celebración.
–Bueno, si la ves, dale un saludo de mi parte –no lo decía en serio, pero parecía lo más cortés. Y ser cortés era su mejor curso de acción cuando se trataba de su exnovia.
–Deberías dárselo tú mismo –musitó Samantha–. ¿Sabes?, en unos días tendrás la fiesta del primer aniversario. Seguro que te vendría bien una organizadora de acontecimientos para cuidar hasta el último toque por ti. En especial alguien que conoces tan bien como Jenna Pearson.
–¿No tienes cosas que hornear? Samantha sonrió.
–De acuerdo, lo capto. Volveré a mi trabajo y te dejaré seguir evitando lo obvio.
–¿Y qué es lo obvio?
Abrió la puerta.
–Preguntarte cuánto tiempo podrás aguantar antes de ir a ver a Jenna.
Estaba sentada frente a Betsy Williams, la hermana menor de Eunice y propietaria del Betsy’s Bed & Breakfast, toda una institución en Riverbend. Se conocían de toda la vida, y cuando Jenna era pequeña. Le había tenido un poco de miedo a la severa mujer mayor. Betsy era la clase de persona que mantenía su casa en orden y esperaba que todos los demás también se mantuvieran a raya.
Sin embargo, con sus clientes era otra persona. Efusiva y acogedora, la viva personificación del hotel que regentaba con su silueta exuberante, zapatos y sombreros extraños y su inagotable suministro de comida. Toda la casa victoriana estaba adornada para la Navidad, con pequeños elfos colgando de las molduras de los techos, docenas de Santa Claus en cada rincón y toallas con decorados de renos, por no mencionar incluso un paragüero con la forma de la cabeza de un reno.
A oídos de Jenna había llegado que Betsy había empezado a salir con Earl Klein el año anterior. Se preguntó si encontrar el amor con el irascible mecánico había suavizado a Betsy.
De ser así, dicha característica no se veía por ninguna parte en ese momento.
–Sabes que te llamé porque tu tía prácticamente me forzó físicamente a hacerlo –Betsy frunció el ceño.
Jenna tragó saliva ante ese comienzo sin rodeos.
–Agradezco la oportunidad…
Con un gesto, Betsy la hizo callar.
–Mabel afirma que eres buena en tu trabajo. No puedo corroborarlo, ya que hasta el momento no estoy impresionada.
Jenna pensó en las horas que había dedicado a la propuesta para la fiesta. El tiempo que había pasado pensando en un menú único, en centros de mesa memorables, en pedir favores peculiares. Había dedicado medio día entero a localizar a un vendedor que pudiera preparar una tarta que incluyera un organillo mecánico en el centro, una de las cosas que había oído que a Eunice le habían encantado siendo joven.
–Tengo muchas ideas que pienso que…
–Sé lo que piensas –Betsy la observó–. Vienes aquí con tu elegante ropa de Nueva York…
En ese momento Jenna lamentó haber elegido el traje de Chanel y los zapatos con tacón de aguja de Jimmy Choo para la reunión. Había creído que la ropa manifestaría éxito, competencia. Pero lo más probable era que desde el primer paso dado en la acera con esos zapatos de marca, hubiera enajenado a Betsy.
–… y piensas que la gente como nosotros necesita a alguien como tú para mostrarnos lo que es una buena fiesta.
–Yo nunca dije…
–Te fuiste de esta ciudad y creo que has olvidado cómo se vive aquí. La gente de por aquí no quiere algo así –señaló la carpeta azul con el grabado de la empresa de Jenna, Eventos Extravagantes–. La gente de por aquí no es tan sofisticada. Llevo en el negocio de servir comidas y hacer feliz a la gente más de dos décadas, y una cosa que aprendí hace mucho es que las personas vienen a mi establecimiento porque les gusta la comida sencilla. Ése es el núcleo de Riverbend. Sencillez.
Jenna se movió en el asiento. ¿De verdad había pensado que eso iba a ser fácil? ¿Que al presentarse Betsy la recibiría con los brazos abiertos?
–Señorita Williams, los pichones de gallina de Cornualles es un plato sencillo.
–Quizá de donde vienes tú, pero no aquí –movió la cabeza, empujó la carpeta hacia Jenna y cruzó los brazos–. Tendrás que servir otra cosa.
–Si no quiere los pichones, quizá podamos decantarnos por una ternera piccata o…
–¿Sabes cuál es el único motivo por el que la familia decidió contratarte? –Betsy no aguardó una respuesta. Se adelantó, sus ojos azules penetrantes y directos–. No fue sólo porque tu tía cantó alabanzas sobre ti. Fue porque eres de aquí, y la gente de aquí sabe lo que le gusta a los habitantes de Riverbend.
Jenna no se molestó en mencionar que se había ido de la ciudad hacía muchos años. Que jamás se había sentido una nativa durante todos los años que había vivido allí. Incluso después de abandonar la granja y mudarse a la casa amarilla de la tía Mabel con siete años, siempre se había sentido atrapada entre dos mundos… el que le había sido arrebatado en un instante y el nuevo del que se esperaba que se adaptara con la misma facilidad que un pato al introducirse en un estanque. Un mundo lleno de susurros e insinuaciones.
Se guardó la verdad para sí misma… que nunca volvería a vivir allí aunque fuera la única ciudad de la tierra. Y que sólo había aceptado el encargo porque esperaba una excelente recomendación para reflotar su negocio en Nueva York.
–Agradezco eso, señorita Williams.
La puerta delantera se abrió y entró Earl Klein, acompañado de una ráfaga helada de aire. Se quitó la nieve de su gorra de béisbol y de la cazadora.
–No te muevas de ahí, Earl Klein, y límpiate los zapatos –ordenó Betsy–. No pienso permitir que traigas la suciedad del exterior con esas monstruosas botas de granja.
Earl frunció el ceño pero obedeció; incluso se quitó las botas y las dejó junto al paragüero. Colgó la chaqueta y luego fue junto a Betsy para plantar un beso sonoro en su mejilla.
Ella se quedó boquiabierta y le dio un golpe en el brazo.
–¡Earl!
–Hola a ti también –sonrió y se dejó caer en el sofá junto a ella. Se quitó la grasienta gorra con el logo de Earl’s Garage, fue a dejarla en la mesilla de centro, pero al ver la expresión horrorizada en el rostro de Betsy, la apoyó en su regazo. Se pasó una mano por el pelo cano, convirtiendo lo que ya era un desorden en un desastre–. Vaya, pero si es Jenna Pearson –le sonrió amigablemente–. Hace tiempo que no aparecías por la ciudad.
–Es verdad –al menos alguien se congratulaba de verla.
–Bueno, pues nos alegramos de que estés aquí. A Riverbend le vendrá bien una fiesta –indicó Earl–. Y creo que tú eres la persona idónea para organizarla.
Betsy bufó.