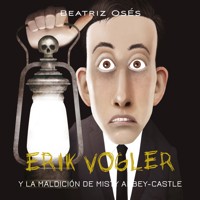Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: El Barco de Vapor Naranja
- Sprache: Spanisch
Un pueblo familiarcon unos vecinos de risa,una bruja misteriosay mil historias por contar.Un chico de ciudadcon un padre en bancarrotay un abuelo decidido a cambiar el mundo.Una pareja de patosque busca su sitioentre el olivo de los librosy el almendro de los corazones...¿Y qué mejor lugar que un bosquepara que surja la magia?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A quienes plantan árboles
Un viaje imprevisto
Toda esta historia comenzó cuando mamá se fugó con un karateca y los negocios de papá empezaron a tambalearse. Tenía yo doce años recién cumplidos y mucha tontería. Por esas fechas, a mediados de agosto, recibimos un correo electrónico del abogado de mi abuelo, que acudía al rescate. Nos ofrecía un jugoso testamento en vida a cambio de que nos presentáramos en su pueblo natal. Dadas las circunstancias, tampoco teníamos muchas otras opciones… Así que nos preparamos para el trayecto sin saber que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre.
–Borja, será mejor que cojas una bolsa de viaje –me aconsejó mi padre entrando en mi dormitorio.
Arrugué la frente. ¿Bolsa de viaje?
–¿Por qué?
–No te preocupes, solo nos quedaremos una noche –me prometió.
–¿Tendremos que dormir allí? –pregunté horrorizado antes de dejarme caer sobre la cama.
En aquel pueblucho, seguro que no habría cobertura.
–Hombre, ten en cuenta que el abuelo nos está echando un cable importante –me recordó.
–No me fío un pelo –le respondí tumbado al estilo banquete de los antiguos romanos.
–¿A qué te refieres?
–No creo en las casualidades, papá. ¿Aparece para rescatarnos justo cuando nos tenemos que borrar del club de golf?
Mi padre se tocó la barbilla, recién afeitada, y guardó silencio. Le noté preocupado. Con aire de derrota, se sentó en una de las sillas de mi zona de estudio.
–Para mí tampoco resulta fácil –me confesó después de soltar un suspiro.
En realidad, era humillante. Sobre todo porque llevaban varios años sin hablarse, desde que el abuelo se había puesto a invertir en energías renovables y mi padre no le había hecho caso y siguió apostando por la construcción.
–I will do it for you, daddy –dije formando un corazón con mis manos.
–Estoy orgulloso de ti, Borja.
–Sabes que me haría mucha ilusión tener la Play Game 360 Total Freedom.
Había que aprovechar la ocasión. Y a mí se me daba genial.
–Cuando todo este infierno acabe, la tendrás, hijo.
–¿Me lo prometes?
–Te lo prometo –aseguró, y trazó con el dedo una cruz en su pecho.
Sonreí entusiasmado.
–Todo saldrá bien, papá.
Él se animó.
–¡Claro que sí, campeón!
–¿Cuándo nos marchamos?
–Mañana, a las diez en punto.
–¿Has consultado el navegador?
–Por supuesto, Borja. No me ofendas. Llegaremos a la una y veinticinco de la tarde.
–¿Condiciones meteorológicas?
–Posibles precipitaciones de intensidad moderada.
–¿Parada técnica?
–A mitad de camino.
–¿Temperatura?
–Máxima de 29 °C.
Lo miré extrañado.
–¿En el secarral? –así llamábamos al pueblo del abuelo.
–No, durante el desplazamiento.
Apreté los labios.
–Bueno, don’t worry. Ahora mismo le consulto a Kiri.
Dirigí la voz al asistente virtual de mi reloj.
–Kiri, dime qué temperatura hace en…
–... Solana del Infante –completó mi padre al darse cuenta de que yo no me acordaba del nombre.
–Temperatura máxima de 37 °C –contestó la susodicha.
–¿Estás segura, Kiri?
–Completamente, Borja. Te vas a achicharrar.
Y Kiri no se equivocaba nunca.
La herencia
Al llegar al pueblo, salió a nuestro encuentro un hombre de gran altura y delgado cual espagueti. Se presentó como Manuel de Espinosa, el notario, y nos acompañó a su despacho, donde nos acomodamos en unas butacas de terciopelo rojo que daban un calor mortal.
–Mi cliente –comenzó con gran profesionalidad–, siendo consciente de la delicada situación económica que están atravesando, ha decidido concederles la herencia en vida. Por ese motivo están aquí.
Asentimos, preguntándonos dónde andaría el abuelo. ¿Quería hacer una aparición estelar, o pretendía crear cierta intriga llegando tarde a nuestra cita? El hombre pareció adivinar nuestros pensamientos.
–No tardará, descuiden –explicó–. Creo que está en el momento del haiku.
–¿El momento del qué? –le interrogamos a coro.
Primera noticia.
–Ya se lo contará él mismo más tarde. Tendrán mucho tiempo para hablar.
–Bueno, mucho mucho, tampoco –dije yo–. Mañana por la mañana regresamos a la ciudad.
El notario sonrió entre dientes mientras jugueteaba con un bolígrafo plateado. En ese instante no entendimos el motivo de su maliciosa sonrisa.
–En fin, si les parece bien, comenzaré a leer en voz alta la voluntad del testador para ir ganando tiempo.
–¿Eso es legal? –intervino mi padre–. ¿No deberíamos esperarlo?
–Bah, a él le da lo mismo.
El hombre se aclaró la voz y se puso las lentes.
–Yo, Leocadio Gómez de Lara, en pleno uso de mis facultades mentales, bla, bla, bla… –nos miró por encima de las gafas–. Me voy a saltar este rollete para ir al meollo de la cuestión –aclaró y, ajeno a nuestro asombro, siguió a su bola–. He decidido saldar todas las deudas de las empresas de mi único hijo, Martín Gómez de Lara, y entregarle la mitad de mi herencia en vida, que asciende a un total de doscientos mil euros, con la condición de que reforeste el monte y los alrededores de Solana del Infante.
–¿Disculpe?
La cara de papá era un poema. Yo tampoco me había enterado de nada, la verdad.
–¿Quiere que se lo repita?
–Si me hiciera el favor.
Prestamos atención a cada una de sus palabras. Don Manuel releyó el último párrafo muy lentamente, pero parecía como si estuviera hablando en una lengua desconocida y quisiera que le indicáramos la dirección de un museo.
–¿Cómo que reforestar el monte? –preguntó mi padre, todavía confuso.
–Y sus alrededores –puntualizó el notario.
–Pero si el terreno es público.
–Ya no: lo ha comprado para beneficio del pueblo.
–¿¿¿Qué???
–El señor Leocadio ha invertido algo de su capital en el monte –nos explicó con suma tranquilidad.
–¿Ha malgastado parte de la herencia en comprar ese secarral?
–Efectivamente. En total, cuarenta hectáreas.
–¿Y pretende que las reforestemos?
–Exacto.
Se me escapó una carcajada nerviosa.
–¡Ha perdido la razón! –protestó mi padre refiriéndose al abuelo–. Siempre supe que era un estrambótico insoportable, pero jamás pensé que fuera capaz de esto. No está en su sano juicio, no sabe lo que hace.
–¡Vaya! –se lamentó el notario cruzando los brazos y recostándose en su sillón de cuero–. Acabo de perder la apuesta.
–¿Qué apuesta?
–Mi cliente adivinó lo que respondería y me pidió que elaborase con antelación un informe médico confirmando que está en pleno uso de sus facultades mentales.
–Usted no puede hacer eso.
–Claro que puedo –afirmó él con aire de superioridad–. Soy médico.
Alucinamos en colores.
–Soy médico, notario y mecánico. Hablo euskera, italiano y polaco. Y me encanta la ornitología –añadió el hombre alardeando de sus conocimientos.
No tenía ni idea de lo que significaba la palabra «ornitología», pero tampoco me atreví a preguntar. La cosa ya estaba bastante calentita. –¿Cómo vamos a reforestar ese secarral lleno de cardos borriqueros?
Eso, eso. Incliné la cabeza hacia un lado y puse morritos para apoyar a papá.
–No se preocupen por ese detalle sin importancia. Su padre ya ha dispuesto todo.
Don Manuel sacó una botella de una pequeña nevera y sirvió tres vasos de mosto. Luego tomó dos de ellos y nos los ofreció solícito.
–Venga, tomen –insistió cuando intentamos rechazarlos–, les vendrá bien para encajar lo que les falta por escuchar.
Obedecimos aterrorizados.
–Como iba diciendo, el señor Leocadio ya ha contratado a una empresa para que limpie el terreno –explicó, y apuró la bebida de un solo trago–. ¿Me permiten seguir con el testamento?
–Sí, sí, claro. Faltaría más…
Antes de continuar se ajustó las lentes, que habían resbalado hasta la punta de su alargada nariz.
–A tal efecto –leyó–, para ahorrar esfuerzos y recursos a mis herederos, me ocuparé de la limpieza del monte y las zonas colindantes, así como de las labores de excavación para la plantación de la encina.
–¿Qué encina?
–La de don Mariano.
–¿Quién es ese? –pregunté yo.
–Lo conocerán en el bar, no se preocupen.
El notario nos observó por encima de las gafas con sus ojos azules casi escondidos entre aquellos párpados que parecían bolsas del supermercado.
–Como iba diciendo, ustedes se limitarán a las tareas de reforestación.
–¿Y qué vamos a plantar? –preguntó mi padre–. ¿Coliflores?
Ambos nos echamos a reír.
–Árboles, caballero. En concreto… –hizo una breve pausa para buscar la información en la siguiente página del testamento–, a ver si lo encuentro. Aquí está. En concreto, plantarán las siguientes especies: higueras, abetos, pinos, robles, encinas, alcornoques, almendros, olivos, acebuches, algarrobos, granados, jinjoleros y madroños.
–Yo no puedo –advertí–. Voy a clase de piano en el conservatorio y mis manos son muy delicadas.
–Usarás guantes y cualquier otro material que precises –me explicó el hombre con una tranquilidad pasmosa–. Tu abuelo se ha encargado de comprar todo tipo de útiles y herramientas.
–¿Y los árboles? –preguntó mi padre.
–Son unos cuantos –admitió él.
–¿De cuántos hablamos exactamente?
Se hizo un silencio mosqueante. El notario entrecruzó los finos dedos de sus manos.
–De diez mil, más o menos.
–¿¿¿Qué???
Los dos saltamos de las sillas como si nos hubieran cancelado las fiestas del club de tenis.
Diez mil árboles
Al abuelo se le iba la pinza. Y a su notario-médico-mecánico, también. ¿Diez mil árboles?
–¡Diez mil árboles! –exclamó papá aflojándose el nudo de la corbata–. Habrá invertido un dineral…
Y se estaba pasando cuatro pueblos.
–Pues déjenme ver –dijo el notario mirando dentro de su carpeta de papel reciclado–. La factura asciende a ciento sesenta mil euros.
Mi padre se llevó las manos a la cabeza.
–A eso habría que añadir los gastos del material, las labores de limpieza y otros recursos, pero pueden estar tranquilos: el señor Leocadio lo tiene todo controlado.
¿Tranquilos? A papá le temblaba el labio inferior. Aquello no pintaba bien.
–¿Todo controlado? Pero ¿qué está diciendo? –le contradijo indignado, tratando de disimular su tic–. ¡Está dilapidando nuestra fortuna!
–¿Nuestra? –preguntó el abuelo, abriendo de golpe la puerta del despacho.
Leocadio Gómez de Lara nos contempló desafiante desde el umbral.
–¿Has perdido la cabeza? ¿A quién se le ocurre comprar un desierto de cuarenta hectáreas?
Ambos nos cruzamos de brazos para demostrar nuestro enfado.
–Gracias –contestó con ironía–, yo también me alegro mucho de veros. Por cierto –se dirigió a su amigo con aire campechano–, ¿he ganado la apuesta?
Este asintió sin remedio.
–Entonces, ya sabes lo que toca, Manuel –dijo restregándole su victoria–: colaborarás durante el primer mes en el bosque de forma totalmente desinteresada. He organizado el horario para ir alternando el trabajo con días de descanso.
–En fin, te di mi palabra –recordó el notario con gesto de resignación–. Todo esto ha sido por vuestra culpa –añadió con despecho, y nos señaló con el dedo índice.
–Yo no pienso plantar ni un maldito árbol –saltó mi padre.
–Yo tampoco –me uní para crear más presión.
Presión de grupo.
–Traigo un haiku –dijo el abuelo desdoblando un papel.
Vamos, que no le importaba para nada nuestra reacción. Después de carraspear, leyó emocionado:
En el cerezo
amanecen las flores,
blancas de nieve.
El marrón
Después de leer los versos del cerezo, mi abuelo sonrió enternecido. Nunca lo había visto así. Se había quedado casi totalmente calvo. Calculé que lo que había perdido en pelo lo había ganado en barriga. Mi padre, en cambio, se había sometido a su primer injerto capilar. Y lucía unos abdominales de revista. Nada que ver.
–Me encanta Katsumi –reflexionó el notario, ajeno a mis pensamientos.
–¿A quién no? –respondió mi abuelo, doblando con delicadeza el papel para guardarlo en el bolsillo de su pantalón.
–Me parece un verdadero tesoro –opinó su amigo, acodándose sobre la mesa y respirando hondo.
–Por supuesto.
Me pregunté quién sería aquel tipo y por qué hablaban de él con tanta admiración. Papá, sin embargo, pensaba en el dinero.
–Padre, por favor, déjate de poemas y céntrate en nuestros asuntos.