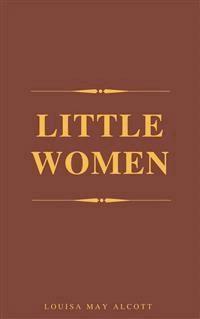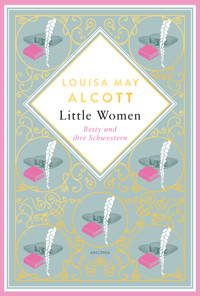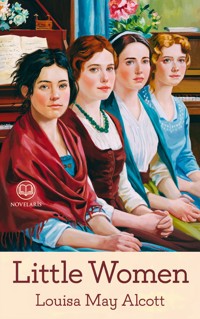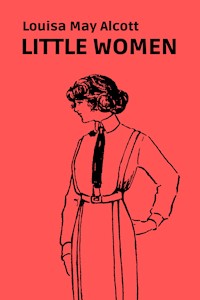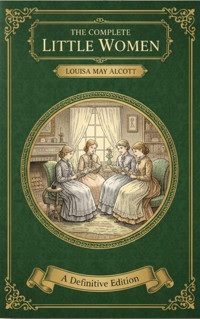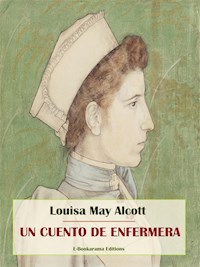
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1865, "Un cuento de enfermera" es una de las primeras novelas (con tintes autobiográficos) de la gran escritora estadounidense Louisa May Alcott que publicó bajo el seudónimo de
A. M. Barnard.
Kate Snow, narradora de esta novela, es una enfermera (como lo fue la propia autora) contratada para ocuparse de Elinor, la hija pequeña de la familia Carruth, aquejada de una extraña enfermedad mental. Kate intentará desde el primer día entender por qué el joven Robert Steele, supuesto amigo de la familia, mantiene un control absoluto sobre todo lo que ocurre en casa de los Carruth. Auténtico laberinto de engaños, misterios y pasiones, con un sorprendente final, esta novela de intriga cuasipolicial sobre la maldición de una estirpe recuerda algunas de las mejores páginas de Wilkie Collins, las hermanas Brontë o Jane Austen…
Seguro que la gran mayoría de los lectores en seguida asocian el nombre de la escritora estadounidense Louise May Alcott a la archiconocida novela "Mujercitas", de gran fama mundial, y que daría lugar a que la autora siguiera publicando otros títulos que tenían como protagonistas a la familia March.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
UN CUENTO DE ENFERMERA
I - Mi paciente
II - El primer vínculo
III - Harry
IV - Tres veces confundida
V - Tras el velo
VI - Snow contra Steele
VII - El año nuevo de Elinor
VIII - Expiación
Notas a pie de página
UN CUENTO DE ENFERMERA
Louisa May Alcott
I - Mi paciente
Mi querida señorita Snow, al enterarme de que mi amiga, la señora Carruth, necesita de una enfermera para su hija enferma, me apresuro a proponerle el puesto, ya que pienso que es usted la persona idónea para él, a menos que las tareas resulten demasiado arduas. No me cabe duda de que sus cartas de recomendación y mi sincero respaldo le garantizarán la colocación, si usted lo desea. Partimos mañana, y le escribo con gran apremio, pero le deseo éxito de cara al futuro y le agradezco sinceramente sus servicios pasados.
Atentamente,
L. S. Hamilton
Esta amable carta, de una antigua empleadora, me fue entregada estando yo agotada y desanimada, tras una búsqueda infructuosa de un puesto como el que hora me ofrecían. Estaba tan interesada que me apresuré a salir de nuevo, con la esperanza de que nadie se me anticipara con los Carruth. Hecha de un imponente bloque de granito, la casa se levantaba en una tranquila plaza del West End que tenía su propio pequeño parque, donde había una fuentecita y donde los niños paseaban bajo sus capuchas blancas. Elegantes carruajes entraban y salían, las damas subían y bajaban con ligereza por los amplios escalones arrastrando sus vestidos de seda, y los caballeros, con sus trajes de montar intachables, pasaban a medio galope sobre sus hermosos caballos. Incluso las mujeres y los hombres de servicio tenían aspecto de que La buena vida bajo las escaleras[1] hubiese sido representada en este siglo, al igual que en el pasado, y todo participaba del aire de lujo que impregnaba el ambiente, tan agradable como el sol en otoño. «Los Carruth deben de ser una familia feliz», pensé al acordarme de mi propia pobreza y soledad, mientras esperaba de pie a que contestaran a mi tímida llamada al timbre.
Un arrogante sirviente me dejó pasar y, tras conocer el objeto de mi visita, me llevó a una antesala hasta que su señora estuviera libre. A través de la puerta entreabierta podía ver la sala de estar, donde varias damas estaban sentadas y hablaban.
Ansiosa por ver la clase de persona con la que iba a encontrarme, observé con mucho interés a la única dama del grupo que no llevaba sombrero. La señora Carruth era una mujer hermosa, a pesar de sus cincuenta años, pues su pelo todavía era castaño oscuro, tenía los dientes perfectos, los ojos llenos de luz y se comportaba con una dignidad que revelaba un gran orgullo natural a la vez que elegancia.
Era obvio que sabía cómo entretener a las invitadas, pues sus rostros indiferentes se iluminaban y a menudo se oían risas después de sus animadas palabras.
«Parece una mujer moderna y desenfadada, a pesar de tener a una hija enferma», me dije mientras la observaba. Cinco minutos después, cambié de opinión cuando, tras despedirse de la última de las invitadas y quedarse a solas, me pareció otra criatura. Toda la animación se borró de su rostro y lo dejó pálido y cansado. El comportamiento majestuoso de hacía un momento cambió, se dejó caer en un asiento, como si su alma y su cuerpo estuviesen agotados. Tan solo se quedó así un instante; los pasos del sirviente que se acercaba la hicieron volver en sí y mostrar un aire de perfecta compostura mientras escuchaba anunciar al hombre que «una joven espera para verla».
Le expliqué brevemente la razón de mi visita, le presenté mis credenciales y, mientras ella las examinaba, la observé con interés redoblado pues, habiéndola vislumbrado por un momento sin su máscara, la fría tranquilidad que ahora mostraba ya no podía engañarme. Leo los rostros con rapidez, y el suyo era el más trágico que jamás he visto. Esos ojos tan inquietos, esas arrugas de melancolía alrededor de la boca, ese tono desesperado bajo su firme voz y una indescriptible expresión de tristeza insuperable… todo ello demostraba que la vida le había traído una pesada cruz, de la que su fortuna no podía librarla y para la que su orgullo no podía encontrar una protección eficaz.
—Parece que es usted inglesa; ¿tiene amigos en este país?
La señora Carruth habló de repente, y me dirigió una intensa mirada. Le devolví otra igual de intensa y le respondí tranquilamente:
—Ninguno, ahora que la señora Hamilton se marcha y no tengo familiares cercanos al otro lado del océano. Soy huérfana, dependo de mí misma y, a pesar de ser hija de un caballero, mi orgullo no me impide ganarme el pan con cualquier trabajo honrado.
Algo en mi aspecto o mi manera de hablar pareció agradarle; se acercó un poco más y su tono se volvió más suave cuando, al devolverme las cartas, me dijo:
—Son muy satisfactorias, señorita Snow, pero antes de seguir, creo que debo decirle lo que la señora Hamilton tan delicadamente ha evitado mencionar en su nota. La enfermedad de mi hija no es física, sino mental.
A medida que la última frase salía de sus labios a regañadientes, vi cómo las manos blancas que descansaban en su regazo se estrechaban lentamente con fuerza y delataban lo mucho que a la madre le costaba confiarle la dolencia de su hija a una extraña. Las palabras, el gesto y la expresión que la acompañaban hicieron que mis ojos se llenaran de lágrimas, y mi rostro involuntariamente expresó la compasión que yo no supe disimular. La mirada de la señora Carruth se suavizó aún más, y casi se volvió nostálgica cuando dijo:
—Tengo entendido por la señora Hamilton que usted ya tiene alguna experiencia en el cuidado de dementes, y que tiene cierto poder sobre ellos. Parece usted joven para una profesión tan triste; ¿desea usted continuar con esta clase de cuidados?
—Tengo treinta años y, aunque la profesión sea sin duda triste, me gusta más que ser institutriz o dama de compañía; y el hecho mismo de que tenga cualidades para ello hace que quiera dar lo mejor de mí a aquellos que necesitan de toda la ayuda y el cariño que sus semejantes puedan ofrecerles.
Un prolongado suspiro de alivio escapó de sus labios y, bajando la voz, dijo con un aire de confianza que me fue muy grato:
—Varias personas han solicitado el puesto, pero ninguna me ha parecido la indicada. Creo que usted sí lo será, y espero que los cuidados no sean demasiado para usted. No le cedería a nadie esta tarea si pudiera hacerla yo misma, pero, como ocurre con frecuencia, mi pobre niña rechaza con más fuerza a aquellos que una vez fueron los más queridos para ella, y no deja que me acerque. Por tanto, debo ver mi puesto ocupado por una extraña, aunque me rompa el corazón ser apartada así de ella.
Hizo una pausa, luego añadió apresuradamente, como si me hubiera leído el pensamiento:
—Tal vez usted se pregunte por qué no enviamos a esta desafortunada chica fuera de casa. Sencillamente, porque no confío en nadie para que la cuide, ni quiero perder el triste placer de protegerla y hacer lo poco que pueda por ella. Ahora, déjeme que le hable de ella. Lleva enferma un año, pero los violentos ataques se producen a intervalos; el resto del tiempo, es casi ella misma de nuevo, y solo necesita la atención y las distracciones que cualquier persona compasiva e inteligente pueda darle. La vieja enfermera, que lleva conmigo muchos años, está agotada y debe descansar, Elinor no permite que ninguna de las mujeres que ahora están conmigo se le acerque, así que hemos decidido probar con una compañera joven. Hay a mano personas con experiencia para cuidar de ella durante sus frenéticos paroxismos, así que todo lo que le pido es que la entretenga y se ocupe de ella en sus días de más lucidez. ¿Hará usted esto?
—Con mucho gusto, si puedo —le respondí con entusiasmo.
—Gracias. No tengo dudas de que tendrá usted éxito, a menos que ella le coja aversión. La señora Hamilton me habló de sus muchas aptitudes y su habilidad para usarlas. Le dejo a su juicio todo lo referente a las distracciones y ocupaciones para Elinor. Es deseable que duerma tanto como le sea posible, las conversaciones han de ser insulsas, y las tareas, tranquilas. Anda recuperándose de un reciente ataque y está de muy mal humor, pero ya no se muestra violenta. Durante los próximos meses irá mejorando gradualmente hasta que se produzca otra recaída; por tanto, no debe usted temer nada por ahora.
—Nunca temo a aquellos a los que amo, y aprendo pronto a amar a aquellos a los que compadezco.
—Entonces amará usted a mi pobre hija, pues despertará la mayor de sus compasiones. Pero déjeme aclararle un punto, para su entera satisfacción. No hay dinero que pueda pagar estos servicios, diga una cantidad y gustosamente la aceptaré, y de buen grado la aumentaré si las tareas resultan más difíciles de lo que usted esperaba.
—No soy una persona que se mueva por dinero; solo quiero un hogar y una pequeña cantidad para no depender de la caridad ajena. Permítame probar una semana antes de cerrar esta cuestión. Puedo empezar enseguida, si usted lo desea, y lo haré lo mejor que pueda.
Sé que mis maneras y mi sinceridad le agradaron; tomó mi mano y la apretó con un gesto impulsivo mientras se levantaba y me conducía a su cuarto diciendo:
—Vamos, entonces, y dejemos que Elinor vea ese alegre rostro suyo. Lo único que temo es que encuentre esta vida aburrida y pierda usted su buen ánimo y viveza. Mi hija no puede salir y no ve a ninguno de sus antiguos amigos, así que estará usted prisionera la mayor parte del tiempo. ¿Podrá soportarlo?
—Creo que sí, si puedo salir a tomar el aire una vez al día y descansar por las noches. Soy fuerte y me encuentro bien, nunca conocí el desánimo, aunque a veces he tenido buenos motivos para ello.
—Tiene usted un alma feliz, ¡la envidio!
Me estaba yo quitando el sombrero y la capa mientras hablaba, y ella me estaba observando hasta que, con aquella exclamación, se giró y caminó a lo largo de la habitación con paso rápido como si algún recuerdo amargo o preocupación la atormentaran. Se detuvo frente a un tocador que tenía unas elegantes bagatelas esparcidas por encima y, apartándolas sin cuidado con una mano, seleccionó tres llaves y se acercó a mí.
—Estas son la llave del invernadero, que ahora mismo es su único lugar de ejercicio; la de la biblioteca, donde solía disfrutar; y la de los armarios donde está su ropa. Cuando se encuentra peor destroza y daña las cosas, pero ahora puede moverse libremente. El invernadero es sagrado para ella; puede usted seleccionar los libros como mejor considere; los adornos y vestidos con los que ella juega parece que le encantan por sus vínculos con el pasado. El piano acaba de ser afinado, y es su mayor consuelo, cuando está lo suficiente bien para tocarlo.
Puso las llaves en mi mano y me condujo escaleras arriba y a través de habitaciones cuya amplia elegancia cautivaron mis ojos y ofrecieron promesas de lujosos aposentos a la pobre acompañante que era yo cuando dejé mi sucio rincón en una casa de huéspedes barata. La señora Carruth abrió una puerta que conducía a un ala remota y me mostró un apartamento que parecía un perfecto nido de comodidad, y me dijo que era mío. Continuando a través de una galería y una antesala, donde dos mujeres de edad mediana y con aspecto de encargadas estaban sentadas trabajando, ella se detuvo en el umbral de una puerta que no se atrevía a cruzar y, con una mirada que nunca olvidaré, dijo con solemnidad:
—Señorita Snow, en esta casa verá usted muchas cosas que le oprimirán el corazón y requerirán su paciencia y compasión; no necesito insistirle en que guarde silencio respecto a las obligaciones que le encomendamos, ni ofrecerle soborno alguno por su lealtad; dejemos que el ruego de una triste madre se gane su tierna compañía para una hija muy desdichada.
—Puede usted confiar en mí, señora, esas aflicciones son sagradas para mí.
No dije más, pero ella quedó satisfecha y, con un temblor en la voz, una mirada de anhelo en su orgulloso rostro, señaló la puerta y susurró:
—No puedo ir más lejos. Trátela como si no pasara nada y sígale la corriente en sus inofensivos caprichos. Si está tranquila, entreténgase hasta que ella hable, y si la confunde o alarma algo, toque el timbre: estas mujeres están aquí para responder a él. Vaya usted, querida, pero déjeme verla antes de que se marche.
Con una pequeña palpitación en el corazón, no de miedo, sino de expectación, entré y miré a mi alrededor. A primera vista, la habitación parecía un boudoir amueblado de manera exquisita y muy atractivo para la hija de un hombre rico, pero una segunda ojeada revelaba muchas huellas de las frenéticas escenas que se habían producido allí. Las ventanas tenían ricos cortinajes, pero los barrotes de hierro proyectaban su sombra sobre el suelo iluminado por el sol. Un gran espejo estaba desfigurado por varias fisuras, feas manchas habían echado a perder la alfombra con flores, había juguetes rotos desperdigados y sobre los muebles de palisandro y mármol se veían las marcas de manos temerarias. Todas las puertas estaban cerradas con llave, salvo la que yo había usado para entrar, la chimenea estaba protegida por una pantalla metálica y varios armarios estaban cerrados. Tan solo el piano estaba abierto, y a su alrededor había por el suelo partituras rotas. Sobre un sofá, en la esquina más oscura, estaba lo más patético de aquella hermosa y, sin embargo, triste habitación: una chica alta y perfectamente desarrollada, al igual que su atractiva madre; no costaba imaginar que aquella visión fuera una angustia diaria para la madre. Muy pálida, pero no agotada por un año de sufrimiento, aquel atractivo físico de ella solo hacía que la enfermedad mental resultara más triste y llamativa. Sobre los fuertes brazos blancos, cruzados por debajo de la cabeza, aparecían oscuros moretones —sin duda infligidos por sí misma— y le colgaba una gran cantidad de cabello rizado y rojizo, enmarañado y descuidado; tenía los labios cerrados y unos párpados caídos por el cansancio escondían a medias los ojos más extraños que jamás he visto. De un color avellana claro, parecían casi de un amarillo leonado, como los ojos de un tigre; tenían una expresión infinitamente salvaje y triste, pero un ligero ruido de mi vestido al avanzar los alteró; al instante los ojos se abrieron por completo, oscureciéndose y dilatándose hasta volverse oscuros y fieros, mientras los fijaba sobre mí con una mirada que me hizo estremecer por un instante, pero no habló ni se movió así que, recordando las últimas palabras de su madre, simplemente me incliné y le dije tranquilamente:
—Buenos días, señorita Carruth. He venido a sentarme un rato con usted. No la molestaré si se disponía a dormir —pasé junto a ella, me senté al lado de la ventana y empecé a hojear varios libros que había tirados cerca.
Siguió un largo silencio, durante el cual pasé con calma las páginas como si estuviera absorta en la historia, si bien no leí ni una sola palabra, pues la consciencia de que aquellos ojos salvajes me observaban me afectaba singularmente.
Inmediatamente, como si estuviera satisfecha con el escrutinio de mi rostro, y ansiosa por oír mi voz de nuevo, dijo, con el intenso y monocorde tono propio de los dementes:
—¿Cuál es el nombre de mi nueva cuidadora?
—El nombre de su nueva acompañante y amiga, si usted le permite que lo sea, es Kate Snow.
Al ver que deseaba hablar, dejé el libro en el suelo y me giré hacia ella, como si estuviese lista para que me preguntara. Ella estaba echada, apoyada sobre su codo, y seguía mirándome, pero la feroz mirada se había trocado en una mezcla de duda y curiosidad. Con la libertad de alguien para quien las formas y las ceremonias han dejado de existir, miró y habló sin importarle la cortesía o el propio control.
—¿Por qué ha venido? ¿No tenía otra cosa que hacer que encerrarse en una prisión con una criatura tan miserable como yo?
—Podría haber hecho muchas otras cosas, pero preferí esta, ya que me gusta cuidar a los enfermos, porque resulta que tengo el poder de reconfortarlos, y eso es algo muy agradable, como puede usted suponer.
—Ojalá pudiera hacer eso por mí; pero yo soy un caso perdido… Un caso perdido.
De repente se levantó y empezó a caminar de un lado a otro con paso rápido, como si quisiera escapar de alguna idea desesperada. Fue de aquí para allá, como una criatura salvaje en su celda; seguía mirándome de manera furtiva y en más de una ocasión hizo una pausa antes de girarse bruscamente y alejarse para empezar de nuevo a caminar de una pared a otra sin descanso. Cogí un pequeño bordado que había en un cesto volcado, con la esperanza de tranquilizarla y dirigir su atención hacia mí, y empecé a examinarlo. Elinor se detuvo al instante, me miró un momento, luego se acercó y dijo con cierto aire arrogante:
—No toque eso, está hecho una maraña y usted lo estropeará más.
—Ya veo, pero creo que puedo desenredarlo y luego usted puede acabarlo, ya que es demasiado bonito para que se eche a perder. Puede que luego le guste trabajar en él, y yo le leeré algo en voz alta. Deseo que podamos pasar juntas ratos agradables, señorita Carruth.
Le hablé en un tono alegre, exactamente igual que si me estuviera dirigiendo a una persona sana, pues la experiencia me había enseñado que la manera más segura de tranquilizar a los maníacos era aparentar no ser consciente de su locura y dar por hecho que se comportan con propiedad. Les ayudaba a aumentar su propio control y, normalmente, ganaban en obediencia, al apelar a una de las motivaciones más fuertes que poseemos: el deseo de la buena opinión de los demás. Elinor pareció sorprenderse al principio, luego preocupada, y dijo apresuradamente:
—Sabe usted lo que me pasa, ¿no? ¿No le han dicho la horrible vida que llevo desde hace un año? Me trata usted como si fuera una enferma común.
—Sé todo lo del pasado, pero eso ya pasó, para nunca volver, espero. Olvídelo y hagamos feliz el presente, si podemos.
—¡Olvidarlo! ¿Cómo? Cuando sé que este horror volverá una y otra vez a perseguirme hasta que me muera… ¿Cómo puedo ser feliz con lo que me depara el futuro y los recordatorios de mi miseria constantemente ante mí?
Echó una mirada desesperada a la habitación y extendió sus heridos brazos con un gesto patético que me llegó al corazón e hizo que me temblara la voz cuando cogí sus manos entre las mías y le dije con ternura:
—Todo es posible con la ayuda de Dios; tenga esperanza y espere; espere y Él la ayudará a su debido tiempo. Mientras tanto deje que yo haga cuanto pueda por usted, y por hacer que su vida sea más feliz.
Creo que mi rostro y mis gestos le llegaron más que mis palabras, pues la compasión humana encuentra mejores intérpretes que las palabras. Ella lo sintió así, cedió y, cayendo sobre sus rodillas, se aferró a mí con la fuerza de un alma desesperada que por fin ha encontrado un apoyo, gritando apasionadamente:
—Sí, ayúdeme, ámeme, sálveme si puede; ninguna afligida criatura en el mundo la necesita tanto como yo a usted.
La abracé rápidamente y dejé que mis lágrimas corrieran libremente, con la esperanza de que ella también llorase y le bajase el frenesí. No lo hizo, pero mis lágrimas consolaron su pobre corazón, pues le confirmaron mi sinceridad y la calmaron con el bálsamo de la compasión. Enseguida levantó la mirada, sin lágrimas, pero más calmada y con una expresión dulce; bajó mi rostro y me besó.
—Es usted muy amable, gracias. Intentaré demostrarle mi gratitud siendo tranquila y obediente. No llore usted por mí, querida; yo no puedo, y me da pena verla hacerlo. Ojalá pudiera creer que hay alguna esperanza. ¿Cree usted realmente que con el tiempo podré ponerme bien?
Ahora hablaba y miraba como una niña pequeña, y me observaba con tristeza, todavía de rodillas junto a mí, con mi brazo alrededor de ella.
—Así es. Es joven y tiene un cuerpo sano para ayudarla. Una gran parte depende de sí misma, y si trata de mantener su mente tranquila y feliz, creo que podrá ponerse bien, pues he visto casos peores que se han curado por completo.
Ella negó con la cabeza y murmuró en voz alta, como para sí misma, mientras la antigua tristeza volvía a caer sobre su rostro.
—¿Qué puede ser peor que lo mío, si puede saberse…? Los pecados de los padres recaerán sobre los hijos, y ellos deben pagar el castigo.
Las palabras de la hija recordaban el triste semblante de la madre y me confirmaron que aquel lujoso hogar estaba ensombrecido por alguna tragedia familiar oculta al mundo. Aquello solo me hizo sentir más lástima por la pobre chica, y estaba tratando de pensar en alguna ocupación divertida para ella cuando una de las mujeres entró con una bandeja en la mano.
—La señorita debe comer algo ahora, ya que no se tomó el desayuno. Tal vez usted pueda persuadirla de ello. El doctor dice que hoy puede tomar vino, y la sopa está buenísima.
Las formas de la mujer eran muy respetuosas, pero su tono era duro, su mirada fría y, según hablaba, probó la sopa e hizo un sonido con los labios que habría acabado por quitarle el apetito a un enfermo delicado. Cuando estaba volviendo a colocar la cuchara en el cuenco, la detuve y le dije amablemente:
—Una limpia, por favor. La señorita Carruth prefiere no usar esta ahora.
—Vaya por Dios, qué exigente —dijo y, encogiéndose de hombros, Hannah fue a buscar otra cuchara.
Fue una nimiedad, pero tuvo su efecto, ya que Elinor, que se había vuelto a echar sobre el sofá de mal humor y observaba a la mujer con el ceño fruncido, se giró hacia mí con una sonrisa y dijo de un modo lastimero:
—¡Oh!, me trata usted como a una dama, a pesar de que soy una pobre criatura medio loca, y ellas creen que da igual lo que digan o hagan, pero yo sí noto la diferencia, y me tomaré la cena para complacerla a usted, señorita Snow.