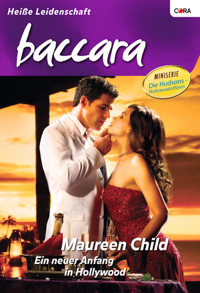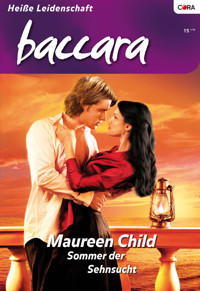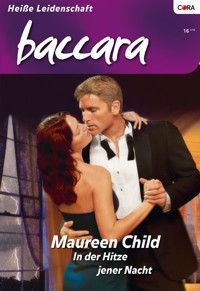1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
La dulce y tímida Marie Santini había descubierto hacía mucho tiempo que los hombres no la veían como una mujer seductora... por mucho que, bajo su mono de trabajo, latiera un corazón apasionado. ¿Por qué, entonces, el irresistible sargento Davis Garvey se mostraba tan interesado en ella? Una sola mirada de la atractiva Marie Santini bastaba para excitar al curtido Davis Garvey. Aquella inocente seductora no parecía ser consciente de sus encantos, pero, ¿se atrevería Davis a estrechar entre sus brazos a una mujer en cuyos ojos se leía la palabra "compromiso"?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Maureen Child
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un ferviente deseo, n.º 939 - mayo 2020
Título original: Marine Under the Mistletoe
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-123-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Reconocía su actitud.
Marie Santini contempló, a través del escaparate de su taller de reparación de automóviles, al hombre que se hallaba en el sendero de entrada. No resultaba fácil verlo, con todos los árboles de Navidad y los muñecos de nieve dibujados en el cristal, pero ella se esforzó. Alto, con el cabello moreno y corto, llevaba unas gafas de sol de estilo aviador, aunque el día nublado las hacía innecesarias. Mandíbula fuerte y barbilla recia.
Perfecto.
Justo lo que ella necesitaba. Otro varón con exceso de celo protector hacia su coche. Cuando a una mujer se le averiaba su automóvil, lo dejaba en el taller y lo recogía cuando estuviera listo. Los hombres, por el contrario, solían mariposear alrededor del maldito trasto como si éste fuera una mujer embarazada, cuestionando incesantemente el trabajo de Marie con muecas de congoja y preocupación.
A Marie Santini le gustaban los coches tanto como a cualquiera, pero sabía que no sangraban cuando se les «operaba». Sin embargo, se dijo, el negocio había estado muy flojo la semana anterior. Tal vez debía salir y convencer al señor Nervioso de que entrara en el taller. Se puso su cazadora azul marino y la dejó abierta, para que pudiera verse el eslogan Marie Santini, cirujano deautomóviles estampado en su camiseta roja. Luego se dirigió hacia la puerta.
–¿Esto es un taller?
Davis Garvey observó el pequeño pero abarrotado taller de reparación. Las lisas paredes estaban pintadas de blanco, el marco del escaparate y las puertas eran de un atractivo azul eléctrico, y unas flores blancas y moradas florecían en los arriates de terracota situados a cada lado de la puerta principal.
Exceptuando la zona del taller propiamente dicho, el establecimiento parecía más una cafetería de moda que otra cosa.
Había esperado algo más grande, más ostentoso. Por el modo en que los marines de Camp Pendleton hablaban de aquel taller, había pensado que apestaría a dinero y experiencia. Pero la prueba de que no se había equivocado de sitio aparecía plasmada en la fachada del pequeño edificio. Un letrero rojo, blanco y azul en el que se leía el rótulo de Santini’s.
Davis frunció el ceño, recordando a los tipos que le habían hablado de aquel sitio. En un tono casi reverencial, le habían asegurado:
–Si Marie Santini no puede reparar tu coche, nadie podrá.
Sin embargo, se dijo, la idea de que una mujer manipulara su coche le había resultado difícil de digerir. Pero con el ajetreo existente en Camp Pendleton, no tenía tiempo de repararlo él mismo.
Un frío viento invernal soplaba desde el cercano océano, y Davis introdujo las manos en los bolsillos de sus desgastados tejanos Levi’s. Echándose hacia atrás el sombrero, contempló las densas nubes grises que empezaban a congregarse, y se preguntó que habría sido de la soleada California de la que siempre había oído hablar. Diablos, sólo llevaba una semana en Camp Pendleton, y cada día había amanecido lluvioso o amenazando lluvia.
Una puerta se abrió, y Davis fijó su atención en la parte frontal de la tienda y en la mujer que acababa de salir. La observó mientras caminaba hacia él. Tenía el cabello negro, largo hasta los hombros, recogido detrás de las orejas para lucir unos pequeños zarcillos de plata. Llevaba una desgastada camiseta roja y pantalones vaqueros, zapatillas de tenis y una cazadora azul que revoloteaba al viento como un par de alas. Más alta de lo que parecía desde lejos, vio que le llegaba por la barbilla cuando se detuvo delante de él.
–Hola –dijo, dirigiéndole una cálida sonrisa que disipó parte del frío de la tarde.
–Hola –respondió Davis al tiempo que contemplaba los ojos más verdes que había visto jamás. De acuerdo, ignoraba si Marie Santini sabría mucho de automóviles. Pero contratar a aquella mujer para que diera la bienvenida a los clientes era, sin duda, todo un acierto por su parte. No era exactamente guapa, pero tenía esa clase de rostro que uno siempre miraba dos veces. No se trataba de algo meramente físico, sino de cierto brillo especial que emitían sus ojos. Un brillo… vivo.
–¿Puedo ayudarlo? –preguntó Marie al cabo de algunos segundos.
Davis parpadeó y recordó a qué había ido allí. A averiguar si el «mecánico milagroso» del que le habían hablado los muchachos era apto para trabajar en su automóvil. Y para ello tendría que conocer a Marie Santini. Siempre podía intimar con el comité de bienvenida más tarde.
–No lo creo –dijo–. Quisiera ver a Marie Santini.
Ella exhaló una bocanada de aliento que agitó unos cuantos mechones de su cabello negro. Luego respondió:
–La tiene delante.
Imposible.
–¿Usted? –inquirió Davis, recorriéndola de arriba abajo con la mirada y apreciando su constitución esbelta–. ¿Usted es mecánico?
Marie se retiró el cabello de la cara cuando el viento se lo echó sobre los ojos.
–Sí, soy el mecánico de este taller.
–¿Usted es Marie Santini? –cuando los muchachos le hablaron de una mujer mecánico, se había imaginado algo más parecido a una cantante alemana de ópera. Brunilda.
Ella agachó la mirada, se desabrochó un poco más la cazadora y luego volvió a mirarlo.
–Eso pone en mi camiseta.
–Pues no tiene pinta de serlo –observó Davis, y se preguntó lo buena que sería si ni siquiera tenía grasa debajo de las uñas. ¿Qué hacía? ¿Ponerse guantes blancos para cambiar los aceites?
–¿Acaso esperaba a una gigantona embadurnada de grasa? –Marie cruzó los brazos sobre el pecho, y Davis se esforzó por no fijarse en la curva de sus senos. Estaba hablando con un mecánico, por el amor de Dios. ¡Los senos no pintaban nada allí! –Lamento haber defraudado sus expectativas –comentó ella–, pero soy una profesional muy buena.
–Parece muy segura de sí misma.
–Tengo motivos para parecerlo –musitó Marie–. Me paso la mitad del tiempo probando mi valía ante hombres como usted.
–¿Ante hombres como yo? ¿A qué se refiere?
–Me refiero a los que piensan que una mujer no puede saber más de coches que un hombre.
–Eh, espere un momento –Davis se cruzó de brazos y la miró con severidad. Nadie lo acusaba de machista y se quedaba tan tranquilo. Diablos, él trabajaba con mujeres diariamente. Todas ellas eran excelentes marines. No tenía necesariamente problemas con los mecánicos que fueran mujeres. Tenía problemas con cualquier mecánico que arreglara su coche. Demonios, lo habría reparado personalmente si no tuviera tanto trabajo en la base.
–No –lo interrumpió ella–. Espere usted un momento –meneó la cabeza y alzó ambas manos–. Usted ha venido a mí. Yo no lo he perseguido para que me permita trabajar en su coche.
–Cierto –dijo él.
–Entonces, ¿ha cambiado de opinión?
–Todavía no lo sé.
–Bueno –repuso Marie–, ¿por qué no lo averiguamos? –avanzó con rapidez hacia el Mustang que Davis había estacionado en la esquina.
Él la siguió de cerca.
–¿Es usted así de encantadora con todos los clientes?
–Sólo con los testarudos –respondió ella por encima del hombro.
–Me sorprende que aún siga en el negocio –musitó Davis, intentando deliberadamente apartar la mirada del contoneo de su trasero.
–No seguirá tan sorprendido cuando haya arreglado su coche.
Si no supiera lo contrario, Davis habría jurado que aquella mujer era marine.
Marie no quería ni pensar en las veces que había repetido aquella misma conversación. Desde que se hizo cargo del taller de su padre, hacía dos años, todos los clientes que entraban en el establecimiento la habían mirado con la misma expresión de incredulidad.
Ya hacía tiempo que había dejado de resultarle divertido.
Entonces, ¿por qué lo estaba disfrutando ahora?, se preguntó.
Se detuvo junto al Mustang y alzó la mirada hacia los enormes ojos azules de Davis. Una reacción completamente femenina se adueñó de la boca de su estómago, y ella la reprimió de inmediato. Por favor, ya había visto hombros anchos y mandíbulas fuertes con anterioridad. En silencio, se recordó a sí misma que él había acudido allí en busca de un mecánico… no de una mujer.
–A ver si lo adivino. Nunca ha visto una mujer mecánico.
–No últimamente.
Había que reconocerlo. Se estaba recuperando de la sorpresa con mucha más rapidez que la mayoría de sus clientes. Pero, bueno, se dijo Marie, aquel hombre era superior a la media… en todo. Tenía hombros más anchos que la mayoría, complexión más musculosa, piernas más esbeltas, mandíbula firme y cuadrada, y unos penetrantes ojos azules que parecían capaces de verla por dentro.
Lo cual, se dijo con un suspiro interior, solían hacer la mayoría de los hombres.
Aunque, en honor a la verdad, Marie había aprendido que los hombres no veían a su mecánico como una posible candidata a una aventura amorosa.
–Siempre hay una primera vez para todo, sargento –dijo.
Davis enarcó las cejas, y Marie apenas consiguió reprimir la sonrisa ante su sorpresa.
–¿Cómo ha sabido que soy sargento? –inquirió él.
En realidad, no era difícil para alguien que había crecido en Bayside. Con Camp Pendleton a menos de un kilómetro y medio, el pueblecito siempre estaba lleno de marines. Eran fáciles de reconocer, incluso vestidos de paisano.
–No es tan difícil –contestó Marie, disfrutando de su sorpresa–. Lleva el corte de pelo reglamentario… –hizo una pausa y señaló su postura–. Además, está puesto como si alguien acabara de gritar «¡descansen!».
Davis arrugó la frente, advirtiendo que tenía los pies muy separados y las manos colocadas en la espalda. Cambió deliberadamente de postura.
–Y en cuanto al rango –prosiguió ella con una sonrisa–… es demasiado mayor para ser un soldado raso y demasiado orgulloso para ser cabo, pero no lo suficientemente arrogante para ser un oficial. Por lo tanto –concluyó con una leve inclinación–, sargento.
Impresionado y divertido a despecho de sí mismo, Davis asintió.
–Sargento primero, en realidad.
–Tomo nota de la corrección –Marie contempló sus ojos azules y percibió lo que por un momento pensó que podía ser interés. No. Probablemente sería algo instintivo, se dijo. Un hombre como aquel estaría, sin duda, acostumbrado a flirtear con las mujeres. Con todas las mujeres–. Bueno –dijo al fin, dominando mentalmente sus hormonas–. ¿Cuál es el problema?
–Usted es el mecánico –la desafió Davis–. Dígamelo usted.
Un estallido de irritación la recorrió por dentro. Debería estar acostumbrada a aquello. Él no era el primero, ni sería el último, en probar sus conocimientos antes de confiarle su querido coche. Aunque una vez que arreglaba un automóvil, admitió Marie con orgullo, éste quedaba bien arreglado. Tal era la explicación de que contara con una clientela fiel.
–¿Por qué será –inquirió– que los hombres pueden ganarse la vida diseñando moda, y ser respetados, mientras que una mujer mecánico ha de hacer milagros para demostrar su valía? –él abrió la boca para contestar, pero Marie siguió hablando–. ¿Crees usted que alguien obliga a Calvin Klein a enhebrar una aguja antes de contratar sus servicios?
Davis negó con la cabeza.
–No. Pero si el viejo Calvin cose un dobladillo torcido, el vestido no sirve, ¿verdad?
De acuerdo, quizá no le faltara razón.
–Muy bien –dijo Marie, rindiéndose a lo inevitable–. Demos una vuelta para probarlo, ¿quiere? ¿Las llaves? –extendió la mano, y él se quedó mirándola durante un largo momento, antes de alzar la cabeza para mirarla a los ojos.
–¿Qué tal si conduzco yo? –propuso.
–Ni hablar –Marie meneó la cabeza y lo miró comprensivamente, aunque sin ceder en su postura–. Tengo que conducirlo personalmente para sentir su funcionamiento –explicó–. Además, al final tendrá que dejarlo a mi cuidado, ¿no?
Su sonrisa rebosaba confianza y era demasiado atractiva. Davis depositó las llaves en su palma extendida. Tras deslizarse en el asiento del pasajero, observó cómo ella se ponía el cinturón de seguridad y luego colocaba la llave en el contacto. El Mustang empezó a rugir, lleno de vida.
Davis giró la cabeza hacia el taller, aún abierto.
–¿Piensa usted dejar…?
–Chist –lo acalló Marie frunciendo el entrecejo.
Él se sorprendió tanto, que obedeció. Hacía mucho tiempo que nadie lo mandaba callar.
Ladeando la cabeza hacia el motor, Marie cerró los ojos y escuchó con la concentración de un médico que sostuviera un estetoscopio sobre el pecho de un paciente.
Al cabo de unos momentos, volvió a abrir los ojos, se retrepó en el asiento y puso la primera.
–¿Qué me decía?
–¿No piensa cerrar el taller?
–No tardaremos mucho –respondió Marie con un rictus burlón. Luego miró por encima de su hombro izquierdo, pisó el acelerador y se alejó con velocidad suficiente para enviarlos al espacio.
Davis se apretó contra su asiento mientras ella conducía como si estuviera participando en una carrera.
Las angostas calles del pueblo costero aparecían abarrotadas de compradores y turistas. Davis hizo una mueca conforme Marie se abría paso hábilmente a través del tráfico. Adelantó a un autobús y luego giró hacia una estrecha calle de sentido único.
Un par de personas la saludaron con la mano al verla pasar, y ella les sonrió en respuesta, sin apartar los ojos de la carretera. Manipulaba la palanca de cambios, el freno y el acelerador como una concertista de piano, y Davis se sorprendió a sí mismo mirando sus largas piernas conforme sus pies se movían y danzaban sobre el suelo del automóvil.
Al estar bajada la capota, el aire del océano los azotó, revolviendo salvajemente el cabello negro de Marie. Era la primera vez que Davis iba en un descapotable con una mujer que no estuviera lamentándose por su peinado ni suplicándole que alzara la capota.
Marie dobló por la siguiente esquina prácticamente sobre dos ruedas y pasó rauda por entre dos vehículos. Al frente, el semáforo ya cambiaba de verde a rojo, sin la transición del ámbar, y ella pisó el freno. Davis salió proyectado hacia delante, agradeció al cielo la existencia de los cinturones de seguridad y apretó los dientes.
–Tiene una válvula suelta –dijo ella mirándolo.
–¿Qué? –preguntó él, intentando desbloquear su mandíbula.
–El motor –explicó Marie–. Se nota al pisar el acelerador. Tarda un poco en reaccionar.
–Tienes razón –reconoció él tuteándola, y luego se frotó el tenso cuello–. Pero no entiendo cómo has podido notarlo, conduciendo a la velocidad de la luz.
Ella se echó a reír, y maldito si no disfrutó con el sonido de su risa.
Antes de que Davis pudiera decirlo, sin embargo, el semáforo volvió a ponerse en verde y Marie arrancó de nuevo.
La gente, los coches y el paisaje pasaban veloces por su lado, semejando un colorido borrón. Davis se agarró al brazo del asiento con tal fuerza, que pensó que desgarraría la tapicería de vinilo.
Unos cuantos segundos más tarde, Marie aparcó el coche delante del taller, apagó el motor y dio una cariñosa palmadita sobre el salpicadero.
–Buen coche –dijo.
Él inhaló profundamente, agradecido de haber sobrevivido a la experiencia. Diablos, había estado en zonas de combate donde se había sentido más optimista sobre las esperanzas de supervivencia.
Ahora que aquel frenético paseo había terminado, se giró por fin hacia Marie y la miró boquiabierto.
–Conduces como una maníaca.
Ella esbozó una sonrisa burlona, claramente sin sentirse ofendida.
–Eso solía decirme mi padre.
–Un hombre inteligente –Davis consiguió sonreír–. ¿Qué tal si trato con él?
Marie se puso muy seria.
–Ojalá pudieras. Pero falleció hace dos años.
–Oh. Lo siento –Davis percibió el eco de dolor que se reflejaba en su voz, y comprendió que ella aún lo añoraba.
–No podías saberlo –respondió Marie–. Bueno –añadió–, ¿quieres que arregle esta ricura o no?
Localizar un problema y saber solucionarlo eran dos cosas muy distintas. Además, si sus habilidades como mecánico eran tan temerarias como su forma de conducir, aceptar sólo podía entrañar problemas.
–¿Cómo sé que puedes arreglarlo?
Marie apoyó un brazo en el volante y se giró para mirarlo.
–Supongo que no puedes saberlo de antemano, sargento. Tendrás que correr el riesgo.
–Acabo de correr bastantes riesgos para toda una vida.
La sonrisa de ella se ensanchó.
–Creía que a los marines os gustaba arriesgaros de vez en cuando.
–Nena, me alegro de que no seas conductora de tanques.
–Yo también –dijo Marie, y luego agregó–: Aunque me gustaría probar algún día.
Davis emitió una efímera risotada.
–Seguro que sí.
Si no se andaba con cuidado, aquella mujer podía llegar a gustarle. Aunque era una mujer poco habitual, desde luego. Nada de coqueteos evidentes. Nada de risitas tímidas. Simplemente confianza en sí misma y una actitud arrojada. Poseía una estupenda risa, ojos sorprendentes y una figura capaz de fundir incluso los casquetes polares.
–¿Y bien? ¿Vas a confiarme tu coche?
Un brillo desafiante iluminaba sus ojos, y él reaccionó automáticamente. ¿Qué marine no lo hubiera hecho?
–De acuerdo, cirujano de automóviles –respondió–. El trabajo es tuyo.
Marie asintió con la cabeza.
–Pasa al taller. Rellenaré la ficha.
Él la observó mientras se apeaba del Mustang, con las mejillas enrojecidas, los ojos brillantes, sus largos y esbeltos miembros llevándola a grandes zancadas hacia la oficina. Y Davis comprendió que jamás volvería a pensar en los mecánicos de la misma manera.
Capítulo Dos
Marie sentía su mirada tan inequívocamente como podía haber sentido su contacto. Al pensarlo, un estremecimiento de anticipación le recorrió la columna, mientras un rincón aún racional de su mente le decía que lo olvidara.
Los hombres como él nunca se sentían interesados por mujeres como ella.
Oyó cómo la portezuela del coche se abría y luego se cerraba. El suave crujido de sus pisadas en el sendero de grava anunció su inminente proximidad.
Ella se notó la boca seca. Era ridículo. Ya era demasiado mayor para sentir mariposas en el estómago sólo porque un hombre la mirara dos veces. Un hombre guapísimo, matizó para sí. Se colocó detrás del mostrador, tomó un bolígrafo y empezó a rellenar la ficha.
Él entró en el despacho y se situó justamente delante de ella.
–Bueno –dijo Marie con un tono que, esperaba, resultase convincentemente profesional–. Necesito tu nombre, tu dirección y un teléfono de contacto.
Davis asintió al tiempo que le quitaba el bolígrafo de la mano, rozándole levemente los dedos. Ella notó un hormigueo en la piel, y se estremeció como si de repente la hubiera asaltado una descarga de electricidad estática.
–¿Cuánto tiempo tardarás? –inquirió él mientras rellenaba la ficha–. Necesito el coche.
Ah, se dijo ella, definitivamente era más seguro ceñirse a los negocios.
–Como todos –observó–. Pero ahora estoy bastante descongestionada de trabajo. No tardaré más de un par de días.
Davis la miró.
–¿Haces todo el trabajo tú sola?
¿Aún seguía esperando que un hombre supervisara la reparación?
–Sí, yo sola –respondió Marie un poco a la defensiva–. Bueno, si exceptuamos a Tommy Doyle, que viene tres tardes en semana. ¿Te preocupa eso?
–Depende. ¿Quién es Tommy Doyle? ¿Va a trabajar él en mi coche?
–Tommy tiene dieciséis años, y no, no va a trabajar en tu coche –Marie señaló la puerta abierta del taller–. Suele encargarse de la limpieza de los automóviles y me echa una mano ocasionalmente.
La expresión de Davis decía claramente: «Que ese chico no se acerque a mi coche».
–Mira, sargento…
–Llámame Davis.
–Mira, Davis, puedo arreglar tu Mustang. Si lo dejas aquí, te dejaré un coche durante un par de días.
Él enarcó una ceja.
–¿Un coche?
–Sí –confirmó Marie, sabedora de que él pensaría que un negocio tan pequeño como aquél no podía permitirse el lujo de prestar automóviles a los clientes mientras durasen las reparaciones–. Puedes llevarte el Bug que hay fuera.
Davis miró por encima del hombro el desvencijado Volkswagen. Tenía la carrocería llena de bollos y la pintura desgastada en algunas zonas.
Marie advirtió su expresión y trató de reprimir una sonrisa.
–No es una belleza –admitió–, pero te servirá para ir y venir de la base.
–¿Me servirá también para ir a un restaurante? –inquirió Davis mirándola de nuevo.
–Te llevará a donde tú quieras –aseguró ella–. Aunque quizá los botones del Five Crowns no quieran aparcarlo por ti.
Sólo pensar en su pobre Bug cruzando la elegante entrada del mejor restaurante de la costa le arrancó una sonrisa. Pero dicha sonrisa se desvaneció cuando Davis volvió a hablar.
–Pensaba más bien en una cafetería por la que he pasado al venir hacia aquí… Siempre y cuando aceptes una invitación a almorzar.
Marie notó que el estómago le daba un vuelco, y no le gustaba la sensación. Prefería tener el control de la situación. Y mientras fuera simplemente Marie, el mecánico, lo tendría. Los hombres no solían mirar más allá de sus habilidades con las herramientas para buscar a la mujer que había detrás.
Y ahora que por fin había ocurrido, no sabía muy bien cómo reaccionar. De modo que hizo lo que le pareció más natural… Bromear.