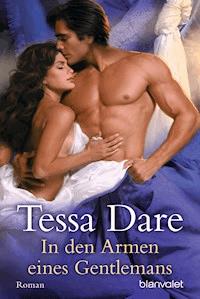Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tras pasarse años sola, Kate Taylor por fin siente que tiene una familia: el pueblo de Cala Espinada. Sin embargo, nunca ha dejado de soñar con el amor, sobre todo cuando está cerca del cabo Thorne. El comandante de la milicia local es tan frío y duro como arrebatadoramente atractivo. Cuando unos misteriosos desconocidos se presentan buscando a Kate, reclamándola como parte de su aristócrata estirpe, Thorne da un paso al frente y asegura ser su prometido. Afirma que solo piensa en proteger a Kate, pero entonces ¿por qué la besa con tanto deseo? Para que el compromiso entre los dos sea creíble, Thorne va a tener que encerrar las cálidas sonrisas de Kate en su marchito corazón. Y esa es la batalla más dura a la que se ha enfrentado nunca un guerrero tan feroz como él... y la primera que parece destinado a perder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Título original: A Lady by Midnight Published by arrangement with The Marsh Agency Ltd., acting in conjunction with the Axelrod Agency
© 2021 by Eve Ortega
____________________
Traducción: Xavier Beltrán
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: febrero 2022
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2022: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Para Tessa Woodward y Helen Breitwieser, con toda mi gratitud.
Capítulo uno
Verano de 1814
El cabo Thorne era capaz de lograr que una mujer se estremeciera desde el extremo opuesto de una habitación.
Un don muy inconveniente, en opinión de Kate Taylor.
Aquel hombre ni siquiera debía molestarse en conseguirlo, como comprobó Kate con una punzada de tristeza. No tenía más que irrumpir en El Toro y la Mariposa, adueñarse de uno de los taburetes de la barra, fruncir el ceño con una jarra de metal en las manos y darle la espalda, una espalda ancha y musculosa, al local. Y sin una sola palabra, sin ni siquiera una sola mirada, lograba que los dedos de la pobre señorita Elliott, posados sobre las teclas del piano, comenzaran a temblar.
—Ay, no puedo —susurró la muchacha—. Ahora no puedo cantar. No con él aquí.
Otra clase de música echada a perder.
Kate jamás había padecido ese problema, que empezó un año atrás. Antes de eso, en Cala Espinada vivían sobre todo mujeres, y El Toro y la Mariposa era un pintoresco salón de té en que se servían pastelitos y se vendían tarros de mermelada. Pero, desde que se había organizado la milicia local, el establecimiento se había convertido tanto en el salón de té de las damas como en la taberna de los caballeros.
Kate no se oponía a compartir el local, pero con el cabo Thorne era imposible compartir nada. Su presencia adusta e inquietante se apoderaba por completo de la estancia.
—Intentémoslo una vez más —apremió a su alumna mientras se esforzaba por ignorar la silueta intimidante que se le cernía desde la visión periférica—. Ya casi lo teníamos.
—No me saldrá nunca. —La señorita Elliott se ruborizó y entrelazó los dedos sobre el regazo.
—Claro que sí. Es tan solo cuestión de práctica, y no estarás sola. Seguiremos trabajando en el dueto y estaremos preparadas para ensayar la actuación en el salón este mismo sábado.
Al oír la palabra actuación, las mejillas de la muchacha adquirieron un color carmesí.
Annabel Elliott era una jovencita delicada y pálida, pero la pobre se sonrojaba con una gran facilidad. Siempre que estaba nerviosa o aturullada, sus mejillas ardían como si le acabaran de asestar un bofetón. Y estaba nerviosa o aturullada la mayor parte del tiempo.
Algunas jóvenes acudían a Cala Espinada para superar la timidez, un escándalo o un episodio de fiebre debilitante. La señorita Elliott se había presentado con la esperanza de conseguir otro tipo de curación: necesitaba un remedio para el pánico escénico.
Kate había sido su mentora el suficiente tiempo para saber que los problemas de la señorita Elliott no tenían nada que ver con una falta de talento ni de preparación. Solamente necesitaba confiar en sí misma.
—Tal vez nos ayude una nueva partitura —le propuso Kate—. A mí me levanta más el ánimo una melodía nueva y refrescante que comprarme un sombrero. —Se le ocurrió una idea—. Esta semana iré a Hastings a ver qué encuentro.
De hecho, tenía intención de visitar Hastings con un propósito totalmente diferente. Debía saludar a alguien, una visita que llevaba tiempo postergando. Ir a comprar nuevas partituras sería una excusa excelente.
—No sé por qué soy tan tonta —se lamentó la ruborizada joven—. He tenido profesores brillantes durante años. Y me encanta tocar. De verdad que sí. Pero, cuando hay alguien escuchando, me quedo paralizada. Soy una inútil.
—No eres ninguna inútil. Ninguna situación es inútil jamás.
—Mis padres…
—Tus padres tampoco creen que seas inútil. De lo contrario, no te habrían enviado aquí —dijo Kate.
—Quieren que mi puesta de largo sea un éxito. Pero usted no sabe la presión que ejercen sobre mí. Señorita Taylor, es imposible que usted sepa qué se siente.
—No —admitió Kate—. Supongo que no.
La señorita Elliott levantó la vista, afectada.
—Lo siento. Lo siento mucho. No quería decirlo así. Qué desconsiderado por mi parte.
—No te preocupes. —Kate desestimó las disculpas con un gesto—. Es cierto. Soy huérfana. Llevas razón, por supuesto: es imposible que sepa qué se siente al tener padres con expectativas tan altas y desorbitadas.
«Aunque daría lo que fuera por experimentarlo, solo durante un día».
—Pero sí que sé la gran diferencia que supone saber que estás entre amigos —continuó—. Esto es Cala Espinada. Todos somos un tanto diferentes. Y recuerda que en este pueblo todo el mundo está de tu parte.
—¿Todo el mundo?
La mirada recelosa de la señorita Elliott voló hacia el hombre solitario y gigantesco sentado a la barra.
—Es que es tan grande —susurró—. Y aterrador. Siempre que empiezo a tocar, lo veo hacer una mueca.
—No te lo tomes como algo personal. Es un militar, y ya sabes que todos los militares están confundidos por culpa de las bombas. —Kate le dio a la señorita Elliott una alentadora palmada en el brazo—. No le prestes ninguna atención. Limítate a levantar la cabeza, a esbozar una sonrisa, y sigue tocando.
—Lo intentaré, pero es que… es bastante difícil ignorarlo.
Sí. Así era. Que se lo dijeran a Kate.
Aunque al cabo Thorne se le daba estupendamente bien ignorarla a ella, Kate no podía negar el efecto que tenía él en su compostura. Le hormigueaba la piel cuando estaba cerca y, las pocas veces que la había mirado, había observado una honda profundidad en sus ojos. Pero, por el bien de la confianza de la señorita Elliott, Kate dejó a un lado sus propias reacciones.
—Alza la barbilla —le recordó en voz baja a la señorita Elliott, y también a sí misma—. Sonríe.
Kate comenzó a tocar la parte grave del dueto. Cuando llegó el momento de que entrara la señorita Elliott, sin embargo, la joven titubeó después de unas cuantas notas.
—Lo siento, es que… —La voz de la señorita Elliott se fue apagando.
—¿Ha vuelto a hacer una mueca?
—No, peor —gimió—. Esta vez se ha estremecido.
Con un resoplido de indignación, Kate giró el cuello para observar la barra.
—No. No se ha estremecido.
—Sí —asintió la señorita Elliott—. Ha sido horrible.
Kate se cansó. Que él ignorara a sus alumnas era una cosa. Que hiciera una mueca, otra. Pero no había ninguna justificación para un estremecimiento. Un estremecimiento pasaba de castaño oscuro.
—Voy a hablar con él —dijo Kate mientras se levantaba de la banqueta del piano.
—Ay, no. Se lo suplico.
—No pasa nada —le aseguró—. No me da miedo. Puede que sea tosco, pero creo que no muerde.
Kate atravesó el establecimiento y se detuvo justo al lado del hombro del cabo Thorne. Estuvo a punto de hacer acopio del valor necesario para darle un golpecito en la hombrera borlada de la casaca rojiza del uniforme militar.
A punto.
Al final, se aclaró la garganta.
—¿Cabo Thorne?
Él se giró.
En su vida había visto a un hombre con una expresión más dura. Su rostro era de piedra, formado por ángulos implacables y cincelados, y rasgos inflexibles. Un terreno inhóspito que no ofrecía a Kate cobijo ni escondite alguno. Su boca formaba una línea recta. Sus cejas oscuras se unían en un gesto reprobatorio. Y sus ojos… Sus ojos eran del azul de un río helado en la noche más fría y rigurosa del invierno.
«Alza la barbilla. Sonríe».
—Como debe de haber visto —dijo con ligereza—, estoy en medio de una clase de música.
Sin respuesta.
—Verá, la señorita Elliott se pone nerviosa al actuar delante de desconocidos.
—Quiere que me marche.
—No. —La respuesta de Kate la sorprendió incluso a ella—. No, no quiero que se marche.
Eso sería dejarlo ir con demasiada facilidad. Él siempre se iba. Sus ocasionales interacciones se habían limitado a eso. Kate hizo acopio de valentía y procuró desprender amabilidad. Thorne siempre encontraba una excusa para abandonar el local de inmediato. Era un juego ridículo y Kate estaba harta de él.
—No le pido que se marche —insistió—. La señorita Elliott necesita practicar. Ella y yo vamos a hacer un dueto. Le invito a que nos preste su atención.
El soldado se la quedó mirando.
Kate estaba acostumbrada a los contactos visuales extraños. Siempre que conocía a alguien nuevo, era consciente, a su pesar, de que la gente solamente veía la marca de un feroz color burdeos que tenía en la sien. Se había pasado muchos años escondiendo su marca de nacimiento con sombreros de ala ancha o con rizos peinados con esmero, siempre en vano. La gente veía más allá de los complementos y los bucles. Kate había aprendido a ignorar el dolor inicial. Con el tiempo, a los ojos de los demás, dejó de ser tan solo una marca de nacimiento para pasar a ser una mujer con una marca de nacimiento. Y al final los demás la observaban y solo veían a Kate.
La mirada del cabo Thorne era completamente distinta. Kate no sabía qué pensaba de ella. La incertidumbre la colocaba en el filo del precipicio, pero no dejó de intentar mantener el equilibrio.
—Quédese —lo retó—. Quédese y escuche mientras tocamos para usted lo mejor que sabemos. Aplauda cuando terminemos. Golpee el suelo según el ritmo de la música si lo desea. Dele a la señorita Elliott un poco de ánimo. Demuestre que cuenta con una pizca de empatía y déjeme patidifusa.
Pasaron eones hasta que Thorne, al fin, respondió de forma sucinta y áspera.
—Me marcho.
Se levantó y lanzó una moneda sobre la barra. Acto seguido, salió de la taberna sin mirar atrás.
Cuando la puerta pintada de rojo se cerró sobre sus engrasados goznes, burlándose así de ella con un portazo, Kate meneó la cabeza. Aquel hombre era imposible.
Sentada al piano, la señorita Elliott retomó un arpeggio.
—Supongo que ahora tenemos un problema menos —dijo Kate intentando ver, como siempre, el lado positivo. Absolutamente todas las situaciones lo tenían.
El señor Fosbury, el propietario de mediana edad de la taberna, hizo acto de presencia para limpiar la jarra de Thorne. Deslizó una taza de té en dirección a Kate. Una delgadísima rodaja de limón flotaba en el medio, y el aroma del brandi la rodeó con una columnilla de vapor. Se calentó por dentro antes siquiera de darle un sorbo. Los Fosbury la trataban muy bien.
Aun así, no sustituían a una verdadera familia. Para encontrarla iba a tener que seguir buscando. Y pensaba seguir buscando, ajena al número de puertas que se cerraran delante de sus narices.
—Espero que no deje que le afecten los modales groseros de Thorne, señorita Taylor.
—¿Quién?, ¿yo? —Se obligó a soltar una breve carcajada—. Ah, no soy tan sensible. ¿Por qué iban a afectarme las palabras de un hombre despiadado? —Pasó un dedo por el borde de la taza de té, pensativa—. Pero le pediría que me hiciera un favor, señor Fosbury.
—Lo que usted quiera, señorita Taylor.
—La próxima vez que sienta la tentación de tenderle una rama de olivo al cabo Thorne… —Arqueó una ceja y le dedicó una sonrisa juguetona—. Recuérdeme que me limite a golpearlo con la rama en la cabeza.
Capítulo dos
—¿Más té, señorita Taylor?
—No, gracias. —Kate le dio un sorbo a la suave infusión de la taza y reprimió una mueca. Se habían utilizado las mismas hojas por lo menos tres veces ya. Era como si les hubieran arrebatado el último vago recuerdo que tuvieran de haber sido té.
Supuso que era lo apropiado. Los recuerdos vagos estaban a la orden del día.
La señorita Paringham dejó la tetera.
—¿Dónde dices que vives?
—En Cala Espinada, señorita Paringham. —Kate sonrió a la mujer de pelo cano sentada en la silla de enfrente—. Es un célebre pueblo de vacaciones para muchachas jóvenes educadas con esmero. Me dedico a dar clases de música.
—Me alegra comprobar que tus estudios te proporcionan ingresos honestos. Es más de lo que habría podido esperar una mujer con tan poca suerte como tú.
—Sin duda. Soy muy afortunada.
Mientras dejaba a un lado el «té», Kate miró furtivamente el reloj de la repisa de la chimenea. El tiempo se le iba acabando. Detestaba perder valiosísimos minutos con lugares comunes cuando había preguntas que le quemaban la punta de la lengua. Actuar con brusquedad, sin embargo, no la ayudaría a conseguir ninguna respuesta.
Tenía un paquete envuelto en el regazo, y jugueteó con el lazo.
—Me sorprendió mucho saber que se había instalado aquí. Imagínese: mi antigua profesora, jubilada a pocas horas a caballo. No podía resistir la tentación de visitarla para evocar aquella época. Tengo muy gratos recuerdos de los años que pasé en Margate.
—No me digas. —La señorita Paringham arqueó una ceja.
—Así es. —Hurgó en su mente para dar con algún ejemplo—. En particular, echo de menos aquella sopa tan… nutritiva. Y los habituales oficios religiosos. Hoy en día cuesta encontrar dos horas enteras para leer sermones.
En lo que a niños huérfanos se refiere, Kate sabía que había sido más feliz que la mayoría. La atmósfera de la Escuela Margate para Chicas tal vez fuera austera, pero no le habían pegado, dejado sin comer ni sin vestir. Entabló amistades y recibió una educación útil. Y lo más importante de todo fue que le habían enseñado música y la habían animado a practicar.
Ciertamente, no podía quejarse. Margate había cubierto todas sus necesidades, salvo una.
El amor.
En todos los años que pasó en esa institución, no llegó a conocer el amor auténtico. Tan solo una pálida dilución del amor, reaprovechada en tres ocasiones, como el té. Otra muchacha se habría convertido en una mujer resentida. Kate, en cambio, no estaba hecha para sentir tristeza. Aunque su mente fuera incapaz de recordarlo, su corazón sí que rememoraba una época anterior a Margate. En cada uno de sus latidos resonaba un lejano recuerdo de felicidad.
Alguien la quiso. Lo sabía. No lograba ponerle un nombre ni un rostro a la emoción, pero ese detalle no la volvía menos real. Hubo un tiempo en que estaba donde debía estar: con alguien o en un lugar concreto. La mujer que tenía delante tal vez fuera la última esperanza que albergaba para encontrar la conexión.
—¿Recuerda el día que llegué a Margate, señorita Paringham? Debía de ser muy pequeña.
—Como mucho, tenías cinco años. —La anciana torció los labios—. No había manera de saberlo con seguridad.
—No. Por supuesto que no.
Nadie sabía cuándo era exactamente el cumpleaños de Kate, y ella menos que nadie. Como maestra, la señorita Paringham decidió que todas las tuteladas de la escuela cumplirían años el mismo día que Nuestro Señor, el 25 de diciembre. En teoría, se pretendía que ese día, cuando todas las demás se marchaban a casa a disfrutar de la festividad con sus familias de carne y hueso, el resto de las muchachas se reconfortaran al recordar a la familia sagrada a la que pertenecían.
No obstante, Kate siempre sospechó que detrás de aquella decisión había un motivo más pragmático. Si las jóvenes cumplían años el día de Navidad, no había necesidad alguna de celebrarlo. Ni de hacerles regalos especiales. Las tuteladas de la escuela debían conformarse todos los años con lo mismo: una naranja, un lazo y un corte de muselina estampada doblado con cuidado. A la señorita Paringham no le gustaban los dulces.
Por lo visto, seguían sin gustarle. Kate mordisqueó una esquina diminuta de la galleta seca e insípida que le había ofrecido, y acto seguido la dejó en el plato.
Sobre la repisa de la chimenea, el tictac del reloj parecía acelerarse. Tan solo faltaban veinte minutos para que saliera la última diligencia hacia Cala Espinada. Si no llegaba a subirse al carruaje, iba a verse obligada a pasar la noche en Hastings.
Se armó de valor. Basta de titubeos.
—¿Quiénes eran? —preguntó—. ¿Usted lo sabe?
—¿A quiénes te refieres?
—A mis padres.
—Eras una tutelada de la escuela. —La señorita Paringham resopló—. No tienes padres.
—Eso ya lo entiendo. —Kate sonrió en un intento por añadir ligereza a la cuestión—. Pero no salí de un huevo, ¿verdad que no? No aparecí de debajo de una hoja de repollo. Tuve un padre y una madre. Quizá los tuve durante al menos cinco años. Me he esforzado mucho por acordarme. Todos mis recuerdos son muy vagos, están revueltos. Recuerdo sentirme segura. Una cierta tonalidad azul. Una habitación con paredes azules, tal vez, pero no estoy segura. —Se pellizcó el puente de la nariz y frunció el ceño al ver los flecos de la alfombra—. Puede que, en mi afán por recordar, esté imaginándome cosas.
—Señorita Taylor…
—Recuerdo sonidos, sobre todo. —Cerró los ojos e indagó en sus adentros—. Sonidos sin imágenes. Alguien que me decía: «Sé valiente, Katie de mi corazón». ¿Se trataba de mi madre? ¿De mi padre? Esas palabras están grabadas a fuego en mi memoria, pero no consigo ponerles cara, por más que lo intente. Y luego está la música. Melodías de piano interminables, y la misma canción…
—Señorita Taylor.
Al repetir el nombre de Kate, la voz de la antigua profesora se quebró. No se resquebrajó como si fuera de porcelana, sino que más bien sonó como una especie de chasquido.
En un acto reflejo, Kate se irguió en la silla. Unos ojos afilados la observaban.
—Señorita Taylor, te recomiendo que abandones de inmediato esta línea de investigación.
—¿Cómo voy a abandonarla? Entiéndame. Me he pasado la vida entera formulándome estas preguntas, señorita Paringham. He tratado de hacer lo que usted siempre me aconsejó y ser feliz con lo que la buena fortuna de la vida me ha dado. Tengo amigos. Tengo trabajo. Tengo música. Pero sigo sin tener la verdad. Quiero saber de dónde vengo, aunque no me guste lo que encuentre. Sé que mis padres han fallecido ya, pero quizá haya alguna esperanza de contactar con otros familiares. Debe de haber alguien en alguna parte. El detalle más nimio podría resultarme útil. Un nombre, un pueblo, un…
—Señorita Taylor. —La anciana golpeó las tablas del suelo con el bastón—. Aunque dispusiera de alguna información, jamás te la contaría. Me la llevaría hasta la tumba.
—Pero… —Kate se reclinó en la silla—. ¿Por qué?
La señorita Paringham no respondió. Se limitó a apretar los labios, finos como el papel, para formar una tensa línea de desaprobación.
—A usted nunca le caí bien —susurró Kate—. Lo sabía. Siempre dejó muy claro, sin llegar a verbalizarlo, que cualquier gesto amable que me dedicara era de mala gana.
—Muy bien. Tienes razón. Nunca me caíste bien.
Se miraron fijamente a los ojos. La verdad había salido a la luz.
Kate se esforzó por reprimir cualquier muestra de decepción y de dolor. Pero entonces el fardo de partituras envueltas cayó al suelo…, y, al hacerlo, una sonrisilla engreída curvó los labios de la señorita Paringham.
—¿Puedo preguntar en base a qué merecía tales agravios? Me mostraba agradecida por todo lo que se me daba. Nunca hacía ninguna travesura. Nunca me quejaba. Me concentraba en mis clases y sacaba muy buenas notas.
—Precisamente. No mostraste ninguna humildad. Te comportabas como si te merecieras la felicidad tanto como las demás chicas de Margate. Siempre cantando. Siempre sonriendo.
La idea era tan absurda que Kate no pudo evitar echarse a reír.
—¿Le caía mal porque sonreía demasiado? ¿Debería haber estado melancólica y triste?
—¡Avergonzada! —La señorita Paringham gritó aquella palabra—. Una hija de la vergüenza tiene que vivir avergonzada.
Estupefacta, Kate se quedó unos instantes en silencio. «¿Una hija de la vergüenza?».
—¿A qué se refiere? Siempre he creído que soy huérfana. Nunca me dijo que…
—Estás maldita. Tu vergüenza salta a la vista. El mismísimo Dios te marcó. —La señorita Paringham la señaló con un delgado dedo.
Kate no podía responder siquiera. Se llevó una temblorosa mano hasta la sien.
Con la punta de los dedos, empezó a frotarse la marca distraídamente, de la misma forma que hacía de jovencita, como si así pudiera borrársela de la piel. Se había pasado toda la vida creyendo que era la amada hija de unos padres cuya muerte fue prematura. Cuán horrible era pensar que se habían deshecho de ella, que no la quisieron.
Sus dedos se quedaron paralizados encima de la marca de nacimiento. Quizá se habían deshecho de ella por esa mancha.
—Pobre tonta. —La carcajada de la anciana era áspera y mordaz—. Has soñado con cuentos de hadas, ¿verdad? Has pensado que algún día un mensajero llamaría a tu puerta y afirmaría que eres una princesa desaparecida.
Kate se dijo que debía mantener la calma. Obviamente, la señorita Paringham era una anciana solitaria y amargada que ahora se dedicaba a hacer que los demás se sintieran desdichados. No pensaba darle a aquella arpía la satisfacción de verla afectada.
Pero tampoco pensaba permanecer ni un solo minuto más allí.
Se agachó para recoger el paquete de partituras del suelo.
—Siento haberla molestado, señorita Paringham. Me marcho. No hace falta que diga nada más.
—Ah, pero es que aún no he terminado. Eres tan ignorante que has cumplido veintitrés años sin comprenderlo. Veo que es mi responsabilidad enseñarte una última lección.
—Por favor, no se moleste. —Kate se levantó de la silla y le hizo una reverencia. Acto seguido, alzó la barbilla y se pintó una desafiante sonrisa en el rostro—. Gracias por el té. Tengo que marcharme ya, no quiero perder el carruaje. No hace falta que me acompañe hasta la puerta.
—¡Muchacha impertinente!
La anciana movió el bastón y golpeó a Kate detrás de la rodilla.
Kate trastabilló y se agarró al marco de la puerta del salón.
—Me ha golpeado. No me puedo creer que acabe de golpearme.
—Debería haberte pegado hace años. Así puede que te hubiera borrado la sonrisa de la cara.
Kate se había herido el hombro con la jamba de la puerta. La punzada de humillación era mucho más intensa que el dolor físico. Una parte de ella quería hacerse un ovillo en el suelo, pero sabía que debía abandonar aquel lugar. Más aún, debía abandonar aquella conversación. La horrible e impensable posibilidad de que la vida la hubiera dejado marcada por la vergüenza de su nacimiento.
—Que tenga un buen día, señorita Paringham. —Apoyó el peso de su cuerpo en la rodilla dolorida y respiró hondo. La puerta principal estaba a unos pocos pasos de ella.
—Nadie te quería. —La voz de la anciana desprendía veneno—. Nadie te quería entonces. ¿Quién diablos te va a querer ahora?
«Alguien», insistía el corazón de Kate. «Alguien, en algún lugar».
—Nadie. —La maldad torció el gesto de la anciana, que volvió a atizar con el bastón.
Kate oyó el golpe seco contra la jamba de la puerta, pero en ese momento ya abría el cerrojo de la entrada de la casa. Se recogió las faldas y salió a la calle adoquinada a toda prisa. Las suelas de sus botas de tacón bajo estaban desgastadas, y resbaló y trastabilló mientras corría. Las calles de Hastings eran estrechas y curvas, flanqueadas por tiendas y posadas atestadas. Era imposible de todo punto que aquella mujer malencarada la hubiera seguido.
Aun sí, Kate no paraba de correr.
Corría sin apenas prestar atención a la dirección que tomaba, solo le importaba alejarse. Si seguía corriendo lo bastante rápido, quizá la verdad no la alcanzaría nunca.
En cuanto dobló hacia las caballerizas, el retumbante tañido de la campana de una iglesia le llenó el estómago de terror.
Uno, dos, tres, cuatro…
«No, no. Detente. No vuelvas a repicar».
Cinco.
Le dio un vuelco el corazón. El reloj de la señorita Paringham debía de estar atrasado. Llegaba demasiado tarde. El carruaje ya habría partido sin ella. No saldría otro hasta la mañana.
El verano había alargado la luz del sol al máximo, pero al cabo de unas pocas horas se haría de noche. Había gastado casi todos sus fondos en la tienda de música y solamente tenía el dinero suficiente para el trayecto de regreso a Cala Espinada… No le quedaba ninguna moneda extra para dormir en una posada ni para cenar.
Kate se detuvo en la calle abarrotada. La gente la empujaba y avanzaba en tropel desde todos los lados. Pero ella no conocía a nadie allí. Nadie la ayudaría. La desesperación reptó por sus venas, gélida y oscura.
Sus peores temores se habían materializado. Estaba sola. No solo esa noche, sino siempre. Su propia familia la había abandonado años atrás. Nadie la quería ahora. Moriría sola. Viviría en el estrecho piso de una pensionista como el de la señorita Paringham, bebiendo hojas de té hervidas tres veces y masticando su propia amargura.
«Sé valiente, Katie de mi corazón».
Desde que tenía uso de razón se había aferrado al recuerdo de aquellas palabras. Se había agarrado con fuerza a la creencia de que significaban que alguien, en algún lugar, se preocupó por ella. No iba a permitir que aquella voz se acallase. Esa clase de pánico no encajaba con su forma de ser y no le haría ningún bien.
Cerró los ojos, respiró hondo e hizo un repaso mental. Contaba con su inteligencia. Contaba con su talento. Contaba con un cuerpo joven y saludable. Nadie iba a arrebatarle nada de eso. Ni siquiera aquella bruja cruel y marchita con su bastón y su té aguado.
Tenía que haber alguna solución. ¿Poseía algo que pudiera vender? Su vestido de muselina rosa era muy elegante —un regalo cosido a mano por una de sus alumnas, adornado con cintas y lazos—, pero no podía vender su ropa y quedarse sin nada. Había dejado su mejor sombrero en casa de la señorita Paringham, aunque prefería acabar durmiendo en la calle que volver a por él.
Si el verano anterior no se la hubiera cortado tanto, tal vez habría intentado vender su cabellera. Pero ahora los bucles a duras penas le cubrían más allá de los hombros, y eran de un color castaño común y corriente. Ningún peluquero iba a quererlos.
La tienda de música resultaba su mejor opción. Si le contaba su aprieto y se lo pedía con mucha amabilidad, quizá el propietario aceptara que le devolviera las partituras y le reembolsaría el dinero. Con eso le bastaría para alojarse en una habitación de una posada bastante respetable. Estar sola nunca era aconsejable, y ni siquiera llevaba su revólver, pero podría atrancar la puerta con una silla y pasar la noche en vela, agarrada a un hurgón de la chimenea y con la voz más que lista para chillar.
Al fin. Ya tenía un plan.
En cuanto empezó a cruzar la calle, un codazo le hizo perder el equilibrio.
—Eh —exclamó esa persona—. Vaya con cuidado, señorita.
Kate se dio la vuelta para disculparse. El cordel del paquete se rompió. Varias hojas echaron a volar y planearon en plena tarde ventosa de verano, como si de una bandada de palomas asustadas se tratara.
—No, no, no. Las partituras.
Empezó a mover los brazos en todas las direcciones. Unas cuantas páginas desaparecieron calle abajo, otras cayeron sobre el adoquinado y enseguida fueron pisoteadas por los transeúntes. El grueso del paquete aterrizó en el centro de la calzada, envuelto todavía en papel marrón.
Se precipitó a recuperarlo, desesperada por salvar la mayor parte posible.
—¡Cuidado! —gritó un hombre.
Las ruedas de un carruaje chirriaron. En algún punto, demasiado cerca de ella, un caballo corcoveó y relinchó. Kate levantó la vista desde su posición agachada en la calle y vio moverse dos cascos con herraduras, grandes como los platos de una cena, dispuestos a aplastarla.
Una mujer chilló.
Kate se lanzó al suelo de costado. Los cascos del caballo se clavaron justo a su izquierda. Con el siseo de las ruedas al frenar, el carruaje se detuvo a pocos dedos de destrozarle la pierna.
El paquete de partituras yacía a varias yardas de distancia. Su «plan» se había convertido en un borrón manchado de barro y atropellado por las ruedas.
—Por todos los demonios —maldijo el conductor desde el asiento mientras blandía las riendas—. Una bruja, eso es lo que eres. Has estado a punto de hacerme volcar.
—Lo… lo siento, señor. Ha sido un accidente.
El hombre hizo restallar el látigo contra los adoquines de la calle.
—Apártate de mi camino. Eres una…
Cuando levantó el látigo para asestar otro golpe, Kate se encogió y se agachó.
No hubo ningún impacto.
Un hombre se había colocado entre ella y el carruaje.
—Vuelve a amenazarla —lo oyó advertir al conductor con una voz grave e inhumana— y arrancaré a latigazos la carne que cubre tus lamentables huesos.
Qué palabras tan estremecedoras. Pero efectivas. El carruaje reanudó la marcha y se alejó.
A medida que unos brazos fuertes la ayudaban a ponerse en pie, la mirada de Kate ascendió una auténtica montaña humana. Vio unas botas negras y pulidas. Bombachos beis sobre unos muslos de granito. La inconfundible casaca de lana roja de un oficial.
Le dio un vuelco el corazón. Esa casaca la conocía bien. Probablemente ella misma había cosido los botones de latón de los puños. Era el uniforme de la milicia de Cala Espinada. Se encontraba entre brazos conocidos. Estaba a salvo. Y cuando levantó la cabeza, estaba convencida de que encontraría un rostro amigable, a no ser que…
—¿Señorita Taylor?
A no ser que…
A no ser que fuera él.
—Cabo Thorne —susurró.
En cualquier otro día, Kate se habría reído ante la ironía de la situación. De entre todos los hombres que podrían rescatarla, tenía que ser él.
—Señorita Taylor, ¿qué diablos está haciendo aquí?
Al oír aquella voz tan dura, todos los músculos de ella se tensaron.
—He… he venido al pueblo a comprar partituras nuevas para la señorita Elliott y a… —No se atrevía a mencionar la visita a la señorita Paringham—. Pero se me ha caído el paquete y ahora he perdido el carruaje de vuelta. Qué boba soy.
«Boba, estúpida, marcada por la vergüenza y no deseada».
—Y ahora me he quedado atrapada, me temo. Si hubiera traído algo más de dinero, me podría permitir una habitación para pasar la noche, y volvería a Cala Espinada por la mañana.
—¿No tiene dinero?
Kate se giró, incapaz de soportar la reprimenda que desprendían los ojos del militar.
—¿En qué estaba pensando al viajar tan lejos usted sola?
—No tenía elección. —Se le quebró la voz—. Estoy completamente sola.
—Estoy aquí. —Thorne le apretó los brazos con más fuerza—. Ahora no está sola.
Las palabras no sonaron poéticas. Más bien se trataba de una observación objetiva. A duras penas compartían el mismo vocabulario en lo que a amabilidad se refería. Si la comodidad más absoluta fuera una hogaza de pan integral y nutritivo, lo que le ofrecía el cabo se limitaba a unas cuantas migajas.
Tanto daba. Tanto daba. Era una muchacha que se moría de hambre y no tenía la dignidad de rechazarlo.
—Lo siento mucho —consiguió decir reprimiendo un sollozo—. Esto no le va a gustar.
Dicho esto, Kate se abandonó a aquel abrazo inmenso, rígido y reticente…, y se echó a llorar.
Maldita sea.
Había roto en llanto. Ahí mismo, en la calle, por el amor de Dios. Su bonito rostro, arruinado. La joven se inclinó hasta que su frente se apoyó en el pecho de él, y entonces profirió un sonoro y desgarrador sollozo.
Luego, un segundo. Y un tercero.
Su caballo se removía ansioso y Thorne compartía la inquietud del animal. Si tuviera que elegir entre ver llorar a la señorita Kate Taylor u ofrecerle el hígado a una bandada de aves carroñeras, habría sacado el cuchillo antes de que la primera lágrima rodara por la mejilla de ella.
Thorne chasqueó la lengua con suavidad, un gesto que sirvió para calmar un poco al caballo. Con la mujer no tuvo ningún efecto. Aquellos delgados hombros se convulsionaban a medida que lloraba contra su casaca. Las manos de él siguieron clavadas en sus brazos.
En un gesto desesperado, las movió hacia arriba. Y hacia abajo.
En vano.
«¿Qué ha ocurrido?», quería preguntarle. «¿Quién le ha hecho daño? ¿A quién debo desfigurar o matar por haberla afligido de esta manera?».
—Lo siento —dijo Kate al separarse de él al cabo de unos cuantos minutos.
—¿Por qué?
—Por llorar encima de usted. Por obligarlo a abrazarme. Debo de haberlo disgustado. —Recuperó el pañuelo que llevaba debajo de una de las mangas y se enjugó los ojos. Los tenía rojos, al igual que la nariz—. No quiero decir que no le guste abrazar a mujeres. En Cala Espinada todo el mundo sabe que le gustan las mujeres. He oído mucho más de lo que me gustaría acerca de su…
Palideció y dejó de hablar.
Menos mal.
Thorne tiró del caballo con una mano y colocó la otra en la espalda de la señorita Taylor para acompañarla a salir de la calzada. En cuanto llegaron a la acera, ató las riendas de su caballo en un poste y barrió la calle con la mirada, pues quería llevarla a un lugar cómodo. No había ningún sitio en que pudiera sentarse. Ningún banco, ninguna caja.
Y eso lo alteró más allá de los límites de la razón.
Sus ojos se clavaron en la taberna que se alzaba al cruzar la calle, el tipo de establecimiento en que él jamás la permitiría entrar, pero valoraba seriamente la posibilidad de acercarse a la otra acera, derribar de su asiento al primer borracho al que se encontrara y arrastrar la silla, ya libre, para ella. Una mujer no debía llorar de pie. No le parecía adecuado.
—¿Podría prestarme unos cuantos chelines, por favor? —le pidió Kate—. Buscaré una posada donde pasar la noche y prometo no volver a molestarlo más.
—Señorita Taylor, no puedo dejarle dinero para que pase la noche sola en una posada cualquiera. No es seguro.
—No tengo más alternativa que quedarme. Hasta mañana no sale otro carruaje hacia Cala Espinada.
—Si sabe montar a caballo —Thorne observó su semental—, le alquilaré uno.
—Nadie me ha enseñado a montar. —Negó con la cabeza.
Maldición. ¿Cómo iba a arreglar aquella situación? Disponía sin problemas del dinero necesario para alquilar otro caballo, pero no del suficiente para contratar una diligencia privada. Bien podría llevarla hasta una posada, pero de ninguna de las maneras consentiría dejarla sola.
Una peligrosa ocurrencia vino a visitarlo y se agarró a su mente con las zarpas.
Podría quedarse con ella.
No con intenciones sórdidas, se dijo. Solamente como su protector. Para empezar, le hallaría un condenado asiento donde descansar. Se aseguraría de que le proporcionaban comida, bebida y sábanas calientes. Se quedaría velándola en su sueño y comprobaría que nada la molestaba. Estaría a su lado cuando se despertara.
Después de tantos meses de frustrada añoranza, tal vez aquello bastaría.
«¿Bastaría? Y un cuerno».
—Santo cielo. —De repente, la muchacha dio un paso atrás.
—¿Qué sucede?
—Una parte de su cuerpo se está moviendo. —Bajó la mirada y tragó saliva, no sin dificultad.
—No, no es verdad. —Thorne hizo una rápida y silenciosa evaluación a todas sus pertenencias. Vio que estaba todo bajo control. De haber sido una ocasión diferente, una con menos lágrimas involucradas, ese grado de cercanía sin duda alguna habría despertado su deseo. Pero ese día la joven lo afectaba más bien en la parte superior de su torso. Le había creado tensos nudos en el interior y había golpeado las cenizas negras y humeantes que quedaban de su corazón.
—Es su morral. —Señaló la bolsa de piel que le cruzaba el pecho—. Está… agitándose.
Ah. Eso. Con tanta conmoción, casi se había olvidado del animalito.
Metió una mano en la bolsa y extrajo la fuente de tanto movimiento. La sostuvo en alto para que la viera.
—Tan solo es esto.
Y, de pronto, todo cambió. Fue como si el mundo se hubiera detenido por completo y se hubiera inclinado en un nuevo ángulo. En menos tiempo de lo que tardaba el corazón de un hombre en latir, el rostro de la señorita Taylor se transformó. Las lágrimas habían desaparecido. Sus elegantes y llorosas cejas se arquearon por la sorpresa. Sus ojos renacieron con un destello; resplandecían, de hecho, como dos estrellas. Sus labios se separaron en un jadeo de emoción.
—Oh. —Se llevó una mano a la mejilla—. Si es un perrito…
Sonrió. Dios, cómo sonrió. Y todo por una bola nerviosa con hocico y pelo que era tan probable que se hiciera pis sobre sus zapatos como que los destrozara a dentelladas.
—¿Me permite? —Kate se inclinó hacia delante.
¿Cómo negarse? Thorne le colocó el cachorro en los brazos.
La joven lo meció y lo acunó como si se tratara de un bebé.
—¿De dónde has salido tú, preciosidad?
—De una granja cercana —respondió Thorne—. Pensaba llevarlo hasta el castillo. Necesitan un sabueso.
—¿Es un sabueso? —Kate ladeó la cabeza y se quedó mirando al cachorro.
—En parte.
Sus dedos recorrieron la mancha de color teja que el animalito tenía sobre el ojo derecho.
—Supongo que es en parte muchas cosas, ¿verdad que sí? Qué cosa tan bonita.
Kate alzó el perro con ambas manos y lo miró con el hocico apoyado en su nariz mientras arrugaba los labios para proferir un suave gorjeo. El animal le lamió la cara.
«Chucho afortunado».
—¿El malvado cabo Thorne te ha metido en un morral oscuro y mugriento? —Le dio un meneo juguetón al perrito—. Te gusta mucho más estar aquí fuera conmigo, ¿a que sí? Pues claro que sí.
El animal dio un débil ladrido. Kate se echó a reír y se lo llevó hasta el pecho, con la cabeza apoyada en el cuello peludo.
—Eres perfecto —la oyó susurrar—. Eres justamente lo que necesitaba hoy. —Acarició el pelaje del perro—. Gracias.
Thorne notó una punzada en el pecho. Como si un nudo oxidado se hubiera soltado. Era lo que solía hacer aquella muchacha, era como lo hacía sentirse. Siempre había sido así, desde hacía ya muchos años. Al parecer, aquella época tan lejana en el tiempo quedaba fuera del alcance de sus primeros recuerdos. Por suerte para ella.
Pero Thorne se acordaba. Se acordaba de todo.
—Será mejor que nos pongamos en marcha. —Carraspeó—. Ya casi habrá oscurecido cuando hayamos llegado a Cala Espinada.
—Pero ¿cómo? —Kate desvió la atención del animal y miró a Thorne con ojos curiosos.
—Montarán conmigo. El perro y usted. La ayudaré a sentarse en mi silla. Usted llevará al perro.
Como si quisiera consultar a todas las partes implicadas, Kate observó al caballo. Acto seguido, al perro. Por último, levantó la vista hacia Thorne.
—¿Está seguro de que cabremos?
—Un tanto justos, pero sí.
La muchacha se mordió el labio, insegura.
Su resistencia instintiva al plan que le proponía era simple. Y comprensible. Thorne tampoco se moría por llevar a cabo aquella idea. ¿Tres horas a horcajadas sobre un caballo con la señorita Kate Taylor enclavada entre sus muslos? Una tortura de las más dolorosas. Pero no se le ocurría una mejor manera de llevarla sana y salva hasta casa.
Podría con ello. Si había permanecido un año en el mismo pueblecito que ella, podría soportar estar cerca de ella unas cuantas horas.
—No pienso dejarla aquí —insistió—. Tendrá que ser así.
Los labios de Kate esbozaron una divertida y tímida sonrisa. Verla resultaba reconfortante, así como devastador.
—Si me lo dice así, me es imposible negarme.
«Por el amor de Dios, no digas eso».
—Gracias —añadió. Y le acarició la manga con suavidad.
«Por tu propio bien, no hagas eso».
Thorne se apartó de su caricia y ella pareció dolida. A él le apetecía tranquilizarla, pero no se atrevía a intentarlo.
—Ocúpese del perro —le dijo.
Thorne la ayudó a sentarse en la silla impulsándola desde la rodilla, no desde el muslo, que habría sido mucho más útil. Él montó sobre el caballo, agarró las riendas con una mano y pasó el otro brazo alrededor de la cintura de la joven. En cuanto le indicó al animal que comenzara a trotar, la notó contra su cuerpo, suave y cálida. Sus muslos soportaban los de ella.
Su pelo olía a trébol y a limón. Aquel aroma embargó todos los sentidos de Thorne antes de que pudiera evitarlo. «Maldición, maldición». Podría convencerla para que dejara de hablarle, de tocarlo. Podría lograr que se distrajera con el perro. Pero ¿cómo iba a evitar que tuviera el cuerpo de una mujer y que oliera igual que el paraíso?
Atrás quedaban las peleas, los azotes, los años pasados en la cárcel…
Thorne sabía, sin asomo de duda, que las próximas tres horas serían el castigo más severo que hubiera experimentado nunca.
Capítulo tres
Durante la primera hora que pasaron a caballo, ocurrió lo más extraño del mundo. Ante los ojos de Kate, el cabo Thorne se transformó en un hombre completamente distinto.
En un hombre atractivo.
La primera vez que se atrevió a mirarlo, a dejar que sus ojos emprendieran el lento ascenso desde el regazo hasta el rostro, se le antojó tan recio e intimidante como siempre. Los rasgos de su cara estaban iluminados con el implacable sol de media tarde. Y Kate se encogió.
Pero entonces, después de haber recorrido varias yardas del camino, volvió a levantar la vista cuando pasaron cerca de una hilera de árboles. Esta vez lo vio de perfil, sus rasgos abrazados por las sombras. Le pareció… no tan imponente, sino protector. Fuerte.
El muro de músculos cálidos que se apoyaba en su espalda no hacía más que reforzar aquella impresión. Así como el brazo gigantesco que le rodeaba la cintura y la facilidad con que guiaba al caballo. Nada de gritos ni de golpes con la fusta: se limitaba a darle suaves golpecitos con los talones y a pronunciar alguna que otra palabra en voz queda. Aquellas palabras temblaban sobre los huesos de Kate como si fueran notas de un violonchelo, pues cada una de ellas provocaba un grave y excitante canturreo que le nacía en la base de la columna.
Cerró los ojos. Las voces graves la acariciaban en las profundidades de su cuerpo.
A partir de ese instante, mantuvo la mirada tercamente clavada en el camino que se abría ante ellos. Sin embargo, la imagen mental que tenía de Thorne siguió cambiando. En su cabeza había pasado de ser un hombre obstinado e intimidante a resultar protector y fuerte y…
Atractivo.
Loca, improbable y ofensivamente atractivo.
No, no. No podía ser. Su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Kate era consciente de que muchas de las trabajadoras de Cala Espinada suspiraban por el cabo Thorne, pero nunca había entendido el porqué. Los rasgos del militar no despertaban ninguna emoción en ella, probablemente porque siempre echaba mano de ellos para fruncir el ceño o para fulminarla con la mirada. En aquellas raras ocasiones en que la miraba, por supuesto.
Al cabo de otras tantas millas, el cachorro se quedó dormido en sus brazos. Kate había repasado los numerosos y desagradables encuentros que había mantenido con aquel hombre y logró afianzar en su cabeza la idea de que no lo encontraba atractivo.
«Una última mirada», se dijo…, solo para confirmarlo.
Cuando volvió la cabeza, sin embargo, sucedió lo peor.
Lo vio mirándola fijamente.
Los ojos de ella se clavaron en los de él. El azul penetrante de los del cabo invadían todo su ser. Para su gran desgracia, Kate soltó un suspiro. Y, acto seguido, se apresuró a mirar hacia otra parte, la que fuera.
Demasiado tarde.
Los rasgos de Thorne estaban grabados a fuego en su mente. En cuanto cerraba los ojos, era como si alguien le hubiera pintado los párpados por dentro con aquel azul tan intenso y subyugador. Ahora se le ocurría que tal vez se tratara del hombre más atractivo que hubiera visto nunca, una valoración que no se basaba en ningún argumento racional. En ninguno.
Kate se dio cuenta de que tenía un grave problema.
Estaba locamente enamorada. O un tanto loca. Probablemente, ambas cosas.
Más que nada, estaba abatida. Su corazón palpitaba a un ritmo histérico y, tan cerca como estaban sobre la silla, sabía que él lo notaba. Por el amor de Dios, si incluso debía de oírlo. Los latidos acelerados y balbuceantes confesaban todos sus secretos. Resultaba tan revelador como si se hubiera erguido y hubiera exclamado: «Soy una estúpida que está confundida y falta de cariño, y que no se ha encontrado jamás tan cerca de un hombre».
Desesperada por dejar cierto espacio entre ambos, enderezó la espalda y se inclinó hacia delante.
En ese momento, el caballo se adentró en un surco y Kate se vio peligrosamente impulsada hacia un lado. Experimentó la breve e impotente sensación de caer al vacío.
Y, entonces, con la misma celeridad, sintió que la sujetaban.
Thorne corrigió el rumbo del caballo con un movimiento de los talones. Tiró de las riendas con una mano y su otro brazo se apretó con mayor firmeza alrededor de la cintura de Kate. Sus gestos eran fluidos, fuertes e instintivos, como si su cuerpo entero formara un puño y la hubiera agarrado desde dentro.
—La tengo —dijo.
Sí, la tenía. La tenía tan cerca y tan apretada que seguramente los ojales de su corsé le estaban dejando marcas en el pecho.
—¿Ya llegamos? —preguntó Kate.
—No.
Reprimió un quejumbroso suspiro.
Cuando el sol se hundía cerca del horizonte, se detuvieron en una posta del camino. Kate esperó con el cachorro mientras Thorne le compraba a un aldeano un poco de leche y tres hogazas de pan caliente y crujiente. Lo siguió y bajaron unos escalones rumbo a una ladera cercana.
Se sentaron el uno al lado del otro en una colorida pradera de brezos en flor. La ya tenue luz del sol teñía de naranja todas y cada una de las florecillas moradas. Kate dobló el chal hasta formar un cuadrado y el cachorro lo rodeó varias veces antes de decidirse a atacar los flecos de la tela.
Thorne le entregó una de las hogazas.
—No es gran cosa.
—Es una maravilla.
La hogaza le calentó las manos y le provocó un rugido de tripas. Kate la partió en dos y el pan despidió una nubecilla de vapor delicioso con olor a levadura.
A medida que se lo comía, el pan parecía rellenar cierta parte de la intensa estupidez de su interior. Con el estómago lleno resultaba muchísimo más fácil sobrellevar un comportamiento prudente. Ya casi se atrevía a volver a mirarlo a la cara.
—Le estoy muy agradecida —le dijo—. Para mi bochorno, no estoy segura de habérselo comentado antes. Pero le estoy muy agradecida por su ayuda. Estaba viviendo el peor día del año, y ver su rostro…
—Lo empeoró aún más.
—No. —Kate protestó con una risotada—. No me refería a eso.
—Tal como yo lo recuerdo, rompió a llorar.
—¿En sus palabras no habrá por casualidad un destello de humor? —Agachó la barbilla y lo miró de reojo—. ¿El severo e intimidante cabo Thorne tiene sentido del humor?
Él no respondió. Kate lo vio darle al perrito pedazos de pan mojados en leche.
—Santo Dios —exclamó la joven—. Me pregunto cuál será su próxima treta. ¿Un guiño? ¿Una sonrisa? Como se ría, me desmayaré y me moriré aquí mismo.
Aunque su tono era más bien de burla, decía lo que pensaba de verdad. Ya estaba siendo objeto de numerosas punzadas de atracción basadas tan solo en el físico y la fuerza del militar. Si, además, demostraba hacer gala de un agudo ingenio, Kate estaría en un auténtico apuro.
Por suerte para sus volubles emociones, Thorne contestó con su habitual falta de encanto.
—En ausencia de lord Rycliff, soy el teniente de la milicia de Cala Espinada. Usted es una residente de Cala Espinada. Era mi deber ayudarla a regresar a casa sana y salva. Nada más.
—En ese caso —terció Kate—, la fortuna ha querido que me encontrara al alcance de su deber. El percance con el conductor del carruaje realmente fue mi culpa. Me precipité a la calzada sin ni siquiera mirar.
—¿Qué ocurrió justo antes? —preguntó.
—¿Qué le hace suponer que ocurrió algo justo antes?
—No es propio de usted estar tan distraída.
«No es propio de usted».
Kate masticó el pan lentamente. Al cabo no le faltaba razón, quizá, pero era extraño que dijera aquello. Ella creía que la esquivaba como un gorrión esquiva la nieve. ¿Qué derecho tenía a decir qué era propio y qué era impropio de ella?
Pero Kate no podía hablar con nadie más y creyó innecesario esconder la verdad.
—Fui a visitar a mi antigua profesora. —Tragó un bocado de pan y se rodeó las rodillas con los brazos—. Esperaba encontrar algo de información sobre mis orígenes. Sobre mi familia.
Thorne guardó silencio unos instantes.
—¿Y la encontró?
—No. Jamás me ayudaría a encontrarlos, me dijo, aunque pudiera. Porque no quieren que los encuentre. Siempre pensé que era huérfana, pero al parecer… —Parpadeó varias veces—. Al parecer, me abandonaron. Una hija de la vergüenza, me llamó. Nadie me quería entonces y nadie va a quererme ahora.
Los dos se quedaron observando el horizonte, donde el sol, una rezumante yema de huevo, bañaba las colinas blancuzcas.
—¿No tiene nada que decir? —Kate se atrevió a mirarlo.
—Nada apropiado para los oídos de una dama.
—Pero ya ve que no soy ninguna dama. —Sonrió—. Por lo poco que sé de mis ancestros, de eso sí que estoy segura.
Kate vivía en la misma posada que las demás damas de Cala Espinada, y unas cuantas eran muy buenas amigas, como lady Rycliff o Minerva Highwood, que acababa de convertirse en la flamante vizcondesa Payne. Pero muchas otras se olvidaban de ella tan pronto se marchaban. En la opinión de esas muchachas, Kate ocupaba el mismo lugar que las gobernantas y una compañera cualquiera. Si no había más remedio, y si no había nadie mejor disponible, servía como compañía. A veces le mandaban cartas durante una temporada. Si sus maletas estaban demasiado llenas, le regalaban sus vestidos usados.
Kate acarició la falda embarrada de su vestido de muselina rosa. Estaba destrozada, no podría remendarse.
A sus pies, el perrito estaba medio inclinado sobre la jarra de leche y lamía con alegría las últimas gotas del recipiente. Kate agarró al animal y le dio la vuelta para frotarle la barriguita.
—Somos almas parecidas, ¿verdad que sí? —le preguntó al cachorro—. Sin hogar del que enorgullecernos. Sin distinguido pedigrí.
El cabo Thorne no hizo amago de contradecir el comentario de ella. Kate supuso que era lo que se merecía por haber ido a pescar galanterías a un desierto.
—¿Qué me dice de usted, cabo Thorne? ¿Dónde creció? ¿Tiene familia?
El militar se quedó callado durante un tiempo extrañamente largo, dada la naturaleza directa de la pregunta.
—Nací en Southwark, cerca de Londres. Pero hace casi veinte años que no visito ese lugar.
Kate examinó la expresión de aquel hombre. A pesar de su comportamiento encorsetado, no debía de tener más de treinta años.
—Supongo que se marchó de casa siendo muy joven.
—No tan joven como otros.
—Ahora que la guerra ha terminado, ¿no siente deseos de regresar?
—En absoluto. —Los ojos de él se clavaron en los de ella durante unos segundos—. Más vale dejar atrás el pasado.
A tenor del desastre en que se había convertido su vida, Kate dedujo que Thorne llevaba razón. Arrancó una larga brizna de hierba y se la ofreció al perro para que la mordisqueara y jugueteara. La cola fina del can se movía de izquierda a derecha con alegría.
—¿Qué nombre pensaba ponerle? —le preguntó.
—No lo sé. —El cabo se encogió de hombros—. Mancha, supongo.
—Pero eso es horrible. No puede llamarlo Mancha.
—¿Por qué no? Tiene una mancha, ¿verdad?
—Sí, y esa es precisamente la razón por la que no puede llamarlo así. —Kate bajó la voz, apretó al perrito contra su pecho y acarició la mancha de color teja que tenía sobre el ojo derecho—. Se acomplejará. Yo tengo una mancha, pero no me gustaría que me definiera hasta tal punto. No necesito que me recuerden que está ahí.
—Pero es diferente. Es un perro.
—Eso no significa que no tenga sentimientos.
—Pero es un perro. —El cabo Thorne profirió un resoplido de burla.
—Podría llamarlo Rex —le propuso mientras ladeaba la cabeza—. O Duque. O Príncipe, quizá.
—¿Qué parte de este perro le hace pensar a usted en la realeza? —La miró de soslayo.
—Ninguna. —Kate dejó al animal y observó cómo echaba a correr por la pradera—. Pero de eso se trata. Un nombre grandilocuente compensará sus orígenes humildes. Se llama ironía, cabo Thorne. Como si a usted yo lo llamara Chiquitín. O como si usted a mí me llamara Helena de Troya.
El militar se detuvo y frunció el ceño.
—¿Quién es Helena de Troya?
Kate estuvo a punto de mostrar la sorpresa que le había despertado esa pregunta. Por suerte, se contuvo justo a tiempo. Debía recordar que un cabo era un rango de un oficial del ejército y que la mayoría de los hombres del ejército solamente contaban con una educación básica.
—Helena de Troya fue una reina de la Antigua Grecia —le explicó—. Decían que la belleza de su rostro era capaz de hundir mil barcos. Era tan hermosa que todos los hombres la deseaban. Hubo guerras por ella, de hecho.
Thorne guardó silencio durante un rato.
—Así pues, llamarla a usted Helena de…
—Helena de Troya.
—Eso. Helena de Troya. —Se formó un ligero fruncido entre sus oscuras cejas—. ¿Por qué sería irónico?
—¿No resulta obvio? —se rio ella—. Míreme.
—La estoy mirando.
Cielo bendito. Sí que la estaba mirando. La estaba mirando de la misma manera en que lo hacía todo. Con intensidad y con una tranquila fuerza. Kate casi percibía la tensión de los rasgos de él. La ponía muy nerviosa.
Se llevó los dedos hasta la marca de nacimiento por inercia, pero en el último momento los utilizó para colocarse unos mechones de pelo detrás de la oreja.
—Ya lo ve usted, ¿no es así? Es irónico porque no soy ninguna belleza legendaria. Los hombres no libran batallas por mí. —Esbozó una ligera sonrisa—. Para ello habrían de participar por lo menos dos hombres. Tengo veintitrés años y, hoy por hoy, no se ha interesado por mí ni uno solo.
—Vive en un pueblo de mujeres.
—En Cala Espinada no viven solo mujeres. Hay unos cuantos hombres. Está el herrero. El vicario.
Thorne desestimó ambos ejemplos con un gruñido.
—Y también… está usted —añadió Kate.
Se quedó petrificado.
Al fin. Habían llegado al clímax de la cuestión. Probablemente no debería ponerlo en una situación tan incómoda, pero había sido él el que había insistido en ese tema.
—Está usted —repitió—. Y a duras penas es capaz de compartir el mismo aire que respiro yo. Cuando llegó a Cala Espinada, intenté ser amable con usted. No surtió efecto.
—Señorita Taylor…
—Y no se trata de que no le interesen las mujeres. Sé que ha estado con otras.
Thorne parpadeó, y aquel pequeño gesto hizo que se sintiera inquieta. Su parpadeo tenía el mismo efecto que el movimiento con que cualquier otro hombre se golpearía la palma de una mano con el puño contrario.
—En fin, es bien conocido —se explicó mientras hurgaba en la tierra con los dedos del pie en busca de valentía—. En el pueblo, sus… arreglos… generan bastante especulación. Aunque no quiera oírlos, terminan llegando hasta mí.
Thorne se puso en pie y echó a andar hacia el camino. Los hombros erguidos y los pasos medidos. Una vez más, salía huyendo. Kate estaba harta. Estaba harta de restar importancia a sus rechazos, de ignorar sus sentimientos heridos con una carcajada impostada.
—¿No lo ve? —Se levantó y corrió por la pradera con la intención de alcanzar el extremo de la sombra alargada y monumental que proyectaba el militar—. Es exactamente a esto a lo que me refiero. Si sonrío en su dirección, usted me da la espalda. Si encuentro un asiento libre cerca de donde está usted, de pronto decide que prefiere quedarse de pie. ¿Le provoco urticaria, cabo Thorne? ¿El olor de mis polvos secantes le da ganas de estornudar? ¿O acaso hay algo en mi comportamiento que le resulte desagradable o aterrador?
—No diga tonterías.
—Pues admítalo. Me evita.
—Muy bien. —Se detuvo de pronto—. La evito.
—Ahora dígame por qué.
Thorne se volvió para encararse a ella y sus ojos gélidos y azules incendiaron los de ella. Pero no pronunció palabra alguna.
El aliento de Kate abandonó sus pulmones con un suspiro, y relajó los hombros.
—Adelante —lo apremió—. Dígalo. No pasa nada. Después de tantos años, creo que oír que alguien dice la verdad sería un acto compasivo. Sea sincero.
Con un movimiento impulsivo, le agarró la mano y se la llevó hasta la cara, tocándose la marca de nacimiento con los dedos de él. Thorne intentó retirarla, pero Kate no se lo permitió. Si ella debía vivir todos los días con esa marca, él podría soportarla tocarla una sola vez.
Se le acercó y presionó la mancha de pigmento de su sien con la palma de él. Estaba muy frío.
—Esta es la razón —dijo—. ¿No es así? La razón por la que no le intereso. La razón por la que no le intereso a ningún hombre.
—Señorita Taylor, yo… —Apretó la mandíbula—. No. No es eso.
—Entonces, ¿qué es?
No recibió respuesta.
Le ardía la cara. Quería golpearle el pecho, abrirlo en canal.
—¿Qué es? Por el amor de Dios, ¿qué encuentra tan insoportable de mí? ¿Qué le resulta tan horriblemente desagradable que no puede ni siquiera encontrarse en la misma habitación que yo?
—Deje de provocarme. —Masculló un juramento—. La respuesta no le va a gustar.
—Quiero oírla de todos modos.
Hundió una mano en el pelo de ella y le arrancó un grito de sorpresa de los labios. Unos dedos fuertes se colocaron en su nuca. Los ojos de él buscaban el rostro de ella, y todas las terminaciones nerviosas de Kate chisporrotearon por la tensión. El sol, que se hundía casi por completo en el horizonte, lanzó una última llamarada de luz anaranjada entre ellos, prendiéndole fuego a aquel momento.
—Es esto.
Thorne flexionó el brazo y la acercó para besarla.
Y la besó de la misma manera en que lo hacía todo. Con intensidad y con una tranquila determinación. Sus labios se apretaron firmes contra los de ella exigiendo una respuesta.
Kate reaccionó por puro instinto y le golpeó el pecho.
—Suélteme.
—La soltaré. Pero todavía no.
Su brazo la mantenía inmóvil. No tenía escapatoria.
Sin embargo, el militar no le daba miedo. No, lo que le daba miedo era la sensación que con tanta velocidad llenaba el espacio que los separaba. El hambre cruda de los ojos de él. El calor que desprendían ambos cuerpos. La repentina pesadez de sus miembros, de su abdomen, de sus pechos. La alocada aceleración de su pulso. El aire que los rodeaba parecía cargado de intenciones. Y no todo se debía solo a él.
Thorne se inclinó para volver a besarla, y esta vez la reacción de Kate fue distinta.
Se movió para encontrarse con él a medio camino.
Cuando aquellos labios tan fuertes rozaron los suyos, todo su ser se volvió blando. Él la estrechó y le rodeó la cintura con el otro brazo. Kate ni siquiera intentó resistirse. La voz de su consciencia se había callado y sus párpados aleteaban en una exquisita rendición. Anhelaba ese beso. Un anhelo vergonzoso que le costaba confesar.