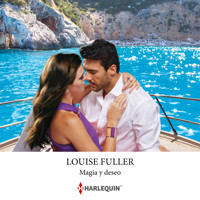2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
La venganza llegó con una alianza… Nada iba a darle a Max Montigny más satisfacción que oír decir "sí, quiero" a la heredera Margot Duvernay. Rechazado por su familia tiempo atrás, en aquella ocasión Max tenía todas las cartas. Para proteger su bodega, Margot accedería a ser su esposa. Pero su apasionada noche de bodas fue una tentación para que olvidara sus planes de venganza y disfrutase de cada momento cargado de sensualidad…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Louise Fuller
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Venganza en el altar, n.º 2704 - mayo 2019
Título original: Revenge at the Altar
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-831-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CUANDO las ruedas de su avión privado tocaron la pista, Margot Duvernay levantó la vista de su ordenador portátil y miró pensativa por la ventanilla mientras se tocaba la pulsera con la inscripción Equipo de la Novia que llevaba en la muñeca.
Como directora general de la legendaria bodega de champán Casa Duvernay, trabajaba duro. Los últimos cinco años habían sido particularmente exigentes, hasta tal punto que la semana de solteras que iba a pasar con Gisele en Montecarlo era la primera vez que se tomaba unas vacaciones desde hacía mucho tiempo.
Pero el inesperado mensaje de su padre, Emile, había acortado abruptamente la estancia programada.
Caminó con paso decidido por la pista hasta ocupar la limusina que la esperaba con el aire acondicionado puesto y sacó el móvil para volver a escuchar su mensaje. Como telón de fondo se oían risas y música de bossa nova, y frunció el ceño. Ojalá lo hubiera escuchado antes, pensó. Emile era tan veleidoso, se distraía con tanta facilidad…
Pero en la parte positiva del mensaje figuraban las palabras «vender» y «acciones», y eso era fundamental.
Recostándose en el asiento, contempló cómo el cuartel general de la familia, con sus doscientos cincuenta años de antigüedad y su hermoso tejado con mansardas, aparecía a lo lejos, y experimentó una conocida sensación, mezcla de orgullo y responsabilidad. Adoraba aquel edificio. Para ella, era mucho más que ladrillo y cemento. Era un legado… y también, una carga.
Igual que su puesto de directora general.
Inspiró hondo.
Mientras crecía, jamás se había imaginado que acabaría haciéndose cargo de Duvernay. Ni siquiera una vez había deseado el poder o la responsabilidad. Por naturaleza detestaba que la luz de los focos se centrase en ella. Sin embargo, el trágico fallecimiento de Yves, su hermano mayor, en las pistas de esquí de Verbier, no le había dejado más alternativa que hacerse cargo del negocio familiar. A Emile le habría gustado disfrutar del estatus de director de una marca global, pero aun en el caso de que no se hubiera llevado la ducha fría que se llevó por parte de su familia política, prefería mantener el bronceado que analizar las tendencias del mercado. Su hermano Louis era más alto que ella, pero con tan solo dieciséis años era demasiado joven para ocuparse de todo, y su abuelo, demasiado viejo y demasiado devastado por el dolor. Ya había sido bastante duro para él tener que tratar con la sobredosis accidental de su hija, pero el golpe de perder a su nieto le había provocado una serie de ataques de los que no se había recuperado del todo.
De modo que solo quedaba ella para hacer lo que siempre había hecho: recoger los pedazos, y esa era la razón por la que había vuelto a toda prisa a Epernay aquella mañana.
Una vez dentro del iluminado vestíbulo, el teléfono comenzó a vibrar. ¡Gracias a Dios! ¡Por fin! Era su padre.
–¡Emile! Estaba a punto de llamarte.
–¿Ah, sí? Creía que estarías enfadada.
Apretando los dientes, Margot no contestó. Su padre era exasperante y, a veces, monumentalmente insensible. Como no contestaba a sus mensajes, había empezado a asustarse, a preocuparse de que quizás hubiera cambiado de opinión. Pero estaba claro que simplemente se estaba haciendo el estrecho.
Se le aceleró el corazón. No podía haber encontrado un momento mejor.
No solo significaba que el negocio volvería a estar completo justo para la boda de Louis, sino que al mismo tiempo le daría el empujón que tanto necesitaba a su abuelo. Sintió que se le cerraba el pecho. Y, por supuesto, comprar las acciones de su padre enviaría un mensaje fuerte al banco.
–Ay, papá –exclamó con serenidad. Su padre era como un crío, pero aquella mañana estaba decidida a ser indulgente con él–. Ya sabes que he estado intentando ponerme en contacto contigo. He debido de llamarte por lo menos una docena de veces.
Sintió una oleada de excitación al recordar el mensaje de su padre. Le había dicho algo sobre que tomaría un avión a Reims, pero habían pasado ya horas. Miró el reloj. Debería estar ya allí, ¿no?
La boca se le quedó seca de pronto.
–¿Dónde te vas a quedar? Puedo ir a verte, o enviarte un coche.
El momento que había estado esperando casi toda su vida había llegado.
Recuperar las acciones perdidas, como las llamaba su abuelo, era un objetivo que la había tenido en vilo desde que asumió las riendas del negocio y lográndolo, no solo conseguiría que Duvernay volviera a estar completo, sino que pondría punto final al complejo y lamentable episodio del matrimonio de sus padres y de las repercusiones que había acarreado el fallecimiento de su madre.
Su padre y sus abuelos siempre habían tenido una relación difícil. Emile tenía el aspecto de una estrella de cine, pero para ellos no era más que un entrenador de caballos que se había fugado con su hija de diecinueve años, y su decisión de vivir del fideicomiso de Colette había ahondado aún más la brecha.
Pero tras su muerte, había sido su negativa a devolver las acciones a sus hijos lo que había convertido una relación difícil en un amargo enfrentamiento. Su padre había amenazado con llevárselos a sus hermanos y a ella a Suiza si no le permitían quedarse con ellas, y su abuelo había accedido con dos condiciones: la primera que renunciara a la custodia de sus hijos en favor de su familia política, y la segunda, que llevasen el apellido de su madre.
Sería tan maravilloso dejar todo aquello atrás antes de la boda de Louis… Pero su primera tarea era la de apurar a su padre.
–Papá –insistió, intentando parecer despreocupada–, tú dime dónde quieres que nos veamos.
–Por eso te llamo.
Su voz había cambiado. Parecía incómodo, casi desafiante, y se preguntó por qué, pero, antes de que pudiera darle más vueltas, su padre habló de nuevo.
–Lo he intentado, así que no puedes culparme. Ahora no, chérie. He esperado cuanto he podido…
Oír un suave pero inconfundible murmullo femenino le hizo fruncir el ceño. Ni siquiera en aquel momento su padre era capaz de dedicarle toda su atención.
–¿Culparte por qué?
–He esperado cuanto he podido, poussin, pero era una oferta tan buena que…
El uso del nombre que le daba cuando era pequeña le erizó la piel. Su padre solo la llamaba poussin –pollita– cuando quería algo, o cuando pretendía que lo perdonara.
–¿Qué oferta? –preguntó, despacio.
Las puertas del ascensor se abrieron y salió a un atrio con techo de cristal. Enfrente estaban las puertas de su despacho y, delante, caminando nerviosa de un lado al otro, vio a su asistente, y se le encogió el corazón.
–¿Qué has hecho, papá?
–Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo –el tono ya no pretendía engatusar, sino defenderse–, así que espero que no me montes una escena, Margot. Es lo que tú misma llevabas años diciéndome: que vendiera mis acciones. Pues lo he hecho, y tengo que decir que a muy buen precio.
Fue como si una bomba le hubiera explotado dentro de la cabeza. La sangre le rugía en los oídos y el suelo se movió bajo sus pies.
–Dijiste que, si querías vender las acciones, acudirías a mí en primer lugar.
–Y lo he hecho –hubo un estallido de risa en segundo plano y notó cómo la atención de su padre se alejaba de ella–. Pero no me contestaste.
–No podía. Me estaban dando un masaje –respiró hondo–. Mira, papá, podemos aclararlo. Tú no firmes nada aún, ¿vale? Quédate donde estás y yo voy para allá.
–Demasiado tarde. He firmado los documentos esta mañana a primera hora. A primera hora de verdad, que me han hecho salir de la cama –protestó–. De todos modos, será mejor que hables con él. Debe de estar allí ya.
–¿Quién…?
Iba a hacerle la pregunta, pero aun sin el revelador tintineo del hielo contra el cristal supo que su padre ya no la escuchaba.
Oyó el «clic» de su encendedor y cómo salía el humo de su boca.
–Me dijo que por eso tenía que hacerse todo tan temprano, porque quería subir a Epernay para echarle un vistazo.
Margot miró el suelo color miel. Ahora entendía por qué el personal parecía tan confuso. El nuevo accionista de Duvernay debía de estar allí. ¿Quién sería?
Se maldijo por no haber contestado antes a sus mensajes, y maldijo a su padre por ser tan tremenda e irremediablemente egoísta.
–Ya verás como todo va bien –le oyó decir. Ahora que lo peor de la tormenta había pasado, se le notaba ansioso por colgar–. Tú eres tan racional y práctica, poussin. Habla con él. Igual lo convences de que te las venda a ti.
Si hubiera sido de las que gritaban, o lanzaban improperios, habría desatado la marea de insultos que se le acumulaban en la garganta, pero Margot no era así. Toda una vida de presenciar la telenovela que había sido el matrimonio de sus padres la había vacunado contra cualquier deseo de montar una escena, aunque por un momento consideró la posibilidad de decirle a Emile en los términos menos racionales y prácticos lo que pensaba de él.
–Aunque lo dudo –le oyó decir, exhalando de nuevo, y se lo imaginó fumando su cigarrillo con la misma indolencia con que había puesto fin a su sueño de recuperar el control de Duvernay–. Parecía absolutamente empeñado en tenerlas. Pero tengo que decirte que incluso creo que te he hecho un favor. Es el hombre del momento, ¿verdad?
«El hombre del momento».
Los pensamientos de Margot volaban en todas direcciones. Había leído el titular, no el artículo, porque habría sido demasiado doloroso, pero mientras caminaba por el centro de París el mes anterior, le había resultado imposible no fijarse en los titulares de los periódicos o, más en particular, en la foto que acompañaba al artículo y en aquellos ojos –uno azul y otro verde– que contemplaban los Campos Elíseos como si fueran de su propiedad.
–¿El hombre del momento?
Su voz sonó borrosa, sin cuerpo… como una llama que ha consumido toda la mecha y chisporrotea en la cera hasta agotarse.
–Sí, Max Montigny. Dicen que es capaz de convertir el agua en vino, así que supongo que hará sudar tinta a esos estirados bodegueros.
–Papá… –empezó ella, pero ya era demasiado tarde. Emile estaba hablando con otra persona.
–Mira, llámame luego. Bueno, luego no. Cuando te parezca. Te quiero, pero tengo que irme…
Y la llamada concluyó.
«Max Montigny».
Diez años habían pasado desde la última vez que lo vio. Diez años de intentar fingir que su relación, sus mentiras, su corazón destrozado… que nada de todo eso había ocurrido. Y no se le había dado mal ocultarlo.
Claro que había que reconocer que ayudaba el hecho de que solo Yves conociera la historia completa. Para todos los demás, Max había sido en un principio un empleado de confianza y, más tarde, un buen amigo de la familia. Para ella había sido una fantasía hecha realidad. Con su cabello oscuro y suave, un perfil tan puro que parecía haber sido cincelado con una navaja y un cuerpo fibroso y musculado que rebosaba energía, era como una estrella oscura que tirase de sus cinco sentidos cada vez que entraba en su órbita.
Pero para él, Margot era invisible. Bueno, no. Invisible, no. Reparaba en ella, pero del mismo modo juguetón que su propio hermano: sonriéndole cada vez que se veían en casa para cenar, u ofreciéndose a llevarla al centro si llovía.
Hasta que, un día, en lugar de mirar a través de ella, le clavó de tal manera la mirada que Margot se olvidó de respirar.
Recordando aquel momento, la prisión de su mirada, sintió que le ardían las mejillas.
La había cautivado, hipnotizado, fascinado, hasta el punto de que lo habría seguido con los ojos cerrados a la oscuridad, y en cierto modo así había sido porque había acabado en sus brazos y en su cama, entregándose por voluntad propia.
Desde entonces, pasó a serlo todo para ella. Su hombre del momento. Su hombre para siempre.
Hasta el día que le partió el corazón y salió de su vida sin un ápice de remordimiento en aquellos ojos depredadores.
Después, el dolor había sido insoportable. Fingiendo estar enferma, no se había levantado de la cama durante días, hecha un ovillo bajo el edredón, con el pecho doliéndole por la angustia y la garganta cerrada con lágrimas que no se permitía dejar salir por temor a que su abuelo se diera cuenta.
Y ahora tampoco era momento para lágrimas, así que saludó a su asistente con lo más parecido que pudo a su compostura habitual.
–Buenos días, Simone.
–Buenos días, madame.
Simone dudó. El rojo se estaba apoderando de sus mejillas.
–Lo siento, no sabía que iba a venir usted hoy. Pero él, el señor Montigny, quiero decir, dijo que le estaba esperando.
Margot asintió sonriendo. De modo que era cierto. Por un momento había albergado la esperanza de que no fuera así, pero tenía delante la confirmación: Max estaba allí.
–Espero que le parezca bien…
¡Pobre Simone! Su asistente, una mujer que nunca perdía la compostura, se había sonrojado y parecía nerviosa, pero claro, acababa de ser la destinataria del encanto Montigny.
–Sí, Simone. Está bien. Y es culpa mía porque debería haberte llamado. ¿Está en mi despacho?
Sintió el aguijón de la ira. Max apenas había vuelto a presentarse en su vida, y ya había empezado a mentir por él.
–No, dijo que quería ver la sala de juntas. No me pareció que pudiera ser un problema…
Margot siguió sonriendo, pero de pronto experimentó una salvaje necesidad de llorar, de rabiar por la injusticia y la crueldad de todo aquello. Si al menos pudiera ser como cualquier otra mujer joven… como Gisele y sus amigas, por ejemplo, y pasarse el día tomando cócteles y flirteando con los camareros.
Pero llorar y rabiar no era el estilo Duvernay, o al menos, no en público.
–Y no lo es. De hecho, yo misma le haré la visita guiada.
«Una visita hasta la puerta y fuera de mi vida», pensó.
Dio la vuelta y caminó hacia la sala de juntas, con la mirada puesta en el pulido tirador de cobre, levantó la barbilla y abrió.
Lo vio de inmediato y, aunque esperaba sentir algo, nada podría haberla preparado para la oleada de desesperación y arrepentimiento que sintió.
Habían pasado prácticamente diez años desde que se fue de su vida. Diez años era mucho tiempo, y todo el mundo decía que el tiempo curaba todas las heridas, pero, si eso era cierto, ¿por qué había empezado a temblar? ¿Y por qué el corazón le pesaba como si fuera de plomo?
Estaba experimentando la misma sensación que cuando lo vio por primera vez, con tan solo diecinueve años. Entonces pensó que no podía ser real. Que ningún hombre auténtico podía ser tan extremadamente bello. No era posible, y no era justo.
Él no la miraba, tumbado más que sentado en uno de los sillones de cuero dispuestos en torno a la gran mesa ovalada, con las piernas estiradas delante, aparentemente admirando la vista que se disfrutaba por la ventana.
El corazón le iba a toda velocidad, pero las piernas y los brazos parecían haber dejado de funcionarle. Mirando su nuca, el suave cabello oscuro que tanto le gustaba acariciar, tuvo la sensación de que iba a vomitar.
¿Cómo podía estar ocurriendo? Pero no. Esa no era la pregunta correcta. Lo que tenía que preguntarse era que cómo podía ella impedir que ocurriese. ¿Cómo podía echarlo de aquella sala de juntas y de su vida?
Respiró hondo y cerró la puerta viendo cómo él, muy despacio, volvía su sillón. Lo miró en silencio. Allí estaba el hombre que no solo le había roto el corazón, sino que había pulverizado su orgullo y sus ideales románticos. Hubo un tiempo que lo quiso y, después, otro en que lo odió.
Pero, obviamente, sus sentimientos no eran tan sencillos, o bien había olvidado con qué facilidad podía desequilibrarla Max porque, aunque el calor la estaba abrasando por dentro, sabía que no era la llama árida del odio, sino algo que se parecía mucho al deseo.
Mirándolo a los ojos, a aquellos increíbles ojos multicolor, se vio reflejada en su verde y en su azul, ya no con diecinueve años, pero aún deslumbrada y aturdida.
Por aquel entonces era tan guapo como un modelo, y las cabezas se giraban a su paso con tanta facilidad como ahora transformaba las uvas en vino y el vino en beneficios. Su mentón recto, patricio, y sus pómulos marcados ya entonces sugerían la belleza de aquel rostro en la edad adulta, y esa promesa había sido cumplida más que con creces. Un estremecimiento la sacudió. Cumplida y favorecida por aquel traje gris oscuro que parecía haber sido diseñado para llamar la atención sobre el cuerpo espectacular que sabía que ocultaba.
Él sonrió, y su sonrisa la atravesó como una flecha.
–Margot… cuánto tiempo.
Se sorprendió al oírlo. Su voz no había cambiado, y eso no era justo porque, al igual que sus ojos, era uno de sus rasgos distintivos, y con ella hacía que la palabra más insulsa sonara como el agua de un manantial de primavera. Era tan suave, tan sexy…
–No el suficiente –le espetó ella. Caminó con decisión al otro extremo de la sala y dejó el bolso sobre la mesa–. ¿Por qué no nos damos otra década… o mejor, dos?
No pareció afectarle su grosería, o quizás, a juzgar por el esbozo de sonrisa, le divirtió un poco.
–Siento que pienses eso. Teniendo en cuenta el cambio en nuestra relación…
–Nosotros no tenemos una relación –le espetó.
Nunca la habían tenido. Era uno de los hechos que se había obligado a aceptar a lo largo de los años: que por muy cerca que hubieran estado físicamente, Max era un enigma para ella. Enamorada y cegada por lo maravillosa y viva que hacía que se sintiera en la cama, no se había dado cuenta de que no existía ninguno de los requisitos imprescindibles para tener una relación feliz y saludable: sinceridad, confianza, transparencia…
Lo cierto era que nunca había llegado a conocerlo de verdad, mientras que él la había encontrado a ella sumamente fácil de interpretar. Incluso en aquel momento, sentirse tan transparente le hacía encogerse de vergüenza.
–Nosotros no tenemos una relación –repitió–, y una firma en un trozo de papel no lo va a cambiar.
Él la miró fijamente a los ojos mientras hacía que su sillón se moviera hacia delante y hacia atrás.
–¿En serio? –preguntó, con el mismo tono que emplearía para hablar de la posibilidad de lluvia–. ¿Por qué no llamamos a mi abogado? O al tuyo. Y les preguntamos si están de acuerdo con lo que acabas de decir.
Margot agarró aquella idea al vuelo. Era bueno saber que Max no había hablado aún con Pierre, pero el hecho de que hablase de hacerlo le contrajo la garganta.
–Eso no va a ser necesario. Este asunto tenemos que resolverlo entre tú y yo.
–Pero si yo creía que habías dicho que no teníamos ninguna relación.
–Y no la tenemos, ni la tendremos. A lo que me refería es a que este asunto es privado, y pretendo que siga siéndolo.
Max la miró con frialdad. ¿De verdad pensaba que iba a dejar que se creyera al mando de la situación?
Diez años atrás, había estado dispuesto, a pesar de que no le hacía ninguna gracia, a mantener su relación a escondidas. Le había dicho que necesitaba tiempo. Que necesitaba encontrar el momento adecuado para decirle la verdad a su familia, y él había dejado que su belleza y su atractivo lo cegasen a la verdad: que él era un secreto que ella nunca querría compartir.
Pero no estaba dispuesto a permitir que la historia se repitiera.
–¿Estás segura de eso? En fin, ya sabes lo que dicen de las buenas intenciones, Margot. ¿De verdad quieres tomar ese camino?
Hubo un silencio tenso y Margot sintió que perdía el color de las mejillas y que su cuerpo y el latido de su corazón se encogían ante la amenaza.
«¡No te preocupes!», hubiera querido gritarle a la cara. «¡Tú ya te encargaste de expulsarme del paraíso y arrojarme al infierno de tu creación!».
Pero no iba a darle la satisfacción de que pudiera saber hasta qué punto estaban aún abiertas sus heridas y cuánto había significado para ella.
–¿Me estás amenazando?
Max echó la cabeza hacia atrás para saborear la furia que había despertado en ella. Nunca antes la había visto furiosa… bueno, en realidad, nunca la había visto expresar una emoción intensa.