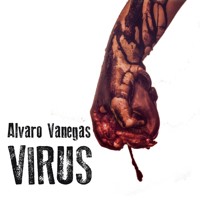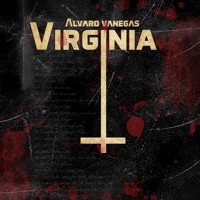Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Calixta Editores
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Morgana
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Virginia es una monja con crisis de fe que, en su búsqueda de respuestas, termina abriendo las puertas del Infierno y desatando el apocalipsis demoníaco en el mundo. ¿Qué hay detrás de las cuatro paredes de un convento? Virginia desafiará a la Iglesia Católica para mostrar la oscura verdad que se esconde detrás, a través de un libro misterioso que podría guardar los secretos del universo y cuyas páginas parecen contener la clave para encontrar a Satanás.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VIRGINIA
© 2022 Alvaro Vanegas
Reservados todos los derechos
Calixta Editores S.A.S
Primera Edición Abril 2018
Cuarta Edición Abril 2022
Bogotá, Colombia
Editado por: ©Calixta Editores S.A.S
E-mail: [email protected]
Teléfono: (57) 317 646 8357
Web: www.calixtaeditores.com
ISBN: 978-628-7540-25-5
Editor General: María Fernanda Medrano Prado.
Editor: María Fernanda Medrano Prado.
Corrección de Estilo: Laura Tatiana Jiménez Rodríguez
Corrección de planchas: Abdiel Casas
Maqueta e ilustración de cubierta: Julián Tusso @tuxonimo
Diseño y maquetación: Julián Tusso @tuxonimo
Cuarta edición: Colombia 2022
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados:
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.
A los lectores
En Virginia, que antes de convertirse en una novela fue un guion para un largometraje, y antes, mucho antes, cuando apenas era una idea, llegó a ser imaginada como obra de teatro (lo notarán por la gran cantidad de diálogos), hay referencias claras e intencionales a películas como El exorcista 1 y 3, It, Evil dead, Hellraiser y The mist, e incluso, una referencia muy específica a Fight Club, que no es de terror, pero sí es una de mis películas favoritas de todos los tiempos.
Aunque pueda parecer alguna clase de manifiesto contra la religión o un intento por dejar clara mi posición sobre la existencia de alguna fuerza superior, les aseguro que no hay tal. Tampoco es un manual para entregar el alma al demonio, las supuestas oraciones aquí expuestas, no existen, son producto solo de mi imaginación. En resumen, no hay en esta historia más pretensión que la de entretener, tal vez asustar, y hacer una declaración de amor por el género, por aquellas historias y sus autores que marcaron mi vida y me mostraron el camino.
A Clive Barker, Frank Darabont, Sam Raimi, Bram Stoker, Mary Shelley, William Friedkin, William Peter Blatty, Roman Polanski, Darío Argento, Tobe Hooper, Rob Zombie, Wes Craven, George Romero, David Cronnenberg, John Carpenter, Guy Magar, Alfred Hitchcock, John Saul, Peter Straub, Dean Koontz, Horacio Quiroga, Guy de Maupassant, Ambroce Bierce, a tantos que seguramente se me escapan en este momento y, en especial, Stephen King, millones de gracias. Todos ustedes son un faro.
Dedicado a todos esos escritores en Colombia que, cada uno a su manera, hacen lo posible porque las historias de terror ocupen un lugar importante en la literatura y el cine colombianos y, en especial, a todos los lectores y lectoras, quienes, con su fidelidad y entusiasmo, se han encargado de darme la energía para seguir escribiendo; a ustedes me debo, lo digo y lo repetiré siempre.
I
En el espejo, el reflejo de Virginia mostró el que, imaginó, era su propio rostro. Algunas de sus facciones se conservaban –su nariz pequeña, sus ojos grandes, sus pómulos marcados–, pero ahora los ojos no poseían iris, eran solo dos bolas blancas que no veían nada y lo veían todo; su nariz y su frente lucían enormes ampollas a punto de estallar y sus pómulos empezaban a pudrirse. Con un pánico más grande que ella misma, Virginia se echó hacia atrás y se dio un golpe fuerte contra la pared del estrecho baño. Sintió un fuerte dolor en la parte posterior de la cabeza, pero su mente se encargó de enterrarlo, tenía cosas mucho más importantes de las cuales ocuparse. La imagen en el espejo volvió a ser la de siempre. Era ella nuevamente, con su expresión aterrada y sus ojos anegados en lágrimas. Se sacudió un poco, se acomodó de nuevo el hábito y, rogando porque no hubiera hecho mucho ruido, salió del baño.
En la tienda había solo tres hombres sentados en una mesa, tomando cerveza y comiendo salchichón, y tras el mostrador, doña Graciela, organizando productos en los estantes. Los tres que tomaban cerveza, –un campesino que, si no recordaba mal, se llamaba Osvaldo, su hijo adolescente, Pedro, y un tipo que jamás había visto y que probablemente venía de la capital–, ni siquiera le dedicaron una mirada, pero doña Graciela, sonriendo, la miró y le preguntó si se sentía bien.
—Sí, claro que sí… —contestó, y de inmediato notó que había subido la voz, así que corrigió, Gracias por prestarme el baño, doña Graciela.
—Faltaba más, hermana Virginia —respondió la dueña de la tienda, volvió a sonreír y siguió organizando—. ¿Qué hay de la vida del padre Ernesto? —preguntó sin mirarla, pero Virginia apenas si la escuchó, apresurada, sintiendo que empezaba a quedarse sin respiración, salió del lugar.
Afuera la recibió un sol picante que su piel resintió y una brisa fría que sus pulmones agradecieron. Miró en dirección al templo de Nuestra Señora de las Mercedes, la iglesia del pueblo, a unas cinco calles hacia el norte, se dio la licencia de dudar otro instante y emprendió el camino sin mucho afán. A su lado derecho, a pocos pasos de distancia, dos adolescentes grababan un video en un celular y reían como un par de dementes. Virginia las miró y en un segundo las imaginó muertas, así que se obligó a pensar en otra cosa, y en su mente apareció el sacerdote del pueblo. Tenía claro que debía hablar con el padre Ernesto, pero la sola perspectiva de mirarlo a los ojos y confesarle lo que había hecho, le causaba un hondo vacío en el estómago. Se sentía como una niña que acabara de cometer alguna travesura y esperara ansiosa el encuentro con sus padres. Su mente revolucionada buscaba razones para caminar hacia otra parte, incluso tuvo el impulso de huir del pueblo sin mirar atrás, pero se contuvo, con la certeza de que lo que sucedía la seguiría hasta el final del mundo. Lo mejor era enfrentar las consecuencias de sus actos cuanto antes, ya era hora de asumir lo que fuera que viniera.
La primera gota de lo que a la postre sería un aguacero, salpicó su rostro. Virginia no le prestó atención, ella y todos los habitantes estaban acostumbrados al clima cambiante y caprichoso del pueblo. Continuó caminando y entonces una voz gutural, que parecía provenir de todas partes, pronunció su nombre. La monja se detuvo en seco, el corazón palpitando a toda velocidad, la piel erizada, las pupilas dilatadas. Despacio, volteó y volvió a mirar hacia el frente. Luego desandó un par de pasos, convencida, de repente, de que el dueño de aquella voz estaba frente a ella. Pero no, el que la miraba confundido era don Parmenio, el dueño de una casa a unos dos o tres kilómetros del pueblo, un ser amable y casi siempre sonriente. Don Parmenio era un hombre con casi ocho décadas en su espalda, que vivía solo desde que su esposa, cuatro años atrás, había muerto; solía ir a la iglesia para confesarse y llevar un tarro de jalea de guayaba a la madre superiora que ella, a veces, repartía entre las hermanas, pero casi siempre se comía sola en su cuarto, de eso estaba segura Virginia.
—Hermana, ¿qué le pasa?, ¿qué tiene en la cara?
Virginia no entendió la pregunta y optó por sonreír. Pero a juzgar por la expresión de don Parmenio, lo que fuera que hubiera hecho con su rostro no fue una sonrisa.
De nuevo aquella voz: Virginia, es tiempo.
—¿Escuchó eso, don Parmenio?
El anciano, cuya expresión de desconcierto no desaparecía, solo atinó a mover su cabeza de lado a lado.
—¿Está seguro? —insistió Virginia.
—Hermana, ¿quiere que la acompañe a la parroquia?
Un poco de lluvia cayó en el rostro de don Parmenio y Virginia se quedó mirando aquella gota roja y espesa con los ojos muy abiertos.
—¿Qué es eso? —preguntó Virginia.
—¿Qué es qué? —preguntó el viejo.
—Eso… eso rojo que tiene en la cara.
—Es lo mismo que le pregunto yo a usted.
Otra gota en la cara de Virginia y otra más en la de don Parmenio. Luego, poco a poco, decenas de gotas por todas partes. Era aún una ligera llovizna, pero suficiente como para que Virginia comprendiera. Miró sus manos que poco a poco se teñían de rojo.
—No es posible —susurró.
El olor metálico no dejaba lugar a una conclusión distinta.
—¡Está lloviendo sangre! —gritó don Parmenio y entonces alguien, una mujer, tal vez doña Graciela, gritó también y Virginia sintió cómo sus huesos se convertían en plomo.
Don Parmenio miró en la dirección de dónde provenía el grito, pero Virginia sencillamente no se atrevió a hacerlo.
—¿Qué… es… eso? —balbuceó don Parmenio.
Virginia, de nuevo, empezaba a perder la respiración y cuando lograba aspirar algo de aire, el aroma de la sangre le causaba nauseas.
El anciano, con sus ochenta años a cuestas, gritó con toda la fuerza de sus pulmones «¡Corra, hermana!», tuvo una arcada, probablemente causada por la sangre que ingresó a su boca, luego siguió su propio consejo y se alejó de Virginia lo más rápido que pudo.
Pero ella necesitaba ver, necesitaba saber. Era eso lo que la había llevado a ese punto, su incesante y obsesiva curiosidad. Tomó aire como pudo, reprimió las ganas de vomitar y mientras sentía que la sangre la empapaba, miró hacia atrás.
Doña Graciela le sonreía y la monja, durante un segundo, sintió alivio, pero se fijó en el brillo rojo y malévolo que se desprendía de los ojos de la dueña de la tienda y entonces supo, ahora sí sin duda, qué estaba sucediendo. Supuso, muy dentro de sí, que debía alegrarse, finalmente era lo que había estado esperando, pero en la superficie de su mente se empezó a abrir paso un miedo como nunca había conocido.
—¿Eres tú? —preguntó alguien desde el cuerpo de doña Graciela y se relamió la sangre alrededor de los labios—. ¿Virginia?
Virginia no hubiera podido responder de querer hacerlo, estaba demasiado asustada como para musitar palabra. La boca de doña Graciela se siguió extendiendo en una sonrisa imposible, como si de repente se hubiera convertido en plastilina, pero Virginia tuvo una razón para dejar de mirarla, detrás de ella se desplegaba un pandemónium.
Cuando un ser alado y de rostro ovalado, que parecía estar hecho centímetro a centímetro de materia fecal, se las arregló para partir por la mitad a Osvaldo, Virginia por fin reaccionó y empezó a moverse, pero la sangre en el suelo le impedía hacerlo a la velocidad que hubiera querido.
A cada paso escuchaba ruidos más y más aterradores: la gente gritando por el dolor y el pánico, los vidrios quebrándose, las voces demoniacas en cada rincón. En su boca el sabor de la sangre que ahora diluviaba y que hacía cada vez más difícil mantener el equilibrio.
Unos metros antes de llegar a la iglesia, sucedió por fin. La hermana Virginia se enredó con su propio hábito y cayó al suelo con todo su peso. Alguien le extendió una mano para ayudarla, pero Virginia prefirió levantarse por sí misma, pues esa mano podría pertenecer a alguno de los poseídos. Ya en pie, pudo ver de frente a la persona que pretendía ayudarla: era una mujer, casi una niña, no tendría más de 15 años, miraba para todos lados con rabia, mientras intentaba quitarse de la cara el largo pelo lacio y apelmazado de sangre.
—¿Qué mierda está pasando? —preguntó la niña, seguramente convencida de que Virginia, que trabajaba directamente para el bando de los buenos, tendría alguna clase de respuesta.
La hermana la tomó de los hombros con intención de llevarla al templo, pero algo se la arrebató. Virginia logró ver, entre la densa lluvia, a un ser antropomórfico, desnudo de pies a cabeza, pero con la piel marrón y llena de escamas, que se convertía en una especie de humo rojo y envolvía a la niña. Virginia sabía que lo más prudente era correr, pero le resultaba imposible apartar sus ojos de aquel espectáculo. Aquel humo rojo desapareció dentro de la piel de la niña y luego, con el mismo brillo rojo y malévolo en los ojos, la niña formuló la pregunta:
—¿Eres tú, no es cierto?
Virginia por fin empezó a correr, entró al templo apresurada y, como pudo, cerró las grandes y pesadas puertas.
Aquella mañana, el padre Ernesto despertó con una erección que no notó hasta pasados unos segundos, cuando por fin aclaró un poco la mente, estuvo seguro de no hallarse aún en medio de alguno de esos sueños eróticos que cada vez eran más y más frecuentes. Como siempre, en cuanto visualizó su pene erecto, se sintió incómodo, como si ese Cristo crucificado colgado en la pared, sobre su cama, lo estuviera observando. Cuando aún estaba en el seminario, lleno de dudas sobre su decisión de convertirse en sacerdote, uno de sus mejores amigos, Álex Pinzón, soltaba constantemente frases como «imposible que Jesús no tuviera erecciones», y otras de mucho más grueso calibre. Mañanas como esa, Ernesto lo recordaba, y el solo hecho de pensar que, en algún momento, llegó a darle crédito a esas palabras le generaba un sentimiento de culpa aún más intenso que la incomodidad por el Jesús burlándose de su erección.
Una vez bañado y vestido, desayunó en silencio en compañía de varios miembros de la parroquia, entre ellos, como casi siempre, la hermana Juana con sus ojos miel y sus labios gruesos, a quien miró de soslayo y le hizo un gesto con la cabeza a manera de saludo. De algún modo imaginó que el leve rubor en sus mejillas lo delataría, así que procuró no mirarla de frente y comer con rapidez. Se despidió después de un último sorbo de café y se apresuró a su despacho, donde, sin encontrar más qué hacer consigo mismo, se masturbó con la misma furia con que lo hacía una o dos veces por semana, cuando el deseo lo sobrepasaba. Mientras lo hacía, importaba poco que el Jesucristo de su despacho fuera mucho más grande que el de su dormitorio y que, por lo tanto, su expresión de reproche, burla o lo que fuera, resultara más evidente. Ese Jesús casi parecía gritarle que era un pervertido. Pero claro, todo eso importaba de nuevo a partir de unos segundos después de haber eyaculado, cuando la efervescencia del orgasmo remitía y daba paso a un profundo remordimiento que ni siquiera terminaba de entender. «Si el sexo fuera tan malo, Dios nos hubiera creado distintos», era otra de las frases de Álex, quien, como era de esperarse, nunca llegó a convertirse en sacerdote. Por lo que sabía, ahora Álex vivía en Bogotá, tenía una esposa dedicada, un buen trabajo y dos hijos a los que criaba en una profunda fe católica. Ernesto se preguntó, no por primera vez, si a él le hubiera ido tan bien de haberse decidido por un camino diferente al sacerdocio. Probablemente no, era la respuesta a la que siempre llegaba y en esos momentos no se sentía culpable, se sentía, más bien, minúsculo, insignificante ¿Acaso había elegido a la Iglesia solo porque no contaba con más opciones? Procuraba no ahondar en esos sentimientos, pero era cada vez más difícil ignorarse a sí mismo, en especial a la luz de los acontecimientos más recientes que involucraban a la enigmática hermana Virginia.