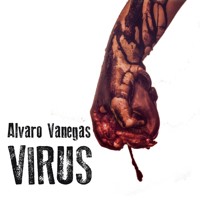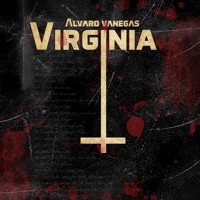Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Calixta Editores
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Iván, un banquero y músico frustrado, va camino a su deprimente trabajo cuando explota la hecatombe zombi. Su único objetivo es atravesar la ciudad para llegar a Ximena, su esposa, y sobrevivir tanto como les sea posible a la horda de muertos vivientes que se ha apoderado de todo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VIRUS
© 2012 Alvaro Enrique Vanegas
Reservados todos los derechos
Calixta Editores S.A.S
Primera Edición 2016
Tercera Edición 2020
Cuarta Edición 2022
Bogotá, Colombia
Editado por: ©Calixta Editores S.A.S
E-mail: [email protected]
Teléfono: (57) 3176468357
Web: www.calixtaeditores.com
ISBN: 978-628-7540-74-3
Editor General: María Fernanda Medrano Prado.
Maqueta e ilustración de cubierta: Julián Tusso @tuxonimo
Diseño, maquetación e ilustraciones internas Julián Tusso @tuxonimo
Cuarta edición: Colombia 2022
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados:
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.
«No puedes pensar para siempre, tarde o temprano te deberás mover»
El Gobernador
The Walking Dead
Aclaración
Ningún muerto viviente fue asesinado o tan siquiera herido durante la realización de este libro. La presente reedición, que incluye una secuela de la historia original, tiene el aval del Congreso Mundial Zombi, ubicado en las montañas de Romero Land, muy cerca, como todos saben, de Castle Rock.
Todo cuanto aquí sucede está basado en hechos verídicos sucedidos en una realidad paralela. Los nombres de los zombis fueron cambiados para proteger su integridad mental y física (la que les queda).
Respeto a los zombis del mundo.
#PrayForZombies
#JeSuisZombie
Prólogo
Cuando Alvaro me pidió que escribiera un prólogo para Virus, su libro de zombis, me sorprendió: días antes, yo había elaborado y publicado una lista de los temas que suelo vetar como lectora y espectadora, enumerando los contenidos específicos al respecto de los cuales rehúso leer libros o ver series y películas. Entre ellos estaban «virus» y «zombis». No pude evitar reír por lo bajo y preguntarme si estaría llamando estos temas de modo inconsciente, quizás justamente por mi renuencia a darles una oportunidad. Me dije entonces que sería provechoso para mí hacer mis prejuicios a un lado y explorar temas al respecto de los cuales sé tan poco. Después de todo, los creadores colombianos que se rebelan contra las imposiciones culturales siempre han sido motivo de solaz y alegría para mí: no muchos se atreven a abordar temas y géneros que se alejan de la guerra, los sicarios, la política y las mafias (o una combinación de lo anterior), y los valientes que se salen de la norma tienen todo mi respeto. Alvaro es uno de ellos.
Tras haber aceptado el reto de ensanchar mis horizontes temáticos, me encontré hablando de zombis por casualidad con un querido amigo que es además un talentoso guionista y director de cine colombiano. En el transcurso de nuestra conversación, él apuntó que lo interesante del zombi en la ficción no es el zombi en sí. Por el contrario, los zombis cumplen la función de revelar quién es el ser humano que se enfrenta con ellos, pues los no-infectados se encuentran en posiciones que los llevan a expresar lo peor o lo mejor de su naturaleza. El dilema moral que se destaca en estas obras es la elección entre el heroísmo y el sacrificio de los demás en pro de la supervivencia propia. Los no-infectados descubren su altruismo o egoísmo en su estado más puro, así como su capacidad de infringir las normas tácitas a las que han estado sometidos desde su nacimiento. ¿Es sagrada toda vida humana sin importar las circunstancias? ¿Qué hay de las vidas de aquellos que han perdido su conciencia de modo total o parcial? Curiosamente, las tramas que especulan al respecto del futuro y el colapso de la civilización contemporánea suelen restablecer las reglas de nuestros antepasados remotos, aquellas reglas gracias a las cuales nuestra especie no se extinguió. Se valoran más las escasas alianzas entre seres humanos. La amistad, el amor verdadero, la lealtad y el respeto adquieren significados diferentes, más violentos y primarios, cuando todo gira en torno a la supervivencia inmediata. Cuando el futuro falla, no queda más remedio que volver al pasado.
Porque, aunque todos busquemos sobrevivir en distintas cotidianeidades que son en cierta medida predecibles, la atmósfera apocalíptica (o posapocalíptica) de un universo infestado de zombis altera de modo inevitable las prioridades de los personajes determinados a abrirse paso hacia un futuro aún más incierto que el nuestro. Esto despierta la fascinación del público. Por una parte, si el orden político desaparece, la anarquía puede ser un enemigo tan poderoso como los mismos zombis. Por otra parte, cuando los personajes se ven en la necesidad de desarrollar nuevas habilidades combativas y de supervivencia, la audiencia reflexiona al respecto de su propio potencial en un escenario similar. ¿Deberíamos estar todos entrenando para un apocalipsis zombi desde ya? ¿Cómo hacerlo en la ausencia de zombis?
Hace poco me topé con el caso de una chica que derrotó a su agresor en segundos, desarmándolo y causándole múltiples heridas mortales. El hombre, que planeaba asesinarla, era mucho más fuerte, alto y pesado que ella. ¿Cómo logró esta joven heroína reaccionar con tal eficacia ante el ataque subrepticio? Según ella, su único entrenamiento previo fue ver la popular serie de zombis The Walking Dead. Su cuerpo simplemente obró de acuerdo con lo que su mente ya estaba habituada a hacer cuando ella se ponía en la posición de los protagonistas de la serie: matar para no morir. Su defensa fue certera, veloz y letal. Y es que estoy convencida de que la ficción nos prepara para la vida real. La empatía que sentimos por los personajes ficticios es capaz de despertar destrezas insospechadas en nuestro interior. Por lo tanto, puede que en estos casos no haya mejor práctica para la realidad que la ficción.
Ahora bien, si aquí me he referido a los zombis como una posibilidad estrictamente ficticia, no está de más mencionar que existe el mes de concientización sobre los zombis y un posible apocalipsis zombi: se trata del Zombie Awareness Month, celebrado durante el mes de mayo. Y aunque parezca broma, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del gobierno de Estados Unidos agradecen la preparación alcanzada para sobrevivir en distintas contingencias a partir de la estrategia antizombi. Esto se debe a que el proceso de abastecimiento y preparación para un apocalipsis zombi resulta perfectamente útil para desastres reales, como infecciones biológicas y ataques terroristas, entre otras calamidades de gran impacto social y ambiental.
En Virus se nos presenta un apocalipsis zombi cercano en cuyo transcurso las calles desiertas de Bogotá se abren para enseñarnos el destino de los sobrevivientes, personajes muy colombianos construidos por el autor de modo que en todos ellos se refleje un genuino sentimiento local. El ritmo ameno de la narración y su enfoque cinematográfico permiten que el lector contemple la historia como una realidad futura ya no tan inalcanzable o ficticia. Dentro de la trama, como en toda buena obra de zombis, hay eventos que parten el corazón. Además de lo anterior, su trasfondo político plantea interesantes reflexiones acerca del racismo, la naturaleza humana y la corrupción. Dentro del gore que hace parte intrínseca de la temática, hay una crítica social cruda en la cual el autor expone su visión sin miedo, como lo hace George Romero en sus célebres obras cinematográficas de zombis. Virus cuestiona lo que somos y el modo en que actuamos cuando nos sentimos perdidos.
Los invito cordialmente a leer y a prepararse por medio de la ficción para la siempre variable realidad de nuestros tiempos. Una muy parecida a esta podría estar a la vuelta de la esquina.
Salud y fuerza para todos,
Carolina Andújar
PRESENTE
Vuelve a toser. Esta vez siente un ligero dolor en la garganta, por ahora, nada grave. Sus labios se curvan hacia abajo en una mueca que no puede evitar ante la perspectiva de lo que podría venir. No puede darse el lujo de enfermarse, no de nuevo. La gripa causa somnolencia y debilidad, lo vuelve lento. Además, no han pasado ni tres semanas desde la última vez. Hace tiempo se le acabaron las aspirinas y el último acetaminofén, probablemente vencido, se lo tomó dos días atrás, tratando, sin éxito, de calmar una fuerte migraña. No se siente con ánimos para emprender una nueva búsqueda de medicamentos, bastante tiene con vivir en función de la comida, si es que a aquello con lo que se ve obligado a alimentarse merece tal apelativo.
La luz del sol es fuerte y picante, sin embargo, busca en su mochila nueva y saca una bufanda. Odia usarla, pero si el calor y la rasquiña en la piel de la cara y el cuello sirve para evitar enfermarse, bien vale la pena aguantar la incomodidad.
—Peores cosas has soportado.
—Ya me puse la bufanda, deja de sermonearme.
Sigue caminando, es lo único que puede hacer, y a cada paso siente la punta de su arma ‒un tubo metálico‒ dándole golpecitos en la nalga derecha, recordándole que está ahí en caso de que llegue a necesitarla.
Azul camina a su lado, lo mira y ladra sin mucha fuerza, como si estuviera confirmando aquello de que ha soportado peores cosas. Él le devuelve la mirada al perro e inclina la cabeza, pidiéndole que no se ponga de parte de ella. Azul parece entender –o eso quiere creer el hombre– y continúa caminando con esa cojera que sufre desde que le salvó la vida de él por segunda vez.
El hombre tiene clara una sola cosa: necesita encontrar un refugio. Fue una estupidez abandonar en pleno día su pequeña cueva, más si consideraba que solo lo había hecho para orinar. Pero ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Hacerse en los pantalones?
—Sí, tal vez eso debiste hacer; estás muy sucio, ¿cuál es la diferencia? —La voz de su esposa suele ser reconfortante, pero en momentos como ese desea que solo se calle de una buena vez.
—La diferencia es muy grande; sé que piensas que no queda nada, pero a mí me gusta pensar que conservo mi dignidad.
Su esposa lanza un bufido lleno de ironía, un bufido que él conoce de memoria y que logra pasar por alto, a pesar de lo mucho que lo odia. Azul vuelve a ladrar, él vuelve a toser, su cabeza vuelve a palpitar y ahora el dolor de garganta no es leve. Se convence de que es inevitable; en muy poco tiempo la gripa hará de las suyas. Pero debería dejar de quejarse, una gripa no es nada.
Sigue caminando, tratando de convencerse de que ya encontrará algo. Aún tiene tiempo, por lo menos tres horas más de oscuridad. Pero también tiene hambre, y cuando tiene hambre, su mente se empeña en amargarle la vida. Se imagina, sin poder evitarlo, una hamburguesa doble carne con tocineta y queso. Como los perros de Pavlov, empieza a salivar automáticamente. Intenta obligarse a desechar aquellos pensamientos, pero su mente a veces parece más decidida que él mismo. Es MI mente, se dice, YO la controlo. Palabras débiles, sin sustancia. Tiene hambre y anhela comerse una hamburguesa, o tres, ¿por qué no? Como antes, cuando el mundo no había terminado de enloquecer. Mira a Azul, que camina a su lado con sus ojos en permanente vigilancia y su nariz olfateando cada rincón. El perro también debe tener hambre.
En un edificio viejo, con una gran mancha verde de humedad en el costado derecho, nota que alguien lo observa desde un sexto o séptimo piso; pero en cuanto él levanta la mirada, se oculta tras unas cortinas. Ni siquiera tiene tiempo de distinguir si es un hombre o una mujer, e igual la oscuridad reinante confunde las formas, y aunque siempre está la posibilidad de haberlo imaginado, le reconforta saber que hay más seres humanos por ahí. Ya varias veces ha recorrido edificaciones en las que no se ha encontrado a nadie; decenas de apartamentos inhabitados. Eso es bueno porque suele encontrar comida enlatada y uno que otro medicamento que se puede usar, a veces ropa limpia y, cuando el golpe de suerte es de no creer, encuentra agua potable, pero siempre agradece más el hecho de toparse con humanos. La mayoría están tan ávidos de interacción como él mismo, e incluso ha podido establecer cortas amistades. Nunca por más de dos días, al final siempre se convence de que prefiere la soledad. En ese momento, mirando la ventana en donde vio ‒o creyó ver‒ a otro ser humano, se pregunta cómo lucirá para los demás. Ropa sucia, barba poco poblada salpicando un rostro delgado, una mochila salida de todo contexto pues la tiene hace un par de días y aún está intacta, una lanza colgada de su espalda y un perro negro que lo sigue a todas partes. Una imagen de póster de película ochentera. Tal vez no es él quien decide irse, tal vez los demás no lo soportan por mucho tiempo y se las arreglan para desaparecer de su vida.
Ve un par de tiendas de comestibles. Ha aprendido a seguir sus instintos, pero a pesar de sí mismo y de los reclamos de su esposa, sigue caminando. Algo le dice que en esos lugares se esconde el peligro. Tal vez se equivoque, no es que su sexto sentido esté muy desarrollado, pero no vale la pena arriesgarse.
—De haber alguno de ELLOS, estará dormido —dice su esposa.
Sí, puede ser, pero también podrían despertarlo sin querer. Ya sucedió una vez, apenas unos cuantos días después de que todo se fuera al carajo, mucho antes de que entendiera del todo la nueva dinámica del planeta. Antes de que decidiera que lo mejor era dormir de día y buscar alimento de noche. No fue fácil acostumbrarse, pero ahora no se puede imaginar otra forma de vivir. A veces extraña la luz, pero prefiere eso a la eterna incertidumbre de doblar una esquina y encontrarse de frente con la persona equivocada.
Se detiene ante un autobús volcado en la avenida. Enorme, de color rojo y la palabra «Transmilenio» apenas visible.
Sin saber por qué, siente que tiene que entrar.
—Mala idea.
La migraña, a través de una punzada en la sien izquierda, vuelve a recordarle que no tardará en hacer su triunfal entrada.
—Yo asumo la responsabilidad —Apenas mueve los labios para contestar.
De nuevo aquel bufido irónico. Y, de nuevo, él actúa como si no hubiera escuchado nada.
Con cautela, mira dentro del bus a través de un hoyo en el techo. No es muy grande, así que no es mucho lo que puede ver, pero al parecer, no hay actividad alguna ahí dentro. Vuelve la tos, esta vez se prolonga durante varios segundos. Se esfuerza por controlarse y, en especial, por no hacer mucho ruido. Aún no tiene idea de qué se pueda esconder dentro de ese bus; ELLOS podrían estar acechando en cualquier lugar.
—¿Tú que piensas? —le pregunta al perro cuando por fin el ataque de tos remite. El perro solo jadea, parece sonreír—. Voy a entrar —dice resuelto, y aguarda un momento en espera de que su esposa le recrimine de nuevo. La mujer guarda silencio.
Lanza primero la mochila y espera.
Silencio.
Acorta las correas con las que carga el tubo metálico y en cuanto siente que está apretado contra su espalda, toma impulso, corre hacia el bus y salta lo más alto que puede. Sus manos se aferran al borde de una ventana. Por pura casualidad no hay un vidrio que lo lastime y se toma un segundo para recriminarse en silencio por aquella imprudencia, pero pronto se olvida de eso y se sorprende de nuevo por la agilidad que ha adquirido en tan solo un año. Caminar sin parar, huir aterrado cada tanto y luchar por su vida todo el tiempo es mejor que ir a un gimnasio o practicar cualquier deporte, aunque eso no explica ciertas cosas, a veces se siente alguna clase de superhéroe venido a menos. Usa la fuerza de sus brazos y un segundo después la de sus piernas, así logra subir a la parte lateral del bus. Pocos segundos después, Azul aparece a su lado. El hombre se pregunta cómo hizo el animal para subir. Seguro encontró alguna manera mucho más sencilla.
—Te crees muy inteligente, ¿no es cierto?
Otra vez aquella sonrisa canina.
El hombre mira de nuevo el interior del bus, esta vez a través de una ventana, medio convencido de que verá a uno de ELLOS mostrando los dientes con expresión iracunda. Solo ve la mochila y unas pocas pertenencias ‒un libro, un cobertor, una navaja pequeña‒ desparramadas en el suelo. Pero no hay nadie. Nadie vivo en todo caso y, más importante, nadie que se mueva. Perfecto.
La voz de su esposa le llega desde la derecha; ella también subió sin que él lo notara, por supuesto.
—No cantes victoria, son muy inteligentes.
El hombre no contesta, pero ella tiene razón. ELLOS evolucionan cada día. Debe ser más precavido. Mira con más atención, a la espera de alguna señal de movimiento, algún cambio en el aire, algún sonido.
Azul luce tranquilo.
Es el momento, piensa. Salta a través de la ventana procurando hacer el menor ruido posible. En cuanto sus pies tocan el suelo, se detiene de nuevo a escuchar y observar todo con atención. Azul lo observa desde arriba; si el perro empezara a ladrar en ese momento sería una clara señal de problemas.
Los pocos cuerpos que hay aquí y allá están secos, no son cadáveres frescos. Si hay alguno de ELLOS agazapado y dormido, entonces es probable que haya despertado con el ruido de su caída. Pero una vez más no pasa nada. El hombre se permite sonreír y empieza a explorar sin tomarse el trabajo de recoger las cosas y guardarlas en la mochila. Se ocupará de eso después.
Una niña lo mira desde sus cuencas vacías, sonriéndole con sus dientes eternamente descubiertos. Su piel marrón le recuerda la alfombra que tenía en su antiguo apartamento, pero eso pertenece al pasado, eones atrás. Una mujer del mismo color, vestida con lo que habría sido una blusa blanca alguna vez, le agarra la mano a la niña, como si hubiera pretendido asegurarse de que murieran juntas. ¿Sería su mamá? ¿Tal vez su hermana? Resulta muy difícil precisarlo. Tal vez fueran desconocidas que hubieran desarrollado un vínculo instantáneo en presencia del apocalipsis que surgía ante sus ojos. Sabe por experiencia que en momentos de dificultad es más fácil crear lazos afectivos que en otras circunstancias hubieran sido impensables. Pero ¿por qué no muestran señales de haber sido mordidas?, ¿por qué no habían intentado salir del bus?, ¿cómo era que este se había volcado en primer lugar? Son preguntas que requieren demasiadas conjeturas, un rompecabezas que no tiene intención de armar en ese momento. ¿Y tus ojos?, piensa mirando las cuencas vacías. Solo se le ocurre que, cuando ELLOS la encontraron, era lo único medianamente comestible. Tal vez la carne seca no les gusta. Todos estos pensamientos inútiles pasan por su cabeza en un segundo, sin que le afecten en realidad, ya no.
Busca en cada rincón sin estar muy seguro de qué es lo que pretende encontrar. ¿Comida? Muy poco probable, a menos que se trate de una rata despistada. ¿Refugio? Tal vez, pero no deja de ser un lugar del que sería difícil salir en caso de requerirlo, mucho más para Azul. Por otro lado, también es difícil entrar, lo que siempre constituye una ventaja.
—¿Te parece que fue difícil entrar? —dice ella.
—Bueno, pues…
—ELLOS se mueven rápido y con una agilidad impresionante; como gatos con esteroides, tú mismo lo dijiste. Los has visto dar saltos de…
El hombre no sabe qué responder, así que la deja hablar. Su esposa logra dejarlo sin palabras con una facilidad pasmosa. Mientras ella habla, se deleita con sus curvas pronunciadas y su actitud arrogante; todavía la ama a pesar del tiempo y las circunstancias, con una intensidad infantil que a veces lo sobrepasa. Cuando por fin deja de hablar, él se mueve otra vez.
Decide sentarse a descansar un rato, a sabiendas de que es una imprudencia. Pero si algo pasa, seguro Azul se dará cuenta antes que él y lo pondrá sobre aviso; además, necesita cerrar los ojos y concentrarse en demorar el momento en que la migraña ataque. Encuentra un espacio en medio de unas sillas y una pared. Se acomoda lo mejor que puede ‒con la lanza improvisada apoyada contra una pared, al alcance de la mano‒ y suspira. Quiere descansar una media hora, tal vez sesenta minutos. Le pide a Ximena que guarde silencio por unos minutos mientras empieza a sentir los efectos de la gripa que ha querido negar a toda costa y aquella ligera sensación de mareo que siempre precede a sus migrañas. Intenta poner su mente en blanco. Azul parece compartir sus intenciones, se las arregla para acercarse, da un par de vueltas sobre sí mismo y se acomoda en el piso con la cabeza sobre las rodillas del hombre.
Al cabo de unos minutos, siempre cansados, se sumen en un adormilamiento que, sin embargo, no disminuye la alerta en que permanecen todo el tiempo; aunque, eso es inevitable, hace que el hombre pierda la noción del tiempo.
De pronto, se da cuenta de que está a punto de amanecer. Se levanta de un salto, dispuesto a recoger sus cosas y salir a buscar refugio, pero entonces su mirada se posa en algo blanco que parece estar adherido al resquicio entre la ventana más cercana y el marco. Aquel objeto diminuto llama su atención y, aunque sabe que lo mejor es apurarse, decide que quiere averiguar qué es antes de irse. Vete ya, no seas estúpido, piensa mientras vuelve a sentir las palpitaciones dolorosas en su frente. Aproxima el rostro a la ventana. ¿Menta? No, seguro es su mente anhelando aquellos sabores que jamás volverá a disfrutar. Tiene que apurarse, pero la curiosidad puede más. Sí, es un chicle de menta. Lo toma con los dedos y lo acerca a su nariz. Increíble, pero ahí está el olor. Lejano, casi imperceptible, pero aún presente. Aspira profundo procurando atrapar cada partícula de aquel aroma. Cierra los ojos, complacido. Vuelve a sonreír.
De repente, lo asalta un deseo absurdo de masticar el chicle. Es, a todas luces, la peor idea que se le haya ocurrido en mucho tiempo. No hay manera de conocer el origen de ese chicle, en qué boca ha estado, cuánto lleva en ese lugar. La sola idea, el simple hecho de estarlo considerando es un asco. Pero ha comido cosas peores, mucho peores. Pájaros pequeños con la mala suerte de caer en las fauces de Azul, que el perro le lleva como una especie de regalo, no sin antes dar cuenta de su parte del botín. Ratas de alcantarilla desmembradas con sus propias manos; la sangre chorreando por sus dedos y la comisura de sus labios. Ni hablar de los insectos que ha devorado con un ansia impensable. El hambre es un monstruo amorfo y brutal.
—Hoy es tu cumpleaños —afirma su esposa sin demasiado entusiasmo.
Él frunce el ceño, turbado ante la intromisión en sus pensamientos, pero hasta cierto punto agradecido por la presencia de la mujer.
—No es cierto, cumplo años dentro de tres días —dice.
Pero no está seguro. Tal vez sí sea el día de su cumpleaños.
—Ya cómetelo, date ese gusto —dice ella y sonríe. No la está mirando, pero por el tono de voz sabe qué cara hace. Y es la misma sonrisa que a él lo convence de cualquier cosa desde el día que la conoció.
Duda un instante más, apenas el tiempo suficiente para considerar el hecho de que su regalo de cumpleaños sea un chicle que ya fue masticado por un extraño. En un movimiento rápido pone la goma de mascar en su boca. El sabor a menta casi inexistente estalla con fuerza en
Cada - uno - de - sus - sentidos.
Lasensacióndeplacerestanintensaquelaspalabrasquesucerebroseempeñaenencontrarparadescribirlasesuperponenunasaotras.
Una leve descarga eléctrica le recorre las piernas. Deja de importarle cualquier cosa: el hambre, el cansancio, el dolor de cabeza, la soledad lacerante que le carcome el alma cada segundo. Si ese es su momento de morir, lo recibirá con los brazos abiertos. Y con una sonrisa. Nada importa. Tal vez Azul, no puede negar que se ha encariñado con el perro. Mejor no me engaño, amo a ese perro, se dice. Ni siquiera su esposa es motivo suficiente para aferrarse a la vida, al fin y al cabo…
Azul suelta dos ladridos que nada tienen que ver con aquellos amistosos intentos del animal por llamar su atención. Estos ladridos, acompañados por cortos aullidos, están llenos de urgencia. El hombre ha aprendido a identificarlos. Su corazón, de un momento a otro, duplica la velocidad de sus latidos. Se levanta y, de manera automática, lleva sus manos a la lanza. Aguza el oído, pero por ahora no escucha otra cosa además de los ladridos de Azul.
Y de pronto, ahí están. Pasos rápidos sobre el bus. Son dos de ELLOS, tal vez tres. Escucha los sonidos guturales y medio idiotas que salen de aquellas gargantas putrefactas. No tardarán en verlo a través de la ventana. Da igual, es obvio que ya saben que están ahí. El hombre se prepara para volver a luchar. La verdad es que empieza a hartarse del asunto. Tal vez sea momento de simplemente entregarse y rogarle al cielo que lo maten. Lo último que desearía es transformarse.
PASADO
BROTE
UNO
Era la enésima vez en dos semanas que se preguntaba por qué había comprado automóvil. Además de ser más costoso que el transporte público, demandaba más tiempo en cada trayecto. En últimas, había cambiado eficiencia y economía por una comodidad relativa y un supuesto estatus que, ahora se daba cuenta, era una falacia. A nadie le importaba que tuviera automóvil. A nadie. Es más, aquellos que se desplazaban en bicicleta y llegaban al banco siempre a tiempo miraban al resto del mundo por encima del hombro, como si hubieran descubierto alguna clase de verdad universal e inapelable negada a todos los demás.
Sintió ganas de gritar. No era algo nuevo, de vez en cuando tenía una que otra crisis existencial; odiaba su trabajo y estaba convencido de haber elegido el camino equivocado. No obstante, aquellas crisis no eran frecuentes y por lo general las daba por terminadas echándole una mirada a su esposa. Pero últimamente le pasaba con mucha frecuencia, más desde que había adquirido el automóvil. Trató de respirar profundo y calmarse, pero lejos de lograrlo, su molestia aumentó. Lo peor era que, además, no sabía a quién achacarle su enojo. ¿A su jefe? ¿A los clientes del banco que jodían por cualquier pequeñez? ¿A sí mismo por ir en contra de todos sus instintos y haber escogido una profesión llena de números y aburrimiento? Su vocación era la música, y tal vez no tenía muy buen oído y estaba muy lejos de ser un genio, pero el arte era lo que lo movía.
Miró para todos lados. Muchos carros de un lado, buses articulados del otro. Todos los conductores, en especial los de los automóviles, con la misma expresión agotada y llena de resentimiento que seguro él también lucía. Gritaría, claro que sí. Un grito de vez en cuando no podía hacer daño, ¿verdad? Su mente no contestó, pero eso no lo desanimó. Y es que faltaban solo tres días para el 29 de agosto, día de su cumpleaños número 35. Si quería dar un buen grito, lo daría porque lo merecía. Cerró la ventanilla y miró de nuevo para lado y lado, como esperando que alguien lo detuviera. Llenó sus pulmones de aire y lo retuvo por un segundo. Pero justo en ese momento sonó su teléfono celular. Expulsó el aire, decepcionado, y contestó.
Era su mamá. Desde que se había ido a vivir con su padre y su hermana menor a Australia, lo llamaba, por lo menos, una vez a la semana. Lo irónico era que cuando vivía en Bogotá, podían pasar semanas enteras sin contactarse.
—Hola, mamá —dijo Iván.
—Hola, nené —respondió su madre.
Iván ya era un hombre hecho y derecho, pero su mamá se empecinaba en llamarlo «nené», tal y como lo había hecho desde que Iván tenía memoria.
—Estoy manejando, mamá —explicó, consciente de que a su mamá eso le importaría muy poco.
—Sólo quería saludarte —explicó ella—. ¿Cómo estás? ¿Y Ximena? ¿Todo bien en el trabajo? ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños?
Iván sonrió, por alguna razón su mamá siempre hacía lo mismo: formular varias preguntas, una detrás de otra. No había poder humano que la convenciera de hacer una pregunta a la vez; es más, cuando se le mencionaba el tema, su expresión era de total sorpresa, como si le estuvieran hablando de otra persona.
—Todo está bien, mamá. Y para mí cumpleaños aún faltan tres días, no tengo idea de qué voy a hacer, pero tendré que trabajar, como siempre. ¿Cómo están ustedes?
Alcanzó a escuchar la voz de su mamá contestando, pero solo fue una sílaba antes de que la comunicación se cortara. Siempre sería más fácil hablar por Skype, pero ella apenas manejaba el teléfono celular. Ni modo, era asunto de ella; si quería seguir gastando su dinero en llamadas, él no se lo impediría. Ni él ni nadie. De eso estaba seguro.
Suspiró mientras imaginaba a sus padres y su hermana disfrutando de un país desarrollado mientras él tenía que soportar los trancones típicos de Bogotá. Suponía que trancones había en todas partes, sin embargo, no dejaba de ser frustrante. Pero era tiempo de dejar de soñar con un viaje al exterior que obviamente tardaría en hacer, lo mejor era volver a lo que estaba. Tomó aire de nuevo y esta vez sí gritó con fuerza.
¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Se sintió muy bien y al parecer nadie lo había escuchado. Volvió a tomar aire, esta vez un poco más.
¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Bien, muy bien, pensó, va de nuevo.
¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Era suficiente. Por ahora. Sonrió y poco después soltó una carcajada. Hasta ese momento no conocía las propiedades terapéuticas de un buen grito. Tendría que hacerlo de vez en cuando, tal vez todos los días. Por fin una ventaja clara y contundente de tener carro propio. Se aflojó un poco la corbata y se dispuso a seguir esperando a que el pesado tráfico se diluyera.
Avanzó unos quince metros y se volvió a detener. La fila delante de él parecía eterna. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto, era mejor no amargarse. ¡Música!, pensó. Oprimió un botón y de inmediato las notas musicales de Son of a Preacher Man se propagaron por el vehículo. Adoraba la banda sonora de Pulp Fiction y casi siempre la tenía puesta. La música y el cine eran hermosas maneras de entender la vida.
Su teléfono celular timbró una vez más. Se suponía que era contra la ley contestar un celular mientras se conducía, pero en este caso daba igual, ni siquiera se estaba moviendo y ya lo había hecho unos minutos antes. Bajó el volumen a la música justo en el momento en que Dusty Springfield contaba que el único hombre que alguna vez le enseñó fue el hijo de un predicador. Le contestó a su esposa casi escuchando los golpes en la ventanilla de algún policía de tránsito con muchas ganas de cumplir su cuota diaria de multas.
—Hola, ¿cómo va todo? —preguntó Ximena.
—No me quejo —contestó Iván.
—O sea que no tan bien, ¿atascado en el tráfico?
—Ni te imaginas… ¿a qué se debe el honor de tu llamada?
—Solo llamo para recordarte que te amo.
Iván sonrió como un adolescente idiotizado con la niña más bonita de su curso. Tres años de casado y aún sentía esas cursis mariposas en el estómago. No tenía idea del origen de aquella expresión y, de hecho, jamás se lo había preguntado, pero estaba seguro de que era una metáfora muy acertada.
—¿En serio?
—En serio —confirmó ella—. Esta noche deberíamos ir a comer o a cine, ¿qué te parece? Yo invito. Por tu cumpleaños.
—Faltan tres días.
—Tú déjate querer.
Iván, como siempre, agradeció a la vida por no tener hijos y poder hacer con su tiempo libre lo que le diera la gana. ¿A qué se debía la obsesión de todos por reproducirse? Jamás lo había entendido.
—Pues me parece que tenemos un trato. ¿Nos vemos en el apartamento o en el centro comercial?
—Si llegamos al apartamento es posible que nos dé pereza salir de nuevo, mejor en el centro comercial.
—¿En la plazoleta de comidas?
—Perfecto. ¿A las siete en punto?
—Haré lo posible, pero dependo del tráfico.
—7:30, entonces. Te amo…
—Yo a ti.
—Y te tengo muchas ganas, ojalá me pudieras tocar en este momento, estoy muy mojada.
Iván adoraba que Ximena dijera esas cosas, en especial cuando lo tomaba por sorpresa. Tuvo una erección inmediata. Trató de ignorarla mientras avanzaba otros quince o veinte metros.
—Deja de hacer eso o vas a tener que responder si me accidento.
Ella soltó una pequeña carcajada llena de picardía.
—Solo digo la verdad —dijo—. Nos vemos esta noche. Cuídate.
Colgó y dejó a Iván solo con sus pensamientos. Y su erección.
Durante un poco menos de dos kilómetros, el tráfico pareció disolverse por arte de magia. Luego, de un momento a otro, volvió a detenerse. Iván suspiró con resignación; ya estaba acostumbrado a esos pequeños momentos de gloria que terminaban de repente. Puta ciudad, pensó mientras miraba el carril en sentido contrario que sí corría con normalidad. Se obligó a pensar de nuevo en su esposa y sus insinuaciones, en la certeza de que en la noche aquel trancón sería apenas un mal recuerdo.
Miró su celular. Alguien en el grupo de WhatsApp de su trabajo había compartido un audio. Su primer impulso fue descartarlo como hacía casi siempre, pero entonces cayó en la cuenta de que tenía miles de carros detenidos frente a sí. Con una sonrisa dio clic para reproducir.
«No puedo decir mi nombre por miedo a ser asesinado, pero juro que todo lo que voy a decir a continuación es verdad. Una extraña enfermedad está a punto de propagarse por toda la ciudad, es posible, incluso, que invada Colombia entera. Es momento de preocuparnos, no hay cura. Y si pasa lo que creo que pasará, los muertos se contarán por miles, tal vez decenas de miles. Sé que las cadenas de WhatsApp siempre suenan a mentira, pero…»
A unos diez o doce carros de distancia, una mujer de unos treinta años, vestida de blanco con una falda muy corta que Iván no pudo evitar apreciar a pesar de sentir, muy dentro de sí, que no era el momento, salió de su automóvil con expresión preocupada. Iván dejó de escuchar el audio, solo era una de esas patrañas que se viralizaban por cuenta de los millones de crédulos que pululaban en internet; no valía la pena perder el tiempo. La mujer de falda corta, haciendo visera con su mano derecha, miró durante varios segundos hacia el frente, observando algo que se encontraba fuera de la línea de visión de Iván. Se escuchó algo a lo lejos, tal vez un grito, pero Iván no podía estar seguro.
A su derecha, el conductor de un bus destartalado y su copiloto también estaban absortos en algo que Iván no lograba ver, pero que empezaba a temer. Una absurda inquietud se instaló en su pecho. ¿Qué estaba pasando?, ¿por qué se sentía asustado?
De manera paulatina, los ocupantes de todos los automóviles empezaron a salir de los mismos. Miraban con curiosidad, pero mantenían la calma. Unos cuantos parecían tan asustados como Iván. ¿Por qué no siguen dentro sus carros entonces?, se preguntó. Su desconcierto fue mayor cuando se escucharon varias detonaciones, ¿disparos? Segundos después, un policía pasó corriendo junto a su carro y, durante un segundo, sus miradas se cruzaron.
—¿Qué pasa? —preguntó Iván, pero el uniformado no pronunció palabra ni se detuvo.
Iván se fijó por el espejo retrovisor en el arma que llevaba al cinto y le dieron ganas de gritarle que volviera, que fuera lo fuera que estuviera pasando su deber era ayudar. Pero ¿de qué serviría? Ese policía no parecía ser alguien que atendiera su deber, no en ese momento por lo menos. Lo que estuviera pasando había provocado que un policía armado, y en teoría entrenado para atender emergencias, huyera como un animal asustado. ¿De verdad eran disparos lo que estaba escuchando?
La pasajera de un taxi empezó a gritar y esta vez Iván estuvo seguro. Miró en esa dirección y creyó ver que el conductor estaba sobre la mujer, quien intentaba librarse con pies y brazos. Quiere violarla. Ante esto, Iván sintió que tenía que hacer algo, pero cuando se decidió escuchó un chirrido de neumáticos.
En el carril contrario una camioneta perdió el control y se descarriló. Un pequeño automóvil que venía detrás, a una velocidad considerable, la embistió por la izquierda. Dos carros más se estrellaron a su vez contra el automóvil, y varios otros se salvaron del choque por centímetros. Iván presenció, desconcertado, la escena que no tomó más de cinco segundos. Sin poder despegar los ojos, sin entender lo que estaba pasando, Iván vio cómo el conductor de la camioneta, un hombre musculoso y de baja estatura, vestido con unos pantalones deportivos de color verde chillón y una camisilla negra, salía arrastrándose del vehículo volcado. Sufría unos espasmos irreales en su cabeza y se esforzaba por incorporarse. Una vez de pie, y con los espasmos cada vez más débiles, se quedó mirando a Iván. Sus ojos inyectados en sangre provocaron en él un acceso de pánico repentino. Cuando tenía once años, un tío político lo había dejado ver El Exorcista. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño e ignorar las imágenes de la película que volvían una y otra vez a su cabeza, pudo ver, con su mente de niño siempre activa, a Reagan, ya poseída, de pie frente a su cama, riendo en silencio. Aquella noche sintió el mismo pánico, pero ahora nada se solucionaría con un grito. No vendría su mamá a socorrerlo y convencerlo de que solo era su imaginación. El hombre que tenía enfrente era real y lucía como si de repente hubiera perdido cualquier rastro de humanidad y ahora fuera el epítome de la maldad. Para su fortuna, solo fue un segundo. Libre de espasmos volteó de repente su cuerpo, miró por un segundo al conductor del automóvil que lo había golpeado y de un salto salvó la distancia de varios metros que los separaba.
—¿Qué putas acaba de pasar? —murmuró Iván, sin pasar por alto el temblor en su voz.
El musculoso cayó sobre el confundido conductor, quien solo atinó a observar como aquella mole de carne se le venía encima. Luego vinieron los mordiscos en los brazos, en el cuello, en el rostro. Y como para darle algo de color al horrible cuadro, la piel desgarrada como si fuera papel, los huesos expuestos, la sangre a mares.
Iván tuvo la certeza de que aquel no era un ser humano y de que la muerte jamás había estado tan cerca. Su mente se convirtió en caos. Se encontró ante la disyuntiva de dejar abandonado su automóvil y seguir sus instintos, o actuar como la persona que sabía que no era e intentar permanecer en calma. No tardó mucho en decidirse, su corazón le gritaba que tenía que huir. Con la torpeza propia de alguien muy asustado, abrió la puerta de su auto con intención de salir, pero algo lo detuvo. No quiero morir, pensó antes de darse cuenta de que no había desabrochado el cinturón de seguridad. Tardó tres segundos –una eternidad– en librarse de la correa. Salió del automóvil sin tener claro cómo proceder a continuación. Hizo lo obvio: correr. Pero solo alcanzó a dar un par de pasos cuando recordó algo muy importante: su celular, era la única manera de comunicarse con Ximena.
Volvió para buscarlo y, muy a su pesar, miró de nuevo en la dirección donde había visto a un hombre matar a otro a punta de mordiscos. Solo vio un charco de sangre donde debería estar el cadáver y el agresor había desaparecido. Se detuvo por instinto. ¿Dónde estaba el tipo al que acababan de asesinar?
Pudo escuchar a alguien detrás de él, pero, en especial, pudo olerlo. Jamás había percibido un olor como ese. No era del todo desagradable, pero traía consigo a la muerte.
Sin ni siquiera atreverse a mirar, de algún modo supo que era el hombre que debía estar muerto en el suelo. Entró en el carro, cerró la puerta, agarró el celular que estaba en el compartimento del seguro de mano y se dispuso a salir por la puerta del copiloto. Estaba a punto de abrirla cuando vio como el monstruo, con la piel de la cara colgando y la carne palpitante expuesta, aparecía de ese lado. ¿Cómo se había movido tan rápido? Todo indicaba que no tenía escapatoria, jamás podría salir del carro a tiempo, no con la velocidad a la que se movía este tipo. Alcanzó a imaginarse muriendo dentro de su carro, aferrado con una inerte obstinación al timón, como si siguiera esperando desde el más allá a que se disolviera el trancón. No dejaba de tener algo de poético todo el asunto.
Un anciano llamó la atención del engendro tocando su hombro, como si tuviera algo muy importante que decirle. Iván pudo escuchar con claridad cuando el anciano le gritó que corriera. El monstruo no requirió de mucho tiempo para hacer lo suyo. Unos instantes después estaba sobre el salvador de Iván. Él, aún demasiado perplejo para reaccionar, vio cómo la sangre del cuello del anciano emanaba en una fuente escarlata. Lo miró a los ojos y pudo apreciar todo el terror de aquel hombre. Salió del automóvil, y luego de contemplar durante otro segundo el horroroso espectáculo, emprendió la huida mientras se preguntaba vagamente si de verdad aquel taxista pretendía violar a la pasajera.
DOS
Su pelo negro, su piel canela, sus ojos negros y su figura ligeramente imperfecta pero voluptuosa y curvilínea hacían de Ximena una mujer atractiva. Muy atractiva. Amaba a su esposo y disfrutaba saber que él aún se ponía nervioso cuando ella se le insinuaba; le encantaba sentirse deseada y admirada.
Tenía la ventaja de trabajar muy cerca de casa, a diferencia de Iván. Además, era la jefe de mercadeo en una agencia de publicidad, nadie le controlaba el tiempo; su forma de ser: cariñosa, diligente y siempre preocupada por los demás, le garantizaban que nadie le pusiera problema por nada, ni siquiera su jefe inmediato, el gerente general. Podía levantarse un poco más tarde y hasta darse el lujo de hacer ejercicio todas las mañanas.
Después de casi una hora usando la elíptica, Ximena, sudorosa, tuvo el impulso de llamar a su esposo, decirle que lo amaba y tal vez soltarle unas cuantas palabras que lo dejaran pensado en ella un buen rato. Conocía a la perfección qué tipo de frases funcionaban. La conversación salió tal y como lo había planeado.
Cuando colgó se sentía excitada. Consideró la posibilidad de masturbarse antes de bañarse, pero el tiempo no le daba. Tampoco era cuestión de descararse.
Se duchó con agua fría.
Mientras se vestía, notó que el programa de las mañanas, ese en el que un montón de presentadoras simulaban ser felices y amar al mundo entero mientras hablabando de cuanto tema intrascendente se les cruzara, fue interrumpido por una noticia de última hora. En cuanto escuchó la palabra «muertos» hizo una mueca de fastidio y cambió el canal. No quería iniciar el día con malas noticias.
Una vez afuera de su apartamento, se detuvo un instante para quitarse una mota de polvo que bailoteaba sobre su pantalón negro. Mientras hacía equilibrio sobre su tacón izquierdo, escuchó un grito de la vecina del 402. Un poco más fuerte de lo habitual, pero esa mujer vivía de escándalo en escándalo. Cuando no era porque estaba teniendo sexo con ese tipo por lo menos quince años más joven que ella, era porque estaba discutiendo con su hija adolescente. Sí, era de admirar la intensidad con que vivía cada momento, pero a Ximena, en ocasiones, le daban ganas de subir hasta su apartamento, golpear la puerta, y en cuanto la vecina abriera, golpearla en la boca. Tal vez así se quedaría callada por lo menos durante 24 horas. No obstante, en ese momento le causó gracia escuchar el grito. En medio de todo, la mujer le caía bien.
Usó el ascensor para llegar al primer piso. Se observó en el espejo. Esa blusa negra le encantaba a Iván y se sentía muy sexy con ese collar y los aretes que había comprado una semana atrás. Perfecto, era un día importante y siempre era bueno estar bien vestida. El bolso no era el mejor que tenía, pero combinaba con sus zapatos beige, así que, por ahora, se conformaría. A menudo cabía la posibilidad de comprar uno nuevo a la hora del almuerzo. En el tercer piso, un hombre de unos treinta años abordó el ascensor, la saludó e hizo todo lo posible por no mirarla de arriba abajo y actuar como si nada. Ximena sonrió para sus adentros, todo indicaba se veía tan bien como se sentía.
Cuando salió del edificio escuchó a un niño llorando desconsolado en alguna parte dentro del conjunto. Recordó, no por primera vez desde que despertara, que tenía que hablar con Iván un tema muy importante. Si se sentía de ánimo, lo haría esa misma noche.
Llegó a la portería. El guardia de seguridad de turno era Chucho, un hombre de unos sesenta años que siempre sonreía con amabilidad, aunque esa mañana le daba la espalda.
—Don Chucho, ¿cómo le va?
El hombre no reaccionó.
—¿Don Chucho? —Ximena frunció el ceño, extrañada por la actitud inesperada del guardia.
Don Chucho ni siquiera se inmutó. Varias personas, afanadas, salieron del conjunto y se despidieron del guardia de seguridad sin mirarlo. Ximena los observó y decidió seguir su camino, aunque al salir, no pudo evitar echar una última mirada hacia la portería. Pudo ver a don Chucho de perfil, con la mirada fija en el suelo. Algo en su semblante le resultó a Ximena demasiado inquietante para ser normal; pero no se detuvo, iba con el tiempo justo. Sin darse cuenta, agarró el bolso con más fuerza.
Solo cinco cuadras la separaban de la agencia. Inició su camino sin poder olvidar la inquietud causada por su extraño encuentro con el guardia. Una mujer de su edad, vestida con un traje sastre, miraba absorta a una pared sucia y resquebrajada. Ximena aminoró la velocidad y observó con atención a la mujer. Tuvo el impulso de preguntarle qué era lo que estaba haciendo, pero algo en la desconocida la disuadió. Mejor no meterse en asuntos ajenos, si una mujer quería mirar una pared fijamente, era problema de ella; igual no le hacía daño a nadie. Volvió a caminar a la misma velocidad. De algún modo se sentía perseguida, tanto que un par de veces tuvo que mirar hacia atrás, a pesar de que, muy dentro de sí, pensaba que aquellos miedos eran infundados. Lo único que vio fue varias personas caminando en la misma dirección, alguien que hacía ejercicio, otra persona que paseaba un perro, nada extraordinario.
Se cruzó con un hombre que la miró de arriba abajo con descaro y farfulló algún intento patético de piropo que Ximena no pudo entender. Aunque le molestaban esas situaciones ya estaba acostumbrada. Lo que le causó curiosidad fueron los ojos irritados del tipo, como si no hubiera dormido en varios días. Ni siquiera podía estar segura de que la hubiera mirado con lascivia, más bien la miró con… hambre. No, era absurdo, se estaba dejando llevar por la paranoia. Seguro había una explicación para la actitud de don Chucho y este tipo tenía conjuntivitis o alguna clase de alergia, por eso los ojos rojos. Nada de qué preocuparse. ¿Y la mujer?, ¿estaba meditando? Agarró el bolso con más fuerza.
Ensimismada como estaba, no vio a la señora de unos sesenta años que caminaba en sentido contrario. Se estrelló de frente con ella.
—¡Perdón! —exclamó Ximena levantando la mirada—. No la vi.
La mujer, unos ocho o diez centímetros más baja, solo la miró a los ojos sin moverse. Tenía los ojos enrojecidos y llenos de furia. Ximena frunció la nariz. ¿De dónde salía ese olor tan extraño?
—Señora, le juro que fue sin querer —Ximena quería calmar los ánimos. No creía que fuera para tanto.
Pero la mujer siguió en su lugar, sin bajar la mirada o suavizar, aunque fuera un poco, su expresión.
—Señora, en serio yo… —Ximena se interrumpió de golpe. Tuvo la absurda certeza de que esta señora no era humana. No del todo. Había algo en ella que le confería un aura monstruosa. Y de pronto estuvo segura: aquella mujer estaba a punto de atacarla.
Ximena apenas dispuso de un instante para ponerse en guardia. La mujer lanzó la primera dentellada, directo a uno de los pómulos de Ximena, para lo cual tuvo que dar un salto que, eso pareció, no supuso mayor dificultad. Ximena, de buenos reflejos, se movió hacia un lado y la apartó con fuerza. El bolso cayó al suelo, pero Ximena apenas si reparó en ese detalle.
—¡¿Qué está haciendo, vieja loca?! —gritó Ximena. Así como podía ser la más amable de las mujeres, se enfurecía con una facilidad desconcertante.
La Vieja Loca no contestó. Volvió a mirar a Ximena durante unos instantes, como midiendo su próximo movimiento, y sin mediar palabra atacó otra vez. Ximena la volvió a esquivar y le propinó un derechazo directo a la nariz; luego, sorprendida por su propia reacción, se miró el puño. Un poco de sangre manchaba la punta de la argolla en su dedo anular ¿Cómo era posible que la mujer ni siquiera se hubiera quejado?
Ahora estaba segura, aquel aroma dulce y nauseabundo provenía de esa mujer horrenda.
La Vieja Loca se tomó un momento para salir de su aturdimiento, dejó salir una especie de gemido y se preparó para intentarlo de nuevo. Quedaba claro que el miedo no hacía parte de su vocabulario.
Mientras tanto, a poca distancia de Ximena, un niño de cinco o seis años mordía las piernas de su mamá, quien hacía lo posible para defenderse sin lastimar al niño. Delante de ella, una colegiala de catorce o quince años estaba sobre un muchacho también uniformado. Sus caderas sobre el vientre de la víctima, las manos aferradas con fuerza a las muñecas. Una posición muy cercana al «Misionero», excepto por el detalle de que la colegiala mostraba los dientes llenos de sangre y se había encarnizado con la garganta del muchacho, quien, por su parte, ya no ofrecía ninguna resistencia. Alguien lanzó, desde un sexto o séptimo piso, un monitor de computador del que al parecer tenía mucho afán de deshacerse, pues ni siquiera se había tomado el trabajo de abrir la ventana. Los cristales cayeron sobre la colegiala, pero esta ni se inmutó. Un mensajero en una bicicleta, que presenciaba todo sorprendido y asustado, no se percató de la mujer que lo esperaba en una esquina. Los dos cayeron con fuerza al suelo y la sangre no se hizo esperar. Pero Ximena no podía permitirse concentrarse en nada de eso, o tan siquiera pensar en interferir: tenía sus propios problemas. A lo lejos escuchaba gritos esporádicos y carros chocando en alguna parte. Pero eso estaba aún más lejos, también tendría que esperar.
La mejor defensa es un buen ataque: sabiduría popular que Ximena jamás había tenido la oportunidad ‒o la necesidad‒ de poner en práctica. Volvió a golpear la nariz de la Vieja Loca, esta vez con más fuerza. Luego le propinó un golpe en el estómago. La señora recibió los golpes con estoicismo, apenas profiriendo un par de gruñidos que denotaban más rabia que dolor. Ximena la empujó contra una pared. La señora se desplomó después del golpe, pero volvió a levantar la mirada. Los ojos más rojos, si cabía.
—¿En serio, señora? —preguntó Ximena—. ¿Va a seguir jodiendo?
Le encajó una patada en la boca que por fin la dejó fuera de combate.
Ximena, con la respiración agitada, volvió su atención hacia la madre y su hijo. El niño ya no estaba y la mamá yacía en el suelo; la pierna derecha mostraba un profundo corte, la sangre enmarcaba su cuerpo, tan inmóvil como el aire en ese momento.
En todos lados, la demencia seguía abriéndose paso.
Un movimiento extraño en su campo visual llamó su atención.
Se trataba del adolescente, el mismo que poco antes estaba acostado con la colegiala encima. Su cabeza se agitaba con una rapidez que superaba la percepción de realidad que tenía Ximena, luego se levantó del suelo con la agilidad de un ninja, la sangre corriendo por su pecho, los ojos igual de rojos que los de la señora que Ximena acababa de noquear. Tendría que estar muerto. Ximena no era médica ni mucho menos, pero estaba segura de que no era posible que un ser humano se pusiera de pie después de perder semejante cantidad de sangre y con la herida que ahora ostentaba en el cuello.
Era momento de correr.
TRES
De pronto, Iván se dio cuenta de que no huía en soledad. Hacía parte de un enorme grupo de corredores y, a juzgar por sus expresiones, la mayor parte de ellos estaban igual de confundidos que él. Empezaba a cansarse, no estaba en la mejor forma, pero miró hacia atrás y vio lejos, aunque no tanto como le gustaría, al grupo de perseguidores. Se movían rápido y con agilidad felina; además, el grupo crecía de manera visible. Por el contrario, su propio grupo empezaba a mermar, algunos caían bajo el peso de otros. Había muchos que de repente se detenían y miraban a cualquier parte, como si de un momento a otro hubieran recordado algo muy importante. Un segundo después, empezaban los espasmos.
Volvió a acelerar.
Pudo escuchar con toda claridad un grito que se interrumpió de manera abrupta detrás de él. Entonces no estaban tan lejos como imaginaba. O tal vez estaban por todas partes. Estoy jodido, se dijo.
A su lado, una mujer de unos cincuenta años pugnaba por no rezagarse, pero empezaba a ser evidente que no lograría. Iván la miró y le gritó que no se rindiera, era como hacer parte de un maniático programa de ejercicios. La mujer seguía perdiendo ritmo. Agotada, descolgó su cabeza y posó sus manos en las rodillas, jadeando. Iván, casi sin darse cuenta, empezó también a desacelerar.
—¡No se detenga, por favor!
Pero la mujer no se movió. Iván miró hacia atrás de nuevo. Esas cosas estaban lo suficientemente lejos como para permitirse unos cuantos segundos e intentar ser un héroe. Retrocedió y le puso una mano en la espalda a la mujer.
—Vamos, señora. ¡Ahí vienen!
—No, no puedo más —se quejó la mujer, haciendo evidentes esfuerzos para hablar.
Iván tuvo el impulso de sencillamente seguir corriendo, pero se contuvo.
—Claro que puede, ¡la van a matar!
Se sorprendió al escuchar su propia voz, excitada y aguda. De verdad estaba asustado. Era casi vergonzoso.
—Siga usted, por favor —le rogó la mujer con un hilo de voz—. No vale la pena. Si no es ahora, ellos me alcanzarán tarde o temprano.
La palabra ELLOS reverberó en la mente abotagada de Iván. Le sonó a fatalidad, a que, de un momento a otro, su vida se había convertido en una guerra en contra de seres que ni siquiera comprendía, lo que lo convertía en un blanco fácil. Pensó en Ximena, ¿dónde estaría en ese momento? ¿Seguiría en pie la invitación a comer o lo que estaba pasando sería tan grande como para desbaratar cualquier plan que ellos o cualquiera tuviera?
—¡Muévase, señora! —le gritó, esta vez con algo de rabia.
La cabeza de la mujer empezó a sacudirse. Los espasmos, los putos espasmos.
—¡Mierda! —Iván retiró la mano de repente, como quien, sin darse cuenta, posa su palma en una brasa.
La señora levantó la mirada. Los ojos rojos, los condenados ojos rojos. ¿Nadie estaba a salvo? ¿Eventualmente él mismo se convertiría?
Iván volvió a correr, presa de un miedo que casi lo sobrepasaba. La mujer, pasados unos segundos, libre de espasmos, empezó a perseguirlo. Y de su agotamiento no quedaba nada. Corría con la celeridad de una atleta de veinte años. Pasó muy poco para que Iván sintiera que le pisaba los talones. Desesperado, se apartó del grupo sin darse cuenta. Corrió por calles secundarias, más estrechas y rodeadas de todo tipo de edificaciones.
Sentía desfallecer, pero la mujer no mostraba ninguna señal de cansancio. Lo único que mantenía en pie a Iván era el miedo. Más por falta de opciones que por verdadera valentía, decidió enfrentarla. La mujer se detuvo y lo enfrentó también a media calle de distancia, tal vez analizándolo, midiéndolo, como un león observando a un venado. Luego se abalanzó sobre él dando un salto imposible para una persona de su edad y su contextura. No, un salto imposible para cualquiera, así de simple. Iván, agotado, recibió todo el peso de la señora, convencido, muy dentro de sí, de que había llegado su fin. Levantó los brazos por reflejo, pero se abandonó, esperando simplemente que llegara la muerte o lo que fuera que viniera.
Al caer recibió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza que casi lo deja inconsciente. Y entonces dejó de sentir el peso de la señora. Escuchó, como desde muy lejos, a un perro ladrando. Con las manos tocando la pequeña herida que se había hecho, abrió los ojos con algo de dificultad, miró sus dedos ensangrentados, ¿Mi sangre?, y luego intentó enfocar sus ojos en lo que sucedía.
La mujer que lo había atacado segundos antes peleaba con uñas y dientes, literalmente, contra un perro mestizo, grande y de pelo corto. Iván intentó descifrar por qué la señora se había vuelto de color naranja y cómo era que el perro parecía ser de color azul. Tal vez era una alucinación, o tal vez estaba muriendo y esto solo era una extraña forma de vivir la transición. Y es que los perros azules no existen, estaba casi seguro. El dolor en su cabeza palpitaba a ritmo regular. Tres palpitaciones pequeñas, una muy grande; tres pequeñas, una muy grande. Sentía que su cerebro se había encogido y ahora se estrellaba contra las paredes del cráneo. Y mientras tanto la lucha de las dos bestias proseguía. Y al parecer el perro estaba ganando, pero no sin haber recibido un par de mordiscos en su costado derecho. ¿Y ahora?, pensó Iván, ¿el pobre perro se va a volver como ELLOS?
Lentamente, el palpitar fue remitiendo, y el mundo empezó a adquirir los colores a los que Iván estaba acostumbrado. El perro era negro, muy negro –lo que tenía más sentido– y caminaba despacio hacia él. Sangraba un poco, pero no tanto como la señora que ahora yacía inmóvil en el asfalto y casi parecía que solo descansaba, excepto por los ojos abiertos que ya no se veían tan irritados. Tenía una expresión vacía que convenció a Iván de que no se volvería a levantar. Iván volvió a posar su mirada en el perro. El animal lo miraba con cautela, pero todo indicaba que no tenía la menor intención de atacarlo. Iván se arriesgó y estiró una mano. El perro lo dudó unos instantes, luego se acercó despacio y le lamió los dedos. Iván descubrió que había estado conteniendo la respiración y exhaló por fin, aliviado. Posó su mano en la cabeza del perro, que se acercó y le lamió la cara.
—Entonces eres inmune —dijo Iván, el perro lo miró y parpadeó un par de veces, como confirmando sus palabras—. ¿Serán todos los perros o simplemente tienes buena suerte?
El perro apartó la mirada; no tenía idea, por supuesto, pero seguro estaba feliz de seguir vivo.
Iván se levantó del suelo. Sintió un leve mareo, pero el dolor en su cabeza había desaparecido. Cayó en la cuenta de que no sabía dónde estaba. Era una calle cualquiera de algún barrio cercano al centro de la ciudad, pero no tenía mucha más información. Miró de nuevo al perro.
—¿De dónde saliste? —Le acarició el lomo, por el pelo hirsuto asumió que era un perro callejero, aunque por otro lado parecía bien alimentado.
El perro agitó la cola, agradecido. Iván constató con una sonrisa que las heridas en el costado eran superficiales. Un perro como aquel habría librado batallas mucho peores, estaba seguro.
Algo estalló en alguna parte. Se escucharon gritos y vidrios rotos. La imagen de Ximena llegó de improviso a la mente de Iván. Debía llamarla. Cuanto antes.
Caminó unos pasos mientras buscaba su celular en el bolsillo del pantalón. ¿En qué momento lo había metido ahí? No lo recordaba. Ni siquiera estaba del todo seguro de haber estado cerca de la muerte en dos ocasiones. Las piernas le temblaron un poco. Miedo residual. Más le valía calmarse. Empezó a buscar el número en el teléfono y entonces lo vio.