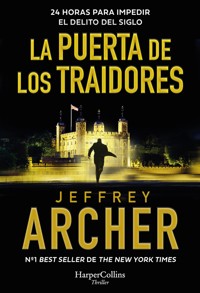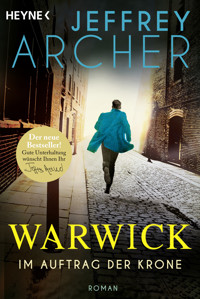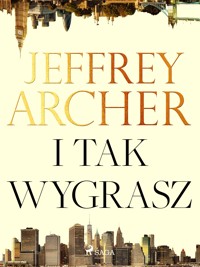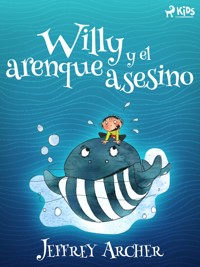Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las crónicas de Clifton
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"Cuidado con lo que deseas", cuarta entrega de las crónicas Clifton de Jeffrey Archer, comienza con la carrera desesperada de Harry Clifton y su esposa Emma al hospital para saber qué destino ha corrido su hijo Sebastian después de un fatal accidente de tráfico. Pero, ¿quién ha muerto, Sebastian o su mejor amigo, Bruno? Cuando Ross Buchanan se ve obligado a dimitir como director general de la Compañía Naviera Barrington, Emma Clifton ve la oportunidad de ocupar su lugar. Sin embargo, don Pedro Martínez pretende colocar en el puesto a una marioneta, el egregio comandante Alex Fisher, para así destruir la compañía de la familia Barrington en el momento en que empiezan los planes para construir su nuevo crucero de lujo, el MV Buckingham. En Londres, la hija adoptiva de Harry y Emma obtiene una beca para entrar en la Academia Slade de Arte. Allí se enamora de otro estudiante, Clive Bingham, quien no tarda en pedirle matrimonio. Ambas familias están encantadas con el compromiso, al menos hasta que Priscilla Bingham, la futura suegra de Jessica, recibe la visita de una vieja amiga: Lady Virginia Fenwick, quien se encarga de arruinar de forma sibilina la boda.Entonces, sin previo aviso, un sencillo habitante de Yorkshire llamado Cedric Hardcastle consigue un puesto en el consejo de administración de los Barrington, a pesar de que nadie lo conoce. La agitación posterior, que nadie podría haber previsto, cambiará las vidas de todos los miembros de las familias Clifton y Barrington. La primera decisión de Hardcastle será apoyar a quien ha de ponerse al frente de la compañía: ¿Será Emma Clifton o el comandante Alex Fisher? Con esa decisión la historia se embarcará en una serie de giros argumentales que tendrán en vilo al lector hasta el inesperado final.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Cuidado con lo que deseas
Translated by Pilar de la Peña
Saga
Cuidado con lo que deseas
Translated by Pilar de la Peña
Original title: Be Careful What You Wish For
Original language: English
Copyright © 2014, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491791
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Gwyneth
Mi sincero agradecimiento a las siguientes personas por sus valiosísimos consejos y su inestimable ayuda con la investigación: Simon Bainbridge; Eleanor Dryden; el catedrático Ken Howard, miembro de la Real Academia de Bellas Artes; Cormac Kinsella; el National Railway Museum; Bryan Organ; Alison Prince; Mari Roberts, el doctor Nick Robins; Shu Ueyama; Susan Watt y Peter Watts.
LOS BARRINGTON
Sir Walter Barrington m. Mary Barrington
1866-1942
1874-1945
Phyllis
1875-
Andrew Harvey m. Leticia
1868-1945
1878-1945
Nicholas
1894-1918
Hugo m. Elizabeth Harvey
1896-1943
1900-1951
Giles
1920-
Emma
1921-
Grace
1923-
Jessica
(véase el otro árbol genealógico)
LOS CLIFTON
Harold Tancock m. Vera Prescott
1871-1941
1876-
Ray
1895-1917
Albert
1896-1917
Stanley
1898-1956
Maisie m. Arthur Clifton
1901-
1898-1921
Elsie
1908-1910
Harry m. Emma Barrington
1920-
Sebastian
1940-
Jessica
(Adoptada)
1943-
PRÓLOGO
Sebastian agarró con fuerza el volante del pequeño MG. El camión de detrás chocó con su guardabarros y lo desplazó un poco, haciendo saltar por los aires la matrícula. Intentó avanzar algún metro más, pero no podía ir más rápido sin chocar con el de delante y que lo aprisionaran entre los dos.
Unos segundos después salieron propulsados de nuevo cuando el camión de detrás embistió el MG y lo dejó a medio metro del que lo precedía. Solo con el tercer golpe recordó Sebastian las palabras de su amigo: «¿Estás seguro de haber tomado la decisión correcta?». Miró de reojo a Bruno, aferrado al salpicadero con ambas manos.
―¡Nos quieren matar! ―gritó―. ¡Por Dios, Seb, haz algo!
Sebastian miró impotente los carriles por los que un torrente de vehículos circulaba en dirección contraria.
Cuando el camión de delante empezó a decelerar, supo que, si quería que sobrevivieran, debía tomar una decisión, y tomarla rápido.
Dio un volantazo a la derecha y, atravesando la mediana ajardinada, se precipitó hacia los vehículos que venían de frente. Pisó a fondo el acelerador y rezó para que alcanzaran la pradera del otro lado sin chocar con nadie.
Una furgoneta y un coche frenaron de golpe y viraron para esquivar al pequeño MG, que cruzaba la autopista como una bala. Por un segundo pensó que iban a conseguirlo, hasta que vio el árbol que se alzaba imponente delante de ellos. Quitó el pie del acelerador y giró el volante a la izquierda, pero ya era tarde. Lo último que oyó fueron los gritos de Bruno.
HARRY Y EMMA
1957-1958
1
A Harry Clifton lo despertó el teléfono.
Estaba soñando, pero no recordaba qué. Quizá aquel persistente sonido metálico fuera parte del sueño. A regañadientes, se volvió hacia la mesilla y, con los ojos entornados, miró las manillas fosforescentes del reloj: las seis cuarenta y tres. Sonrió. Solo a una persona se le ocurriría llamarlo a esas horas. Descolgó el teléfono y murmuró con voz de muchísimo sueño:
―Buenos días, cariño. ―No hubo respuesta inmediata y, por un instante, pensó que la operadora del hotel le había pasado la llamada por error. Estaba a punto de colgar cuando oyó un llanto―. ¿Emma, eres tú?
―Sí.
―¿Qué pasa? ―le preguntó con ternura.
―Sebastian ha muerto.
Harry no contestó enseguida porque, de repente, quería creer que estaba soñando.
―¿Cómo es posible? ―dijo al fin―. ¡Si hablé con él ayer!
―Ha sido esta mañana ―contestó Emma, incapaz de pronunciar más que un puñado de palabras cada vez. Harry se incorporó, de pronto despejado―. En un accidente de tráfico ―prosiguió ella entre sollozos. Él procuró mantener la calma hasta saber qué había ocurrido exactamente―. Iban a Cambridge juntos.
―¿«Iban»? ―repitió.
―Sebastian y Bruno.
―¿Bruno ha sobrevivido?
―Sí, pero está en el hospital de Harlow y no saben si pasará de esta noche.
Harry se destapó y plantó los pies en la moqueta. Estaba helado y se le había revuelto el estómago.
―Cojo un taxi al aeropuerto y pillo el primer vuelo de vuelta a Londres.
―Yo voy derecha al hospital ―dijo ella. Como no añadió nada más, Harry pensó que se había cortado la llamada. Entonces la oyó susurrar―. Hay que identificar el cadáver.
Emma colgó, pero tardó un rato en reunir fuerzas para levantarse. Por fin consiguió cruzar la estancia, tambaleándose, aferrándose a los muebles, como un marinero en plena tormenta. Al abrir la puerta del salón se encontró a Marsden en el vestíbulo, con la cabeza gacha. Jamás había visto a su viejo mayordomo mostrar un atisbo de emoción delante de un miembro de la familia y le costó reconocer a la figura abatida que se asía a la repisa de la chimenea para no desfallecer. Su habitual máscara de autocontención se había visto reemplazada por la cruda realidad de la muerte.
―Mabel le ha preparado una maleta pequeña, señora ―balbució―, y, si me lo permite, yo la llevaré en coche al hospital.
―Te lo agradezco inmensamente, Marsden ―dijo Emma mientras él le abría la puerta de la calle.
Cuando bajaban los escalones hasta el coche, la cogió del brazo; la primera vez que atrevía a tocar a la señora. Le abrió la puerta del vehículo y ella subió y se dejó caer en el asiento de cuero como si fuera una anciana. Marsden arrancó, metió primera y emprendió el largo viaje de la Mansión al Princess Alexandra Hospital, en Harlow.
De pronto, Emma cayó en la cuenta de que no les había contado lo ocurrido a sus hermanos. Llamaría a Grace y a Giles esa noche, que seguramente estarían solos. No le apetecía hablarlo en presencia de extraños. Y entonces sintió una punzada en el estómago, como si la apuñalaran. ¿Quién iba a decirle a Jessica que ya nunca más vería a su hermano? ¿Volvería a ser la niña alegre que correteaba alrededor de Seb como un cachorrillo obediente, meneando la cola con adoración desmedida? No quería que nadie más se lo dijera a Jessica, así que tendría que volver a la Mansión cuanto antes.
Marsden se detuvo en la gasolinera de la zona, donde solía llenar el depósito los viernes por la tarde. Cuando el empleado vio a la señora Clifton en el asiento de atrás del Austin A30, la saludó haciendo ademán de quitarse la gorra. Ella no respondió y el joven se preguntó si la habría ofendido. Llenó el depósito y levantó el capó para comprobar el aceite. Volvió a bajarlo y se despidió tocándose de nuevo la visera, pero el mayordomo arrancó sin decir adiós ni darle la habitual moneda de seis peniques.
―¿Qué les pasa? ―masculló el joven mientras el vehículo se alejaba.
Una vez se incorporaron de nuevo a la carretera, Emma trató de recordar las palabras exactas que el decano de admisiones de Peterhouse había empleado para participarle entre titubeos la noticia: «Lamento comunicarle, señora Clifton, que su hijo ha muerto en un accidente de tráfico». Amén de tan cruda afirmación, el señor Padgett parecía saber poco más, pues, como bien le había dicho, no era más que el mensajero.
A Emma se le amontonaban las preguntas en la cabeza. ¿Por qué había ido su hijo a Cambridge en coche si ella le había comprado un billete de tren hacía solo un par de días? ¿Quién conducía, Sebastian o Bruno? ¿Iban demasiado rápido? ¿Habría reventado una rueda? ¿Había sido culpa de otro conductor? Muchas preguntas para las que dudaba que alguien tuviera respuesta.
Unos minutos después de hablar con el decano de admisiones, la había llamado la policía para preguntarle si el señor Clifton podría ir al hospital a identificar el cadáver. Emma les explicó que su marido estaba en Nueva York, promocionando su novela. De haber sabido que regresaría a Inglaterra al día siguiente, no habría accedido a hacerlo ella. Por suerte, volvía en avión y no iba a tener que pasar cinco días llorando la muerte de su hijo por todo el Atlántico él solo.
Mientras Marsden cruzaba pueblos desconocidos (Chippenham, Newbury, Slough...), don Pedro Martínez irrumpía una vez más en los pensamientos de Emma. ¿Habría querido vengarse por lo ocurrido en Southampton hacía solo unas semanas? Pero eso era absurdo, teniendo en cuenta que Bruno Martínez también iba en el coche. Cuando Marsden salió de la Great West Road y giró hacia el norte en dirección a la A1, la autopista por la que Sebastian había circulado hacía solo unas horas, Emma volvió a pensar en su hijo. Una vez había leído que cuando uno sufre una tragedia, no quiere más que retroceder en el tiempo. Lo mismo que le pasaba a ella.
El viaje se le hizo corto porque no pudo dejar de pensar en Sebastian. Se acordó de cuando nació, mientras Harry estaba encarcelado en la otra punta del planeta; de sus primeros pasos a los ocho meses y cuatro días; de su primera palabra, «más»; y de su primer día de colegio, en que se bajó del coche antes de que a Harry le diera tiempo a frenar; y de Beechcroft Abbey, cuyo director había querido expulsarlo, pero finalmente le había dado una tregua porque había conseguido una beca para Cambridge... Tanta vida por delante, tantos logros truncados..., todo se había hecho historia en un instante. Y por último, el terrible error que ella había cometido al permitir que el secretario del gabinete la convenciera de que Seb podía ayudar al Gobierno a llevar a don Pedro Martínez ante la justicia. Si hubiera rehusado la petición de sir Alan Redmayne, su hijo seguiría con vida. Si, si...
Cuando llegaron a las afueras de Harlow, Emma miró por la ventanilla y vio un poste indicador del Princess Alexandra Hospital. Procuró centrarse en lo que se esperaba de ella. Al poco, tras cruzar una verja de hierro forjado que jamás se cerraba, Marsden se detuvo a la entrada del hospital. Emma bajó del vehículo y se dirigió a la puerta mientras el mayordomo buscaba aparcamiento.
Se presentó a la recepcionista y la sonrisa de la joven se tornó en tristeza.
―Si es tan amable de esperar un momento, señora Clifton ―le dijo, levantando el auricular del teléfono―, voy a avisar al señor Owen de que está aquí.
―¿El señor Owen?
―El médico que estaba de guardia cuando han traído a su hijo esta mañana.
Emma asintió y empezó a pasearse nerviosa por el pasillo, cambiando el revoltijo de pensamientos por un revoltijo de recuerdos. «¿Quién, por qué, cuándo...?». Solo dejó de pasearse cuando una enfermera de cuello almidonado y elegantemente uniformada le preguntó:
―¿Es usted la señora Clifton? ―Emma asintió con la cabeza―. Venga conmigo, por favor.
La enfermera la llevó por un pasillo de paredes verdes. En silencio. Pero, claro, ¿qué iban a decir? Se detuvieron delante de una puerta con un rótulo que rezaba William Owen, cirujano .
Un hombre calvo, alto y delgado con el lúgubre semblante de un enterrador se levantó de su escritorio. Emma se preguntó si aquel rostro sonreiría alguna vez.
―Buenas tardes, señora Clifton ―le dijo, y la acercó a la única silla cómoda del despacho―. Siento mucho que tengamos que conocernos en circunstancias tan tristes ―añadió. A Emma le dio pena del pobre hombre. ¿Cuántas veces al día pronunciaría aquellas mismas palabras? A juzgar por su cara, tampoco la repetición le facilitaba las cosas―. Me temo que le espera bastante papeleo, pero antes de eso el forense precisa una identificación oficial. ―Emma agachó la cabeza y se echó a llorar, arrepentida de no haber dejado que Harry se encargara de la terrible tarea, como él mismo le había propuesto. Owen se levantó enseguida, se acuclilló a su lado y le dijo―: Lo siento muchísimo, señora Clifton.
El editor de Harry, Harold Guinzburg, no podría haber sido más considerado y servicial. Le reservó una plaza en el primer vuelo disponible a Londres, en primera. Al menos iría cómodo, se dijo, aunque dudaba que el pobre hombre pudiera dormir. Decidió que aquel no era el momento de comunicarle la buena noticia y se limitó a pedirle que diera a Emma su más sentido pésame.
Cuando Harry abandonó el Pierre Hotel, cuarenta minutos después, se encontró al chófer de Harold a la puerta, esperando para llevarlo al aeropuerto de Idlewild. Subió a la parte trasera de la limusina porque no le apetecía hablar con nadie. Enseguida pensó en Emma y en el mal trago que debía de estar pasando. No le agradaba que fuera ella quien tuviese que identificar el cadáver de su hijo. Quizá el personal del hospital le propusiera que aguardase su regreso.
Ni siquiera reparó en que sería uno de los primeros pasajeros en cruzar el Atlántico sin escalas, porque no podía pensar más que en su hijo y en la ilusión que le hacía ir a Cambridge y comenzar sus estudios universitarios. Después de eso... Harry había dado por supuesto que, con su don natural para los idiomas, el chico querría entrar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, o hacerse traductor, o dedicarse, quizá, a la enseñanza, o...
Cuando el Comet despegó, Harry rechazó la copa de champán que le ofreció una azafata sonriente, pero ¿cómo iba a saber ella que no tenía motivo para sonreír? Tampoco le explicó por qué no iba a comer ni a dormir. Durante la guerra, en las trincheras, había aprendido a estar en vela treinta y seis horas, sobreviviendo solo con la adrenalina del miedo. Sabía que no podría dormir hasta que hubiera visto a su hijo por última vez y sospechaba que, después, la desesperación le impediría conciliar el sueño durante mucho tiempo.
El médico condujo a Emma en silencio por un pasillo inhóspito hasta una puerta herméticamente sellada y señalada con una sola palabra, «Depósito» , en letras convenientemente negras sobre el cristal esmerilado. Owen abrió la puerta de un empujón y se apartó para dejar pasar a Emma. La puerta se cerró a su espalda, como succionada. El súbito cambio de temperatura la estremeció, y acto seguido, sus ojos se posaron en una camilla situada en el centro de la estancia. El suave contorno del cuerpo de su hijo podía intuirse bajo la sábana.
A los pies de la camilla había un auxiliar con bata blanca que no dijo nada.
―¿Preparada, señora Clifton? ―preguntó Owen con delicadeza.
―Sí ―contestó ella rotundamente, clavándose las uñas en las palmas.
Owen dio una cabezada y el auxiliar levantó la sábana y dejó al descubierto un rostro magullado y lleno de cicatrices que Emma reconoció de inmediato. Gritó, cayó al suelo de rodillas y rompió a llorar desconsoladamente.
A Owen y al auxiliar no les extrañó la lógica reacción de aquella madre al ver a su hijo muerto, pero se quedaron pasmados cuando ella dijo en voz baja:
―Ese no es Sebastian.
2
Cuando el taxi se detuvo a la puerta del hospital, a Harry le sorprendió ver a Emma allí, esperándolo. Lo sorprendió todavía más verla correr hacia él con cara de alivio.
―¡Seb está vivo! ―gritó mucho antes de darle alcance.
―Pero ¿no me habías dicho que...? ―empezó él mientras ella lo abrazaba.
―La policía se equivocó ―lo interrumpió Emma―. Dieron por supuesto que conducía el propietario del coche y que, por tanto, Seb era el copiloto.
―Entonces, ¿el copiloto era Bruno? ―preguntó Harry en voz baja.
―Sí ―contestó ella, sintiéndose un poco culpable.
―¿Te das cuenta de lo que eso significa? ―dijo él, soltándola.
―No. ¿A qué te refieres?
―A que la policía le habrá dicho a Martínez que su hijo ha sobrevivido y ahora se enterará de que es Bruno el que ha muerto, no Sebastian.
Emma agachó la cabeza.
―Pobre hombre ―dijo mientras entraban en el hospital.
―Salvo que... ―añadió Harry sin acabar la frase―. Bueno, ¿cómo está Seb? ―preguntó en voz baja―. ¿En qué estado se encuentra?
―Bastante mal, me temo. El señor Owen me ha dicho que no le quedaban muchos huesos sin romper. Tendrá que pasar varios meses en el hospital y puede que termine en una silla de ruedas para el resto de su vida.
―Da gracias por que sigue vivo ―dijo Harry, pasándole el brazo por los hombros a su mujer―. ¿Me dejarán verlo?
―Sí, pero solo unos minutos. Y te aviso, cariño, que está envuelto en vendajes y escayola, con lo que puede que ni lo reconozcas.
Emma lo cogió de la mano y lo condujo a la primera planta, donde se toparon con una mujer uniformada de azul marino que iba afanosa de un lado para otro, vigilando de cerca a los pacientes y dando órdenes al personal de vez en cuando.
―Soy la señorita Puddicombe ―se presentó, tendiéndoles la mano.
―La enfermera jefe ―le susurró Emma a su marido.
―Buenos días, señorita Puddicombe ―dijo Harry, estrechándole la mano.
Sin más, la diminuta figura los llevó al pabellón Bevan, donde encontraron dos filas perfectas de camas, todas ellas ocupadas. La señorita Puddicombe siguió avanzando hasta el paciente del fondo. Descorrió la cortina que rodeaba a Sebastian Arthur Clifton y se retiró. Harry contempló a su hijo. Tenía la pierna izquierda sujeta en alto por una polea y la otra, también escayolada, estirada en la cama. Llevaba la cabeza envuelta en vendajes, salvo por un ojo, con el que miraba a sus padres, aunque sin mover los labios.
Cuando Harry se agachó para besarle la frente, las primeras palabras que pronunció Sebastian fueron:
―¿Cómo está Bruno?
―Lamento tener que interrogarlos con todo lo que han pasado ―dijo el inspector jefe Miles―. No lo haría si no fuera absolutamente necesario.
―¿Y por qué es necesario? ―inquirió Harry, que conocía bien a los policías y sus métodos para recabar información.
―No tengo claro que lo ocurrido en la A1 fuera un accidente.
―¿Qué insinúa? ―preguntó Harry, mirándolo a los ojos.
―No insinúo nada, señor, pero nuestros técnicos han realizado una inspección exhaustiva del vehículo y creen que hay una o dos cosas que no cuadran.
―¿Como qué? ―quiso saber Emma.
―Para empezar, señora Clifton, no entendemos por qué su hijo cruzó la mediana cuando corría el peligro evidente de chocar con los coches que venían del otro lado.
―Puede que el vehículo tuviera algún fallo mecánico ―propuso Harry.
―Eso fue lo primero que pensamos ―replicó Miles―, pero aunque el coche sufrió múltiples daños, no había reventado ninguna de las ruedas y la dirección estaba intacta, algo casi insólito en un accidente de este tipo.
―Nada de eso demuestra que se cometiera un delito ―terció Harry.
―No, señor, y por si solo no habría bastado para que yo le pidiera al forense que remitiera el caso al fiscal general del estado, pero se ha presentado un testigo con pruebas de lo más inquietantes.
―¿Y qué ha dicho ese testigo?
―La testigo, una tal señora Challis ―contestó Miles consultando su libreta―, nos ha dicho que la adelantó un MG descapotable que estaba a punto de pasar a un convoy de tres camiones que circulaba por el carril normal cuando el camión que encabezaba el convoy salió al carril de adelantamiento, a pesar de no llevar ningún otro vehículo delante. El MG tuvo que frenar bruscamente. Entonces el tercer camión salió también al carril de adelantamiento, de nuevo sin motivo aparente, mientras el camión central mantenía la velocidad, con lo que el MG no podía ni adelantar ni desplazarse de forma segura al carril normal. Según la señora Challis, los tres camiones mantuvieron al MG acorralado de este modo un buen rato ―prosiguió el inspector―, hasta que el conductor, sin ton ni son, se saltó la mediana y se precipitó hacia el torrente de coches que venían en dirección contraria.
―¿Han podido interrogar a alguno de los camioneros? ―preguntó Emma.
―No, no hemos conseguido localizar a ninguno, señora Clifton.
―Pero lo que insinúa es impensable ―dijo Harry―. ¿Quién iba a querer matar a dos niños inocentes?
―Coincidiría con usted, señor Clifton, si no hubiéramos descubierto recientemente que Bruno Martínez no pensaba hacer ese viaje a Cambridge con su hijo.
―¿Cómo pueden saber eso?
―Porque su novia, la señorita Thornton, ha acudido a nosotros para informarnos de que iba a ir al cine con Bruno ese día, pero tuvo que cancelarlo en el último momento porque se había resfriado. ―El inspector jefe se sacó un bolígrafo del bolsillo, pasó la hoja de la libreta y miró a los ojos a los padres de Sebastian antes de preguntarles―: ¿Alguno de ustedes tiene motivo para creer que alguien quisiera hacer daño a su hijo?
―No ―contestó Harry.
―Sí ―respondió Emma.
3
―Procura rematar el trabajo esta vez ―casi le gritó don Pedro Martínez―. Tampoco te costará tanto ―añadió, inclinándose hacia delante―. Ayer por la mañana entré en el hospital sin que nadie me dijera nada y por la noche tiene que ser mucho más fácil.
―¿Cómo quiere deshacerse de él esta vez? ―preguntó Karl con naturalidad.
―Córtale el cuello ―contestó Martínez―. No te hará falta más que una bata blanca, un estetoscopio y un bisturí. Pero que esté afilado.
―A lo mejor no es aconsejable cortarle el cuello al chico ―dijo Karl―. Quizá sea preferible asfixiarlo con una almohada y que piensen que ha muerto a consecuencia de sus lesiones.
―No. Quiero que el hijo de los Clifton sufra una muerte lenta y dolorosa. Cuanto más lenta, mejor.
―Entiendo cómo se siente, jefe, pero no nos conviene darle a ese inspector motivos para retomar sus pesquisas.
―De acuerdo, asfíxialo, entonces ―claudicó, decepcionado―. Y prolóngalo todo lo posible.
―¿Se lo digo a Diego y a Luis?
―No, pero quiero que asistan al funeral como amigos de Sebastian para que me informen después, que me confirmen que la familia ha sufrido tanto como yo cuando descubrí que no era Bruno el que había sobrevivido.
―Pero ¿y...?
Sonó el teléfono del escritorio de don Pedro.
―¿Sí? ―contestó.
―Lo llama un tal coronel Scott-Hopkins ―le avisó su secretaria―. Quiere hablar con usted de un asunto personal. Dice que es urgente.
Habían ajustado los cuatro sus agendas para poder estar en el despacho del gabinete, en Downing Street, a las nueve de la mañana siguiente.
Sir Alan Redmayne, el secretario, había cancelado su reunión con monsieur Chauvel, el embajador francés, con quien tenía pensado charlar sobre las repercusiones del posible regreso de Charles de Gaulle al Palacio del Elíseo.
El diputado sir Giles Barrington no asistiría a la reunión semanal del gabinete en la sombra porque, como le había explicado al señor Gaitskell, el líder de la oposición, le había surgido un asunto familiar urgente.
Harry Clifton no estaría firmando ejemplares de su última novela, La sangre es más espesa que el agua, en la librería Hatchards de Piccadilly. Había firmado un centenar con antelación para aplacar al gerente, que no había sabido disimular su desilusión, sobre todo después de saber que Harry llegaría al número uno de la lista de superventas el domingo.
Emma Clifton había pospuesto una reunión con Ross Buchanan para debatir las ideas del presidente sobre la construcción de un nuevo transatlántico de lujo que, si el consejo de administración lo respaldaba, se convertiría en parte de la flota de Barrington Shipping.
Se sentaron los cuatro alrededor de la mesa ovalada del despacho del secretario.
―Le agradecemos que haya accedido a vernos con tan poca antelación ―dijo Giles desde el extremo más alejado de la mesa. Sir Alan asintió con la cabeza―, pero, como comprenderá, a los señores Clifton les preocupa que su hijo aún pueda estar en peligro.
―Comparto su angustia ―dijo Redmayne― y permítame expresarle lo mucho que me afectó saber del accidente de su hijo, señora Clifton. Sobre todo porque me siento en parte culpable de lo ocurrido. No obstante, les aseguro que no he estado ocioso. Durante el fin de semana he hablado con el señor Owen, el inspector jefe Miles y el forense, que se han mostrado muy colaboradores. Y coincido con Miles en que no hay pruebas suficientes dela implicación de don Pedro Martínez en el accidente. ―La cara de desesperación de Emma hizo que sir Alan añadiera de inmediato―: En cualquier caso, una cosa es que no haya pruebas y otra muy distinta que quepa alguna duda, y después de saber que Martínez no estaba al tanto de que su hijo iba en el coche con Sebastian, he llegado a la conclusión de que quizá se plantee contraatacar, por irracional que parezca.
―Ojo por ojo ―dijo Harry.
―No me extrañaría nada ―contestó el secretario del gabinete―. Es obvio que no nos ha perdonado que «le robáramos» ocho millones de libras, por falsos que fueran todos los billetes, y aunque a lo mejor aún no ha descubierto que la operación era cosa del Gobierno, sin duda cree que su hijo fue el responsable de lo que ocurrió en Southampton, y lamento no haberme tomado lo bastante en serio su comprensible preocupación en el momento.
―Y yo se lo agradezco ―terció Emma―, pero no es usted el que se pregunta constantemente cuándo y dónde volverá a atacar Martínez. Además, cualquiera puede entrar y salir del hospital como si fuera una estación de autobuses.
―No se lo voy a negar ―dijo Redmayne―. Yo mismo me colé ayer por la tarde. ―Tras aquella revelación se hizo un silencio momentáneo que le permitió continuar―. Aun así, le aseguro, señora Clifton, que esta vez he tomado las medidas necesarias para garantizarle la protección de su hijo.
―¿Podría explicar a los Clifton a qué se debe su confianza? ―dijo Giles.
―No, sir Giles, no puedo.
―¿Por qué no? ―quiso saber Emma.
―Porque, en esta ocasión, he tenido que implicar al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Defensa, con lo que me veo obligado a mantener la confidencialidad.
―¿Qué paparruchas son esas? ―preguntó Emma indignada―. Procure no olvidar que estamos hablando de la vida de mi hijo.
―Si algo de esto saliera a la luz ―le dijo Giles a su hermana―, aunque fuera dentro de cincuenta años, convendría poder demostrar que ni Harry ni tú sabíais de la implicación de la Corona.
―Se lo agradezco, sir Giles ―dijo el secretario del gabinete.
―Puedo tolerar esos pretenciosos mensajes cifrados que no paran de intercambiar ―intervino Harry― siempre que me garantice que la vida de mi hijo ya no corre peligro, porque si algo le ocurriera a Sebastian, sir Alan, solo habría un culpable.
―Acepto su advertencia, señor Clifton. No obstante, le puedo confirmar que Martínez ya no supone una amenaza para Sebastian ni para nadie de la familia. Le prometo que he soslayado las reglas hasta casi quebrantarlas para estar seguro, hasta un punto que es literalmente más de lo que vale la vida de Martínez. ―Harry seguía mostrándose escéptico y, aunque Giles parecía fiarse de sir Alan, cayó en la cuenta de que su cuñado tendría que ser primer ministro para que el secretario del gabinete le revelara el motivo de su confianza, y quizá ni siquiera entonces lo hiciese―. En cualquier caso ―prosiguió sir Alan―, no hay que olvidar que Martínez es un hombre traicionero y sin escrúpulos, y no me cabe duda de que sigue buscando el modo de vengarse. Y mientras se atenga a la ley, no podremos hacer gran cosa para impedirlo.
―Al menos esta vez estaremos preparados ―dijo Emma, perfectamente consciente de adonde quería llegar el secretario del gabinete.
El coronel Scott-Hopkins llamó a la puerta del 44 de Eaton Square a las diez menos un minuto. Al poco, asomó un hombre gigantesco que hizo sentirse muy pequeño al comandante del SAS.
―Me llamo Scott-Hopkins. Tengo una cita con el señor Martínez.
Con una pequeña reverencia, Karl abrió lo justo para dejar pasar al invitado del señor Martínez. Cruzó el vestíbulo con el coronel y llamó a la puerta del despacho.
―¡Adelante!
Cuando entró el coronel, don Pedro se levantó y miró con recelo a su invitado. No tenía ni idea de por qué un miembro del SAS necesitaba verlo con tanta urgencia.
―¿Le apetece un café, coronel? ―preguntó don Pedro después de que se dieran la mano―. ¿O algo más fuerte?
―No, gracias, señor. Es un poco temprano para mí.
―Entonces tome asiento y cuéntame por qué quería verme enseguida. ―Hizo una pausa―. Supongo que entenderá que soy un hombre ocupado.
―Soy perfectamente consciente de lo ocupado que ha estado últimamente, señor Martínez, así que iré al grano. ―Don Pedro volvió a su asiento, procurando mostrarse impasible, y siguió escudriñando al coronel―. Mi único propósito es asegurarme de que Sebastian Clifton disfruta de una vida larga y tranquila.
Martínez abandonó cualquier pretensión de arrogante seguridad en sí mismo, pero enseguida se repuso y se irguió en el asiento.
―¿Qué insinúa? ―gritó, aferrándose al brazo de la silla.
―Me parece que lo sabe muy bien, señor Martínez. Aun así, permítame que se lo aclare. He venido para asegurarme de que ningún miembro de la familia Clifton vuelve a sufrir daños.
Don Pedro se levantó de pronto y le replicó con un dedo amenazador:
―Sebastian Clifton era el mejor amigo de mi hijo.
―No me cabe duda, señor Martínez, pero mis instrucciones no podrían ser más claras y se limitan a advertirle de que si Sebastian o cualquier otro miembro de su familia volvieran a tener un «accidente», sus hijos, Diego y Luis, embarcarán en el primer vuelo de vuelta a Argentina, y no viajarán en primera, sino en la bodega, en sendas cajas de madera.
―¿A quién cree que está amenazando? ―bramó Martínez, apretando los puños.
―A un gánster sudamericano de poca monta que, porque tiene dinero y vive en Eaton Square, se cree que puede pasar por caballero.
Don Pedro pulsó un botón que tenía debajo del escritorio. Al instante se abrió de golpe la puerta del despacho y entró Karl como un toro en embestida.
―¡Saca de aquí a este hombre! ―dijo, señalando al coronel―. Yo voy a llamar a mi abogado.
―Buenos días, teniente Lunsdorf ―saludó el coronel a Karl cuando este se le acercaba―. Como antiguo jefe de las SS, sabrá usted valorar la posición de debilidad en que se encuentra su jefe. ―Karl se detuvo en seco―. Permítame que le dé un consejo también. Si el señor Martínez no se atuviera a mis normas, nuestros planes para usted no incluyen la orden de deportación a Buenos Aires, donde se pudren ahora mismo muchos de sus antiguos compañeros; no, tenemos otro destino en mente en el que encontrará varios ciudadanos encantados de facilitar pruebas relativas al papel que desempeñó usted como uno de los lugartenientes de Himmler y las barbaridades de que fue capaz con tal de sonsacarles información.
―¡Es un farol! ―dijo Martínez―. No se saldrían con la suya.
―¡Qué poco sabe en realidad de los británicos, señor Martínez! ―le dijo el coronel mientras se levantaba de la silla y se acercaba a la ventana―. Le voy a presentar a algunos especímenes típicos de nuestras islas. ―Martínez y Karl se situaron junto a él y miraron por la ventana. En la acera de enfrente había tres hombres a los que uno no querría por enemigos―. Tres de mis compañeros de máxima confianza ―les explicó el coronel―. Uno de ellos los vigilará día y noche, a la espera de que hagan un movimiento en falso. El de la izquierda es el capitán Hartley, al que destituyeron lamentablemente de los Dragoon Guards por rociar con gasolina a su mujer y al amante de esta, que dormían tranquilamente hasta que él encendió una cerilla. Como es lógico, al salir de la cárcel le costó encontrar un empleo fijo. Yo lo recogí de las calles y volví a darle sentido a su vida. ―Hartley les dedicó una sonrisa cariñosa, como si supiera que hablaban de él―. El del centro es el cabo Crann, carpintero de oficio. Le gusta tanto serrar cosas que para él no hay diferencia, madera o hueso, le da igual. ―Crann los miró fijamente―. Pero confieso ―prosiguió el coronel― que mi favorito es el sargento Roberts, sociópata diagnosticado. Es inofensivo la mayor parte del tiempo, pero me temo que no llegó a adaptarse del todo a la vida civil después de la guerra. ―Se volvió hacia Martínez―. A lo mejor no debería haberle contado que usted se hizo rico colaborando con los nazis, pero, claro, así fue como conoció al teniente Lunsdorf, un detallito que no le confesaré a Roberts a menos que me enfurezca usted de verdad, porque, ¿sabe?, la madre del sargento Roberts era judía.
Cuando don Pedro se apartó de la ventana vio que Karl miraba al coronel como si tuviera ganas estrangularlo pero comprendiese que no era el momento ni el lugar.
―Me alegra haber captado su atención ―dijo Scott-Hopkins―, porque ahora confío aún más en que habrán deducido lo que les conviene. Que tengan un buen día, caballeros. No hace falta que me acompañen a la puerta.
4
―Como son muchos los asuntos que debemos tratar hoy ―dijo el presidente―, agradecería que las intervenciones de los consejeros fueran breves y ajustadas.
Emma había llegado a admirar la gravedad con que Ross Buchanan presidía las juntas del consejo de administración de Barrington Shipping. Jamás mostraba favoritismos por ningún miembro concreto y siempre escuchaba con atención a cualquiera que ofreciese una opinión contraria a la suya. De vez en cuando, solo de vez en cuando, se lo podía persuadir para que cambiara de opinión. Además, poseía la habilidad de resumir un debate complejo sin excluir ningún punto de vista. Emma sabía que algunos consejeros encontraban algo bruscos sus modales escoceses, pero a ella le parecían prácticos, nada más, y en ocasiones se preguntaba si su planteamiento sería muy distinto en caso de llegar a ser presidenta del consejo. Desechó enseguida la idea y se centró en el punto más importante de la agenda. La noche anterior había ensayado lo que iba a decir y Harry le había hecho de presidente.
Cuando Philip Webster, el administrador, hubo leído las actas de la última junta y resuelto las dudas que se habían expuesto, el presidente pasó al primer punto de la agenda: la propuesta de que el consejo sacara a concurso público la construcción del buque Buckingham, un transatlántico de lujo que se incorporaría a la flota de la naviera.
Buchanan dejó claro al consejo que, a su juicio, aquel era el único camino posible si Barrington Shipping quería seguir siendo una de las principales navieras del país. Varios consejeros mostraron su conformidad asintiendo con la cabeza. Presentados sus argumentos, instó a Emma a que defendiera el parecer opuesto. Ella empezó proponiendo que, mientras el tipo de interés bancario se encontrara en un máximo histórico, la compañía aprovechara para consolidar su posición, en vez de arriesgarse a efectuar un desembolso financiero de tal magnitud en algo que a su juicio tenía, en el mejor de los casos, una probabilidad de éxito del cincuenta por ciento.
El señor Anscott, un vocal nombrado en su día por sir Hugo Barrington, el padre ya fallecido de Emma, dijo que iba siendo hora de soltar amarras. Nadie rio. El contralmirante Summers indicó que no debía tomarse una decisión tan radical sin la aprobación de los accionistas.
―Somos nosotros los que ocupamos el puente de mando ―le recordó Buchanan al contralmirante― y, por consiguiente, los que debemos tomar las decisiones.
Summers frunció el ceño, pero calló. A fin de cuentas, su voto hablaría por él.
Emma escuchó con atención la opinión de todos los consejeros y enseguida vio que la disputa estaba muy igualada. Uno o dos no se habían manifestado todavía, pero sospechaba que, si al final había que votar, el presidente se saldría con la suya.
Una hora después, el consejo aún no había resuelto nada; algunos de los consejeros se limitaban a repetir sus argumentos, lo que irritaba visiblemente a Buchanan. Pero Emma sabía que en algún momento tendrían que decidir, porque había otros asuntos importantes por tratar.
―Me veo obligado a señalar ―recapituló el presidente― que no podemos posponer mucho más esta decisión, por lo que propongo que meditemos todos nuestra postura respecto a este asunto en particular. Francamente, está en juego el futuro de la compañía. Sugiero que volvamos a reunirnos el mes que viene y votemos si sacamos a concurso el proyecto o abandonamos la idea por completo.
―O al menos esperamos a que se calmen las aguas ―terció Emma.
El presidente pasó a regañadientes al siguiente punto de la agenda y, como el resto eran asuntos menos controvertidos, cuando Buchanan preguntó si quedaba algún tema por hablar, lo hizo ya en un ambiente más relajado.
―Tengo un dato del que considero mi deber informar al consejo ―dijo el administrador―. Supongo que habrán observado que la cotización de nuestras acciones ha estado subiendo de manera constante durante las últimas semanas y se preguntarán por qué, dado que no hemos hecho ningún anuncio importante ni publicado ninguna previsión de beneficios recientemente. Pues bien, ayer se resolvió el misterio cuando recibí una carta del director del Midland Bank de Saint James, en Mayfair, informándome de que uno de sus clientes se encontraba en posesión de un siete y medio por ciento de las acciones de la compañía y, por consiguiente, nombraría en breve un consejero que lo representara.
―Déjeme adivinar ―dijo Emma―: no es otro que el mayor Alex Fisher.
―Me temo que sí ―contestó el presidente, bajando la guardia de forma inusual en él.
―¿Y cuál es el premio por adivinar a quién representará el condenado mayor? ―preguntó el contralmirante.
―Ninguno ―replicó Buchanan―, porque se equivocaría usted. Aunque reconozco que, cuando me enteré de la noticia, también yo di por supuesto que sería nuestra vieja amiga lady Virginia Fenwick. Sin embargo, el director del Midland me aseguró que la dama no es clienta del banco. Le insistí para que me revelara el nombre del individuo, pero me contestó muy educadamente que no podía revelar esa información, que fue como decirme en jerga bancaria que no era asunto mío.
―Estoy deseando saber en qué sentido se pronunciará el mayor sobre la propuesta de construcción del Buckingham ―dijo Emma con una sonrisa socarrona―, porque de una cosa podemos estar seguros: quienquiera que sea su representado seguro que no velará por los intereses de Barrington Shipping.
―Le garantizo, Emma, que no querría que esa mierdecilla sea la persona que decida hacia qué lado se inclina la balanza ―intervino Buchanan.
Emma se quedó muda.
Otra de las cualidades admirables del presidente era su habilidad para dejar de lado cualquier disensión, por notable que fuera, una vez concluida la junta.
―Bueno, ¿y qué novedades hay de Sebastian? ―preguntó mientras tomaba un aperitivo con Emma.
―La enfermera jefe dice que está satisfecha con sus progresos. A mí me complace reconocer que detecto mejoras considerables cada vez que voy a verlo al hospital. Ya le han quitado la escayola de la pierna y ahora tiene dos ojos y opinión de todo, desde que su tío Giles es el hombre adecuado para reemplazar a Gaitskell en el liderazgo del Partido Laborista hasta que los parquímetros no son más que otra treta del Gobierno para privarnos del dinero que tanto nos cuesta ganar.
―Coincido con él en ambas cosas ―dijo Ross―. Confiemos en que su entusiasmo sea el preludio de una recuperación completa.
―Al parecer, eso piensa su cirujano. El señor Owen me ha dicho que la cirugía moderna hizo grandes progresos durante la guerra porque a muchos soldados había que operarlos sin tiempo para buscar segundas o terceras opiniones. Hace treinta años, Seb habría terminado en una silla de ruedas para el resto de sus días, pero hoy no.
―¿Aún espera poder ir a Cambridge el próximo otoño?
―Creo que sí. Hace poco fue a verlo su coordinador y le dijo que podría ocupar su plaza en Peterhouse en septiembre. Incluso le dio unos libros para que los fuera leyendo.
―Tampoco tiene muchas distracciones ahora.
―Ya que lo menciona ―dijo Emma―, últimamente se está interesando muchísimo por el futuro de la compañía, algo que me sorprende un poco. De hecho, lee las actas de todas las juntas del consejo de principio a fin. Hasta ha comprado diez acciones, lo que le otorga derecho a seguir todos nuestros movimientos, y le aseguro, Ross, que no tiene reparos en expresar sus opiniones y menos aún sobre la propuesta de construcción del Buckingham.
―Sin duda influenciado por la opinión bien conocida de su madre sobre el asunto ―dijo Buchanan con una sonrisa.
―No, eso es lo raro ―respondió Emma―. Parece que lo está asesorando otra persona sobre ese tema en particular.
Emma se echó a reír.
Desde el otro extremo de la mesa de desayuno, Harry levantó la vista del periódico que estaba leyendo.
―Como yo no encuentro nada lo más mínimamente divertido en The Times esta mañana, cuéntame qué te hace tanta gracia.
Emma bebió un sorbo de café y retomó la lectura del Daily Express.
―Por lo visto, lady Virginia Fenwick, única hija del noveno conde de Fenwick, ha solicitado su divorcio del conde de Milán. William Hickey insinúa que Virginia recibirá una compensación económica de doscientas cincuenta mil libras, además del apartamento de ambos en Lowndes Square y la finca rural de Berkshire.
―No es mal rédito por dos años de trabajo.
―Y se menciona a Giles, claro.
―Como siempre que Virginia sale en la prensa.
―Sí, pero esta vez, para variar, es bastante halagador ―dijo Emma, retomando la lectura―: «El primer marido de lady Virginia, sir Giles Barrington, diputado por el distrito portuario de Brístol, se perfila como posible ministro del gabinete si los laboristas llegaran a ganar las próximas elecciones».
―Lo dudo mucho.
―¿Que Giles sea ministro?
―No, que los laboristas lleguen a ganar las próximas elecciones.
―«Ha demostrado ser un formidable portavoz de la oposición ―prosiguió Emma― y se ha prometido recientemente a la doctora Gwyneth Hughes, profesora del King’s College, en Londres». Excelente foto de Gwyneth y espantosa foto de Virginia.
―A Virginia no le va a hacer gracia ―dijo Harry, volviendo a The Times―. Pero ya no puede hacer nada al respecto.
―No estés tan seguro ―respondió Emma―. Me da que aún le queda veneno a ese escorpión.
Harry y Emma iban de Gloucestershire a Harlow todos los domingos para ver a Sebastian, acompañados siempre de Jessica, que no perdía ocasión de visitar a su hermano mayor. Cada vez que Emma giraba a la izquierda de la verja de entrada a la Mansión para iniciar el trayecto en coche al Princess Alexandra Hospital, la asaltaba el recuerdo de la primera vez que había hecho aquel viaje, pensando que su hijo había muerto en un accidente de tráfico. Se alegraba de no haber llamado a Grace ni a Giles para darles la noticia y de que Jessica estuviera de campamento en los Quantocks con las exploradoras cuando la llamó el decano de admisiones. Solo el pobre Harry había pasado veinticuatro horas creyendo que jamás volvería a ver a su hijo.
Para Jessica, las visitas a Sebastian eran el momento álgido de la semana. Nada más llegar al hospital, lo obsequiaba con su última obra de arte y, después de forrarle la escayola con imágenes de la Mansión, de la familia y de los amigos, pasó a las paredes del hospital. La enfermera jefe iba colgando los dibujos por los pasillos del pabellón, pero reconocía que pronto tendrían que migrar por la escalera hasta la planta inferior. Emma confiaba en que a Sebastian le dieran el alta antes de que las ofrendas de Jessica llegaran a recepción. Lo pasaba un poco mal cada vez que su hija le entregaba a la enfermera jefe su trabajo más reciente.
―No se apure, señora Clifton ―le decía la señorita Puddicombe―. Tendría que ver los pintarrajos que me regalan algunos padres amantísimos para que los cuelgue en mi despacho. Además, cuando Jessica exponga en la Royal Academy of Arts, los venderé y mandaré construir un pabellón nuevo con lo que saque.
A Emma no le hacía falta que le recordaran el talento que tenía su hija, porque sabía que la señorita Fielding, su profesora de Arte en Red Maids, tenía pensado proponerla para una beca en la Slade School of Fine Art y parecía convencida de que la conseguiría.
―Es todo un desafío, señora Clifton, tener que enseñar a alguien a quien sabes mucho mejor dotado que tú ―le había comentado la señorita Fielding en una ocasión.
―No se lo diga nunca ―le había pedido Emma.
―Lo sabemos todos ―le había replicado la profesora― y esperamos grandes triunfos en el futuro. A nadie le sorprenderá que le ofrezcan una plaza en las Royal Academy Schools, y sería la primera vez para Red Maids.
Jessica parecía ignorar por completo su inusual talento, como ignoraba tantas otras cosas. Emma había advertido a Harry de que en cualquier momento su hija adoptiva podía toparse con la verdad sobre su padre y que era preferible que se enterara por un miembro de la familia y no por un desconocido, pero Harry se mostraba extrañamente reacio a angustiarla con la verdadera razón por la que la habían sacado del centro de acogida del doctor Barnardo hacía tantos años, pasando por alto a varias candidatas más obvias. Giles y Grace se habían ofrecido a explicarle a la niña que sir Hugo Barrington era el padre de los cuatro y que su madre había sido responsable de su prematura muerte.
En cuanto Emma estacionaba el Austin A30 en el aparcamiento del hospital, Jessica bajaba corriendo, con su último dibujo bajo un brazo y una chocolatina de Cadbury en la otra mano, y salía disparada a la cabecera de la cama de Sebastian. Emma dudaba que hubiera alguien que quisiera a su hijo tanto como ella misma, pero si había alguien, ese alguien era Jessica.
Al entrar en el pabellón unos minutos más tarde, a Emma le sorprendió y le alegró encontrarse a Sebastian levantado por primera vez e instalado en un sillón. Nada más verla, se puso en pie, procurando mantener el equilibrio, y le dio un par de besos. También por primera vez. «¿Cuándo deja una madre de besar a su hijo para que el jovencito empiece a besar a su madre?», se preguntó Emma.
Jessica le estaba contando a su hermano, con todo lujo de detalles, lo que había hecho durante la semana, así que Emma se sentó a los pies de la cama y escuchó encantada sus aventuras por segunda vez. Cuando la niña hizo una pausa lo bastante larga como para que Sebastian metiera baza, este se volvió hacia su madre y le dijo:
―Esta mañana he releído las actas de la última junta del consejo de administración. Eres consciente de que el presidente pedirá una votación en la próxima y esa vez no te quedará más remedio que decidir si dar tu visto bueno o no a la construcción del Buckingham, ¿verdad? ―Emma no dijo nada cuando Jessica se dio la vuelta y empezó a dibujar al hombre mayor que dormía en la cama de al lado―. Yo haría lo mismo en su lugar ―prosiguió Sebastian―. ¿Quién crees tú que ganará?
―No ganará nadie ―contestó Emma―, porque salga lo que salga, el consejo seguirá dividido hasta que se demuestre quién tenía razón.
―Espero que no, porque me parece que se os echa encima un problema mucho mayor, y para resolverlo, el presidente y tú vais a tener que estar de buenas.
―¿Fisher?
Sebastian asintió con la cabeza.
―Y a saber lo que votará cuando haya que decidir si se construye o no el Buckingham.
―Fisher votará lo que le diga don Pedro Martínez.
―¿Por qué estás tan segura de que es Martínez y no lady Virginia quien ha comprado esas acciones? ―preguntó Sebastian.
―Según la columna de William Hickey en el Daily Express, Virginia se encuentra en medio de otro espantoso divorcio ahora mismo, así que te garantizo que estará centrada en ver cuánto le puede sacar al conde de Milán más que en cómo gastárselo. De todas formas, tengo mis razones para creer que Martínez está detrás de la última adquisición de acciones.
―Yo ya había llegado a esa conclusión también ―dijo Sebastian―, porque una de las últimas cosas que me dijo Bruno cuando íbamos en el coche camino de Cambridge fue que su padre se había reunido con el mayor y que los había oído hablar de Barrington.
―Si eso es cierto ―contestó Emma―, Fisher apoyará al presidente, aunque no sea más que por vengarse de Giles por impedir que fuera diputado.
―Aun así, no presupongas que querrá que la construcción del Buckingham vaya como la seda. Ni mucho menos. Cambiará de chaqueta cuando vea ocasión de perjudicar las finanzas a corto plazo o la reputación a largo plazo de la compañía. Si me perdonas el tópico, la cabra siempre tira al monte. Recuerda que su objetivo general es justo el contrario que el vuestro. Vosotros queréis el éxito de la empresa y él quiere su fracaso.
―¿Y por qué iba a querer eso?
―Me da que sabes perfectamente por qué, mamá.
Sebastian esperó a ver qué le respondía, pero Emma cambió de tema.
―¿Cómo sabes tanto de repente?
―Recibo clases diarias de un experto. Es más, soy su único alumno ―añadió Sebastian sin dar más explicaciones.
―¿Y qué me aconseja tu experto para conseguir que el consejo me secunde en el voto contra la construcción del Buckingham?
―Se le ha ocurrido un plan que te garantizaría la victoria en la votación de la próxima junta.
―Eso no es posible, estando el consejo tan dividido.
―Uy, claro que sí ―dijo Sebastian―, pero solo si estás dispuesta a jugar al mismo juego que Martínez.
―¿Qué tienes en mente?
―Mientras un veintidós por ciento de las acciones de la compañía sigan en poder de la familia, tienes derecho a elegir otros dos consejeros, así que lo único que debes hacer es nombrar a tío Giles y a tía Grace para que te apoyen en esa votación crucial. De esa forma no puedes perder.
―No podría hacer eso.
―¿Por qué no, con lo que arriesgamos?
―Porque minaría la posición de Ross Buchanan como presidente. Si perdiera una votación de ese calibre porque la familia se confabulase contra él, no le quedaría más remedio que dimitir. Y sospecho que lo seguirían otros consejeros.
―Pero, a la larga, ese sería el mejor resultado para la compañía.
―Puede, pero yo quiero ganar el debate por méritos propios, sin tener que amañar el voto. Esa es la clase de treta a la que recurriría Fisher.
―Querida mamá, nadie te admira más que yo por ser siempre tan honrada, pero cuando te enfrentas a los Martínez de este mundo, tienes que saber que no hay honradez que valga porque a ellos no les va a importar hacer trampas. De hecho, serían capaces de lo más rastrero con tal de ganar la votación. ―Se hizo un largo silencio hasta que Sebastian añadió en voz muy baja―. Mamá, cuando salí del coma después del accidente, me encontré a don Pedro plantado a los pies de la cama. ―Emma se estremeció―. Sonreía y me dijo: «¿Cómo estás, hijo mío?». Yo negué con la cabeza y fue entonces cuando cayó en la cuenta de que no era Bruno. La mirada que me lanzó antes de marcharse enfurecido es algo que no olvidaré en mi vida. ―Su madre siguió guardando silencio―. ¿No crees que va siendo hora de que me cuentes por qué Martínez está tan empeñado en hundir a nuestra familia? Porque no hace falta ser muy listo para deducir que a quien quería matar en la autopista era a mí y no a su propio hijo.
5
―Usted siempre tan impaciente, sargento Warwick ―le dijo el forense mientras estudiaba con detenimiento el cadáver.
―Pero al menos podrá decirme exactamente cuánto tiempo lleva el cuerpo sumergido en el agua... ―replicó el detective.
Harry estaba tachando «exactamente» y cambiando «lleva» por «llevaba» cuando sonó el teléfono. Soltó la estilográfica y levantó el auricular.
―Sí ―espetó algo bruscamente.
―Harry, soy Harold Guinzburg. ¡Enhorabuena! Estás en el número ocho esta semana. ―Harold lo llamaba todos los jueves por la tarde para informarle de qué puesto ocuparía ese domingo en las listas de superventas―. Eso son nueve semanas seguidas entre los quince primeros. ―Había estado en el número cuatro hacía un mes, el puesto más alto al que había llegado y, aunque nunca lo había confesado, ni siquiera a Emma, aún confiaba en poder formar parte de ese grupo selecto de escritores británicos que han llegado al número uno a ambos lados del Atlántico. Las dos últimas novelas de William Warwick habían sido número uno en Gran Bretaña, pero ese puesto aún se le resistía en Estados Unidos―. Las cifras de ventas son lo único que importa en realidad ―le dijo Guinzburg, casi como si le leyera el pensamiento―. Y en cualquier caso espero que subas aún más cuando salga la edición de bolsillo en marzo. ―A Harry no le pasaron inadvertidas las palabras «subas aún más», en vez de «llegues al número uno»―. ¿Cómo está Emma?
―Preparando un discurso sobre por qué la compañía no debería construir un nuevo transatlántico de lujo en estos momentos.
―A mí tampoco me parece un superventas ―contestó Harold―. Dime, ¿qué tal va Sebastian?
―Va en silla de ruedas, pero el cirujano me asegura que no será por mucho tiempo, y la semana que viene lo dejan salir por primera vez.
―¡Bravo! ¿Vuelve a casa, entonces?
―No, la enfermera jefe no lo deja viajar tan lejos aún. Quizá una excursión a Cambridge para ver a su jefe de estudios y tomar el té con su tía.
―Eso es peor que ir a clase, creo yo. Aun así, no tardará en escapar por fin.
―O a lo mejor lo echan; no sé qué pasará primero.
―¿Por qué iban a echarlo?
―Una o dos enfermeras han empezado a interesarse más en él según le van quitando los vendajes y me temo que Seb tampoco las desalienta.
―La danza de los siete velos ―dijo Harold. Harry rio―. ¿Aún quiere ir a Cambridge en septiembre?
―Que yo sepa, sí, pero ha cambiado tanto desde el accidente que nada me sorprendería.
―¿En qué ha cambiado?
―No sabría decirte nada concreto. Es que ha madurado de una forma que no habría creído posible hace un año. Y me parece que sé por qué.
―¡Fascinante!
―Ya te digo. Te cuento los detalles la próxima vez que vaya a Nueva York.
―¿Tanto tengo que esperar?
―Sí, porque es como mis novelas: ni idea de qué ocurrirá al pasar la página.
―Pues háblame de nuestra niña prodigio.
―Tú también no, por favor ―protestó Harry.
―Dile a Jessica que he colgado en mi despacho su dibujo de la Mansión en otoño, al lado de un Roy Lichtenstein.
―¿Quién es Roy Lichtenstein?
―Es lo último en Nueva York, pero dudo que vaya a durar mucho. Jessica dibuja mucho mejor. Dile que, si me pinta un cuadro de Nueva York en otoño, le regalo un Lichtenstein por Navidad.
―No sé si habrá oído hablar de él.
―Antes de colgar, ¿cómo va la nueva novela de William Warwick?
―Iría mucho mejor si no me interrumpieran cada dos por tres.
―Perdona ―dijo Harold―, nadie me ha dicho que estabas escribiendo.
―Lo cierto es que Warwick se ha topado con un obstáculo insalvable. O, mejor dicho, me lo he encontrado yo.
―¿Algo en lo que te pueda ayudar?
―No. Por eso tú eres el editor y yo el autor.
―¿Qué clase de obstáculo? ―insistió Harold.
―Warwick ha hallado el cadáver de la exmujer en el fondo de un lago, pero está casi convencido de que la mataron antes de tirarla al agua.
―¿Y qué problema hay?
―¿Para Warwick o para mí?
―Primero para Warwick.
―Va a tener que esperar al menos veinticuatro horas para poder ver el informe del forense.
―¿Y para ti?
―Tengo veinticuatro horas para decidir el contenido de ese informe.
―¿Warwick sabe quién ha matado a la exmujer?
―No lo tiene claro. De momento, hay cinco sospechosos y todos tienen móvil... y coartada.
―Pero supongo que tú sabes quién ha sido...
―No, no lo sé ―reconoció Harry―, porque si yo no lo sé el lector tampoco.
―¿Y eso no es un poco arriesgado?
―Sin duda. Pero lo hace mucho más apasionante, para el lector y para mí.
―Estoy deseando leer el primer borrador.
―Y yo.
―Perdona, te dejo que sigas con el cadáver de la exmujer hallado en el lago. Te llamo dentro de una semana para ver si has averiguado quién la tiró allí.
Cuando Guinzburg colgó, Harry hizo lo mismo y contempló el folio en blanco. Procuró concentrarse.
―¿Qué te parece, Percy?
―Es pronto para emitir un juicio meditado. Tendré que llevármela al laboratorio y hacerle más pruebas.
―¿Para cuándo estará el informe preliminar? ―preguntó Warwick.
―Siempre tan impaciente, William...
Harry alzó la mirada. De pronto, supo quién había cometido el asesinato.
Aunque a Emma no la había convencido mucho la propuesta de Sebastian de nombrar consejeros a Giles y Grace para no perder una votación crucial, seguía considerando su deber mantener a sus hermanos al tanto de lo que estaba ocurriendo. La enorgullecía representar a la familia en el consejo, aun sabiendo perfectamente que a ninguno de los dos les interesaba mucho lo que aconteciera a puerta cerrada en Barrington Shipping, siempre que siguieran recibiendo sus dividendos trimestrales.
A Giles le preocupaban sus responsabilidades en la Cámara de los Comunes, aún mayores desde que Hugh Gaitskell le había pedido que formara parte del gabinete en la sombra y se ocupara de la cartera europea. En consecuencia, apenas se le veía por su distrito electoral, pese a que debía proteger ese escaño marginal a la vez que visitaba con frecuencia los países de cuyo voto dependía que Gran Bretaña entrara en la CEE. No obstante, los laboristas llevaban varios meses a la cabeza en los sondeos de opinión y cada vez parecía más probable que Giles terminara siendo ministro del Gobierno tras las siguientes elecciones. Así que lo que menos falta le hacía era que lo distrajeran con «problemas domésticos».
Harry y Emma se habían emocionado cuando por fin había anunciado su compromiso con Gwyneth Hughes, no en la columna de sociedad de The Times, sino en el pub Ostrich, en el corazón de su distrito electoral.
―Quiero verte casado antes de las próximas elecciones ―sentenció Griff Haskins, su director de campaña―. Y si Gwyneth pudiera estar embarazada en cuanto empecemos a preparar los comicios, mejor que mejor.
―¡Qué romántico! ―suspiró Giles.
―No me interesa el romance ―replicó Griff―. Estoy aquí para asegurarme de que sigues sentado en la Cámara de los Comunes después de las siguientes elecciones, porque, de lo contrario, te garantizo que no entrarás en el Gobierno.
A Giles le dieron ganas de reírse, pero sabía que era cierto.
―¿Tenéis fecha ya? ―preguntó Emma, que se había acercado despacio a ellos.
―¿Para la boda o para las elecciones generales?
―Para la boda, bobo.
―El 17 de mayo en el Registro Civil de Chelsea ―contestó Giles.
―Nada que ver con la de Saint Margaret, en Westminster, aunque espero que al menos esta vez Harry y yo recibamos invitación.
―Le he pedido a Harry que sea mi padrino, pero a ti no sé si invitarte ―le contestó con una sonrisita.
Emma podría haber elegido un momento mejor, pero solo le era posible ver a su hermana la víspera de la junta crucial del consejo. Ya se había puesto en contacto con los consejeros que respaldaban su postura y con uno o dos a los que veía indecisos, pero quería que Grace supiera que no podía predecir el resultado de la votación.