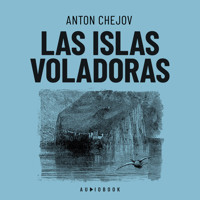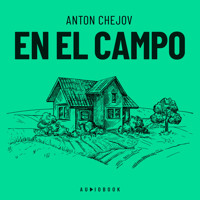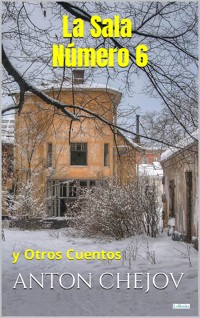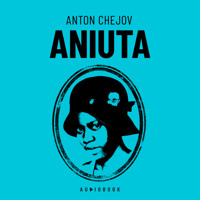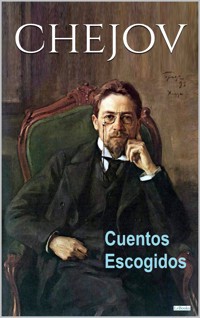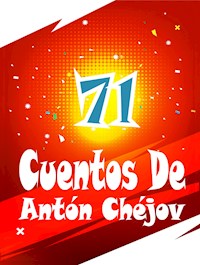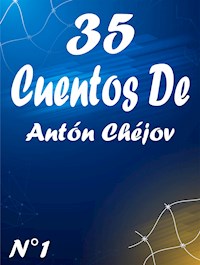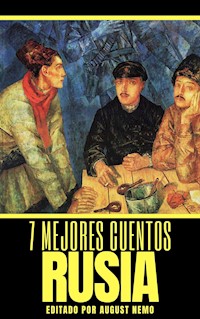
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 7 mejores cuentos - selección especial
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
La colección 7 mejores cuentos - selección especial trae lo mejor de la literatura mundial, organizada en antologías temáticas. En este volumen te traemos grandes nombres de la sorprendente literatura rusa: - Un Drama por Antón Chéjov. - Lázaro por Leonid Andréiev. - Morfina por Mijaíl Bulgákov. - La muerte de Iván Ilich por León Tolstoi. - La muerte por Iván Turguéniev. - El pescador y el pez dorado por Alexander Puchkin. - La zorra, la liebre y el gallo por Aleksander Nicolayevich Afanasiev.Para más libros con temas interesantes, asegúrese de consultar los otros libros de esta colección.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tabla de Contenido
Título
Introducción
Un Drama
Lázaro
Morfina
La muerte
La muerte de Iván Ilich
El pescador y el pez dorado
La zorra, la liebre y el gallo
About the Publisher
Introducción
Literatura rusa, el conjunto de obras escritas producidas en lengua rusa, comenzando con la cristianización de la Rusa de Kiev a finales del siglo X.
La forma inusual de la historia literaria rusa ha sido fuente de numerosas controversias. Tres rupturas importantes y repentinas lo dividen en cuatro períodos: pre-Petrino (o ruso antiguo), imperial, posrevolucionario y postsoviético. Las reformas de Pedro I (el Grande; reinó en 1682-1725), que occidentalizó rápidamente el país, crearon una división tan aguda con el pasado que era común en el siglo XIX sostener que la literatura rusa había comenzado sólo un siglo antes. El crítico más influyente del siglo XIX, Vissarion Belinsky, llegó a proponer el año exacto (1739) en que comenzó la literatura rusa, negando así el estatus de literatura a todas las obras pre-Petrinas. La Revolución Rusa de 1917 y el golpe de Estado bolchevique de finales del mismo año crearon otra gran división, convirtiendo finalmente la literatura rusa "oficial" en propaganda política para el estado comunista. Finalmente, el ascenso al poder de Mikhail Gorbachov en 1985 y el colapso de la U.R.S.S.S. en 1991 marcaron otra ruptura dramática. Lo importante en este patrón es que las rupturas fueron repentinas y no graduales y que fueron producto de fuerzas políticas ajenas a la propia historia literaria.
El período más célebre de la literatura rusa fue el siglo XIX, que produjo, en un período notablemente corto, algunas de las obras maestras indiscutibles de la literatura mundial. Se ha observado a menudo que la inmensa mayoría de las obras rusas de importancia mundial se produjeron durante la vida de una persona, León Tolstoi (1828-1910). De hecho, muchos de ellos se escribieron en un lapso de dos décadas, las décadas de 1860 y 1870, un período que tal vez nunca haya sido superado en ninguna cultura por su puro y concentrado brillo literario.
La literatura rusa, especialmente de los períodos imperial y posrevolucionario, tiene como características definitorias una intensa preocupación por los problemas filosóficos, una constante autoconciencia sobre su relación con las culturas de Occidente, y una fuerte tendencia a la innovación formal y al desafío de las normas genéricas recibidas. La combinación de radicalismo formal y preocupación con cuestiones filosóficas abstractas crea el aura reconocible de los clásicos rusos.
Un Drama
Por Antón Chéjov
––––––––
—¡Una señora pregunta por usted, Pavel Vasilich!—dijo el criado—. Hace una hora que espera.
Pavel Vasilich acababa de almorzar. Hizo una mueca de desagrado, y contestó:
—¡Al diablo! ¡Dile a esa señora que estoy ocupado.
—Esta es la quinta vez que viene. Asegura que es para un asunto de gran importancia. Está casi llorando.
—Bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Que pase al gabinete.
Se puso, sin apresurarse, la levita, y, llevando en una mano un libro, y en la otra un portaplumas, para dar a entender que se hallaba muy ocupado, encaminóse al gabinete. Allí le esperaba la señora anunciada. Era alta, gruesa, colorada, con antiparras, de un aspecto muy respetable, y vestía elegantemente.
Al ver entrar a Pavel Vasilich, alzó los ojos al cielo y juntó las manos, como quien se dispone a rezar ante un icono.
—Naturalmente, ¿no se acuerda usted de mí?—comenzó con acento en extremo turbado—. Tuve el gusto de conocer a usted en casa de Trutzky. Soy la señora Murachkin.
—¡Ah, si!... Tenga usted la bondad de sentarse ¿En qué puedo serle útil?
—Mire usted, yo... yo—balbuceó la dama, sentándose, y más turbada aún—. Usted no se acuerda de mí... Soy la señora Murachkin... Soy gran admiradora de su talento, y leo siempre, con sumo placer, sus artículos. No tengo la menor intención de adularle, ¡líbreme Dios! Hablo con entera sinceridad. Si, leo sus artículos con mucho placer... Hasta cierto punto, no soy extraña a la literatura. Claro es que no me atrevo a llamarme escritora, pero... no he dejado de contribuir algo.... he publicado tres novelitas para niños... Naturalmente, usted no las habrá leído... He trabajado también en traducciones... Mi hermano escribía en una revista importante de Petrogrado..
—Sí, si... ¿Y en qué puedo serle útil a usted?
—Verá usted...—y bajó los ojos, poniéndose aún más colorada—. Conozco su talento y sus opiniones. Y quisiera saber lo que piensa... o, más bien, quisiera que me aconsejase... En fin, he escrito un drama, y antes de enviarlo a la censura, quisiera que usted me dijese...
Con mano trémula sacó un voluminoso cuaderno.
Pavel Vasilich no gustaba sino de sus propios artículos; los ajenos, cuando se vela obligado a escucharlos, le producían la impresión de un cañón, a cuyos disparos sirviera él de blanco. A la vista del gran cuaderno, se llenó de terror, y dijo:
—Bueno... déjeme el drama, y lo leeré.
—¡Pavel Vasilich!—suplicó la señora, con voz suspirante y juntando las manos—. Ya sé que está usted muy ocupado y no puede perder ni un minuto. Tampoco se me oculta que en este momento está usted enviándome a todos los diablos; pero... tenga usted la bondad de permitirme que le lea mi drama ahora, y le quedaré obligadísima.
—Tendría un gran placer, señora, en complacer a usted; pero... no tengo tiempo. Iba a salir.
—Pavel Vasilich—rogó la visitante, con lágrimas en los ojos—. Le pido a usted un sacrificio. Sé que soy osada, impertinente, pero ¡sea usted generoso! Mañana me voy a Kazan, y no quisiera irme sin saber su opinión. ¡Sacrifíqueme usted media hora... sólo media hora!
Pavel Vasilich no era hombre de gran voluntad y no sabía negarse. Cuando vio a la señora disponerse a llorar y a prosternarse ante él, balbuceó:
—Bueno, acepto... Si no es más que media hora...
La señora Murachkin lanzó un grito de triunfo, se quitó el sombrero, se sentó, y empezó a leer.
Leyó, primeramente, cómo el criado y la criada hablaban largo y tendido de la señorita Ana Sergeyevna, que ha hecho edificar en la aldea una escuela y un hospital. Después del diálogo con el criado, la criada recita un monólogo conmovedor sobre la utilidad de la instrucción; luego, vuelve el criado, y refiere que su señor, el general, mira con malos ojos la actividad de su hija Ana Sergeyevna: quiere casarla con un oficial, y considera un lujo inútil la instrucción del pueblo. Después el criado y la criada se marchan, y entra Ana Sergeyevna en persona. Hace saber al público que se ha pasado en claro la noche, pensando en Valentín Ivanovich, hijo de un pobre preceptor, y mozo de nobles sentimientos, que mantiene a su padre enfermo. Valentín es un hombre instruidísimo, pero en extremo pesimista. No cree ni en el amor ni en la amistad, encuentra estúpida la vida y quiere morir. Ana Sergeyevna está decidida a salvarle.
Pavel Vasilich escuchaba y pensaba en su diván, en el que tenia la costumbre de descansar un poco después del almuerzo. De vez en cuando lanzaba a la señora Murachkin una mirada llena de odio.
—¡Que el diablo te lleve!—pensaba—. ¿Qué culpa tengo yo de que hayas escrito un drama estúpido? ¡Qué cuaderno. Dios mío! ¡No se acaba nunca! Miró el retrato de su mujer, colgado en la pared, y recordó que aquélla le había encargado que comprase y llevase a la casa de campo cinco metros de cinta, una libra de queso y unos polvos para los dientes.
—¿Dónde he puesto yo la muestra de la cinta?—pensaba—. Creo que está en el bolsillo de la americana... Con tal que no se pierda... Las malditas moscas han manchado el retrato. Le tendré, que decir a Olga que lo limpie... Esta endemoniada mujer, está leyendo ya la escena octava; el primer acto está, probablemente, tocando a su fin... Pobre señora, está muy gruesa para tener inspiración. ¡Qué idea más graciosa la de meterse a escribir dramas! Más valía que hiciera media o que cuidase a las gallinas...
—¿No le parece a usted este monólogo demasiado largo?—preguntó de pronto la señora Murechkin, levantando los ojos del cuaderno.
Él no había oído palabra de dicho monólogo, y, ante la pregunta inesperada, manifestó gran confusión.
— ¡Nada de eso! Al contrario, me gusta mucho.
La señora Murachkin puso una cara gozosísima, radiante de dicha, y continuó leyendo:
«Ana. Os entregáis con exceso al análisis psicológico. Olvidáis demasiado el corazón y atribuís a la razón excesiva importancia. Valentín. ¿Y qué es el corazón? Es un concepto anatómico, un término convencional, sin sentido alguno para mí. Ana (Turbada.) ¿Y el amor? ¿Diréis también, acaso, que no es sino el producto de la asociación de ideas?... Valentín (Con amargura.) ¡No abramos las viejas heridas! (Una pausa.) ¿En qué pensáis? Ana. Sospecho que no sois feliz.»
Durante la lectura de la escena diez y seis, Pavel Vasilich bostezó de un modo en absoluto inesperado por él, y él mismo se asustó de su poca galantería.
Para disimularla, se apresuró a dar a su rostro la expresión del de un hombre que escucha con gran interés.
—La escena diez y siete—se dijo—, y el primer acto aun no se ha acabado. ¡Dios mío! Si esto se prolonga diez minutos más, no sé qué voy a hacer... Es insoportable!
Al fin, la dramaturga, leyó con voz triunfante:
«¡Telón!»
Pavel Vasilich lanzó un suspiro de alivio y se dispuso a levantarse; pero la señora Murachkin volvió la página, y sin haberle dado tiempo para respirar, continuó leyendo:
«Acto segundo. La escena representa una calle de la aldea. A la derecha, la escuela; a la izquierda, el hospital. En la escalinata del hospital hay sentados campesinos y campesinas.»
—¡Perdóneme!— interrumpió Pavel Vasilich—. ¿Cuántos actos son?
—¡Cinco!—respondió rápida la señora Murachkin, y, como si temiera que echase a correr, continuó a toda prisa:
«En la ventana de la escuela se encuentra Valentín. En el fondo, se ve a los campesinos salir y entrar en la taberna.»
Como un condenado a muerte, que hubiera perdido toda esperanza de ser indultado, Pavel Vasilich no se hizo ya ilusiones, y se resignó. Sólo se preocupó de tener los ojos abiertos y de conservar en el rostro una expresión atenta. El momento dichoso de su porvenir, en que aquella señora acabase la lectura del drama y se fuera, le parecía muy lejano.
—Run, run, run... run, run, run—zumbaba sin tregua en su oído la voz de la señora Murachkin.
—Se me había olvidado tomar bicarbonato—pensaba—. Tengo que cuidarme el estómago... Antes de marcharme iré a ver a Smirnov... ¡Calla, un pajarito se ha parado en la ventana! Debe de ser un gorrión.
Sus párpados parecían de plomo, y hacía esfuerzos sobrehumanos para no dormirse. Bostezó y miró a la señora, que tomó, ante sus ojos soñolientos, formas fantásticas; comenzó a oscilar, y se convirtió en un ser tricéfalo, que llegaba al techo.
La señora leía: «Valentín. No, permitidme que me vaya. Ana (Asustada.) ¿Por qué? Valentín (Aparte.) ¡Se ha puesto pálida! (A ella.) No, no me obliguéis a que os diga las verdaderas razones. ¡Prefiero morir a decíroslas! Ana (Tras una corta pausa.) No, no podéis partir!...»
La señora Murachkin empezó a inflarse, a inflarse. No tardó en parecerle a Pavel Vasilich una enorme montaña, que llenaba toda la estancia; luego, súbitamente, se hizo muy pequeñita, como una botella, y desapareció después, con la mesa que había ante ella. Pero siguió leyendo:
«Valentín (Sosteniendo en sus brazos a Ana.) ¡Tú me has resucitado! ¡Tú me has enseñado el sentido de la vida! ¡Has sido, para mi alma seca, como una lluvia bienhechora! Pero ¡ay!, es demasiado tarde. Soy víctima de una enfermedad incurable.»
Pavel Vasilich se estremeció y fijó una mirada vaga, estúpida, en la señora Murachkin. Durante un minuto la miró así, sin comprender nada, perdido en absoluto el sentido de la realidad.
«Escena undécima. Los mismos; después, el barón y el oficial de policía. Valentín. ¡Detenedme! Ana. ¡Y a mí también, le pertenezco! Le amo más que a mi vida. El barón. Ana Sergeyevna, olvidáis el daño que vuestra conducta causará a vuestro noble padre...»
La señora Murachkln empezó nuevamente a inflarse, se hizo grande como una montaña, llenó toda la estancia. Entonces Pavel Vasillch, dirigiendo en torno suyo miradas salvajes, lanzó un alarido de terror, cogió de la mesa un pesado pisapapeles, y, con todas sus fuerzas, lo descargó sobre la cabeza de la señora Murachkin.
—¡Detenedme, la he matado!—dijo momentos después, cuando acudió la servidumbre.
El jurado dictó un veredicto de inculpabilidad.
Lázaro
Por Leonid Andréiev
I
Cuando Lázaro salió de la tumba, donde la muerte, por espacio de tres días y tres noches, le había tenido bajo su enigmático poder; cuando volvió, vivo, a su casa, pasaron durante algún tiempo inadvertidas las singularidades siniestras que habían de hacer, más adelante, terrible hasta su nombre. Radiantes de júbilo porque había vuelto a la vida, sus amigos y su familia le mimaban como a un niño, saciaban su ávida ternura cuidando, solícitos, de todo cuanto le concernía: su comida, su bebida, sus ropas. Le vistieron con suntuosidad: un traje color de esperanza y de risa le envolvió, como a un novio, y cuando se sentó de nuevo a la mesa, en medio de los convidados, cuando bebió y comió de nuevo, los circunstantes lloraron de alegría e invitaron a los vecinos a ir a ver al resucitado. Los vecinos acudieron y se regocijaron, enternecidos también, hasta derramar lágrimas; numerosos desconocidos llegaron de ciudades y aldeas lejanas, y su asombro y su entusiasmo ante el milagro se manifestaron en ruidosas exclamaciones. Se hubiera dicho que un enjambre de abejas zumbaba en tomo de la casa de Marta y María.
Lo que había de extraño en el rostro y en la actitud de Lázaro se achacaba a la grave dolencia que le había matado y a las emociones que habían sacudido su alma. El trabajo destructor de la muerte sobre los cadáveres había sido detenido por un poder maravilloso, pero no anulado, y la obra de la muerte permanecía en el rostro y en el cuerpo de Lázaro, como un dibujo inacabado en una delgada lámina de vidrio. En las sienes del resucitado, en torno de sus ojos y bajo sus pómulos se extendían azuladas y terrosas manchas. Sus largos dedos también habían tomado un color azulado de tierra, y sus uñas, que habían crecido en la tumba, se habían tomado casi rojas. Por distintos sitios, en los labios, en el cuerpo, la piel había estallado, al henchirse, y se veían en ella finas grietas rojizas y brillantes, como cubiertas de mica transparente. Además, Lázaro ahora estaba grueso hasta la obesidad. Su cuerpo, hinchado en el sepulcro, había conservado sus horribles convexidades. Sin embargo, el olor nauseabundo a muerto que impregnaba su sudario y sus miembros no había tardado en disiparse por completo. Al cabo de algún tiempo, la coloración azulada de las manos y el rostro se atenuó, pero nunca desapareció del todo, Y aunque las grietas rojizas se cerraron, sus cicatrices no se borraron nunca.
No sólo el aspecto de Lázaro había cambiado, sino también su carácter; en lo que nadie paró mientes tampoco. Antes de su muerte, Lázaro era despreocupado y alegre; placíanle la risa y las bromas inocentes. Su alegría amable e igual, limpia de toda malevolencia, le había conquistado el amor del Maestro. Ahora Lázaro era grave y taciturno. No bromeaba ni se sonreía al oír bromear a los otros. Las escasas palabras que de tarde en tarde pronunciaba eran tan sencillas y tan desprovistas de sentido profundo cemo los gritos con que expresan los animales el dolor y el placer, el hambre y la sed; eran de esas palabras a las que puede un hombre limitar su vocabulario, seguro de que nadie podrá deducir nunca de ellas lo que alegra o tortura su alma.
El rostro de Lázaro, sentado a la mesa del festín entre sus parientes y amigos, era, pues, el de un cadáver sobre el que las tinieblas de la muerte han reinado tres días; envuelto en sus vestiduras de fiesta, fulgurantes de amarillo oro y de sangrienta púrpura, el resucitado, inerte y mudo, era ya un hombre espantosamente distinto de los demás; pero nadie lo había notado aún. Amplias ondas de alegría, ora acariciante, ora ruidosa, le circundaban; cálidas miradas de amor se posaban en su faz, aun helada por el frío de la tumba; la mano ardiente de un amigo acariciaba su mano azulada y plúmbea. Músicos llamados para la fiesta tocaban el caramillo y el címbalo, la cítara y el salterio. Diríase que en torno de la feliz morada de Marta y María zumbaba un enjambre de abejas, cantaban los grillos, gorjeaban los pájaros.
II
Un imprudente levantó el velo. Con una palabra inoportuna, un imprudente rompió el dulce encanto y descubrió la verdad desnuda. Aun no se habría acabado de formular su pensamiento en su cerebro, cuando, sonriente, preguntaron sus labios:
—Lázaro: ¿por qué no nos cuentas algo del otro mundo?
Todos, al oír la pregunta, enmudecieron de estupor, como si no se hubieran dado cuenta hasta entonces de que Lázaro había estado muerto tres días; le miraron con ansiedad, esperando su respuesta. Pero Lázaro guardó silencio.
—¿No quieres contarnos nada? ¿Tan terribles son tus recuerdos?—insistió, asombrado, el imprudente.
Sus palabras seguían adelantándose a su pensamiento; de lo contrario, no hubieran hecho esta pregunta, que llenó su propio corazón, escapada apenas de su boca, de un terror espantoso. Honda inquietud se apoderó de todos los convidados, y se esperó angustiosamente la respuesta de Lázaro; pero él siguió guardando un silencio frío y tétrico. Y entonces—sí, entonces—advirtieron sus deudos y amigos el color azulado de su rostro y la repugnante obesidad de su cuerpo; su mano violácea yacía sobre la mesa, como olvidada; de un modo instintivo, todas las miradas convergieron en ella, como si de ella hubiera de brotar la respuesta.
Los músicos seguían tocando; pero el silencio no tardó en llegar hasta ellos y, cual una pleamar que se adentra en la playa, apagó los alegres acordes. Uno tras otro, enmudecieron el dulce caramillo, el címbalo sonoro y el salterio murmurante; la cítara lanzó un sonido trémulo y cascado, como si se hubiera roto una cuerda o la música, de improviso, se hubiera muerto.
—¿No quieres contarnos nada?—repitió el curioso, no pudiendo tener a raya su parlanchina lengua.
El silencio se hizo aún más profundo. La mano, hasta aquel instante inmóvil, se movió un poco. Los circunstantes exhalaron un suspiro de alivio y alzaron los ojos: Lázaro, resucitado, los miraba con una mirada pesada y terrible, que abarcaba toda la sala.
Hacia tres días que Lázaro había salido de la tumba. Desde aquel día mucha gente sintió el influjo destructor de su mirada; pero ni los que fueron mortalmente heridos por ella ni los que encontraron en las fuentes misteriosas de la vida, tan misteriosa como la muerte, energía para resistirla, pudieron explicar nunca el no sé qué terrible inmovilizado en el fondo de sus negras pupilas. En los ojos de Lázaro no se pintaba la intención de ocultar nada ni de decir nada tampoco, sino la frialdad de un alma en absoluto indiferente. Los que no le conocían pasaban por su lado sin notar nada de anormal, y se enteraban luego, con asombro y espanto, de que era Lázaro aquel hombre grueso y tranquilo cuyas vestiduras suntuosas les había rozado. El Sol no cesaba de brillar ante la mirada de Lázaro, ni el arroyo de murmurar, ni el cielo de ser azul y puro; pero aquel sobre quien caía aquella mirada enigmática no sentía ya la dulzura del brillo del Sol, ni del murmurar del arroyo, ni de la pureza azul del cielo patrio. A veces, el hombre que había visto a Lázaro empezaba a llorar a lágrima viva, a mesarse los cabellos, a pedir socorro como si se hubiera vuelto loco. Pero eso era lo menos frecuente; casi siempre, el que había visto a Lázaro empezaba a morir tranquilo y silencioso, agonizaba años y años, declinaba, iba aniquilándose, secándose, descolorándose, semejante a un árbol que, trasplantado a un terreno pedregoso, va perdiendo la savia. Los primeros, los que gritaban y se retorcían como poseídos, sanaban a veces; los segundos, nunca.
—¿No quieres, pues, Lázaro, contarnos lo que has visto en el otro mundo?—insistió el indiscreto.
Pero ahora su voz era apagada y lúgubre, y de sus ojos emanaba un tedio mortal, cuyo polvo gris cubría todos los rostros. Los invitados se miraban unos a otros con un asombro estúpido, como preguntándose por qué se habían congregado en torno de aquella mesa suntuosa. La conversación se extinguió. «Ya es hora de retirarse», decían; pero no lograban vencer la apatía, el embotamiento que paralizaba su voluntad y debilitaba sus músculos: permanecían en sus asientos, apartados unos de otros, cual dispersas lucecillas nocturnas en la soledad campesina.
No obstante, los músicos—como se les había pagado para que tocasen—empezaron de nuevo a tocar, y de nuevo los dulces acordes, ya melancólicos, ya alegres, resonaron. La música seguía siendo tan armoniosa como antes; pero los invitados la escuchaban con extrañeza: no comprendían ya la necesidad de que unos cuantos hombres hubieran ido allí a rascar unas cuerdas o a soplar, inflando los carrillos, unos tubitos, para producir un ruido absurdo y complicado. ¿Qué tenía aquello de bonito?
—¡Tocan muy mal!—exclamó alguien.
Los músicos, ofendidos, se retiraron. Los invitados les imitaron y se fueron uno tras uno, pues era ya de noche. Y cuando, envueltos en las silenciosas tinieblas, empezaban a respirar con más facilidad, cada uno de ellos vió aparecer ante sus ojos la imagen de Lázaro aureolada de un fulgor siniestro, con el rostro azul de cadáver, el esplendoroso traje de boda y las frías pupilas, en cuyo fondo se había coagulado el horror. Quedáronse—ante la espantosa y sobrenatural visión, tan clara en las tinieblas, del que había estado tres días bajo el dominio de la muerto—inmóviles, como petrificados. Durante tres días Lázaro había estado muerto; tres veces el Sol había salido y se había puesto, y él entre tanto estaba muerto; los niños jugaban; cantaba sobre las guijas el agua, y él estaba muerto; el polvo del camino real se levantaba en grises nubes, y él estaba muerto. Y ahora Lázaro estaba de nuevo entre los vivos, se codeaba con ellos, y desde el fondo de sus negras pupilas el insondable Más Allá miraba a los humanos.
III
Nadie se cuidaba ya de Lázaro; ya no tenía ni amigos ni parientes. El gran desierto que rodeaba a la ciudad santa llegaba hasta su puerta, y no tardó en atravesar el umbral de la casa del resucitado, en cuyo lecho se tendió, cual una esposa. Nadie se preocupaba de Lázaro. Marta y María, sus hermanas, le habían abandonado. Marta vaciló largo tiempo antes de marcharse, preguntándose quién le mantendría y le consolaría; lloró y rezó mucho. Pero al fin, una noche, una noche en que el viento mugía en el desierto y los cipreses se inclinaban, sibilantes, sobre el tejado de la casa, se vistió sin ruido y se fué. Lázaro oyó el golpeteo de la puerta—que Marta había dejado mal cerrada y el viento movía con violencia—; pero no se levantó, no salió, no fué a ver lo que sucedía. Y toda la noche los cipreses silbaron y la puerta giró sobre sus goznes, quejumbrosa, dejando penetrar en la casa al desierto glacial e insaciable.
Todo el mundo huía de Lázaro como de un leproso, y como a un leproso se le hubiera colgado al cuello una campanilla, a fin de evitar todo contacto con él. Pero alguien objetó, palideciendo, que sería terrible oír de noche aquella campanilla, y sus interlocutores, palideciendo también, asintieron.
Como Lázaro no se cuidaba tampoco de sí mismo, se hubiera muerto de hambre, a no ser porque los vecinos, temerosos no se sabe de qué, se encargaron de mantenerle. Le llevaban la comida los niños, que ni le tenían miedo ni se burlaban de él, a pesar de su ingenua crueldad con los desgraciados. Le manifestaban una fría indiferencia. El se conducía con ellos de la misma manera: nunca sentía impulsos de acariciar una morena cabecita rizada, ni ansias de mirarse en unos cándidos y luminosos ojos infantiles.
La casa del resucitado, en la que eran amos y señores el desierto y el tiempo, se iba desmoronando, y las baladoras cabras habían huido del corral, hambrientas, a las casas vecinas. El traje de fiesta de Lázaro estaba deterioradísimo. Desde el día feliz del festín, no se lo había quitado, como si lo nuevo y lo viejo, los andrajos y las galas, fueran lo mismo para él. Los vivos colores habían palidecido o se habían borrado; los perros y las zarzas habían destrozado el precioso tejido.
De día, mientras reinaba el Sol. implacable, verdugo de todo ser viviente, y hasta los alacranes se escondían bajo las piedras y se retorcían locamente, ansiosos de picar, Lázaro permanecía sentado, inmóvil, bajo los abrasadores rayos, levantadas al cielo la azulada faz, la barba inculta.
Cuando todavía la gente le hablaba, alguien le preguntó:
—¿Te gusta estar sentado al sol, pobre Lázaro?
Y él contestó:
-Sí.
«El frío de la tumba es, sin duda, tan intenso, y su obscuridad tan profunda, que no hay sobre la tierra calor ni luz capaces de confortar al resucitado y disipar las tinieblas de sus ojos», se dijo el que le había interrogado, y se alejó suspirando.
Al acercarse al horizonte el aplastado y rojo globo, Lázaro se iba al desierto y se alongaba de la ciudad en derechura al astro escarlata. Los que se aventuraron a seguirle para saber qué hacia de noche en el desierto conservaron siempre en la memoria, como grabada en una placa inalterable, la silueta de un hombre alto y grueso destacándose en relieve sobre el fondo púrpura de un disco enorme. Los terrores de la noche les ahuyentaron, y los espías del resucitado no supieron nunca qué iba a hacer al desierto; pero la negra silueta sobre el fondo rojo se incrustó para siempre en su cerebro. Como fieras cegadas por el polvo, se frotaban los ojos; pero la sensación que habían experimentado era imborrable y no debía desaparecer sino con la vida.
Había gente que vivía lejos y no había visto nunca a Lázaro, aunque había oído hablar de él. A impulsos de una curiosidad osada, más fuerte que el miedo y alimentada por el miedo, se acercaba, disimulando la angustia de su corazón, al hombre sentado al sol y le hablaba. Por entonces el aspecto de Lázaro había cambiado un poco y no era ya tan terrible; en los primeros momentos, los forasteros se sonreían, juzgando unos estúpidos a los hijos de la ciudad santa. Pero cuando, acabada la entrevista, se encaminaban a su casa, su gesto y su actitud eran tan singulares, que los hijos de la ciudad santa los reconocían al punto y exclamaban, compasivamente:
—¡A ese loco le ha mirado Lázaro!
Y, llenos de lástima, callaban y alzaban los brazos al cielo.
Valientes guerreros, que no sabían lo que era el miedo, acudían con ruido de armas; jóvenes dichosos llegaban cantando y riendo; opulentos hombres de negocios deteníanse ante Lázaro, haciendo tintinear su oro; altivos sacerdotes dejaban su báculo a la puerta del resucitado. Pero nadie se iba como había venido. Una sombra terrible descendía sobre las almas y le daba un aspecto nuevo al viejo mundo.
Y he aquí cómo traducían sus sentimientos los que, después de la fatal visita, tenían aún ganas de hablar:
«Cuantos objetos ven los ojos y tocan las manos parecen vacíos, ligeros, transparentes, a manera de sombras claras en las tinieblas de la noche;
»pues las grandes tinieblas que envuelven la Creación no las.disipa el Sol ni la Luna ni las estrellas: cubren la tierra con un velo negro sin límites, la abrazan, cual brazos maternos.
»Penetran todos los cuerpos, el hierro y la piedra, y las partículas de los cuerpos pierden toda cohesión; las tinieblas penetran en el fondo de las partículas, y las partículas de las partículas se disocian;
»pues el gran vacío que envuelve la Creación no lo llenan lo visible ni lo invisible, ni el Sol ni la Luna ni las estrellas; reina en todas partes, penetrándolo todo, separándolo todo, los cuerpos de los cuerpos, las moléculas de las moléculas.
»Los árboles clavan sus raíces en el vacío, y ellos á su vez están vacíos; los templos, las casas, los palacios, vacíos también, se alzan sobre el vacío y diríase que van a hundirse. Y en el vacío se agita el ser humano, ligero y vacío como una sombra;
»pues el tiempo no existe, y el principio y el fin de todo se juntan: resuenan aún los martillazos de la construcción de una casa cuando se ven las ruinas, y al punto, ni las ruinas se ven; apenas nace el hombre, se encienden a su cabecera los cirios funerarios, no tardando el vacío en suceder al hombre y a los cirios;
»y, rodeado de vacío y tinieblas, el hombre, desesperado, tiembla ante el horror del Infinito...»
Así hablaban los que aun tenían ganas de hablar. Pero los que no querían hablar y morían en silencio hubieran podido, sin duda, decir mucho más.
IV
Por entonces vivía