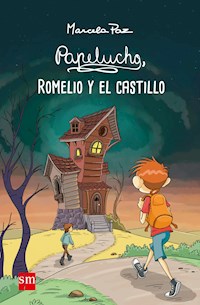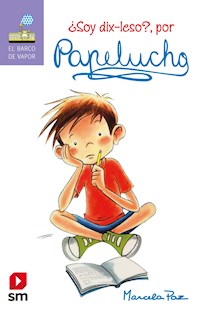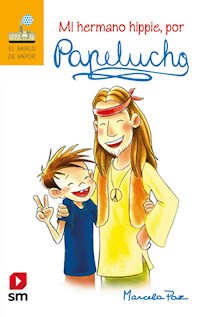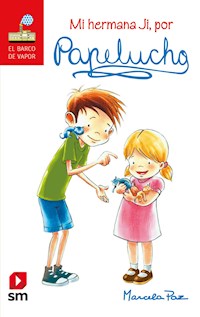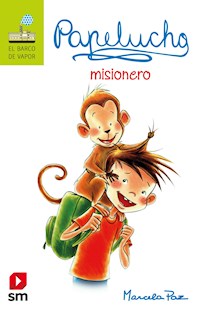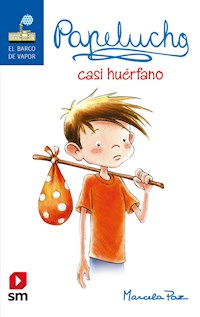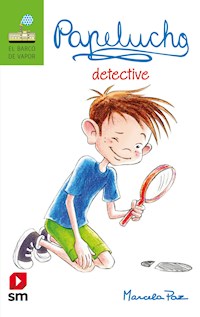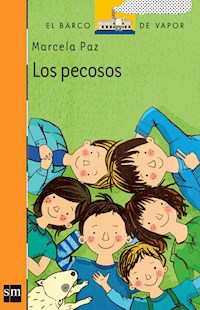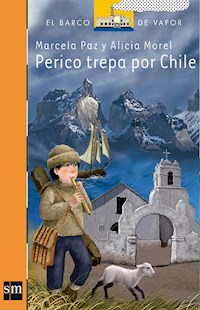9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SM Chile
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Ángela se empeña en resolver el misterio de un asesinato y de sus propios sentimientos. A través de la descripción aguda de personajes y situaciones cotidianas, la historia se tiñe de un profundo realismo lírico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
PRÓLOGO
Primero, una amplia cáscara de ironía, una superficie erizada de ingenio defensivo, de salidas pintorescas y aristas punzantes que parecen definitivas y alcanzan a producir cierta sensación de sequedad, como una lengua áspera. ¿Habrá amargura en el fondo de esta burla tan fácil y será agria esta alma de mujer aguda que se hace la inocente?
Pronto el temor se disipa.
Bajo la corteza fría, tras la cortina espinuda y la árida piel escamada de reflejos, una corriente oculta empieza a palpitar; se hace presente la invisible suavidad de una vena blanda, tibia, que sin perder el brillo malicioso y dejándolo jugar en primer plano, como en una sinfonía, la ternura -tímida al principio, luego de voz más entonada y, por último, avasalladora y victoriosa- acaba por invadir la orquesta y derramarse surgente, apresurada, para abarcar el cuadro entero, volver viva la extensión mineral y rico de sonoridades apasionadas el cordaje inhumano.
La heroína, mal de su grado, se resigna a ser feliz.
Es la aventura que con acento penetrante desarrolla Marcela Paz, a través de una galería de tipos y escenas de costumbres donde se da esa unión que los lectores de Jenaro Prieto recordarán, entre el humorismo, la plasticidad y asomos de una extraña poesía, tanto más impresionante cuanto menos pensada, y que suele brotar de la sola justa medida de la expresión, como ocurre en los niños.
Marcela Paz tiene mucho de ellos, de su originalidad desconcertante, de sus imágenes coloridas, hasta de la ingenua crueldad para mirar una persona y, en dos palabras, tratar implacablemente, con toda inocencia, su caricatura.
Y hay aquí, en verdad, entre los múltiples elementos combinados que tejen la malla de la novela, el espectáculo de una niñez y su transformación gradual, su paulatino crecimiento, con erguirse de tallo, con abrirse de flor, a medida que el amor la invade. Un espíritu juguetón, apenas encarnado, va descubriendo poco a poco la realidad. Y ya no le satisface otra cosa; rehúsa el sueño, la sombra, la pintura; quiere la vida, el presente. “Le Jeune, le vivace et le bel aujourd' huí”.
Lo consigue.
En el pesimismo, en lo catastrófico de la época, A pesar de mi tía, una tía que adquiere, vista así, contornos históricos, Marcela Paz no habla de ruinas vagas ni deja caer los brazos desalentada. Ama, lucha, vence. O mejor, es vencida. Como mujer total, se realiza, llega a la plenitud, colma el perfecto molde femenino entregándose, sometiéndose.
“Como la flor es real, así quiero mi vida, no una pintura de ella”.
La intriga casi policial, el colorido pintoresco, los detalles de costumbres domésticas tan evocadores, realistas y cargados de ironía, no desaparecen bajo la onda lírica que hincha el amor. Marcela Paz da el corazón, pero no pierde la cabeza. Es un ser real.
ALONE
1
Fue un balazo y morí sin un grito.
Ahí estaba yo, helada como todos los muertos, tendida en mi lecho con los ojos abiertos y sin ver.
No sentía dolor en mi herida: ¿qué dolor puede sentir un muerto? Rígida, dura a pesar de mi muerte tan reciente, sola, esa soledad majestuosa y aterradora del muerto entre los vivos; sin oír, porque el silencio es el más pavoroso de los ruidos.
¿Silencio he dicho? Al pensar en ello advertí que me mentía a mí misma. Un chasquido rítmico, violento y pequeño, como un golpecillo de goma continuado, retumbaba a mi alrededor. Como si yo de muerta estuviera metida en la maquinaria de un reloj grande y blando, de un reloj apurado. Acaso el tiempo en la eternidad está también dividido en fracciones diminutas, con el solo objeto de sentir su andar sabiendo que no puede terminar…
Pero crujió una puerta. Escuché pasos y comprendí de pronto que ese estampido era mi propio corazón latiendo furiosamente a despecho de todo.
No era yo la muerta. Era la viva, la asustada, la que tiene que actuar. Y junto con descubrirlo, la rigidez de mi cuerpo se tradujo en un agudo dolor de coyunturas. Era preciso moverme. ¿Quién era el muerto, entonces? No me atrevía a pensarlo y el terror me corría por el cuerpo como un enjambre de cadenas heladas.
Dormía sola en mi cuarto pequeño. En la alcoba de al lado, mi madre y luego, mi tía… Pero por sobre el techo de mi habitación, algunos pasos precipitados me sabían a gloria; la muerte andaba arriba y los míos estaban separados de ella por una magnífica losa de concreto.
Los edificios de departamentos persiguen un objeto bien extraño; dar comodidad a cambio de perder lo más sagrado: la santa independencia.
Yo nací en casa de patios fríos con plantitas sin flores, entre puertas de vidrio con postigos que prohibían la luz que por sí sola ya se negaba a entrar en tan lúgubres cuartos. Entre gigantes pailones de membrillo, entre goteras en baldes y los sabios consejos de tías solteronas. Vi agitarse las manos florecidas de sabañones en interminables labores y la idea de un hombre estuvo siempre encuadrada en los austeros retratos de mi padre cuyo recuerdo, cortado por suspiros, evocaba a menudo mi madre enlutada.
Se gastó mucho esfuerzo en educarme con primor de acuerdo con los sanos principios de ese ambiente, pero mis piernas crecieron desmesuradamente, y, acaso al elevar mi cabeza a demasiada altura, se torció mi criterio y mi rebeldía fue tal que poco a poco fue venciendo en la casa. Y las tías doblaron sus labores, y con vergonzosa torpeza en un principio y luego con resuelta arrogancia, se hicieron fumadoras.
Sus ojos miopes leyeron ávidamente mis libros de Cruz Roja y de psiquiatría y como resultado, dos de ellas se despidieron un día para salir de viaje y en las olas del puerto del embarque dejaron ahogarse sus antiguos prejuicios.
La inquietud de la vida moderna se fue infiltrando en los muros de la casa de patios. Despreciando esas chapas enmohecidas y esos rincones musgosos, fuimos haciendo más y más mudanzas hasta llegar por fin a este departamento.
En los traslados se diezmaron los objetos, las tías, los muebles y recuerdos, y así llegó el día en que ocho mujeres quedamos reducidas a este sencillo trío.
No creo haber hecho daño en mi hogar; somos felices las tres juntas como lo son las que se liberaron para recorrer el mundo, la que por fin se casó y dejó de ser soltera y la otra, la que trabaja en corretaje desde hace ya tres años y no se ha dado cuenta de que aún no ha logrado realizar un negocio.
Pero divago mucho; el disparo aún era un eco en mis oídos que trataban de borrar los pies descalzos arriba, con su ir y venir. Ya el miedo se alejaba de mí, ya era de otro, del dueño de esos pies tan diligentes. Ya podía yo darme a santa de no tener más que inquietud o curiosidad…
Aflojé mis nervios. Había un drama a tres metros sobre mí y si quería podía ignorarlo. Pero, en mi carácter de visitadora social, me sentía en cierto modo necesaria. Por lo demás, si los de arriba querían discreción, independencia, bien pudieron vivir en casa solariega y dispararse bombas sin perturbar a nadie ni ser interpelados por intrusos vecinos; pero allí, a tan poca distancia, compartiendo la misma agua caliente y la misma escalera, no era posible ignorarlos.
Teníamos el parentesco agudo de los que habitan un edificio de departamentos, y así como cuando se quema un fusible de la luz nos lamentamos en coro uno sobre otro, cuando uno tiene un drama todos están autorizados a compartir su emoción.
Al ponerme un abrigo, mi mamá, con la luz encendida, me interrogó:
—¿Has oído el disparo?
—Sí, mamá. Creo que ha sido en el piso de arriba.
—¿En el de don Sixto?
—Parece ser en el que habita el matrimonio extranjero.
Mi tía entró al cuarto, demudada en su kimono morado.
—¿El que fabrica el líquido maravilloso?
—El mismo. Voy a ver si puedo servir en algo. A lo mejor hay algún herido…
—Por ningún motivo irás sola —se interpuso mi tía—. A estas horas… A lo mejor es un crimen, criatura…
—Tía, yo le aseguro que seré muy prudente —y escapé de sus manos dominantes.
Mientras subía me trepidaba el cuerpo como esos aparatos para romper pavimentos. Me armé de un control británico, dispuesta a serenarme. Habría deseado que fuera el último piso el que buscaba.
La puerta estaba abierta. Las luces encendidas. En el pasillo estrecho, idéntico al nuestro, había un perchero cargado de impermeables y sombreros deformes. Apenas se sostenía bajo el peso.
Vacilé; el aspecto de colectividad de aquella percha me intimidaba. No iba preparada para enfrentar un club con su crimen, antes me esperaba un hogar sencillo, sumido en consternación. Un reloj inmutable indicaba las tres de la mañana.
Entonces vino a mi encuentro una mujer.
Era corta, ancha, pletórica de sangre, de fláccida gordura, con nervios de aluminio. No iba urgida ni manifestó la menor sorpresa al verme. Ante su aspecto de perfecta salud y fortaleza sentí que recuperaba el equilibrio.
—Señora, he venido porque creí oír aquí un disparo.
—Sí, sí, naturalmente, un disparo —dijo con tono convencido en su acento extranjero.
—¿Ha sucedido alguna desgracia?
—Fue un disparo que hirió al que lo lanzó solamente —e hizo tres chasquidos con la lengua.
—¿Ah, sí? —dije poniéndome a tono con su ánimo. Luego, como no agregaba nada, para tranquilizar mi curiosidad pregunté—: ¿Y no necesitan ustedes nada para curarlo?
Se alzó de hombros.
—¡Oh, no! No hay nada para curarle porque está cadáver.
Sentí un hielo; muerto el suicida, ahí a tan pocos metros y… ¡Nada! Aquello no tenía más importancia que el vuelo de una mosca.
Miré el perchero donde colgaba ese escuadrón de impermeables y sombreros, pensando que acaso a ellos afectaba más el suicidio. La mujer advirtió la mirada y contestó a mi pensamiento con otras tres tenquitas.
—Dscht dscht dscht. No eran suyos. Él no usaba sombrero ni abrigo.
—¿No? —pregunté estúpidamente.
—Nunca.
Y hubo una pausa. Sin duda, la mujer aguardaba a que yo me marchara, pero había intrigado mi curiosidad y despertado mi sentido de “encuesta”.
—¿Ha sido el señor…? —y no me atreví a pronunciar su nombre.
—Richter. Wolfgang Richter, mi esposo.
—¿Su esposo?
—Sí, hace ya tiempo que él estaba resuelto. Tenía que hacerlo.
—¿Y usted no lo impidió?
—Oh, no. Era inútil. Él estaba resuelto.
—Naturalmente —y luego, la razón de mi visita se abrió paso—. ¿Ha llamado usted al juez del crimen?
—No sé el número de su teléfono.
—Dé aviso entonces a carabineros. Pueden creer que ha sido un asesinato.
Se alzó de hombros.
—Si me hace el favor, llame usted misma —y me invitó a pasar.
El pequeño vestíbulo estaba invadido por una mesa grande donde se amontonaban frascos ordenados y junto a una máquina de escribir, algunos papeles sobre los cuales estaba la guía telefónica que ella puso en mis manos. Recorrí el lugar con mirada tímida, temiendo ver lo que mis ojos buscaban; pero no estaba allí.
—¿Está usted sola en casa señora Richter?
—Ah, no. Están él y usted.
—¿Y nadie más?
Negó con la cabeza y como nuevamente desvié la mirada hacia el perchero, explicó:
—Esa costumbre ser mía. Por no tener ladrones cuando estar fuera.
Sonreí.
—Y sin embargo, deja usted la puerta abierta…
—¡Ah, no! Acababa de abrirla por si venía alguien. Naturalmente debía venir alguien, por ejemplo usted.
—Naturalmente.
Marqué el número y di parte a la Comisaría.
—¿Está usted bien segura de que ha muerto el señor Richter?
—Él no iba a darse un tiro para quedar vivo.
—Pero es que pudo fallarle la intención…
Tres tenquitas.
—¿Era enfermo?
—Nunca estuvo enfermo.
En ese instante apareció mi tía. Su kimono morado era peor que una autopsia. Sus ojos de espanto estaban desambientados.
—Tranquilícese, tía, no es más que un suicidio —le dije.
—¿Qué? —chilló la pobre.
—El señor Richter, esposo de la señora, se ha quitado la vida —le expliqué con toda serenidad e indiferencia.
—¿La vida? —. Las manitos de mi tía fueron a sostener su pecho lacio a punto de caer.
Con la entrada de mi tía, aquel departamento se había hecho tan estrecho que tuve que sujetarme para no quedar sentada en la única silla que había. Advertí entonces que éramos cuatro en él. Una cabeza de hombre había aparecido sobre la de mi tía. Era, sin duda, otro intruso como nosotras.
—¿Puedo ayudar en algo? —preguntó dirigiéndose a mí—. Oí un disparo hace pocos minutos y vi, al bajar, la puerta abierta. ¿Ha sucedido alguna desgracia?
En ese instante el recinto se hizo aun más estrecho. Una sensación de ascensor repleto y detenido entre un piso daban a uno ganas de que el suelo se moviera. Dos carabineros habían comenzado su punzante interrogatorio.
—¿Quién ha dado el parte?
—Ángela Méndez, visitadora social, domiciliada en este edificio, en el segundo piso —respondí como máquina.
El carabinero con sus gruesos dedos de cochayuyo anotó.
—¿Quién habita este piso?
—La señora Wolfgang Richter, esposa del extinto —dijo la propia.
—¿Qué ha sucedido?
—Mi marido se quitó la vida.
—¿A qué hora y con qué arma?
—Con un revólver “Colt”, exactamente hace veinticinco minutos —dijo ella.
—Vamos donde él. Nadie sale del departamento.
El otro carabinero puso el cerrojo a la puerta y se quedó junto a ella en actitud heroica.
El primero se abrió paso y luego se detuvo mirando al intruso.
—Claudio Acuña —gentilmente ofreció su nombre.
—¿Casado?
—Soltero.
—¿Domiciliado en…?
—Los Plátanos 3281.
—¿Testigo presencial?
—No. Estaba de visita arriba y bajé al oír el disparo.
El carabinero dejó de anotar para mirar la hora y el señor Acuña se puso rojo como lápiz de labios. Eran las tres y media.
—¿Su edad?
—Veintiocho años. ¿Pero a qué vienen estas preguntas si yo soy tan ajeno a esto como ustedes? Vengo recién entrando.
—Permítame su carnet.
Y tras el detenido examen hizo apuntes. El señor Acuña se sentía visiblemente incómodo y buscaba entre nosotros un gesto de simpatía.
Yo gozaba pensando: ¿No te gusta ser intruso? Para meterse en las vidas ajenas hay que tener pasaporte.
El carabinero había desaparecido con la señora Richter en el cuarto del drama. Entretanto, mi tía, el señor Acuña y yo, nos mirábamos sin saber si comentar o continuar mirándonos.
De pronto, la visitadora social, que tan aventajada se sentía sobre el señor Acuña, recordó con horror que su atavío era una larga camisa de noche, lánguidamente arrugada, cubierta por un práctico abrigo sport que por cierto no le hacía juego en su material casi agresivo.
Un súbito complejo de inferioridad me invadió. Y mi tía no podía servirme de apoyo porque era aún más ridícula en su deshabillé1. Toda la incomodidad del señor Acuña había caído sobre mí y sintiéndose él liberado ante mis colores, se volvió protector. Después de todo, un pecado de hombre es siempre más pequeño que el de una mujer, aunque sea este último apenas contra la estética.
—¿Conocían ustedes a este matrimonio? —preguntó a modo de romper el hielo.
—De vista, escasamente —contestó mi tía como excusándose.
—Parecen extranjeros.
—Refugiados.
—¡Pobre gente! —comentó con expresión grave—. Han debido sufrir una barbaridad —y no sabiendo qué hacer con las manos las metió en sus bolsillos.
Mi tía, nerviosa, se mecía de un pie a otro con un ritmo de péndulo.
—No debió subir, tía —le dije, tratando de detener su vaivén.
—No me acostumbro a verte metida en esta clase de líos —dijo de mal humor y levantó los ojos hacia el señor Acuña—: Esta niñita estudia para visitadora social y trabaja en asuntos que no son de su edad.
—Es un bonito esfuerzo que habla muy en su favor.
Sentí ganas de no haber sido educada para mostrarle lo antipático que me parecía desde ese instante. Pero el carabinero y la señora Richter se acercaban.
—Llamaré al Juez del Crimen —declaró y con el dedo en el disco del teléfono, agregó—: nadie sale de aquí hasta que él lo ordene.
La confusión de mi tía la obligó a sentarse. Un montón de protestas se revolvían en su boquita de guinda seca. Acaricié su mano para tranquilizarla.
—Es un trámite obligado, tía. Después nos iremos a dormir.
—¿A dormir? ¿Con un suicida encima de nuestras cabezas? Nunca creí verme envuelta en cosa semejante. Y todo por ti y tu endiablado afán de ser útil y moderna. En mi tiempo eso se llamaba “curiosidad” y no otra cosa.
Su exaltación la hacía más pequeñita y más redonda. Era la primera vez que me hablaba en ese tono.
—¡Yo quisiera saber qué hemos ganado con venir aquí y qué ayuda le has ofrecido tú al muerto!