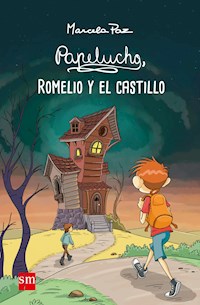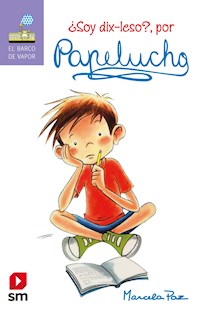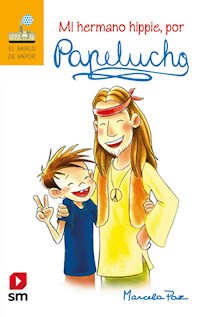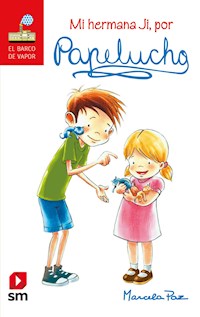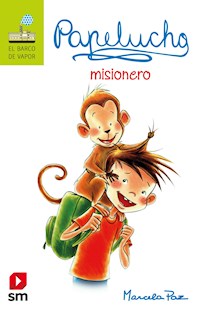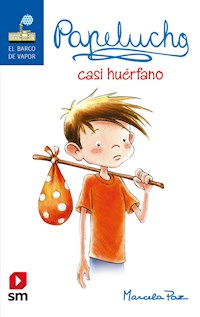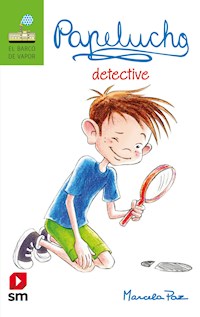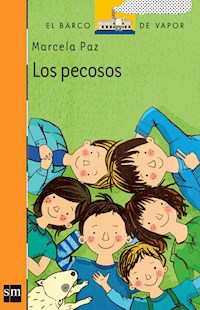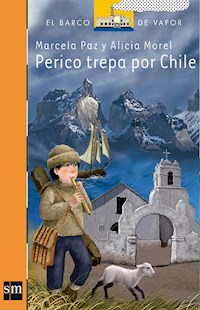5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SM Chile
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Papelucho
- Sprache: Spanisch
Por el nacimiento de su hermana, Papelucho visita la clínica y alli inventa un juego: intercambiar identidades con Casimiro, un niño enfermo. Todo parece divertido hasta que la enfermera se lo lleva al pabellón, ¡y lo operan por error!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Contenido
Portadilla
Papelucho en la clínica
Créditos
Y ahora sí que casi no escribo nunca más mi diario. Porque por culpa del Casimiro casi muero. Yo estaba en la clínica acompañando a mi mamá y a mi hermana de un día, y mientras ellas dormían estaba obligado a pasearme por el famoso pasillo. Eran puras puertas iguales, todas cerradas, todas blancas y con números.
Tantas puertas iguales dan sueño y aburrimiento o si no una curiosidad tremenda. Entonces inventé un juego para no quedarme dormido. Cerraba los ojos y caminaba ciego hasta una puerta. La abría y al abrirla abría también los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. Los enfermos eran casi todos viejos o señoras con guagua y yo les decía “disculpe” y cerraba otra vez la puerta.
Resulta que en el número 15 había un niño como yo y estaba solo y me convidó a entrar. Y era el Casimiro.
—¿Qué te pasa? —le pregunté.
—Estoy en observación —me dijo.
—¿Es grave?
—No me quieren decir nada hasta que no llegue mi papá, que viene de Osorno.
—Así que ¿tú no tienes a nadie aquí?
—No. Estaba en el colegio y me enfermé y el médico y el rector me trajeron a la clínica a hacer exámenes mientras viene mi papá...
—La cuestión es que no te mueras hasta que él llegue... —le dije.
Y así conversando y conversando nos pusimos a jugar y él inventó que hiciéramos las “cambiaditas”. Y el cambio era que yo me metiera en la cama de él y él se vistiera con mi ropa. Y justo cuando yo me había metido en su cama con su pijama, abren la puerta y nos pillan jugando.
Era una enfermera con cara de “no me haga perder tiempo” y sin decir palabra, tac me clavó una inyección en el brazo que ni sentí el pinchazo.
Casi y yo nos miramos un poco asustados, pero después nos dio risa, sobre todo cuando la enfermera me levantó la ropa y me untó todo el cuerpo con una cosa color café y me tapó con una tremenda gasa y algodones como si fuera un herido. Y antes de poder preguntarse nada, ya se había ido.
Casi y yo nos reíamos por haber engañado a esa enfermera tan creída y Casi se veía recómico con mi ropa, y estábamos en lo mejor riéndonos cuando de nuevo se abrió la puerta y entró otra enfermera con la ídem de la inyección y sin decir palabra pescaron el catre mío (el de Casi) y lo sacaron como si fuera un carretón.
Yo me iba muriendo de risa y el Casi se quedó con la boca abierta, pero a medida que pasábamos por los pasillos a todo escape y me metieron con catre y todo en un ascensor, me comenzó a dar un susto de no sé qué. Y mientras bajábamos, me enderecé en el catre y quise explicar, pero la enfermera me sujetó, me echó atrás y me dijo: “Quietecito y calladito” y no me dejó ni hablar.
Dice Casi que él corrió detrás para explicar, pero le dieron un empujón y lo dejaron fuera del ascensor y ni supo más de mí.
Cuando yo vi que entrábamos en el otro piso a un lugar lleno de puertas anchas y un letrero que decía “Prohibida estrictamente la entrada”, y otro “Pabellón de operaciones”, me dio un tilimbre en el estómago y pensé gritar. Pero justo en ese momento me vino una borrachera y un sueño raro con música de fondo y todas las caras se borraban y flotaban y era como la muerte.
Y dice el Casi que él subió todos los pisos por la escalera y preguntaba por mí y por su catre y al fin supo que me estaban operando. Y entonces se acordó de que él tenía apendicitis y se dio cuenta de que me estarían operando a mí de su apéndice.
Y era una confusión tremenda para él, porque ni siquiera sabía quién era yo; y si me moría, ¿a quién le iba a avisar? Y tampoco se atrevía a decir lo del cambio, porque le daba una cosa terrible pensar que le hicieran a él lo que me estaban haciendo a mí, y sin permiso de su papá que no llegaba todavía de Osorno. Así que por fin decidió irse de la clínica antes de que lo pescaran y se volvió al colegio. Y cuando lo vieron entrar el portero le preguntó:
—¿Y ya no se opera, joven?
—No —le dijo él.
Y el rector le dijo:
—¿Te dieron de alta, Silva?
—Sí, señor —y entró no más a clase.
Pero dice que todo el tiempo estaba pensando en su operación y en su apéndice que me habían sacado a mí y ni siquiera se atrevía a comer de miedo al otro ataque ni tampoco se atrevía a contarle a nadie las cosas...
Por fin en la noche decidió contarle todo a su papá cuando llegara y también se juró regalarme su bicicleta y así se pudo dormir.
Resulta que mientras tanto en la clínica mi mamá se despertó y me mandó llamar con la enfermera y nadie me pudo encontrar. Cuando llegó el papá ella le contó que me había ido a Concón, a casa, pero cuando él se volvió en la noche y no me encontró allá empezó la pesquisa. Y se fue a la policía, y a la parroquia, y a la caleta de pescadores y, por fin, a los autopatrullas.
Parece que la pesquisa duró toda la noche y pienso que los faros buscaban en el mar y las radios decían: “¡Atención, atención, señores auditores! Se ha perdido un niño de pantalón café y camiseta, etc.”.
Resulta que el papá estaba amargado al otro día con la cabeza grande de ideas y sin ninguna noticia.
Entretanto, yo desperté en la cama del 15 sin saber de dónde venía y era de una parte muy lejos y también de ese “lejos” se venía acercando un dolor de estómago.
Había una enfermera al lado que me decía todo el tiempo: “Quietecito”.
Por fin, poco a poco, me empecé a acordar del Casi, de la inyección, del paseo en catre, del letrero: “Pabellón”, etc. Y traté de explicarle:
—Es una equivocación —le dije—. Yo no soy el que van a operar. Soy solamente el amigo...
—Pobrecito —dijo la enfermera—, delira todavía con la anestesia...
—No estoy delirando nada —le contesté—. Es otro el enfermo —y entonces no más me acordé que ni sabía su nombre.
Ella se puso a discutirme y yo me iba a levantar para demostrarle su equivocación, cuando ¡tac! otro jeringazo y me dormí hasta el otro día.
Así pasó un día más y la pesquisa de mi “yo” perdido se iba poniendo color de hormiga. Y mi mamá en la luna porque no le decían ni palabra.
En fin, que en la noche desperté con un señor raro, muy gordo, que me miraba mucho.
—¿Quién es usted? —le pregunté. Si es el doctor voy a explicarle una cuestión que nadie me cree...
—¿Quién eres tú? —me dijo con cara de domador de leones. ¿Dónde está Casimiro?
—Yo soy Papelucho y no sé dónde está ese señor que usted busca —le dije con rabia.
—Lo has suplantado —me insultó—. Aquí en la clínica figuras tú con su nombre, operado de apendicitis como si fueras mi hijo. ¿Qué significa todo esto?
—¡Yo qué sé!
Pero apenas había dicho esto, entendí todo y traté de explicarle. El señor era muy duro de entender, pero al fin pudo. Y entonces llamó al colegio y habló con el rector y llegó de nuevo a verme, pero con otra cara.
—Casimiro está muy bien en el colegio... —dijo como si se hubiera sacado el gordo en la lotería.
—¡Me alegro! —le dije, picado. Entonces él se fue a buscar a mi papá, que seguía rotundamente despistado. Pero cuando me encontró se le rio la cara.
Y parece que el papá de Casimiro pagó la clínica y la operación y todo con tal que su hijo no fuera acuchillado, porque él odia a los médicos desde que le sacaron las amígdalas.
Y mientras tanto yo quedé en la clínica sin apéndice, para siempre jamás...
Y ahora dicen que es muy bueno estar operado de apendicitis porque así uno ya no puede tener más apendicitis.
Han venido treinta y siete personas a verme, y ninguna era conocida, pero ahora soy amigo de todas. Parece que soy como campeón de algo y las enfermeras, los practicantes y hasta los médicos entran al 15 y dicen: ”¡Hola, amigo!” y me traen revistas y hasta flores. Se ve que a todos los remuerde algo de mi dolor de estómago injusto...
A mí no me gusta que me compadezcan y me quedo mudo cuando me dicen cosas. Y muchos me preguntan si me operaron de la lengua. Y yo quiero estar solo para poder pensar y saber qué voy a hacer sin mi apéndice y justo cuando empiezo a pensar, entra alguien.
Por fin decidí cerrar los ojos y hacerme el dormido y parece que me dormí de verdad y todo el sueño mío era con un atornillador en el hoyo que me hicieron.
Cuando desperté estaba oscuro, pero había una lucecita roja encima de mi cama. Yo tenía un calor salvaje y un hambre y una sed ídem. Miré a todos lados y no vi a nadie y me empezó a dar la furia de que estaban abusando conmigo ahí solo y a lo mejor me creían muerto y se habían ido todos... Igual como me operaron, si me volvía a dormir a lo mejor me enterraban y, ¡listo!
Entonces me bajé de la cama y salí afuera al famoso pasillo.
Todo estaba en perpetuo silencio, y las puertas con sus números y unas lucecitas rojas haciendo misterio y nadie a la vista. Pensé si sería la otra vida, o el limbo o qué sé yo... Me dolían la cabeza y el hoyo de mi apéndice, pero tenía un hambre de esas que uno se muere de verdad si no come. Así que seguí caminando por el pasillo rojo y llegué a una puerta más misteriosa porque no tenía ni número. Y la abrí. Y había un refrigerador. Era la maravilla. Adentro medio pollo y miles de cajitas y tubos de inyecciones y jaleas y frutas.
Me comí el pollo y armé los huesitos otra vez y los dejé ahí. Estaba rico aunque sin sal. También me comí dos peras y un pedazo de sandía que encontré. Ahora no me creerían muerto y nadie me enterraría, porque “enfermo que come no muere”.
Resulta que apenas me dije esto, se me agrandó tremendamente la cuestión del atornillador de mi no apéndice y aunque trataba y trataba de pensar en otra cosa, ¡inútil!
Andando por el pasillo, bailaban las luces rojas y eso debe ser lo que llaman “ver estrellas”. Las veía y me mareaban... Los números de las puertas también bailaban. ¿Dónde habría un cuarto de baño? No estaba seguro si quería vomitar, pero es el colmo que en las clínicas se olviden hacer cuartos de baño. Tuve que entrar en ese cuarto porque se dio vuelta la perilla y me fui para adentro. Había en la cama un fantasma seco y amarillo (a pesar de la luz roja), y daba miedo. Pero el fantasma sonrió y me alargó su mano de raíces:
—Angelito, vienes del cielo a verme —dijo.
—Quiero ir al baño —le expliqué apurado y él sonriendo con pocos dientes me dijo:
—¡Ahí, bienvenido! —y me mostró una puerta. Entré y era un baño. ¡La suerte mía de abrir esa puerta!
Cuando salí aliviado, ya sin ver estrellas, el fantasma amarillo me llamó a su lado.
—¡Ven acá, Bienvenido!
—Disculpe, señor, pero soy Papelucho.
—Papelucho Bienvenido —repitió. Eres un ángel enviado a hacerme compañía en mi soledad... Yo no duermo, y se me olvidó el pasado, así que no tengo en qué pensar.
—Eso se llama magnesia —le dije—. De repente alguien va a descubrir quién es usted. ¿Está operado?
—No. En realidad, no sé... Acércate.
Me acerqué y lo vi tan amarillo al caballero, con su pellejito tan pegado a la calavera, que me di cuenta de que tenía miles de años. Así que entonces lo reconocí, y no era raro que se le hubiera olvidado su nombre siendo tan requete viejo.
—¿Le gustaría saber quién es usted? —le pregunté—. Porque yo creo que puedo ayudarlo.
—Me gustaría —dijo—, y también me gustaría ser niño y sano como tú.
—Yo no soy sano —le contesté—. Soy operado y me duele bastante mi herida.
—A ver si me dices quién soy —dijo cerrando sus ojos de fantasma.
—Yo creo que usted es Elías. El profeta Elías —le dije—. El que se fue en el carro de fuego. ¿Se acuerda?
—Claro que me acuerdo... ¿De modo que soy Elías? Ya pensaba yo que no era un cualquiera. Pero, ¿por qué estoy aquí?
—Tal vez se ha caído del carro... o bien ya le llegó la hora de que vuelva a la tierra. Y como hace tanto tiempo que se fue, ya no conoce a nadie. Hay pura gente nueva.
El decía que sí con la cabeza como tratando de aprender una lección. Y no me daba miedo que fuera un fantasma, porque el profeta Elías es alguien bien conocido en la historia sagrada.
—Papelucho Bienvenido, me vas a jurar que no me dejarás nunca solo.
—Eso de jurar no me gusta.
—¿Por qué?
—Porque el que jura tiene que cumplir su juramento... Le prometo mejor.
—Eso quiere decir que no vas a cumplir tu promesa. No; me vas a jurar —y diciendo esto su mano de raíces se me enroscó en el puño como un garfio de fierro. A mí me volvió el dolor, el mareo, las náuseas y me sentí grave.
—Déjeme ir, don Elías. Me siento mal —supliqué.
—Cuando me hayas jurado.
—Es que tengo que ir al baño. Estoy muy enfermo —le expliqué.
—Tanto mejor, así tendrás que jurarme...
—¡No me gusta jurar! —grité haciendo fuerzas para librarme.
—Aunque no te guste. Jura que no me dejarás nunca.
Y juré. Y apenitas tuve tiempo de llegar al baño. Y me corría una transpiración por la cabeza y era como la muerte. Cuando salí de ahí me daba lo mismo haber jurado o no, quedarme toda la vida con Elías o que me volvieran a operar. Era terrible.
—Te sientes mal, Bienvenido —me dijo Elías—. Bébete esa agüita que hay en mi mesa de noche y te sentirás mejor.
Me la bebí y me tendí a sus pies. El cuarto daba vueltas con su luz roja. Elías y su catre. Era atroz.
—Pobrecito —decía la voz del viejo cada vez más lejos. Sentía como si yo estuviera dado vuelta al revés, es decir, las tripas afuera y la cabeza adentro.
Parece que lo peor fue comer la sandía recién operado. Dice la enfermera que cuando me encontraron en el 13 estaba mal de gravedad y el profeta Elías me había tomado tanto cariño que no dejaba sacarme de su cuarto. Y yo estaba entre que me moría y lo contrario.
Parece que llegaron todos los doctores a examinarme y discutían qué hacer. Y después de cada discusión me llevaban al pabellón y me hacían alguna cosa y a papá no lo tomaban ni en cuenta. Pero al profeta sí. Y dice la enfermera que dos doctores decían que me dejaran morir tranquilo, y dos que “había que luchar” y otros dos “que hay que salvarlo a toda costa”.
Yo no le tenía miedo a la muerte, ni al juicio final. Todo me daba igual y hasta los doctores, mirándome todo el tiempo con caras raras, poniéndose máscaras y guantes y llenos de aparatos atómicos. Yo me sentía así como la mona del satélite. Hablaban de mí como si ya me hubiera muerto. Y eso era lo que me preocupaba, porque yo no me había muerto nunca, y no podía saber si ya estaba ídem o no, si esto era antes o después, si seguía en este mundo o entraba al otro.
Dice la enfermera que costó millones volverme a la vida, pero había que hacerlo porque el profeta Elías prometió darle al hospital dos salas nuevas si me salvaban. Y como el señor Rubilar es de lo más millonario que hay en Chile, había que darle gusto. Porque el profeta Elías no era más que el señor Rubilar, un millonario viejo y solitario y tullido y avaro que vive en esta clínica hace años. Y dice la enfermera que a ella la llama a cada rato y le pregunta cómo estoy yo, y le dice: “Cuídamelo como a un rey” y le cierra un ojo, lo que quiere decir que le va a pagar muy bien.