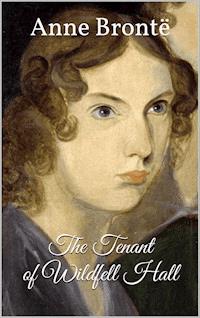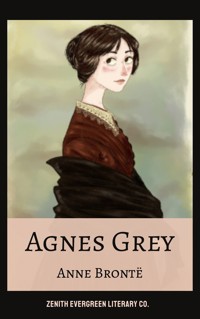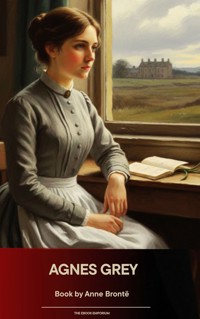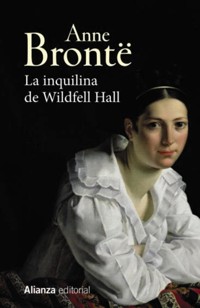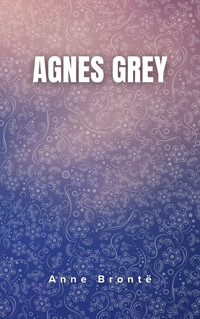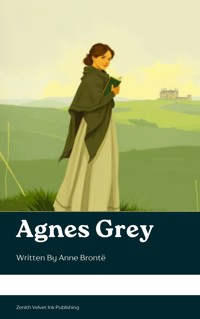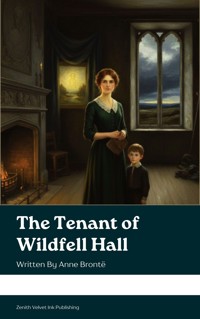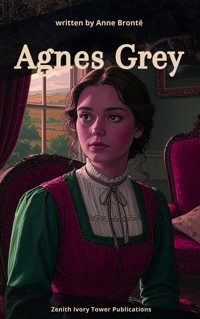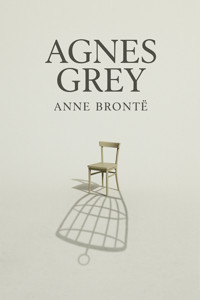
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Legorreta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Brontë
- Sprache: Spanisch
"Agnes Grey" es una novela escrita por Anne Brontë y publicada en 1847. Narra la historia de Agnes Grey, una joven que se convierte en institutriz para ayudar económicamente a su familia. A través de sus experiencias en diversas familias adineradas, Agnes enfrenta el desdén, la crueldad y la falta de valores morales. La novela aborda temas como la injusticia social, el deber y la búsqueda de independencia femenina en la sociedad victoriana. Con una prosa sencilla y directa, Anne Brontë ofrece una crítica mordaz de las clases altas y un retrato conmovedor de una heroína que lucha por mantener su integridad y dignidad en un mundo hostil y despiadado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agnes Grey
Por
Anne Brontë
I. La rectoría
En todas las historias verdaderas hay enseñanzas, aunque puede que en algunas nos cueste encontrar el tesoro, o cuando lo encontramos es en cantidad tan exigua que el fruto tan seco y marchito apenas compensa el esfuerzo de romper la cáscara. Si este es el caso de mi historia, no soy competente para juzgarlo; a veces creo que puede resultar útil para algunos y entretenida para otros, pero que la juzgue el mundo: protegida por mi oscuridad y por el transcurso de los años, no tengo miedo de arriesgarme y expondré cándidamente ante el público cosas que no revelaría al amigo más íntimo. Mi padre era un clérigo en el norte de Inglaterra, que se ganó el respeto de todos los que lo conocían, y en sus años de juventud vivió holgadamente de los emolumentos combinados de una pequeña prebenda y unos bienes propios. Mi madre, que se casó con él en contra de los deseos de los suyos, era la hija de un hacendado y una mujer de carácter. En vano le dijeron que, si se convertía en la esposa del pobre rector, debía renunciar a tener carruaje propio y doncella personal y todos los lujos y finuras que eran para ella algo menos que lo esencial de la vida. Un carruaje y una doncella personal eran grandes comodidades; pero, gracias a Dios, ella tenía pies para caminar y manos para atender a sus propias necesidades. No eran desdeñables una casa elegante y un amplio jardín, pero ella preferiría vivir en una casucha con Richard Grey que en un palacio con cualquier otro hombre del mundo.
Viendo que sus argumentos no surtían ningún efecto, su padre finalmente dijo a los enamorados que se casaran si querían, pero que si lo hacían, su hija perdería cada penique de su fortuna. Confiaba en que esto enfriaría el entusiasmo de la pareja; pero se equivocaba. Mi padre conocía de sobra lo mucho que valía mi madre, hasta el punto de darse cuenta de que era una fortuna valiosa por sí misma; y si ella consentía en adornar su humilde hogar, él estaría encantado de aceptarla bajo cualquier concepto. Ella, por su parte, prefería trabajar con sus propias manos que separarse del hombre al que amaba, cuya felicidad le encantaría procurar y que ya se fundía con ella en corazón y alma. De modo que su fortuna fue a engrosar la dote de una hermana más sensata, que se había casado con un ricachón, mientras que ella acabó enterrándose en la sencilla rectoría aldeana, para sorpresa y pesadumbre de todos aquellos que la conocían. Y sin embargo, a pesar de todo esto, y a pesar del fuerte carácter de mi madre y los caprichos de mi padre, creo que no se encontraría una pareja más feliz aunque se buscase por toda Inglaterra.
De seis hijos, mi hermana Mary y yo fuimos las únicas que sobrevivimos a los peligros de la infancia y la adolescencia. Al ser yo cinco o seis años más joven, siempre se me consideraba la niña, la mimada de la familia; padre, madre y hermana se ponían de acuerdo para consentirme todo, no con una necia indulgencia que me hiciera díscola e indisciplinada, sino con una incesante amabilidad que me hizo desvalida y dependiente, inepta para soportar los golpes de las preocupaciones y tribulaciones de la vida.
A Mary y a mí nos educaron en el más absoluto aislamiento. Mi madre, que era una mujer a la vez de muchos talentos, bien educada y trabajadora, se hizo cargo ella sola de nuestra educación, con excepción del latín, que se encargaba de enseñarnos mi padre, de modo que ni siquiera íbamos al colegio; y como no había gente de nuestro rango en los alrededores, nuestro único contacto con el mundo consistía en una solemne merienda con los más importantes agricultores y comerciantes de la zona de vez en cuando, para evitar que nos tildaran de demasiado orgullosos para asociarnos con nuestros vecinos, y una visita anual a casa de nuestro abuelo paterno, donde las únicas personas que veíamos eran este, nuestra querida abuela, una tía soltera y dos o tres damas y caballeros mayores. A veces nos entretenía nuestra madre con historias y anécdotas de su juventud, las cuales, aunque nos divertían muchísimo, frecuentemente despertaban, por lo menos en mí, un vago deseo secreto de ver algo más del mundo.
Yo pensaba que ella había debido de ser muy feliz; pero nunca parecía echar de menos el pasado. Sin embargo, mi padre, cuyo temperamento no era tranquilo ni alegre por naturaleza, a menudo se angustiaba pensando en los sacrificios que había hecho por él su querida esposa y se devanaba los sesos ideando un sinfín de proyectos para aumentar su pequeña fortuna, por ella y por nosotras. Mi madre le aseguraba en vano que estaba totalmente satisfecha, y que si ahorraba un poco para las hijas, tendríamos todos más que suficiente, ahora y en el futuro. Pero ahorrar no era el fuerte de mi padre; no contraía deudas (por lo menos mi madre cuidaba mucho de que no lo hiciese), pero cuando tenía dinero, tenía que gastarlo; le gustaba tener comodidad en la casa y ver a su esposa y a sus hijas bien vestidas y bien atendidas; además, era de disposición caritativa y le gustaba dar a los pobres según sus posibilidades o, pensaban algunos, por encima de ellas.
Finalmente, sin embargo, un amigo le sugirió un medio de duplicar su renta personal de un solo golpe; y de aumentarlo en adelante hasta una cantidad incalculable. Su amigo era comerciante, un hombre de espíritu emprendedor e inequívoco talento, que estaba algo limitado en sus actividades mercantiles por falta de capital, pero ofrecía generosamente a mi padre darle la parte alícuota de sus beneficios si se decidía a confiarle todo lo que se podía permitir, y pensaba que le podía prometer sin exagerar que, fuera cual fuese la suma que se dignaba poner en sus manos, le rendiría el ciento por ciento. Este vendió enseguida su pequeño patrimonio y el precio total fue encomendado en manos del comerciante amigo, que inmediatamente se puso a embarcar su cargamento y prepararse para el viaje.
Mi padre estaba encantado, como lo estábamos todos, ante nuestras brillantes perspectivas: de momento, es verdad, estábamos reducidos a los escasos ingresos del curato, pero mi padre parecía creer que no hacía falta limitar nuestros gastos estrictamente a estos. Así que con una cuenta pendiente en la tienda del señor Jackson, otra en la tienda de Smith y otra en la de Hobson, nos arreglábamos incluso con más holgura que antes, aunque mi madre afirmaba que debíamos restringirnos, pues nuestras perspectivas de riquezas eran precarias, y que si mi padre dejaba que ella lo administrase todo, no notaría las economías; pero esta vez fue incorregible.
Qué horas tan felices pasamos Mary y yo, sentadas junto al fuego haciendo labores o paseando por las colinas cubiertas de brezo u holgazaneando bajo el sauce llorón (el único árbol grande del jardín), hablando de nuestra futura felicidad y la de nuestros padres, de las cosas que haríamos, veríamos y poseeríamos, sin base más firme para nuestra gran quimera que las riquezas que esperábamos nos llovieran como resultado del éxito de las especulaciones del buen comerciante. Nuestro padre estaba casi igual que nosotras; solo que fingía no tomárselo tan en serio, expresando sus grandes esperanzas y expectativas optimistas por medio de chistes y festivas ocurrencias que siempre me parecieron el colmo del humor y el ingenio. Nuestra madre se reía encantada de verlo tan contento y feliz; pero aun así tenía miedo de que se ilusionara demasiado por el asunto. Una vez, al salir de la habitación, la oí susurrar:
«¡Dios quiera que no se vea decepcionado! No sé cómo lo soportaría».
Pero se vio decepcionado, y mucho. Nos cayó a todos como un rayo la noticia que el navío que transportaba nuestra fortuna había naufragado y se había hundido con todo el cargamento, varios miembros de la tripulación y el mismo comerciante desafortunado. Lo sentí por él; lo sentí por el derrumbe de todos los castillos que habíamos construido en el aire, pero con la elasticidad de la juventud no tardé en recuperarme del golpe.
Aunque las riquezas tenían su encanto, la pobreza no encerraba ningún terror para una joven sin experiencia como yo. Es más, y a decir verdad, había algo vivificante en la idea de vernos en apuros y tener que depender de nuestros propios recursos. Yo hubiera querido que papá, mamá y Mary pensaran todos como yo, en cuyo caso, en lugar de lamentarse por las calamidades pasadas, pondríamos manos a la obra de buena gana para remediarlas; y cuanto mayores las dificultades y más duras las privaciones actuales, con más buen humor soportaríamos estas y con mayor vigor lucharíamos contra aquellas.
Mary no se lamentaba, pero rumiaba continuamente la desgracia y se hundió en un estado de abatimiento del que ningún esfuerzo mío lograba sacarla. No había manera de hacerle ver el lado positivo de las cosas que veía yo; y de hecho yo tenía tanto miedo de que me acusara de frivolidad infantil o de necia insensibilidad que tuve buen cuidado de guardar para mí la mayoría de mis brillantes ideas y ocurrencias optimistas, pues sabía que no las iba a apreciar.
A mi madre lo único que le preocupaba era consolar a mi padre, pagar nuestras deudas y recortar nuestros gastos por todos los medios posibles; pero mi padre estaba totalmente abrumado por la calamidad: se le hundieron la salud, las fuerzas y los ánimos con el golpe, y nunca volvió a recuperarlos. Fue en vano que mi madre intentase animarle apelando a su religiosidad, a su valor, a su cariño por ella y nosotras. Ese mismo cariño era su mayor tormento: por nosotras había deseado tan ardientemente aumentar su fortuna; nuestro interés era lo que había llenado de tanto optimismo sus esperanzas y lo que ahora dotaba de tanta amargura su aflicción. Lo torturaban los remordimientos por no haber hecho caso de los consejos de mi madre, que le habrían librado por lo menos de la carga adicional de las deudas. Se reprochaba inútilmente por haberla sacado de la dignidad, la comodidad y el lujo de su posición anterior para que se afanara a su lado en las preocupaciones y las fatigas de la pobreza. Era una amargura y una mortificación para su alma ver a aquella espléndida mujer de talento, antaño tan adulada y admirada, convertida en ama de casa y administradora activa, con la cabeza y las manos ocupadas continuamente con las labores del hogar y la economía doméstica. Su genial autotortura corrompía el buen humor con el que ella llevaba a cabo todas estas obligaciones, la alegría con la que soportaba los infortunios y la amabilidad que le impedía imputarle a él la más mínima culpa, hasta convertirlos en una agravación de su sufrimiento. Y de esta forma la mente le oprimía el cuerpo y le trastornaba el sistema nervioso, que a su vez le aumentaban las perturbaciones de la mente, hasta que poco a poco se resintió gravemente su salud; y ninguna de nosotras logró convencerle de que nuestros asuntos no iban tan mal, que no estaban tan absolutamente desesperados como su mórbida imaginación los representaba.
Vendimos el útil faetón junto con el rollizo caballito bien alimentado: un favorito de todos que habíamos decidido viviría sus últimos años en paz y nunca pasaría a otras manos que las nuestras; arrendamos la pequeña cochera y el establo, despedimos al mozo y a la más eficiente (y la más cara) de las dos doncellas. A nuestra ropa la remendaban, le daban la vuelta y zurcían hasta el mismo borde de la decencia; nuestros alimentos, siempre frugales, se simplificaron hasta un grado sin precedentes, con la excepción de los platos preferidos de mi padre; economizamos de manera dolorosa el carbón y las velas, siendo reducida la pareja de estas a una, que se utilizaba parcamente, y el carbón cuidadosamente administrado en el hogar medio vacío, especialmente cuando mi padre se hallaba ausente cumpliendo sus obligaciones parroquiales o confinado en la cama por enfermedad; entonces nos sentábamos con los pies en el guardafuego, juntando de vez en cuando las ascuas agonizantes y echando cada tanto polvillo y fragmentos de carbón, simplemente para mantenerlas con vida. En cuanto a las alfombras, con el tiempo quedaron raídas, con más parches y zurcidos incluso que nuestra ropa. Para ahorrarnos el sueldo de un jardinero, Mary y yo nos comprometimos a mantener ordenado el jardín; y todo lo que de cocina y labores de la casa no podía realizar con facilidad una sola criada, lo hacían mi madre y mi hermana, con un poco de ayuda por mi parte de vez en cuando, pero solo un poco, pues aunque yo ya me consideraba una mujer, ellas me veían como una niña. Mi madre, como la mayoría de las mujeres emprendedoras y activas, no se vio favorecida con hijas muy activas; por este motivo, siendo ella tan lista y diligente, no se sentía tentada a delegar sus asuntos sino al contrario, se encontraba dispuesta a actuar y a pensar por los demás y no solo por sí misma; y fuera cual fuese el asunto que tenía entre manos, solía creer que nadie sabría hacerlo tan bien como ella, por lo que cuando yo me ofrecía a ayudarla, recibía una respuesta como: «No, querida, no puedes, de verdad. No hay nada que puedas hacer tú. Ve a ayudar a tu hermana, o dile que vaya a dar un paseo contigo. —Dile que no se pase tanto tiempo sentada ni se quede siempre en casa—, con razón está delgada y con aspecto abatido».
—Mary, dice mamá que te ayude, o que te diga que vengas a dar un paseo conmigo; dice que con razón estás delgada y con aspecto abatido, por estar siempre sentada dentro de casa.
—No puedes ayudarme, Agnes, ni yo puedo salir contigo, porque tengo demasiado que hacer.
—Entonces deja que te ayude.
—No puedes, de verdad, querida. Ve a practicar música o a jugar con la gatita.
Siempre había gran cantidad de costura que hacer, pero a mí no me habían enseñado a cortar ninguna prenda, y sabía hacer poco más que simples pespuntes o hilvanes, ya que ambas sostenían que les era más fácil hacer el trabajo personalmente que preparármelo a mí. Además preferían verme proseguir con mis estudios o divertirme; ya tendría tiempo de estar doblada sobre la labor como una solemne matrona cuando mi gatita preferida se convirtiera en una gata vieja y juiciosa. Bajo tales circunstancias, aunque era poco más útil que la gatita, mi ociosidad no estaba totalmente injustificada.
En toda la época de nuestros infortunios, solo una vez oí a mi madre quejarse por nuestra falta de dinero. Poco antes de llegar el verano, comentó a Mary y a mí:
—Qué estupendo sería que vuestro padre pudiera pasar unas semanas en un balneario. Estoy convencida de que el aire del mar y el cambio de ambiente le harían un bien incalculable. Pero, veréis, no hay dinero —añadió con un suspiro.
A las dos nos hubiese encantado que se pudiera hacer, y nos lamentamos mucho de que no fuera posible.
—Bien, pues —dijo—, no sirve de nada quejarse. Quizás podamos hacer algo para poner en práctica el proyecto después de todo. Mary, eres una gran dibujante. ¿Qué te parecería hacer unos cuantos nuevos dibujos con tu mejor estilo, y mandarlos enmarcar junto con las acuarelas que ya tienes hechas, e intentar que se los quede algún generoso marchante con suficiente sentido para discernir sus méritos?
—Mamá, me encantaría, si crees que podrían venderse por una cantidad que valga la pena.
—Vale la pena intentarlo de todas formas, querida; tú haz los dibujos y yo procuraré encontrar a un comprador.
—Ojalá yo pudiese hacer algo —dije.
—¿Tú, Agnes? ¿Quién sabe? Tú también dibujas muy bien; si eliges una pieza sencilla como tema, estoy segura de que sabrás hacer algo que a todos nos enorgullecerá exhibir.
—Pero tengo otro proyecto en la cabeza, mamá, desde hace tiempo… aunque no quería mencionarlo.
—¿De veras? Dinos cuál es.
—Quisiera ser institutriz.
A mi madre se le escapó una exclamación de sorpresa, y luego se rio. A mi hermana se le cayó la labor con el asombro, y exclamó:
—¡Tú, institutriz, Agnes! ¿En qué estás pensando?
—Pues no veo que tenga nada de extraordinario. No pretendo ponerme a enseñar a muchachas mayores; pero creo que podría enseñar a unas pequeñas… y me gustaría tanto… me encantan los niños. ¡Déjame hacerlo, mamá!
—Pero, cariño, aún no has aprendido a cuidar de ti misma; y manejar a los niños pequeños requiere de más juicio y experiencia que a los mayores.
—Pero, mamá, tengo más de dieciocho años y soy totalmente capaz de cuidar de mí misma y de otros también. No sabes ni la mitad de la sabiduría y prudencia que poseo, porque nunca me has puesto a prueba.
—Pero piensa —dijo Mary— en qué harás en una casa llena de extraños, sin que mamá o yo estemos para hablar y actuar por ti… con un montón de niños, además de ti misma, para atender, y nadie que te pueda aconsejar. No sabrías ni qué ropa ponerte.
—Crees, porque siempre hago lo que me ordenas, que no tengo opinión propia; pero ponme a prueba. —Es lo único que pido—, y verás de lo que soy capaz.
En aquel momento entró mi padre y le explicamos el tema de nuestra conversación.
—¿Qué, mi pequeña Agnes institutriz? —gritó y, a pesar de su abatimiento, se rio ante la idea.
—Sí, papá, tú no digas nada en contra. Me encantaría hacerlo, y estoy segura de que me saldría muy bien.
—Pero, cariño, no podremos prescindir de ti. —Y brilló una lágrima en sus ojos cuando añadió—: ¡No, no!, por afligidos que estemos, no es posible que hayamos llegado a eso.
—¡Oh, no! —dijo mi madre—. No hace falta en absoluto dar semejante paso; no es más que un capricho suyo. Así que debes callarte, niña traviesa, pues aunque tú estés dispuesta a dejarnos a nosotros, sabes bien que nosotros no podemos separarnos de ti.
Me hicieron callar durante aquel día y muchos días después, pero no renuncié del todo a mi plan predilecto. Mary preparó los materiales de dibujo y puso manos a la obra. Yo también preparé los míos; pero mientras dibujaba, pensaba en otras cosas.
¡Qué delicioso ser institutriz! Salir al mundo; emprender una nueva vida; actuar por mí misma; ejercitar mis facultades aún sin utilizar; poner a prueba mis fuerzas desconocidas; ganar mi propia manutención y algo que consolara y ayudara a mi padre, mi madre y mi hermana, además de librarles de tener que proporcionarme comida y ropa; enseñarle a papá de lo que era capaz su pequeña Agnes; convencer a mamá y a Mary de que no era exactamente el ser desvalido y atolondrado que creían. Y además, ¡qué encantador que me encomendaran el cuidado y la educación de unos niños! Dijeran lo que dijeran los demás, yo me sentía perfectamente capacitada para la misión: el claro recuerdo de mis propios pensamientos y sentimientos de la primera infancia serían mejor guía que las instrucciones de un consejero más maduro. Solo tenía que volver los ojos desde mis pequeños alumnos a mí misma a su edad para saber enseguida cómo hacerme con su confianza y afecto, cómo despertar la contrición de los descarriados y consolar a los afligidos, cómo hacer viable la Virtud, deseable la Educación y preciosa y comprensible la Religión.
¡Tarea encantadora,
enseñar a brotar las ideas jóvenes!
¡Dirigir las tiernas plantas y mirar desplegarse día a día sus botones! Influenciada por tantos alicientes, decidí perseverar, aunque el temor de disgustar a mi madre o de herir los sentimientos de mi padre me impidieron sacar de nuevo el tema durante varios días. Finalmente, lo mencioné a mi madre en privado, y con alguna dificultad logré que prometiese ayudarme en mi empeño. Luego conseguí el consentimiento reacio de mi padre y luego, aunque Mary todavía suspiraba con desaprobación, mi querida madre comenzó a buscarme un puesto. Escribió a los familiares de mi padre y consultó los anuncios de los periódicos. Hacía tiempo que había dejado de comunicarse del todo con su propia familia; el intercambio formal de cartas de vez en cuando era lo único que los unía desde su boda, y nunca se le hubiera ocurrido acudir a ellos para un asunto de esta naturaleza. Pero el retiro de mis padres del mundo había sido tan completo y había durado tanto tiempo que pasaron muchas semanas antes de que encontráramos un puesto adecuado. Por fin, para gran alegría mía, se decidió que me ocupase de la joven familia de una tal señora Bloomfield, a la que había conocido de joven mi amable y estirada tía Grey, quien decía que era una señora muy simpática. Su marido era un comerciante retirado, que había ganado una bonita fortuna, pero a quien no podían persuadir de que pagase un sueldo mayor de veinticinco libras a la institutriz de sus hijos. No obstante, yo prefería aceptarlo que renunciar al puesto, aunque mis padres tendían a considerar que esto último sería el mejor plan.
Pero aún tenía que dedicar unas semanas a los preparativos. ¡Qué largas y tediosas me parecieron aquellas semanas! Sin embargo, eran felices en la mayor parte, llenas de brillantes esperanzas y ardientes expectativas. ¡Con qué extraño placer ayudé a hacer mi nueva ropa y luego a preparar los baúles!
Pero había una sensación de amargura mezclada en esta última ocupación, y cuando se acabó, cuando ya estaba todo preparado para mi partida al día siguiente y se acercaba la última noche en casa, una súbita angustia pareció llenarme el corazón. Mis seres queridos tenían un aspecto tan triste y hablaban con tanta amabilidad que me costaba trabajo evitar derramar unas lágrimas, pero aun así fingí estar alegre. Había dado el último paseo con Mary por los páramos, la última vuelta por el jardín y por la casa; con ella había dado de comer por última vez a las palomas, animales preciosos a los que habíamos enseñado a comer en nuestras manos. Les había acariciado la espalda por última vez mientras se apiñaban en mi regazo. Había dado un tierno beso a mis favoritas, la pareja de colipavas blancas como la nieve; había tocado la última melodía en el viejo piano amigo y cantado para papá la última canción; esperaba que no fuera la última, pero sería la última en lo que me parecía a mí muchísimo tiempo; y quizás cuando volviese a hacer todas estas cosas, ya sería con otros sentimientos; puede que las circunstancias cambiaran y que esta casa no volviera a ser mi hogar nunca más.
Mi queridísima amiga, la gatita, cambiaría sin remedio; ya se estaba convirtiendo en una hermosa gata adulta; y cuando volviera, aunque fuese una apresurada visita en Navidades, lo más probable era que hubiera olvidado tanto a su compañera de juegos como sus alegres travesuras. Había retozado con ella por última vez; y cuando acaricié su brillante piel suave mientras ronroneaba dormitando en mi regazo, tuve un sentimiento de tristeza que no pude disimular. Luego, a la hora de acostarnos, cuando me retiré con Mary a nuestro dormitorio silencioso, donde ya mis cajones y mi parte de la librería estaban vacíos, y donde en adelante ella tendría que dormir sin compañía, en triste soledad, tal como ella lo expresaba, me pesaba el corazón más todavía. Sentí que había sido egoísta y mala al insistir en dejarla; y cuando me arrodillé una vez más junto a nuestra pequeña cama, pedí bendiciones para ella y mis padres con más fervor que nunca. Para disimular mi emoción, hundí la cara en las manos, y enseguida se mojaron de lágrimas. Al levantarme, me di cuenta de que ella también había llorado, pero no hablamos ninguna de las dos; en silencio nos tumbamos a descansar, juntándonos un poco más con la conciencia de que muy pronto habíamos de separarnos.
Pero la mañana trajo renovadas esperanzas y ánimos. Iba a marcharme temprano, para que el vehículo que me llevaba (una calesa alquilada al señor Smith, el mercero, especiero y mercader de té del lugar) pudiese regresar el mismo día. Me levanté, me lavé, me vestí, desayuné apresuradamente, recibí los cariñosos abrazos de mi padre, mi madre y mi hermana, besé a la gata, para gran escándalo de Sally, la criada, le estreché la mano a esta, subí a la calesa, me tapé la cara con el velo y entonces, y ni un minuto antes, me deshice en lágrimas.
La calesa se alejó balanceándose, y miré atrás: mis queridas madre y hermana estaban aún en la puerta mirando cómo me marchaba y diciéndome adiós con la mano. Les devolví el saludo y rogué a Dios con todo mi corazón que las bendijera. Bajamos la cuesta y ya no las vi más.
—Hace fresquito esta mañana, señorita Agnes —comentó Smith— y está oscuro también; pero quizás lleguemos a aquel lugar antes de que se ponga a llover con fuerza.
—Espero que sí. —Le respondí con toda la tranquilidad de la que fui capaz.
—Cayó un buen chaparrón anoche también.
—Sí.
—Pero quizás este viento frío mantendrá alejada la lluvia.
—Puede que sí.
Y aquí acabó nuestra conversación. Cruzamos el valle y comenzamos a subir por la colina siguiente. Mientras la subíamos, volví la vista atrás de nuevo: allí estaba la aguja de la iglesia de la aldea, y más allá la vieja rectoría gris, iluminada con un rayo oblicuo de sol, un rayo débil, nada más, pero la aldea y las colinas que la rodeaban estaban todas en sombra y celebré esta luz fortuita como un buen augurio para mi hogar. Con las manos juntas, pedí fervorosamente una bendición para sus ocupantes, y volví la vista precipitadamente, pues vi que desaparecía la luz; y tuve cuidado de evitar mirar más por si lo veía envuelto en tinieblas como el resto del paisaje.
II. Primeras lecciones en el arte de la enseñanza
Mientras íbamos avanzando, recuperé los ánimos y me dediqué con placer a la contemplación de la nueva vida que iba a emprender; pero, aunque no pasaba mucho de mediados de septiembre, las oscuras nubes y el fuerte viento del nordeste se combinaban para hacer el día extremadamente frío y melancólico, y el viaje parecía muy largo, pues, como había comentado Smith, las carreteras estaban «muy pesadas», y desde luego su caballo estaba muy pesado también: subía trabajosamente las cuestas y las bajaba lentamente, y solo se dignaba ponerse al trote cuando la carretera estaba llana del todo o muy poco inclinada, lo que ocurría muy pocas veces en aquella región rugosa; así que era casi la una cuando llegamos a nuestro destino. Sin embargo, cuando cruzamos la alta puerta de hierro y nos dirigimos lentamente por el suave y bien apisonado camino de carruajes, con el verde césped a cada lado, y nos acercamos a la mansión de Wellwood, imponente a pesar de lo nuevo, que se erguía por encima de los bosquecillos de álamos, me sentí desfallecer, y hubiera querido que todavía faltase una milla o dos: por primera vez en mi vida, debía arreglármelas sola. —Ya no podía retroceder—, debía entrar en aquella casa y presentarme ante sus desconocidos habitantes, pero ¿cómo iba a hacerlo? Es verdad que tenía casi diecinueve años, pero, gracias a la vida retirada y los cuidados protectores de mi madre y mi hermana, sabía que muchas jóvenes de quince años o menos estaban dotadas de un porte más maduro, de mayor serenidad y aplomo que yo. No obstante, si la señora Bloomfield era una mujer amable y maternal, no estaría tan mal; con los niños, por supuesto, enseguida me encontraría a mis anchas, y con el señor Bloomfield esperaba tener muy poco trato.
«Estate tranquila, pase lo que pase», me dije a mí misma, y la verdad es que me ceñí tanto a esta resolución y estaba tan ocupada controlándome los nervios y tranquilizándome el aleteo rebelde del corazón que cuando me admitieron al recibidor y después me hicieron pasar a presencia de la señora Bloomfield, casi se me olvidó responder a su cortés saludo; y después pensé que lo poco que había acertado a decir lo había dicho con el tono de alguien medio muerto o medio dormido. La señora también fue algo fría en su comportamiento, como me di cuenta cuando tuve tiempo de reflexionar. Era una mujer alta, delgada y majestuosa, con el cabello negro, los ojos de un gris frío y el cutis extremadamente cetrino.
Con adecuada cortesía, sin embargo, me acompañó a mi dormitorio, y me dejó allí para que me quitara la ropa de viaje, diciéndome que bajase después a tomar un tentempié. Me consternó un poco mi aspecto cuando me miré en el espejo: el viento frío me había hinchado y enrojecido las manos, me había deshecho los rizos y enmarañado el cabello, y teñido la cara de un color morado claro; hay que añadir a esto que llevaba el cuello terriblemente arrugado, el vestido salpicado de barro, los pies calzados con fuertes botas nuevas y, como no me habían subido los baúles, nada de esto tenía remedio. Por lo que, tras alisarme el cabello lo mejor que pude y tirar repetidas veces del obstinado cuello, bajé torpemente los dos tramos de escalera, filosofando conmigo misma, y con alguna dificultad encontré el camino al aposento donde me esperaba la señora Bloomfield.
Me llevó al comedor, donde habían servido el almuerzo para la familia. Me sirvieron algunos filetes de buey y patatas frías partidas por la mitad, y mientras comía, ella se sentó enfrente, mirándome (me pareció) e intentando sostener algo parecido a una conversación, que consistió sobre todo en una serie de lugares comunes, expresados con frígida formalidad; pero puede que esto fuese más culpa mía que suya, pues no me sentía capaz de conversar. De hecho, toda mi atención estaba puesta en la comida; no porque tuviese un apetito voraz, sino por la dureza de los filetes y el entumecimiento de mis manos, casi paralizadas tras cinco horas de exposición al gélido viento. De buena gana hubiera comido solo las patatas y dejado la carne, pero ya que tenía un gran trozo en el plato, no podía ser tan descortés como para despreciarlo. Así, después de muchos torpes intentos infructuosos de cortarla con el cuchillo, o desgarrarla con el tenedor, o despedazarla con ambos, consciente de que la formidable señora era testigo de toda la transacción, por fin agarré desesperada el cuchillo y el tenedor en los puños como un niño de dos años de edad y me puse a trabajar con toda la poca fuerza de que era capaz. Pero esto requería una especie de disculpa, por lo que con una débil risita dije:
—Tengo las manos tan ateridas de frío que apenas puedo manejar el cuchillo y el tenedor.
—Supongo que a usted le parece que hace frío —respondió ella con una gravedad indiferente e inmutable que no sirvió para tranquilizarme.
Cuando hubo concluido la ceremonia, me condujo de vuelta al salón, donde tocó la campana para llamar a los niños.
—Los encontrará usted poco adelantados en sus estudios —dijo—, pues he tenido muy poco tiempo para cuidar de su educación yo misma y hasta ahora nos han parecido demasiado jóvenes para tener una institutriz; pero creo que son unos niños inteligentes y muy dispuestos a aprender, especialmente el muchacho. Creo que él es la flor del rebaño, un niño generoso y noble de espíritu, que necesita ser guiado, pero no forzado, y con un afán extraordinario por decir siempre la verdad. Parece despreciar los engaños (eran buenas noticias). Su hermana, Mary Ann, requerirá vigilancia, pero es una niña muy buena en conjunto, aunque quiero que se la mantenga fuera del cuarto de los niños en lo posible, ya que tiene casi seis años y las niñeras podrían contagiarle malas costumbres. He mandado que pongan su cuna en la habitación de usted, y si me hace el favor de supervisar su aseo y su vestuario y se hace cargo de su ropa, no tendrá que tener más tratos con la niñera.
Respondí que estaría encantada de hacerlo, y en ese momento mis jóvenes alumnos entraron en la habitación con sus dos hermanas menores. El señorito Tom Bloomfield era un muchacho desarrollado de siete años, de complexión algo delgada, el pelo rubio, los ojos azules, una naricita respingona y la tez pálida. Mary Ann era una niña alta también, bastante morena como su madre, pero con el rostro lleno y redondo y las mejillas encendidas. La segunda hermana era Fanny, una niña muy bonita; la señora Bloomfield afirmó que era una niña muy dócil, que necesitaba estímulos; aún no había aprendido nada, pero iba a cumplir cuatro años dentro de unos días, y entonces podría tomar las primeras lecciones del alfabeto y asistir al aula. La que quedaba era Harriet, un retoño rollizo, gordo y alegre de apenas dos años, que me atraía más que el resto, aunque no iba a tener nada que ver con ella.
Hablé con mis pequeños alumnos lo mejor que pude, intentando aparecer agradable, pero me temo que con poco éxito, porque la presencia de su madre me cohibía de forma desagradable. Ellos, sin embargo, eran muy poco tímidos. Parecían unos niños audaces y vivarachos y yo confiaba en hacerme enseguida amiga suya, sobre todo del muchacho, cuyo carácter era tan bueno, según la descripción de su madre. En Mary Ann había ciertos melindres afectados y un deseo de atenciones que lamenté observar. Pero su hermano reclamaba toda mi atención: se quedó erguido de pie entre el fuego y yo con las manos a la espalda, hablando como un orador, interrumpiendo el discurso de vez en cuando para reñir a sus hermanas cuando hacían demasiado ruido.
—¡Oh, Tom, que encantador eres! —exclamó su madre—. Ven a darle un beso a tu madre, y luego irás a enseñar a la señorita Grey el aula y tus bonitos libros nuevos, ¿verdad?
—No te voy a dar un beso, mamá, pero sí enseñaré a la señorita Grey mi aula y mis libros nuevos.
—Es mi aula también, Tom, y son mis libros nuevos —dijo Mary Ann—. También son míos.
—Son míos —dijo él en tono decidido—. Venga, señorita Grey, le enseñaré el camino.
Cuando me habían enseñado el aula y los libros, con algún altercado entre los hermanos que me esforcé al máximo por apaciguar o mitigar, Mary Ann me sacó su muñeca y se puso a hablar muy locuaz de su elegante ropa, su cama, su cómoda y otros enseres. Pero Tom le dijo que se callara para que la señorita Grey pudiera ver su caballo de balancín, que, con gran estrépito, sacó a rastras del rincón al centro de la habitación, gritándome en voz alta para que le hiciese caso. Después, dando órdenes a su hermana de que sujetara las riendas, montó y me hizo estar de pie diez minutos mirando con cuánta hombría utilizaba el látigo y las espuelas. Mientras tanto, sin embargo, admiré la bonita muñeca de Mary Ann, con todas sus pertenencias; luego le dije al señorito Tom que era un excelente jinete, pero que esperaba que no utilizara tanto el látigo y las espuelas cuando montara a un caballo de verdad.
—¿Cómo que no? —dijo, zurrándole con redoblado ardor—. ¡Le haré trizas! ¡Ya lo creo! Le haré echar el bofe.
Esto era horroroso, pero tenía la esperanza de corregirlo con el tiempo.
—Ahora debe usted ponerse el sombrero y el chal —me dijo el pequeño héroe—, y le enseñaré mi jardín.
—Y el mío también —dijo Mary Ann.
Tom alzó el puño en un gesto amenazador, ella soltó un fuerte chillido agudo, se escondió detrás de mí y le hizo una mueca.
—No me digas, Tom, que pegarías a tu hermana. Espero que nunca te vea hacer eso.
—Lo verá algunas veces; no tengo más remedio que hacerlo de vez en cuando para mantenerla a raya.
—Pero a ti no te corresponde mantenerla a raya, ¿sabes?, sino a…
—Vamos, vaya a ponerse el sombrero.
—No sé, está muy nublado y hace frío, y parece que va a llover… y ya sabes que he hecho un viaje muy largo.
—No importa, debe venir; no quiero excusas —respondió el altivo caballerete. Y ya que era el primer día de conocernos, me pareció oportuno consentírselo. Hacía demasiado frío para que saliese Mary Ann, así que se quedó con su mamá, para gran alivio de su hermano, que quería tenerme para él solo.
Era un jardín grande y diseñado con mucho gusto; además de algunas dalias, había otras hermosas plantas aún en flor, pero mi acompañante no me quiso dar tiempo a examinarlas. Debía ir con él, a través del húmedo césped, hasta un rincón apartado y recóndito, el lugar más importante de la hacienda, porque contenía su jardín. Había dos eras redondas, repletas de una variedad de plantas. En una de ellas había un precioso rosal. Me detuve para admirar sus bellas flores.
—¡No le haga caso a eso! —dijo con desdén—. Ese es el jardín de Mary Ann; mire, ÉSTE es el mío.
Después de haber observado cada flor y escuchar un discurso sobre cada planta, se me permitió marcharme, pero primero, con gran pompa, cogió un narciso y me lo ofreció, como si me confiriese un enorme honor. Noté sobre el césped de su jardín ciertos aparatos hechos de palos y cuerdas, y le pregunté qué eran.
—Trampas para pájaros.
—¿Por qué los coges?
—Papá dice que son dañinos.
—¿Y qué haces con ellos cuando los coges?
—Diferentes cosas. A veces se los doy al gato, a veces los despedazo con mi cortaplumas; pero el próximo pienso asarlo vivo.
—¿Y por qué quieres hacer una cosa tan horrible?
—Por dos motivos: primero, para ver cuánto aguanta vivo, y luego para ver a qué sabe.
—Pero ¿no sabes que es muy perverso hacer tales cosas? Recuerda que los pájaros sienten lo mismo que tú, y piensa si a ti te gustaría que te lo hicieran.
—Oh, eso no es nada. No soy pájaro y no puedo sentir lo que les hago.
—Pero tendrás que sentirlo alguna vez, Tom; has oído hablar de dónde van los malvados cuando mueren; y si tú no dejas de torturar pájaros inocentes, recuerda que tú tendrás que ir allí, y sufrir lo que les has hecho sufrir a ellos.
—¡Tonterías! No ocurrirá eso. Papá sabe cómo los trato y nunca me recrimina por ello; dice que es exactamente lo mismo que hacía él cuando niño. El verano pasado me dio un nido lleno de gorrioncitos y me vio arrancarles las patas, las alas y la cabeza y no me dijo nada, solo que eran unos bichos desagradables y que no debía dejar que me manchasen los pantalones. Y el tío Robson también estaba y se río y dijo que yo era un muchacho estupendo.
—¿Pero qué diría tu mamá?
—¡Oh, a ella no le importa! Dice que es una lástima matar bonitos pájaros cantores, pero que puedo hacer lo que me plazca con los traviesos gorriones y con los ratones y las ratas. Así que, señorita Grey, ya ve usted que lo que hago no es malvado.
—Yo creo que sí, Tom, y quizás también opinaran lo mismo tu papá y tu mamá si se pusieran a pensarlo. «Sin embargo. —Añadí para mí—, pueden decir lo que quieran, pero yo estoy decidida a que no harás nada parecido si yo tengo poder para evitarlo».
Después me llevó al otro lado del césped para ver sus trampas para topos, y luego al corral para ver sus trampas para comadrejas, una de las cuales, para gran regocijo suyo, contenía una comadreja muerta; y a continuación al establo, no para ver los bellos caballos de los carruajes sino un bronco potrillo, que me informó había sido criado exclusivamente para él, y al que montaría en cuando estuviese adecuadamente domado.
Intenté complacer al muchacho escuchando su charla con toda la paciencia que pude reunir, porque pensé que si él era capaz de sentir cariño, debía esforzarme por ganarlo con el fin de poder, con el tiempo, mostrarle lo equivocado que estaba. Pero busqué en vano el espíritu generoso y noble del que hablara su madre, aunque pude ver que no le faltaba cierta agilidad y discernimiento cuando se esforzaba.
Cuando volvimos a entrar en la casa, ya era casi la hora del té. El señorito Tom me dijo que, ya que su padre no estaba en casa, él y yo y Mary Ann íbamos a tomar el té con mamá como cosa especial, pues en tales ocasiones ella siempre comía con ellos a mediodía en vez de a las seis. Poco después del té, Mary Ann se fue a la cama, pero Tom nos deleitó con su compañía y su conversación hasta las ocho. Después de que se hubiese marchado, la señora Bloomfeld me instruyó más sobre la disposición y los conocimientos de sus hijos y sobre lo que debían aprender y cómo había que manejarlos y me advirtió que no hablase de sus defectos con nadie más que con ella misma. Mi madre ya me había advertido que se los mencionase a ella lo menos posible, pues a la gente no le gusta que se le hable de los defectos de sus hijos, por lo que deduje que debía mantener un silencio total sobre el asunto. Alrededor de las nueve y media, la señora Bloomfield me invitó a tomar una cena frugal de fiambre y pan. Me alegré cuando se hubo acabado y ella cogió la palmatoria de su dormitorio para retirarse a descansar; porque aunque quería que me cayera bien, su compañía me resultaba extremadamente molesta y no pude evitar sentir que era fría, reservada y formidable: todo lo contrario de la amable matrona bondadosa que había esperado encontrar.
III. Unas cuantas lecciones