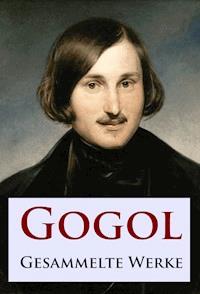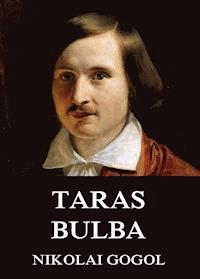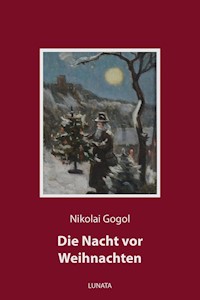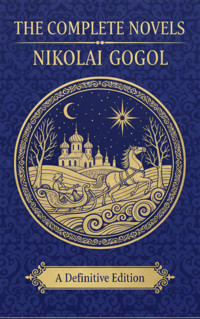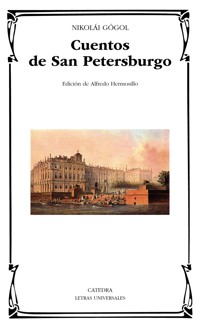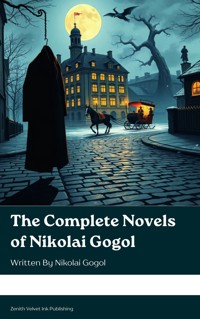18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Creador junto con Aleksandr Pushkin de la gran prosa rusa del siglo XIX que habría de prolongarse en Dostoievski, Tolstoi y Chéjov, Nikolái Gógol plasmó en "Almas muertas" la misma visión ácida y satírica de Rusia que impregna sus "Historias de San Petersburgo", entre las que se cuentan relatos tan célebres como "La nariz" y "El abrigo".
La publicación en 1842 de "Almas muertas", que alcanzó notable repercusión y levantó algún revuelo, le valió gran fama y consolidó su reputación de gran narrador. Su protagonista, Chichikov, pergeña el plan de comprar «almas muertas» —esto es, la propiedad de siervos fallecidos— para así poder pedir un crédito al Estado, con esta propiedad como aval, antes del siguiente censo. El relato de sus andanzas por la Rusia rural, así como de su resultado, es una de las cimas de la literatura de este país, en la que se puede apreciar el talento de Gógol no sólo para la sátira, sino también para la descripción de inolvidables caracteres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nikolái Gógol
Almas muertas
Tabla de contenidos
ALMAS MUERTAS
Primera parte
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
Segunda parte
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
UNO DE LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS
ALMAS MUERTAS
Primera parte
CAPÍTULO I
Frente a la puerta de la fonda de la ciudad provinciana de N. se detuvo un cochecillo de apariencia bastante grata, con suspensión de ballestas, como los que acostumbran a utilizar los solterones: tenientes coroneles retirados, capitanes, propietarios que tienen más de cien siervos, en resumen, todos aquéllos a los que se da el nombre de señores de medio pelo. En el cochecillo viajaba un caballero que no era ni guapo ni feo, ni demasiado gordo ni flaco; no podía afirmarse que fuera viejo, aunque tampoco se podía decir que fuera muy joven. Su llegada a la ciudad no fue causa del menor ruido ni se vio acompañada de nada que se saliera de lo normal. Solamente dos campesinos rusos que se hallaban en la puerta de la taberna, frente de la fonda, hicieron alguna pequeña observación, que, por lo demás, concernía más al coche que a su dueño.
—Mira esta rueda —dijo uno de ellos a su compañero—. ¿Crees que con ella llegaría a Moscú, si tuviera que ir allí?
—Sí llegaría —contestó el otro.
—Y hasta Kazán, ¿crees que alcanzaría?
—Hasta Kazán no —repuso el otro.
Y en este punto concluyó la conversación. Digamos también que cuando el coche se aproximaba a la fonda se cruzó con un joven que llevaba unos pantalones blancos de fustán, extremadamente cortos y estrechos, y un frac que pretendía ajustarse a la moda, y bajo el cual asomaba la lechuguilla, sujeta con un alfiler de bronce de Tula que tenía la forma de una pistola. El joven volvió la cabeza, se quedó contemplando el coche, llevó después su mano a la gorra, que poco había faltado para que el viento se la llevara, y continuó su camino.
Al entrar el coche en el patio, acudió a recibir al caballero un criado o mozo, que es como se les suele llamar en las fondas rusas, tan inquieto y movedizo que hacía imposible ver cómo era su rostro. Con gran agilidad se aproximó llevando su servilleta en la mano, larguirucho y enfundado dentro de una levita de bocací, que por la espalda casi le llegaba hasta la misma nuca, agitó su pelambre, y con la misma agilidad condujo al señor arriba, por las escaleras de madera, hasta el dormitorio que ya tenía reservado.
El aposento era de cierto estilo, ya que la posada era asimismo de cierto género, exactamente como acostumbran a ser las posadas de las ciudades de provincias, donde por dos rublos diarios los forasteros pueden gozar de una habitación tranquila, con cucarachas como ciruelas que aparecen por todos los rincones, y con una puerta que da al aposento vecino, siempre cerrada mediante una cómoda; en él casualmente se halla un señor silencioso y tranquilo, pero en extremo curioso, que muestra gran interés por conocer todo lo que se relaciona con el viajero.
La fachada de la posada presentaba características que se correspondían con el interior. Era muy larga y tenía dos plantas. La inferior no estaba aún revestida de yeso, y así continuaba, mostrando sus ladrillos de color rojo muy enmohecidos a causa del tiempo, con sus desagradables cambios, y ya bastante sucios de por sí. La planta superior había sido pintada con el consabido amarillo. Abajo se encontraban diversos tenderetes en los que vendían artículos de guarnicionería, cuerdas y rosquillas. En la esquina, o para ser más exactos, en la ventana de la esquina, se había instalado un vendedor de hidromiel con su samovar de cobre y un rostro tan rojo como el samovar, hasta el extremo de que a distancia se habría llegado a creer que en la ventana había dos samovares, aunque uno de ellos ostentaba unas barbas más negras que la pez.
Mientras el recién llegado se dedicaba a pasar revista del aposento, fueron trayendo el equipaje, al que precedía una maleta de piel blanca un tanto desgastada, con señales de que no era la primera vez que viajaba. Fue subida por el cochero Selifán (hombre de poca estatura que llevaba un gabán corto), y por el criado Petrushka, mozo de unos treinta años, vestido con un levitón muy usado —heredado del señor, por lo que podía suponerse—; con sus gruesos labios y respetable nariz presentaba un aspecto rudo. Detrás de la maleta siguió un pequeño cofre de caoba con incrustaciones de abedul de Carena, unas hormas para las botas y un pollo asado envuelto en un papel azul.
En cuanto todo esto se halló en la habitación, el cochero Selifán se encaminó hacia la cuadra para cuidar de los caballos, mientras el criado Petrushka disponía las cosas para acomodarse en la reducida antesala, un cuchitril muy oscuro en el que había dejado ya su capote, y, junto con él, un olor muy particular que igualmente había sido comunicado al saco que después trajo y en el que guardaba algunas prendas de su uso. En este cuchitril puso, adosada a la pared, una estrecha cama de sólo tres patas, encima de la cual colocó algo que tenía cierto parecido con un colchón que había logrado sacar al fondista, pero tan duro y aplastado, y tal vez tan grasiento como un blin.
Mientras los sirvientes se hallaban disponiendo y ordenando las cosas, el señor se trasladó a la sala. Todo viajero conoce sobradamente estas salas: sus muros pintados al aceite, ennegrecidos en la parte alta a causa del humo de las pipas, y relucientes en la parte baja por el continuo roce de las espaldas de los viajeros, y todavía más por las espaldas de los mercaderes de la ciudad, ya que éstos se presentaban allí en grupos de seis o siete para tomar su consabido par de vasos de té; el techo ahumado, al igual que la araña, con su infinidad de vidrios que saltaban y chocaban entre sí cada vez que el mozo se deslizaba por el desgastado linóleo, llevando en sus manos con gran habilidad la bandeja donde había tan considerable cantidad de tazas de té como aves en la orilla del mar; los cuadros al óleo cubrían las paredes… En resumen, igual que en todas las fondas, con la sola diferencia de que en uno de aquellos cuadros figuraba una ninfa con unos senos como no cabe duda jamás vio el lector. Por lo demás, tal capricho de la naturaleza se puede contemplar en diversos cuadros acerca de temas históricos traídos a Rusia nadie sabe cuándo, de dónde ni por quién, a veces incluso por nuestros próceres, entusiastas de las artes, que los compraron atendiendo el consejo de los cocheros que los acompañaban.
El señor se desprendió de la gorra y de la bufanda de lana de vivos colores con que iba envuelto, una de esas bufandas que a los casados teje su mujer con sus propias manos y que le obsequia al mismo tiempo que le da las instrucciones pertinentes acerca de cómo debe taparse con ella, y que a los hombres solteros nadie sabría decir a ciencia cierta quién se las facilita. Yo jamás he usado bufandas de esa clase. Cuando estuvo situado ordenó que le sirvieran la comida. Mientras le iban sirviendo los platos usuales en las posadas, a saber: sopa de col con una empanadilla que desde hace algunas semanas está aguardando al viajero, sesos con guisantes, salchichas con col, pollo asado, pepinos en salmuera y el eterno dulce de hojaldre dispuesto en todo momento para postre, se entretuvo charlando con el criado o mozo a fin de que éste le explicara toda clase de chismes sobre a quién había pertenecido anteriormente la posada y a quién pertenecía ahora, si proporcionaba saneados ingresos y si el dueño era un pillo redomado. A lo que el criado dio la consabida contestación: «¡Oh, señor, es un bandido!». Igual que en la Europa modernizada, en la civilizada Rusia proliferaban las gentes respetables que cuando comían en la fonda tenían que charlar forzosamente, y en ocasiones incluso gastar alguna broma.
Sin embargo, las preguntas del viajero no todas eran vanas. Se interesó detalladamente por el nombre del gobernador de la ciudad, por el del fiscal, por el del presidente de la cámara; en resumen, no olvidó a ningún funcionario importante. Quiso conocer también detalles más concretos, y preguntó, incluso dando vivas muestras de interés, acerca de todos los terratenientes importantes: número de hectáreas que poseían, a qué distancia vivía cada uno de ellos y si se dirigían a menudo a la ciudad. Preguntó detenidamente por el estado de la comarca, si en ella eran muy corrientes las enfermedades, las fiebres epidémicas, viruelas, calenturas malignas y demás; lo hacía con tanto detalle y precisión que daba muestras de algo más que de simple curiosidad. Era un caballero de severos modales y cuando se sonaba hacía un sorprendente ruido. Se ignora cómo lo hacía, pero su nariz sonaba igual que una trompa. Este don, que podría parecer tan anodino, le granjeó el afecto del mozo de la posada. Así, en cuanto oía ese ruido, sacudía su pelambrera, se ponía tieso con nuevas muestras de respeto, y asomándose desde lo alto de su mostrador, preguntaba:
—¿Se le ofrece algo al señor?
Después de la comida, el caballero tomó café y se recostó sobre el diván, poniendo previamente en el respaldo uno de esos cojines que en las posadas rusas parecen contener algo muy parecido a ladrillos y cantos rodados, y en modo alguno a esponjosa y suave lana. En seguida comenzó a bostezar y mandó que lo condujeran a su aposento, donde se tumbó y permaneció durmiendo durante un par de horas. A continuación, habiendo ya descansado y a instancias del mozo de la posada, escribió en un pedazo de papel su condición, nombre y apellidos, para ponerlo en conocimiento de quien correspondía, es decir, de la policía. Al bajar las escaleras el criado fue deletreando en el papel lo que sigue: «Consejero colegiado Pavel Ivanovich Chichikov; viaje por asuntos particulares».
Todavía estaba el criado deletreando cuando el propio Pavel Ivanovich Chichikov se marchó a dar una vuelta por la ciudad, que según parece le dejó satisfecho, ya que nada tenía que envidiar a las restantes capitales de provincia. La pintura amarilla en las casas de mampostería hería los ojos, y la pintura gris enseñaba discretamente sus tonos oscuros en las de madera. Las casas tenían una, una y media o dos plantas, y todas ellas lucían la consabida buharda que tanto gusta a los arquitectos provincianos. Algunas veces estas casas parecían perderse entre la calle, tan ancha como el campo, y las largas cercas de madera que nunca se acababan; otras, aparecían amontonadas, y en ésas se veía más animación de personas y animales. Se encontraban con letreros casi borrados por efecto de las lluvias, en los que podían adivinarse todavía rosquillas y botas pintadas; en otros había unos pantalones azules y el nombre de un sastre de Arsovia. Aquí, una tienda donde se vendían gorras con esta inscripción: «Vasili Fiodorov, extranjero»; allá aparecía pintada una mesa de billar y dos jugadores que llevaban un frac como el que lucían en nuestros teatros los invitados que salen a escena en el último acto. Los jugadores iban provistos de los tacos y estaban en actitud de apuntar, con los brazos algo vueltos hacia atrás y las piernas torcidas, como si hubieran estado ejecutando en el aire un entrechat. Debajo se veía escrito: «Establecimiento».
Por algunas partes, sencillamente en plena calle, había tenderetes con nueces, jabón y unas galletas que semejaban jabón. En otras, se descubría un figón en cuyo anuncio se representaba un pescado de tamaño mediano y, hundido en él, un tenedor. Pero lo que más a menudo se observaba eran las ennegrecidas águilas bicéfalas imperiales que actualmente han sido suplantadas por el lacónico letrero de «Bebidas». La pavimentación era por completo bastante deficiente.
Nuestro paseante se dejó caer también por el jardín público, formado por unos raquíticos arbolitos que no habían prendido bien, sostenidos por unos rodrigones triangulares bellamente pintados de verde al aceite. Sin embargo, a pesar de que dichos arbolitos no eran más altos que un bastón, de ellos se había hablado en los periódicos, con motivo de unas iluminaciones, diciendo que «nuestra ciudad ha sido embellecida, gracias a los desvelos de las autoridades, con un jardín de gruesos y tupidos árboles, que dan sombra en los días de mucho calor», y que «era conmovedor contemplar cómo los corazones de los ciudadanos palpitaban llenos de agradecimiento y cómo manaban de sus ojos lágrimas a raudales, como muestra de gratitud al señor alcalde».
Después que hubo preguntado con toda clase de detalles a un guardia por el camino más corto para llegar a la iglesia mayor, a las oficinas públicas y a la casa del gobernador, se dirigió hacia el río, que corría por el centro de la ciudad. De paso se apoderó de un prospecto clavado al poste de los anuncios, para leerlo con más detenimiento cuando regresara a casa. Miró fijamente a una dama de aspecto bastante agradable que circulaba por la acera de tablas y a la que seguía un chiquillo vestido de uniforme, con un paquete en la mano, lo observó bien todo para poder recordar después los lugares que tal vez le fueran necesarios, y volvió directamente a su aposento, subiendo ligeramente las escaleras apoyado en el brazo del mozo de la posada.
Tomó el té, se sentó a la mesa, dio orden de que le trajeran una vela, extrajo de su bolsillo el prospecto, y después de acercarlo a la luz comenzó a leerlo, mientras guiñaba levemente el ojo derecho. Por lo demás, el contenido del prospecto era bien poco interesante: se representaba una comedia de Kotzebue en la que el señor Popliovik hacía el papel de Roll y la señorita Ziablova el de Cora; los demás personajes eran ya algo todavía más secundario. No obstante él leyó todos los nombres, llegó hasta el precio de la butaca e incluso se enteró de que aquel prospecto había sido impreso en la imprenta del Gobierno provincial. Después dio la vuelta a la hoja a fin de ver si por detrás había algo escrito, pero no habiendo encontrado nada, se restregó los ojos, volvió a darle la vuelta al papel y lo depositó en su cofrecillo, que era el lugar donde solía guardar todo lo que llegaba a su poder. El día concluyó, según parece, con una ración de fiambre de ternera, una botella de vino rancio y un profundo sueño. Durmió como un tronco, según la expresión propia de algunas partes del extenso Imperio ruso.
El día siguiente lo dedicó por entero a las visitas. El recién llegado se dirigió a saludar a todos los grandes personajes de la ciudad. Acudió a presentar sus respetos al gobernador, quien, al igual que Chichikov, no era ni grueso ni delgado, ostentaba la cruz de Santa Ana e incluso se comentaba que le habían propuesto para la estrella de la misma Orden. Sin embargo, tenía un carácter en extremo bonachón y en algunas ocasiones incluso bordaba en tul. Después fue a casa del vicegobernador, a continuación a la del fiscal, a la del presidente de la Cámara, a la del jefe de policía, visitó también al arrendatario de los servicios públicos, al director de las fábricas del Estado… Es una pena, pero se hace un tanto difícil recordar a todos los poderosos de este mundo. No obstante será suficiente decir que el forastero desplegó una extraordinaria actividad en lo que concierne a las visitas: presentó sus respetos incluso al inspector de la Dirección de Sanidad y al arquitecto municipal.
Después se quedó todavía durante un buen rato en el coche, reflexionando acerca de si le quedaría alguien a quien visitar, pero en la ciudad se habían agotado los funcionarios. En su conversación con estos grandes señores había hecho gala de una extremada habilidad en el arte de adular a cada uno de ellos. Al gobernador le dijo, como de paso, que cuando se entra en su provincia tiene uno la misma sensación que si llegara al paraíso, que los caminos eran magníficos y que los gobiernos que nombran a tan sabios administradores merecen todo género de alabanzas. Al jefe de la policía le citó algo muy elogioso referente a los guardias urbanos. Mientras hablaba con el vicegobernador y el presidente de la Cámara, que todavía no habían ido más allá de consejeros de Estado, se equivocó dos veces, tratándoles de «excelencia», lo que a ellos les gustó sobremanera. Resultado de todo ello fue que el gobernador le invitara a una velada familiar que tendría lugar aquel mismo día, y que los restantes funcionarios, a su vez, le convidasen uno a comer, otro a una partida de boston y esotro a tomar el té.
El forastero no manifestaba muchos deseos de hablar acerca de sí mismo. Y cuando lo hacía, se limitaba a describirse en términos generales, con gran discreción, y en tales casos aparecían en su conversación expresiones algo folletinescas: que era un mísero gusano de este mundo, indigno de que nadie se preocupara por él, que a lo largo de su vida había visto mucho y que en el ejercicio de su cargo había padecido por defender la verdad, que se había granjeado numerosos enemigos, los cuales llegaron incluso a atentar contra su persona; que, finalmente, ansiando vivir en paz, iba en busca de alguna parte donde fijar su residencia, y que, tras haber llegado a esta ciudad, creía que era su deber ineludible acudir a presentar sus respetos a los primeros dignatarios. Esto es lo que se pudo saber en la ciudad acerca de esta nueva persona, la cual no desperdició la ocasión de acudir a la velada del gobernador, aquella misma tarde.
En los preparativos empleó más de dos horas, e igualmente en este aspecto, en lo que se refiere a arreglarse, puso el forastero una atención como en contadas ocasiones lo hiciera.
Después de haber echado una siestecilla, ordenó que le trajeran agua, y se enjabonó por extenso las dos mejillas, que hacía lo posible por mantener tersas ayudándose con la lengua. Acto seguido, cogiendo la toalla del hombro del mozo de la posada, restregó en todos sentidos sus mofludo rostro, comenzando por detrás de las orejas, no sin antes soltar dos resoplidos frente a la misma boca del sirviente. A continuación se puso la lechuguilla delante del espejo, se arrancó dos pelitos que le salían de la nariz y se introdujo en un frac de color rojo pálido con motitas. Así compuesto, se hizo llevar en su propio coche por las amplias calles, escasamente iluminadas por la débil luz que salía de alguna ventana. Pero eso sí, la casa del gobernador se hallaba iluminada como si en ella se tuviera que celebrar un baile. Se encontraban allí coches provistos de sus faroles, dos gendarmes montaban guardia junto a la puerta principal, y en la lejanía se oían los gritos de los postillos: en resumen, no faltaba ni un solo detalle.
Cuando penetró en la sala, Chichikov se vio obligado a entornar los ojos por un momento, deslumbrado por el resplandor de las lámparas, las bujías y los vestidos de las damas. La luz lo inundaba todo. Los fraques negros pasaban y repasaban solos o en grupos, aquí y allá, de igual modo que las moscas revolotean sobre un blanco pilón de azúcar en los calurosos días de julio, cuando la vieja ama de llaves lo corta en perfilados terrones frente a la ventana abierta, cuando todos los chiquillos, agrupados en torno a ella, siguen con curiosidad los movimientos de sus ligeras manos que sujetan el aparato, y los aéreos escuadrones de moscas, alzados por el viento, penetran osadamente, como dueñas y señoras, y aprovechándose de la ceguera de la vieja, a resultas de los años y del sol que la deslumbra, se precipitan sobre los deliciosos terrones, bien por separado, bien en nutridos grupos. Saturadas tras el exuberante verano, que por sí solo les ofrece deliciosos platos, no entran con objeto de comer, sino sólo para dejarse ver, para ir y venir por el pilón de azúcar, para restregarse una contra otra sus patas delanteras o traseras, o para frotarse las alas entre ellas, o para, estirando las patas delanteras, restregárselas sobre la cabeza, dar la vuelta y emprender el vuelo para regresar de nuevo formando otros enojosos escuadrones.
Acababa apenas Chichikov de lanzar una mirada alrededor, cuando el gobernador, acercándose, lo cogió del brazo y seguidamente le presentó a la gobernadora. También en esta ocasión supo el forastero comportarse de modo muy digno: dijo un cumplido muy a tono para un hombre de alguna edad, y de categoría ni muy elevada ni muy baja.
Cuando las parejas dispuestas para el baile empujaron a los demás hacia la pared, él, cruzando los brazos en la espalda, se quedó contemplándolas atentamente durante unos dos minutos. Eran numerosas las damas bien vestidas y a la moda, al mismo tiempo que otras se habían ataviado con lo que buenamente puede encontrarse en una ciudad de provincias. Los hombres, como sucede en todos los lugares, se clasificaban en dos grupos: unos eran jóvenes y no desperdiciaban la ocasión de galantear a las damas. De entre ellos, algunos habrían podido difícilmente ser distinguidos de sus cofrades petersburgueses: llevaba sus mismas patillas, peinadas con sumo cuidado y mucho gusto, o, sencillamente, los óvalos de sus rostros muy bien afeitados; se sentaban junto a las damas con idéntica negligencia, conversaban, al igual que ellos, en francés, y hacían reír a las damas de la misma manera que en San Petersburgo.
El otro grupo estaba integrado por hombres maduros o que, lo mismo que Chichikov, no eran ni jóvenes ni viejos. Éstos, al revés que los primeros, contemplaban de reojo a las damas, intentaban mantenerse alejados de ellas, y procuraban asegurarse de si los sirvientes del gobernador habían dispuesto ya las mesas de tapete verde para el whist. Eran carillenos y carirredondos, y los había hasta con verrugas e incluso picados de viruelas; sus cabezas no se adornaban con tufos ni con rizos; tampoco se peinaban a estilo «el diablo me lleve», según expresión de los franceses, sino que, por el contrario, llevaban los cabellos recortados o sumamente lisos. Los rasgos de sus rostros eran más duros y también más redondeados. Se trataba de los respetables funcionarios de la ciudad. ¡Ay! Los obesos de este mundo saben disponer y ordenar sus cosas mucho mejor que los delgados. Los delgados son más a propósito para servir como secretarios particulares o se limitan a figurar en plantilla y revolotear de un lado para otro; su vida parece demasiado etérea, demasiado ligera, sin ningún fundamento. Los obesos, por el contrario, jamás ocupan puestos inestables, sino muy seguros; si toman asiento en un lugar puede afirmarse que nada conseguirá separarlos de él, y que crujirá y se hundirá bajo sus posaderas sin que ellos lo dejen. Les desagrada el oropel. Llevan un frac de tan buen corte como los delgados, pero, en cambio, el contenido de sus arquetas es una bendición de Dios.
Al delgado, antes de tres años no le queda ya ni un solo siervo a quien no haya llevado al Monte de Piedad. El obeso, con toda tranquilidad, cuando uno lo advierte, ha adquirido en las afueras de la ciudad una casa, la cual pone a nombre de su esposa, después compra otra en otro extremo de la ciudad, a continuación una pequeña finca y finalmente una espaciosa granja con todos sus campos y bosques.
Por último, tras servir a Dios y al azar, merecedor del aprecio general, el obeso pide el retiro, se marcha al campo y se convierte en propietario, en uno de esos terratenientes rusos, tan hospitalarios, y vive, vive muy bien, por añadidura. Más tarde, sus delgados herederos, de acuerdo con la costumbre rusa, derrochan rápidamente la completa totalidad de los bienes paternos.
No es posible ocultar que pensamientos muy parecidos ocuparan a Chichikov mientras se entretenía examinando a los reunidos, y el resultado de estas reflexiones fue que finalmente se agregó entre los obesos, entre los que halló a la mayoría de sus conocidos: el fiscal, hombre de negrísimas y espesas cejas y con un ligero tic en el ojo izquierdo que parecía estar diciendo: «Ven aquí a mi lado, debo decirte algo». Por lo demás, se trataba de una persona reservada y seria. También se encontraba allí el jefe de Correos, muy bajo pero charlatán y filósofo, y el presidente de la Cámara, persona muy sensata. Todos ellos saludaron a Chichikov como a un antiguo conocido, y él respondió con una inclinación que resultó agradable, a pesar de que no puso en ella demasiado esmero. En aquella mansión le presentaron a Manilov, propietario afectuoso y cortés, y a Sobakevitch, otro terrateniente, un poco torpe, que de buenas a primeras le dio un pisotón en un pie y le dijo: «Disculpe».
En seguida colocaron en su mano las cartas, invitándole a jugar al whist, cosa que aceptó mediante otra cortés inclinación. Se sentaron alrededor del tapete verde y ya no lo abandonaron hasta la hora de cenar. Todas las conversaciones cesaron totalmente, como sucede siempre que al fin se emprende una tarea que vale la pena. El mismo jefe de Correos, tan parlanchín como era, nada más verse las cartas en la mano, adoptó un semblante de pensador, cubrió su labio superior con el inferior, y así continuó durante el tiempo en que se prolongó el juego. Siempre que echaba una figura, daba un violento golpe en la mesa y decía:
—¡Ahí tenéis a la vieja mujer del pope!
Y si era un rey, decía;
—¡Ahí tenéis al campesino de Tambov!
Y el presidente de la Cámara añadía:
—¡De los bigotes! ¡Voy a tirarle de los bigotes!
En algunas ocasiones, cuando echaban una carta, se les escapaban frases como éstas:
—¡Que sea lo que fuere! ¡A falta de otra cosa, echaremos piques!
O bien simples exclamaciones:
—¡Corazones! ¡Corazoncitos! ¡Piques! ¡Piquitos!
O sencillamente:
—¡Pic!
Con estos nombres conocían ellos los palos de la baraja. Al terminarse la partida, como es forzoso en estos casos, discutieron con mucho apasionamiento. Nuestro forastero también discutió, pero lo hacía con un arte tan extraordinario que los presentes pudieron darse cuenta de que, aunque intervenía, lo realizaba de modo muy agradable. Jamás decía: «Usted salió», sino «Usted tuvo a bien salir»; «Me cupo el honor de matar su dos», y otras cosas por el estilo.
Con el fin de que sus rivales se pusieran de acuerdo, cada vez que hablaba les ofrecía a todos su pitillera de plata esmaltada, en cuyo interior pudieron ver dos violetas que su dueño había guardado para perfumar el ambiente. La atención del forastero se vio atraída sobre todo por Manilov y Sobakevitch, los dos propietarios de quienes hablamos antes. Procuró informarse en todo lo que se refería a ellos, y para esto llamó aparte al presidente de la Cámara y al jefe de Correos. El tipo de preguntas que les hizo manifestó a las claras que no le guiaba una simple curiosidad, sino que le impulsaba cierta intención ya que en primer lugar se interesó por el número de hectáreas que poseían, y preguntó en qué estado se hallaban sus haciendas, y sólo al final se informó de sus nombres y apellidos.
No tardó mucho en cautivarles. Manilov, hombre aún joven y de ojos tan dulces como los de una paloma, que siempre los entornaba al reírse, se mostró encantado. Le estrechó las manos largo rato y le suplicó encarecidamente que tuviera la bondad de visitarle en su aldea, la cual, según él decía, sólo se hallaba a quince verstas de la ciudad. Chichikov contestó, haciendo una cortés inclinación y con un sincero apretón de manos, que no sólo lo haría con gran placer, sino que creía que era un deber sagrado. Asimismo Sobakevitch le dijo lacónicamente: «Otro tanto le ruego yo», después de lo cual dio un taconazo con sus botas, tan enormes que con gran dificultad podría hallarse un pie a su medida, especialmente en los tiempos actuales, en que en Rusia empiezan a desaparecer los bogatires.
Al día siguiente Chichikov fue a comer a casa del jefe de policía, donde a continuación estuvieron jugando al whist desde las tres de la tarde hasta las dos de la noche. Por cierto que allí tuvo ocasión de conocer a Nozdriov, gran propietario, de unos treinta años, mozo en extremo desenvuelto que comenzó a tutearle en cuanto cruzó con él apenas tres o cuatro palabras. Nozdriov tuteaba igualmente al fiscal y al jefe de policía. Su trato era muy amistoso, pero en cuanto subieron las apuestas, el fiscal y el jefe de policía se pusieron a vigilar con gran atención todas las cartas que él recogía o echaba.
La tarde del siguiente día Chichikov estuvo en casa del presidente de la Cámara, quien recibió a sus invitados, entre los que se hallaban dos damas, en bata, que para más detalles estaban algo sucias. Sucesivamente acudió a una velada en casa del vicegobernador, a una gran comida que ofrecía el arrendatario de los servicios públicos, a otra pequeña comida que daba el fiscal y que, por cierto, nada tuvo que envidiar a un gran banquete; estuvo también en el aperitivo que dio el alcalde después de la misa y que valió igualmente por una comida. En resumen, ni una sola hora se quedaba en la posada, donde sólo se le veía para dormir. El forastero sabía estar siempre en el sitio que le correspondía y se mostró como hombre experimentado en el trato. Cualquiera que fuese el tema, sabía en todo momento mantener la conversación: si se hablaba de la cría de caballos, él hablaba también sobre razas equinas; si se trataba de buenos perros, él hacía observaciones muy adecuadas; si se terciaba sobre un expediente incoado por la Cámara, demostraba que en modo alguno era un profano en lo que a los asuntos de los tribunales respecta; si daban en enumerar de virtudes, también en este tema razonaba muy bien, hasta con lágrimas en los ojos; si se trataba del billar, tampoco se quedaba atrás; si de la manera de preparar un ponche, tampoco en esto era manco; si de los funcionarios y vistas de aduanas, sus opiniones y observaciones acerca de ellos eran tan acertadas que se habría dicho que él mismo había ejercido como funcionario y vista aduanero.
Sin embargo, lo más destacable era que sus palabras sabía revestirlas de cierta dignidad y comportarse a las mil maravillas. Cuando hablaba no lo hacía ni demasiado fuerte ni excesivamente bajo, sino en su justo tono. En resumen, se le mirara por donde se le mirase, era la misma corrección en persona. Todos los funcionarios estaban entusiasmados con la llegada de ese nuevo personaje. El gobernador decía de él que era persona de muy buenas intenciones; el fiscal, que era hombre de mucho sentido común; el coronel de la gendarmería, que era caballero muy culto e instruido; para el presidente de la Cámara era un señor muy digno y que no andaba a ciegas; para la esposa del jefe de Correos, un visitante extremadamente cortés y amable. El mismo Sobakevitch, que en contadas ocasiones hablaba bien de nadie, cuando llegó de la ciudad bastante tarde y habiéndose desnudado, al acostarse junto a su bella mujer le dijo:
—He ido, querida, a la velada que ofrecía el gobernador y a la comida en casa del jefe de policía. Allí he tenido ocasión de conocer al consejero colegiado Pavel Ivanovich Chichikov. ¡Es una persona extraordinariamente agradable!
A lo que su mujer se limitó a responder con un «hum» y a darle un empujón con el pie. Esta opinión tan favorable y halagadora para el forastero se extendió por toda la ciudad y perduró hasta el momento en que una peregrina cualidad de nuestro protagonista y un asunto o lance, como se dice en provincias, en el que se vio envuelto, dejó atónitos a la gran mayoría de los ciudadanos.
CAPÍTULO II
Nuestro héroe llevaba ya más de una semana en la ciudad, pasando el tiempo, como suele decirse, de modo muy agradable en continuas veladas y comidas. Por último, resolvió trasladar al exterior el campo de sus actividades y hacer una visita a los propietarios Manilov y Sobakevitch, a quienes así lo había prometido. Tal vez le impulsara otro motivo de más peso, una razón más seria, que le tocaba más de cerca… Pero el lector se irá enterando de todo por sus pasos contados y en el momento oportuno, si tiene la suficiente paciencia para leer la presente narración, muy larga, que se extenderá y ampliará a medida que se aproxime a su fin, que corona toda obra.
Al cochero Selifán le dio la orden de tener enganchados los caballos, por la mañana muy temprano, en el coche de paseo. Petrushka debía permanecer en la posada, pues estaba encargado de guardar el aposento y equipaje. Y al llegar aquí, no estará de sobras que al lector le sean presentados estos dos criados de nuestro protagonista. Aunque no son personajes de gran importancia, y a pesar de que corresponden a los que se les da el nombre de secundarios, o incluso de tercer orden; a pesar de que ni la marcha de los acontecimientos ni los resortes del poema se apoyan en ellos, y sólo los rozan en escasas ocasiones, el autor siente gran afición por los detalles en sus mínimos aspectos, y en este sentido, aunque ruso, pretende usar la misma meticulosidad que un alemán.
Por otra parte, en esto no empleará mucho tiempo ni espacio, ya que bastará añadir poca cosa a lo que el lector ya conoce, es decir, que Petrushka llevaba una levita bastante amplia de color marrón, heredada de su señor, y, siguiendo fielmente la costumbre de los hombres de su clase social, tenía la nariz grande y los labios gruesos. Por su carácter era más bien callado que hablador. En él se veía incluso una elevada tendencia a la ilustración, es decir, a leer libros, cuyo contenido no le importaba lo más mínimo. Le daba exactamente lo mismo que contara las aventuras de un héroe enamorado, que fuera un simple abecedario o un libro de oraciones: todo lo leía con idéntica atención. De haberle entregado un libro de Química, con él habría apechugado también. Le gustaba no lo que leía, sino el hecho de leer, o mejor dicho, el proceso de la lectura, ver cómo las letras se iban juntando para formar palabras que, en algunas ocasiones, sólo el diablo sabría lo que querían decir.
A la lectura se dedicaba de ordinario en posición horizontal en la antesala, encima de la cama y el colchón, razón por la cual éste estaba tan aplastado y liso como una torta. Aparte de la afición a la lectura, tenía otras dos costumbres que eran en él otros tantos rasgos característicos: acostarse vestido, sin desnudarse jamás, con la levita que llevaba siempre puesta, y emanar constantemente un olor muy particular, tan personal y propio, como de aposento repleto de gente y sin ventilación de tal modo que con sólo dejar en cualquier parte, aunque se tratara de una habitación deshabitada hasta aquel momento, y trasladar a ella su capote y sus cosas, parecía que en aquel cuarto habitaba mucha gente desde hacía más de diez años.
Chichikov, que era en extremo quisquilloso y en ocasiones incluso exigente, todas las mañanas hacía una inspiración, fruncía el entrecejo, meneaba la cabeza y exclamaba:
—No sé qué demonios te pasa. Si es que sudas, tendrías que ir al baño, muy a menudo.
Petrushka no respondía ni media palabra y en seguida procuraba hacer cualquier cosa, se dirigía con el cepillo en la mano hacia el frac de su señor, colgado en la percha, o recogía lo primero que encontraba. Se ignora lo que pensaba en esas ocasiones; tal vez se dijera para sus adentros: «¡Pues tú sí que estás bueno! Jamás te cansas de repetir cincuenta veces lo mismo». Dios sabrá; es harto difícil indagar lo que un criado está pensando mientras su señor le reprende. Así, pues, esto es todo lo que por ahora podemos decir sobre Petrushka.
Selifán, el cochero, era el polo opuesto… Pero al autor le ruboriza su empeño en distraer a los lectores por tanto tiempo con personas de tan baja condición, sabiendo sobradamente por experiencia cuán reacios son a conocer nada de las clases inferiores. El ruso es así: en él prevalece la pasión por aproximarse a todo el que ocupe aunque sólo sea un peldaño más arriba en la escala social, y prefiere conocer superficialmente a un conde o a un príncipe que entablar cualquier íntima amistad. El autor hasta llega a tener sus temores por lo que respecta a nuestro héroe, que no es más que un consejero colegiado. Quizá los consejeros palatinos no opongan resistencia a entablar conocimiento con él, pero los que han llegado al grado de general, quién sabe, acaso le dediquen una de esas miradas de desprecio que se dirigen con altivez a todo cuanto se arrastra a nuestros pies, o lo que es más grave todavía, quizá pasen de largo con una indiferencia que sería fatal para el autor. Pero por penoso que resulte lo uno y lo otro, es preciso volver con nuestro protagonista.
Así, pues, habiendo dado la víspera las oportunas órdenes, se despertó muy temprano, se lavó, se friccionó de arriba abajo con una esponja mojada, cosa que no hacía nada más que los domingos —y ese día era domingo—, se afeitó de tal manera que sus mejillas quedaron tan sumamente tersas y vivaces, que parecían de seda, se puso su frac de color rojo claro con pequeñas motitas, y su capote forrado de piel de oso, descendió las escaleras apoyándose ya por un lado ya por otro en el mozo de la posada, y subió al coche. Entonces el coche cruzó con gran estruendo el portón de la posada y salió a la calle. Un pope que se tropezó por el camino se descubrió en cuanto le vio, y algunos chiquillos, con sus camisas a cuál más sucia, le tendieron la mano exclamando:
—Una limosnita para este pobre huérfano.
El cochero, al advertir que uno de ellos hacía grandes esfuerzos por subirse a la trasera, le lanzó un latigazo, y el coche prosiguió su camino, saltando al trote por el desigual empedrado de la calzada. Con gran alegría distinguieron a lo lejos la barrera pintada a franjas de la puerta de la ciudad, señal evidente de que el empedrado, como les sucede a todos los suplicios, no tardaría en llegar a su fin. Chichikov tuvo tiempo aún de dar algunas cabezadas un tanto fuertes contra el techo del carruaje antes de que éste comenzara a rodar sobre terreno blando.
En cuanto la ciudad se quedó atrás, comenzaron a desfilar a ambos lados del camino las cosas más peregrinas y absurdas, según es costumbre en nuestro país: pequeños montículos, un bosque de abetos, diversos grupos de pinos jóvenes, bajos y ralos, troncos de viejos pinos calcinados por los incendios, brezos y otras menudencias semejantes. Se veían aldeas tiradas a cordel con sus casas que parecen montones de leña, cubiertas con unas techumbres de color gris, circundadas por adornos de madera tallada, que parecían imitar los dibujos de las toallas bordadas.
Algunos campesinos, como suelen hacer siempre, se hallaban sentados en sendos bancos frente a sus casas, enfundados en sus zamarras de piel de carnero y sin dejar de bostezar. Las mujeres, de rostro ancho, vestidas con trajes ajustados a la altura del pecho, contemplaban el panorama desde las ventanas del piso superior. Por las de la planta baja aparecían los terneros o el puntiagudo hocico de los cerdos. En resumen, se trataba de un paisaje conocido a la perfección. Habían recorrido ya quince verstas cuando a Chichikov le vino a la memoria que, según lo que había dicho Manilov, por allí debía hallarse su aldea, pero siguieron más allá del poste que indicaba la versta dieciséis sin que hubieran visto ninguna aldea. Y les habría sido muy difícil encontrarla si no hubiera sido por dos campesinos con quienes se cruzaron en el camino. Al preguntarles si Zamanilovka distaba mucho de allí, los agricultores se descubrieron y uno de ellos, más avispado, que llevaba barba de chivo, repuso:
—Querrás decir Manilovka, y no Zamanilovka.
—Sí, por supuesto, Manilovka.
—Claro, Manilovka —dijo el campesino—. Una versta más allá la encontrarás a tu derecha.
—¿A mi derecha? —repitió el cochero.
—Sí, a tu derecha —respondió el campesino—. Allí verás el camino que va a Manilovka. Zamanilovka no existe. Su nombre es éste, Manilovka.
—No hay ninguna Zamanilovka. Al subir la cuesta podrás ver un edificio de piedra de dos pisos; es la casa señorial, es decir, la casa en que vive el señor. Pero nunca se ha tenido idea de que por aquí hubiera ninguna Zamanilovka.
Prosiguieron su camino en busca de Manilovka. Pasaron otras dos verstas y hallaron el camino vecinal que torcía a la derecha. Pero recorrieron dos verstas más, y tres, y cuatro, y el edificio de piedra de dos pisos aún no aparecía. Chichikov se acordó entonces de que siempre que alguien invita a uno a visitarle en su aldea, que se halla a quince verstas, debe calcular que serán con seguridad treinta o más.
El lugar en que estaba situada la aldea de Manilovka presentaba escasos atractivos. La mansión señorial se hallaba en un altozano, expuesta a todos los vientos que quisieran soplar. La ladera de aquel altozano estaba cubierta de césped bien igualado, con algunos macizos de lilas y acacias amarillas siguiendo el estilo inglés. Por diversos lugares cinco o seis abedules presentaban a los vientos su raquítico ramaje. Bajo dos de ellos había un cenador de cúpula chata pintada de color verde, con columnas hechas con troncos de azul, donde se leía: «Templo de meditación en la soledad». Algo más abajo podía distinguirse un estanque cuya superficie estaba tapizada de hierbas, lo que, por lo demás, se ve con mucha frecuencia en los jardines ingleses de los propietarios rusos. Al pie de ese altozano y rozando con la misma ladera, se hallaban, a lo largo y a lo ancho, varias cabañas de madera, todas ellas de un tono gris, que nuestro protagonista, impulsado por razones que nos son desconocidas, comenzó a contar en seguida. Las cabañas eran más de doscientas. Entre ellas no se veía ni un solo árbol ni el más pequeño rastro de vegetación. Sólo había troncos y más troncos.
El paisaje aparecía animado por dos mujeres que, tras haberse recogido las sayas de un modo muy tradicional, arrastraban por el estanque, con el agua hasta las rodillas, los dos palos de una red rota, en la que habían quedado enredados dos cangrejos y un gobio. Ambas mujeres tenían toda la apariencia de haber reñido y no dejaban de discutir. En la lejanía, a un lado, distinguíase la masa oscura de un pinar, presentando unos insípidos tonos azulados. Hasta el tiempo parecía haberse acomodado adrede al ambiente general del paisaje: no era un día ni despejado ni nublado, sino que ofrecía cierto color gris claro como sólo puede hallarse en los viejos uniformes de los soldados de guarnición, de esa tropa en verdad pacífica y tranquila, a pesar de que acostumbra a emborracharse todos los domingos.
Como complemento del cuadro no podía faltar el gallo, anuncio de los cambios de tiempo, el cual, aunque los demás del corral con sus picos le habían abierto la cabeza hasta los mismos sesos debido a razones relacionadas con los consabidos galanteos, se desgañitaba cantando e incluso agitaba sus alas, tan deshilachadas como una vieja harpillera.
Mientras se aproximaba, Chichikov advirtió en la puerta al dueño de la casa en persona, vestido con una levita verde, quien con una mano en pantalla para protegerse los ojos del sol, intentaba identificar el carruaje que acudía a sus dominios. A medida que el coche se iba aproximando a la puerta, sus ojos adoptaron una expresión alegre y la sonrisa se fue haciendo cada vez más amplia.
—¡Pavel Ivanovich! —exclamó finalmente cuando Chichikov hubo descendido del coche—. ¡Creía que ya no se acordaba de nosotros!
Los dos amigos se dieron unos sonoros besos y Manilov llevó al recién llegado al interior de la casa. Y a pesar de que el tiempo que emplearán para recorrer el vestíbulo, la antesala y el comedor no será mucho, trataremos de aprovecharlo para decir unas breves palabras acerca del dueño de la casa. El autor se ve obligado a confesar que tal empresa resulta bastante difícil. Se prestan mucho más los caracteres grandes: sólo con dejar en el lienzo los colores a grandes pinceladas, poner en él los ojos negros de dulce mirada, las espesas cejas, la frente surcada por las arrugas, la capa negra o roja como el fuego apoyada en los hombros, y ya tenemos el retrato concluido. Pero todos estos señores de los que hay tantísimos en el mundo y en apariencia tan semejantes son entre sí, si se fija uno bien en ellos puede distinguir numerosas particularidades apenas perceptibles; todos estos señores presentan enormes dificultades para el retrato. En tales casos es necesario poner en juego toda la atención de que uno es capaz hasta que se logra ver con relieve los rasgos más sutiles, casi invisibles, y, hablando en términos generales, debe penetrar muy hondo la mirada harto ejercitada en el arte de la observación.
Difícilmente se puede decir con seguridad cómo era el carácter de Manilov. A veces se encuentran personas de las que a menudo se dice que no son ni esto ni lo de más allá, ni blanco ni negro. Tal vez a Manilov se le debería incluir en este grupo. De primera impresión se diría que era un hombre notable. Su rostro poseía agradables rasgos, aunque quizá sobraba en ellos el almíbar. Sus maneras tenían algo que atraía. Era rubio, de ojos azules y de agradables sonrisas. En los primeros instantes de conversación con él, uno no podía por menos que exclamar: «¡Qué bueno y agradable es este señor!». Un minuto después uno permanecerá en silencio, y al minuto siguiente no podrá dejar de decir: «¿Qué demonios es esto?», y tratará de alejarse. Si no lo hace así, se siente invadido por un mortal aburrimiento. Jamás escapará de su boca una palabra viva, ni tan sólo altanera, como se puede escuchar a la mayoría de la gente cuando conversan acerca de cualquier tema que les interese o que les toca de cerca.
Cada persona siente entusiasmo por alguna cosa. Uno se entusiasma por los galgos. Otro experimenta gran afición por la música y siente extraordinariamente todos sus matices. Un tercero es un auténtico maestro en cuanto se sienta a la mesa. A un cuarto le gustaría representar un papel aunque sólo sea una pulgada por encima del que le ha sido asignado. Un quinto, menos ambicioso, duerme y sueña que está paseando con un edecán, luciéndose ante sus amigos, conocidos e incluso desconocidos. Un sexto está dotado de una mano que siente un deseo sobrehumano de matar un as de piques o un dos, al mismo tiempo que la mano de un séptimo pretende poner algo en orden e intenta aproximarse al rostro del jefe de postas o de los cocheros. En resumen, todos y cada uno poseen su manía. Sin embargo, Manilov no tenía ninguna.
En casa apenas hablaba y se pasaba la mayor parte del día meditando y reflexionando, aunque Dios sabe en qué pensaría. No puede afirmarse que se ocupara de la marcha de la hacienda; ni siquiera se acercaba nunca a los campos, y los asuntos marchaban por sí solos. Siempre que el administrador iba a él para decirle: «Sería preciso hacer esto y lo de más allá», él se limitaba a responder: «Sí, no estaría mal», sin dejar ni por un momento de fumar su pipa, a la que se había acostumbrado durante el tiempo en que sirvió en el ejército, donde fue conceptuado como un oficial cultísimo, discretísimo y delicadísimo. «Sí, no estaría mal», repetía a menudo.
Cuando acudía a él un campesino y le decía, mientras se rascaba el cogote: «Señor, déme autorización para irme a ganar un jornal con que pagar el tributo», le respondía: «Vete», siempre con la pipa en la boca, y ni siquiera le pasaba por la cabeza la idea de que el campesino se había marchado a emborracharse.
En algunas ocasiones, plantado en la puerta de la casa, se quedaba mirando el patio y el estanque y pensaba en lo bien que estaría si los uniera mediante un paso subterráneo, o si construyera sobre el estanque un puente de piedra y colocara a ambos lados diversos puestos en los que los comerciantes podrían vender todos esos pequeños artículos que necesitan los mujiks[11] . En esos momentos sus ojos adquirían una expresión sumamente dulce y su rostro adoptaba un aire de extremada complacencia.
Sin embargo, estos proyectos nunca pasaban de ser más que simples palabras. En su despacho había siempre un libro, en cuya página catorce había una señal, que comenzó a leer hacía dos años.
En la casa constantemente faltaba algo. La sala contenía unos hermosos muebles tapizados con elegante tela de seda que sin duda habría costado lo suyo, pero no alcanzó para dos sillones, y éstos continuaban tapizados con una sencilla harpillera, a pesar de que desde hacía unos cuantos años el dueño de la casa repetía siempre cuando llegaba una visita: «No se siente en estos sillones, aún tienen que terminarse».
Había otra estancia enteramente vacía, aunque en los primeros días de casarse él había dicho a su esposa: «Querida, debemos arreglar las cosas para que mañana sin falta traigan algunos muebles para poner aquí, aunque sea con carácter provisional».
Cuando comenzaba a anochecer, los criados traían un candelabro de bronce que representaba las tres Gracias de la Antigüedad, con una hermosa pantalla de nácar, y a su lado un sencillo inválido de cobre, una palmatoria coja y torcida que dejaba caer a uno de los lados todo el sebo, cosa de la que no se daban cuenta ni el dueño de la casa, ni la dueña, ni siquiera los criados. Su mujer y él, sin embargo, se mostraban en extremo satisfechos el uno del otro.
Llevaban ya más de ocho años de matrimonio, pero continuaban ofreciéndose un pedazo de manzana, una almendra, un dulce, diciendo con voz enamorada y conmovedora que denotaba el más perfecto amor:
—Abre la boquita, corazón mío, cómete este pedacito.
Se entiende que la boquita se abría, y además de una manera muy graciosa. En los cumpleaños se preparaban sorpresas el uno al otro, por ejemplo, una pequeña fundita bordada con abalorios que servía para guardar el mondadientes. Y con mucha frecuencia, en momentos en que estaban sentados en el sofá, de pronto, el uno abandonaba su pipa y la otra su labor, suponiendo que entonces la tuviera en la mano, y se daban un beso tan dulce e interminable que durante el tiempo en que permanecían besándose, cualquiera habría podido fumarse sobradamente un cigarrillo. En resumen, eran realmente felices. Bien es cierto que se podía advertir que en una casa hay muchos otros quehaceres aparte de los prolongados besos y de las sorpresas, y que cabía la posibilidad de hacer numerosas preguntas. Así por ejemplo, ¿por qué se cocinaba tan sin ton ni son? ¿Por qué la despensa se hallaba medio vacía? ¿Por qué el ama de llaves era una ladrona? ¿Por qué todos los criados eran borrachos y extraordinariamente sucios? ¿Por qué la servidumbre entera se pasaba durmiendo todo el santo día, y si estaban despiertos, permanecían sin dar golpe?
Pero estas pequeñeces eran cosas mezquinas, y la dueña de la casa había recibido una especial educación. Bien sabemos que la buena educación se recibe en los pensionados. Y en todos, ellos por lo regular, se enseñan tres asignaturas que son la base de las virtudes del ser humano: un idioma, imprescindible para la felicidad de la vida de sociedad; el piano, gracias al cual el marido podía disfrutar de algunos momentos muy gratos, y, por último, la parte que se relaciona directamente con la economía del hogar, es decir, las labores de punto, que permiten confeccionar bolsitas y otras sorpresas.
No obstante, existen diferentes perfeccionamientos y modificaciones por lo que atañe a los métodos, especialmente en los tiempo actuales. Es algo que depende sobre todo de la sensatez y de la capacidad de las directoras de dichos centros. Hay pensionados en que lo más importante es el piano, después el idioma y sólo al final viene la economía doméstica. Otras veces sucede que lo más importante es la economía doméstica, es decir, el arte de confeccionar sorpresas de punto, después sigue el idioma y el piano sólo figura en último lugar. Los métodos cambian.
No vendrá mal hacer constar que la señora de Manilov…, pero, lo confieso, me asusta tremendamente hablar de las damas, tanto más que ya comienza a ser hora de volver con nuestros héroes, los cuales se hallaban desde hacía varios minutos en la puerta de la sala intentando que el otro pasara primero.
—Hágame el favor, no se tome por mí tanta molestia, yo pasaré detrás de usted —decía Chichikov.
—De ningún modo, Pavel Ivanovich, usted es mi invitado —replicaba Manilov, haciendo gestos de que pasara.
—No se moleste, se lo suplico, no se moleste. Tenga la bondad de entrar —continuaba Chichikov.
—No, no insista, no consentiré en pasar delante de un hombre tan culto y tan agradable.
—¿Por qué culto…? Se lo ruego, pase.
—Hágame el favor de pasar primero.
—¿Por qué?
—Porque sí —contestó Manilov con una grata sonrisa.
Por último ambos amigos pasaron a la vez, de lado, con el consiguiente apretón mutuo.
—Permítame usted presentarle a mi esposa —dijo Manilov—. Corazón mío, éste es Pavel Ivanovich.
Chichikov pudo contemplar a una dama en la que ni siquiera se había fijado cuando Manilov y él intentaban cederse el paso en la puerta. Su aspecto era muy agradable. Llevaba una bata de seda de color claro que la favorecía mucho. Su delicada y pequeña mano depositó rápidamente algo sobre la mesa y estrujó un pañuelo de batista con sus extremos bordados. Se levantó del diván en que se había sentado y Chichikov, con gran satisfacción, se aproximó a besarle la mano. La señora de Manilov dijo, con un ligero tartamudeo, que se alegraban mucho de su llegada y que no había día en que su marido no hablara de él.
—Sí —añadió Manilov—, ella no dejaba de preguntarme: «¿Por qué no viene ese amigo tuyo?». «Espera, corazón mío, ya verás como vendrá». Y al fin nos ha hecho ahora el honor de visitarnos. De verdad, nos ha dado usted una gran alegría… un día de mayo… una fiesta en el corazón…
Chichikov, al ver que la cosa iba hasta las fiestas en el corazón, se turbó un poco y contestó con suma modestia que su apellido no era famoso y que ni siquiera poseía un rango de importancia.
—Usted lo posee todo —replicó Manilov sonriendo agradablemente—. Usted lo posee todo, e incluso más.
—¿Qué le ha parecido nuestra ciudad? ¿Le ha gustado? —preguntó la dueña de la casa—. ¿Lo ha pasado bien?
—Es una ciudad magnífica, una bella ciudad —repuso Chichikov—, y lo he pasado muy bien. Todos sus habitantes son sumamente amables.
—¿Y qué le parece a usted nuestro gobernador? —prosiguió la señora de Manilov.
—¿No es verdad que se trata de un hombre muy honorable, que es en extremo amable? —añadió Manilov.
—Totalmente cierto —contestó Chichikov—. Es una persona muy honorable. ¡Y hasta qué punto ha llegado a compenetrarse con sus funciones! ¡Cómo las comprende! ¡Ojalá existieran muchos como él!
—¡Cómo sabe recibir a todo el mundo! ¡Con qué delicadeza se comporta siempre! —exclamó Manilov con su agradable sonrisa, y la satisfacción le hizo entornar los ojos del mismo modo que el gato al que le hacen ligeras cosquillas detrás de las orejas.
—Es una persona en extremo agradable —continuó Chichikov—. ¡Y qué habilidad la suya! No lo podía imaginar. ¡Cómo sabe bordar! Me enseñó una bolsita que había bordado él; muy pocas señoras podrían hacerlo con mejor arte.
—¿Y qué me dice del vicegobernador? ¿No es cierto que es muy simpático? —preguntó entonces Manilov volviendo a entornar los ojos.
—Es una persona muy respetable, respetabilísima —contestó Chichikov.
—Pero permítame, ¿qué opina del jefe de policía? ¿Verdad que es un señor muy agradable?
—Sumamente agradable. ¡Qué hombre tan inteligente, y qué cultivado!
—Durante toda la noche estuvimos jugando al whist en su casa junto con el presidente de la Cámara y el fiscal. Es una persona muy respetable, respetabilísima.
—¿Y qué le parece la esposa del jefe de policía? —preguntó la dueña de la casa—. ¿Verdad que es una señora muy simpática y agradable?
—¡Oh! Es una de las mujeres más simpáticas y honorables que he conocido jamás —contestó Chichikov.
Acto seguido le tocó el turno al presidente de la Cámara, al jefe de Correos, y de este modo estuvieron pasando revista a la mayoría de los funcionarios de la ciudad, los cuales resultaron todos ser unos hombres respetabilísimos.
—¿Residen ustedes siempre en el campo? —preguntó al fin a su vez Chichikov.
—Normalmente vivimos en el campo —repuso Manilov—. En algunas ocasiones nos trasladamos a la ciudad, pero únicamente para disfrutar de la sociedad de gentes cultas. Uno se vuelve salvaje, ¿sabe usted?, cuando se queda siempre encerrado en su casa.
—Tiene toda la razón, es cierto —asintió Chichikov.
—Por supuesto —continuó Manilov—, sería muy distinto si tuviéramos buenos vecinos, si por ejemplo, alguien con quien poder hablar del buen trato, intercambiar delicadezas, seguir la marcha de una ciencia, de forma que el alma lograra expansionarse, que se creyera uno, por así decirlo, estar volando por los espacios… —Iba a añadir algo más, pero al darse cuenta de que se había entregado con exceso a las divagaciones, hizo un gesto indefinido y prosiguió—: En este caso, naturalmente, el campo y la soledad resultarían muy agradables… Sólo a veces, cuando uno se pone a leer Sin Otechestva.
Chichikov manifestó estar totalmente de acuerdo con esto, añadiendo que era imposible encontrar nada tan agradable como la vida en el campo y el recogimiento, gozando en la contemplación de la naturaleza y leyendo otras veces un buen libro…
—Pero ¿sabe usted? —añadió Manilov—. Si uno no tiene algún amigo con el que poder compartir los propios sentimientos…
—¡Oh! ¡Verdaderamente, tiene usted toda la razón! —le interrumpió Chichikov—. ¿Qué representan entonces todos los tesoros que pueda haber en el mundo? «No busques el dinero, busca buenos amigos», aconsejó cierto sabio.
—¿Y sabe usted, Pavel Ivanovich? —prosiguió Manilov dando a su rostro una expresión no ya dulce, sino incluso empalagosa, con la mixtura con que el habilidoso médico mundano azucara la medicina, convencido de que con ello alegrará al enfermo—. Entonces uno experimenta algo parecido a cierto placer espiritual… Por ejemplo, en este momento, cuando la fortuna me ha deparado la felicidad, podríamos asegurar que única, de conversar con usted y de gozar de su grata compañía…
—¡Por Dios! ¿Qué puedo tener yo de agradable? Sólo soy una persona insignificante, carente por completo de importancia.
—¡Oh, Pavel Ivanovich! Permítame usted que le hable con el corazón en la mano. Entregaría encantado la mitad de mi fortuna a cambio de sólo una parte de las cualidades que posee.
—Por el contrario, soy yo quien me consideraría el más…
Se ignora hasta dónde habrían llegado ambos amigos en esa mutua expansión si no hubiera comparecido un criado anunciando que la comida estaba dispuesta.
—Hágame el favor —dijo Manilov—. Perdónenos usted si nuestra comida es muy distinta de las que se ofrecen en las capitales y en las casas lujosas. Somos gente sencilla; de acuerdo con la costumbre rusa, tenemos sopa de col, pero se la ofrecemos con toda el alma. Hágame el favor de pasar.
Nuevamente estuvieron porfiando durante un buen rato acerca de quién tenía que pasar primero hasta que, por último, Chichikov se introdujo de costado en el comedor.
En él se encontraban ya dos niños, hijos de Manilov. Tenían esa edad en que los pequeños comen ya junto con los mayores, pero en sillas altas. A su lado se hallaba el preceptor, quien para saludar hizo una cortés inclinación al mismo tiempo que esbozaba una sonrisa. La dueña de la casa se sentó junto a la sopera. Al invitado se le indicó que tomara asiento entre ella y el anfitrión mientras un criado iba anudando las servilletas al cuello de los niños.
—¡Qué niños tan simpáticos! —exclamó Chichikov contemplándolos—. ¿Qué edad tienen?
—El mayor ocho años y el menor acaba de cumplir los seis —repuso la señora de Manilov.
—Escucha, Temístoclus —dijo Manilov al mayor, que intentaba sacar la barbilla de la servilleta que le había anudado el criado.
Chichikov arqueó un poco las cejas al oír este nombre griego, al que, se ignora la causa, Manilov hacía acabar en «us», pero en seguida volvió a su rostro la expresión que era corriente en él.
—Contesta, Temístoclus, ¿cuál es la mayor ciudad de toda Francia?
El preceptor clavó su mirada en Temístoclus, como si fuera a comérselo con los ojos, pero se tranquilizó por completo y asintió con la cabeza al oír que el pequeño decía:
—París.
—Y en Rusia, ¿cuál es la ciudad mayor de todas? —preguntó de nuevo Manilov.
El preceptor volvió a ponerse en guardia.
—San Petersburgo —repuso Temístoclus.
—¿Y qué otra?
—Moscú —repuso Temístoclus.
—¡Qué inteligente! —exclamó Chichikov—. Pero permítame… —continuó algo sorprendido dirigiéndose a los padres—. ¡Tan pequeño y hay que ver lo que sabe! Permítame decirle que este niño es muy listo.
—¡Oh! Todavía no lo conoce usted bien —dijo Manilov—. Es muy inteligente y muy capaz. El menor, Alcides, es menos vivo, pero él, cuando ve una cochinilla o cualquier otro animal, parece que se le enciendan los ojos de tanto brillarle y se va al instante a mirar. A mí me gustaría que se dedicara a la diplomacia. Temístoclus —agregó dirigiéndose al niño—, ¿quieres ser embajador?
—Sí —repuso Temístoclus sin dejar de masticar un pedazo de pan ni de mover la cabeza hacia uno y otro lado.
En ese preciso instante el criado que se hallaba a sus espaldas limpió la nariz al futuro embajador, e hizo muy bien, ya que de no hacerlo así se habría deslizado hasta la sopa una enorme gota de algo que no tenía relación alguna con lo que contenía el plato.
La conversación versó acerca de lo agradable que es la vida tranquila, y la dueña de la casa interrumpía de vez en cuando para hacer observaciones sobre el teatro de la ciudad y los actores. El preceptor miraba con mucha atención a los interlocutores, y cuando se daba cuenta de que estaban a punto de sonreír, abría la boca y se reía a sus anchas. Seguramente se trataba de una persona agradecida y quería pagar de este modo al propietario el buen trato que éste le dispensaba.
No obstante hubo un momento en que su rostro adquirió una expresión severa y dio unos fuertes golpetazos en la mesa, con la mirada clavada en los pequeños, que estaban sentados delante de él. Y lo hizo muy a tiempo, puesto que Temístoclus acababa de morder en la oreja de Alcides, y éste, con la boca abierta y los ojos cerrados, se disponía a armar el gran escándalo. Sin embargo, advirtiendo que esto le podía acarrear quedarse sin postre, se esforzó para que su boca adoptara la expresión acostumbrada y, con los ojos inundados en lágrimas, comenzó a roer un hueso de cordero de tal forma que sus mejillas quedaron llenas de reluciente grasa.
La dueña de la casa se dirigía con frecuencia a Chichikov en los siguientes términos:
—Apenas come usted. Se ha servido demasiado poco.
A lo que él contestaba en cada ocasión:
—Muchísimas gracias, ya he comido bastante. Es preferible una agradable conversación a un buen manjar.
Por último, se levantaron de la mesa. Manilov se mostraba muy satisfecho y, con una mano apoyada en la espalda de su invitado, se preparaba a acompañarlo a la sala, cuando el invitado le comunicó de pronto y con expresión muy significativa que deseaba hablar con él acerca de un asunto de mucha importancia.
—Si es así, le suplico que venga a mi despacho —repuso Manilov, y lo llevó a una estancia de pequeñas proporciones, cuyas ventanas daban al azulado y frondoso bosque—. Éste es mi rincón —agregó.
—Me gusta, en efecto —dijo Chichikov recorriendo toda la estancia con la mirada.
Realmente, resultaba bastante agradable. Las paredes estaban pintadas de una especie de color azul que se acercaba a grisáceo. Había cuatro sillas, una butaca, una mesa en la que se encontraba el libro aquel de que ya hablamos antes, con una señal entre las hojas, y algunos papeles escritos. Pero lo que más se veía allí era tabaco. Había en unos cuantos recipientes, en la tabaquera, e incluso amontonado sobre la mesa. En las dos ventanas se distinguían pequeñas montañitas de ceniza de la pipa, dispuestas con sumo cuidado en bonitas filas. Era fácil advertir que esto proporcionaba en ocasiones un agradable pasatiempo al anfitrión.
—Permítame suplicarle que se siente en esta butaca —dijo Manilov—. Aquí podrá hacerlo con más comodidad.
—Gracias, pero prefiero sentarme en una silla.
—Permítame que no le complazca —replicó Manilov con una sonrisa—. Esta butaca la reservo para mis huéspedes. Lo quiera o no, tiene que sentarse en ella.
Chichikov tomó asiento.
—Permítame ofrecerle una pipa nueva.
—No, se lo agradezco, no fumo —contestó Chichikov con voz dulce y como lamentándolo.
—¿Por qué? —inquirió Manilov con voz asimismo suave e investigadora.
—Tengo miedo de acostumbrarme. Tengo entendido que la pipa hace adelgazar.
—Permítame decirle que esto es sólo un simple prejuicio. Al contrario, yo pienso que fumar en pipa es, sin comparación, más saludable que tomar rapé. En nuestro regimiento había un teniente, un hombre sumamente agradable e instruido, que en todo momento llevaba la pipa en la boca, y no la soltaba ni tan siquiera al sentarse a la mesa, ni aún, con perdón sea dicho, en todos los demás lugares. Ahora tiene más de cuarenta años, y a Dios gracias, goza de inmejorable salud.
Chichikov repuso que, efectivamente, esto sucede con frecuencia, y que en la naturaleza se ven gran cantidad de cosas que ni siquiera una mente privilegiada es capaz de explicar.