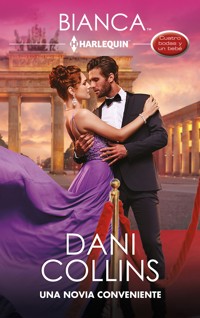2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Para él sería un verdadero placer convertirla en su amante. A Gwyn la habían metido en un buen lío. Habían subido a la red unas fotos escandalosas, lo que ponía en peligro el puesto de trabajo que con tanto esfuerzo había logrado en Donatelli International Bank. Nadie estaba dispuesto a escucharla. Nadie quería saber que le habían tendido una trampa. Nadie excepto su jefe, el oscuro y sexy Vittorio Donatelli. Vittorio estaba dispuesto a hacer lo que fuera por proteger a su empresa del escándalo. Llevaba años ocultando su verdadero origen y, si para seguir así tenía que convertir a Gwyn en su amante, lo haría.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Dani Collins
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Amantes contra su voluntad, n.º 2508 - noviembre 2016
Título original: Bought by Her Italian Boss
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8970-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
GWYN Ellis apartó la mirada del monitor para dirigirla a Nadine Billaud, la relaciones públicas de Donatelli International.
–Esta es usted, oui?
Gwyn se había quedado sin habla. El corazón le golpeaba furioso contra las costillas al haberse reconocido, y un sudor frío le humedecía la piel.
Era ella, y estaba desnuda, allí, en el monitor del ordenador, la línea de sus nalgas era clara como el alba, enmarcada por el tanga rosa. Todo el mundo tenía un trasero más o menos como el suyo, pero ella era extremadamente selectiva en cuanto a quién enseñárselo. Desde luego, no enviaba fotos como aquella a hombres que apenas conocía, y, mucho menos, las colgaba en la red.
La foto cambió, y apareció un torso desnudo con una sábana arrugada sobre el muslo. Eso también le pertenecía. El modo en que se dibujaban sus senos con el movimiento de un brazo al pasarse la mano por el pelo era deliberadamente erótico.
Se diría que llevaba todo el día haciendo el amor.
Entonces llegó la última. Tiraba ligeramente de la banda elástica del tanga a la altura de la cadera, como si dudara entre quitárselo o dejárselo puesto. La envolvía una luz dorada y la piel brillaba amortiguada como si llevase una capa de aceite. De repente, se dio cuenta. Aquellas fotos se las habían tomado en el spa, mientras le daban un masaje para intentar suavizar el dolor entre los omóplatos que llevaba semanas torturándola. Se estaba levantando de la camilla, relajada y cómoda, imaginándose en la intimidad. La mesa había sido desdibujada deliberadamente, lo mismo que las flores del fondo, de manera que el lugar pudiera ser lo que el espectador quisiera imaginarse.
Se le encogió el estómago. Debía de estar hiperventilando porque se oía un silbido distante.
Quería vomitar, perder el conocimiento, morirse. «Dios bendito, llévame ahora».
–Mademoiselle? –insistió Nadine.
–Sí... –balbució–. Soy yo. ¿Puede cerrar eso, por favor? –le rogó, mortificada, y miró a Fabrizio, su supervisor. Estaba sentado a su lado con una expresión desdeñosa–. ¿Por qué me enseña eso aquí? –preguntó–. ¿No podríamos haber hecho esto en un sitio más privado?
–Están en la red. Cualquiera puede verlas. He sido yo quien se lo ha dicho a Nadine –respondió Fabrizio sin piedad.
¿Él las había estado viendo? Genial.
Se le llenaron los ojos de lágrimas.
–Pero usted sabría que esto podía ocurrir cuando le envió las fotos al señor Jensen, ¿no?
Nadine no había dejado de mirarla por encima del hombro desde que había entrado en su despacho, mientras que la mirada de Fabrizio parecía decirle que sabía lo que ocultaba tras su respetable atuendo de traje de chaqueta. Y comenzó a temer por su trabajo. Le sudaban las palmas de las manos.
–Yo no he tomado esas fotos –dijo con toda la firmeza que le permitió la voz–, ¿De verdad creen que yo le enviaría fotos de esa naturaleza a un cliente? Pero si son... ¡Por el amor de Dios!
Oyó que la puerta se abría a su espalda y se levantó como un rayo para cerrar de golpe el portátil de Nadine. Ojalá las imágenes se pudieran borrar del mismo modo.
Sabía que de un momento a otro se iba a echar a llorar. Sentía una tremenda presión en el cuello y detrás de los ojos, pero por el momento estaba como en estado de shock, como si la hubieran disparado pero aún tuviese la capacidad de correr antes de que la verdadera profundidad de las heridas hubiera tenido tiempo de debilitarla.
–Signor Donatelli –Nadine se levantó–, gracias por venir.
–¿Se lo ha notificado? –exclamó Fabrizio, levantándose de golpe.
–Es el protocolo a seguir cuando ocurre algo que pone en peligro la reputación del banco.
–Va a ser despedida –se apresuró a informar Oscar Fabrizio al recién llegado–. Estaba a punto de decirle que recogiera sus cosas.
El tiempo se detuvo mientras Gwyn procesaba la información. Como una tonta, se había creído que la convocaban al despacho para tratar algo de un cliente, y no para ser puesta en evidencia delante del mundo entero. Literalmente.
Eso era precisamente el bullying en Internet. Pura persecución. Una caza de brujas. Era incapaz de asumir lo injusto de todo aquello.
La única experiencia similar a aquella fue cuando diagnosticaron la enfermedad de su madre. Palabras pronunciadas, hechos expuestos, y ella incapaz de imaginarse cómo iba a ser el minuto siguiente, la semana siguiente, el resto de su vida.
No quería pensarlo, pero no tenía elección.
Y el silencio que se había espesado a su alrededor le decía que era eso lo que todos esperaban.
Muy despacio, se volvió a mirar al hombre que acababa de entrar. No era Paolo Donatelli, presidente y cabeza de familia propietario de Donatelli International. Era mucho peor.
Vittorio Donatelli, primo de Paolo y segundo de a bordo como director de operaciones VIP. Podría decirse que aún más guapo, al menos en su opinión. Sus facciones eran tan refinadas y bellas como exigía su ascendencia italiana. Recién afeitado e impecablemente vestido, tenía un aire de arrogancia que enfatizaba su estatura y su expresión distante. Su capacidad de dominar cualquier situación resultaba obvia por el modo en que los demás aguardaban que hablase.
No la conocía de nada. Solo había cruzado con él una brillante sonrisa al poco de llegar a Milán, sin darse cuenta de que el objeto de sus deseos no podía saber que lo era. Él había respondido no haciéndole el menor caso, obviándola como si no existiera.
–Nadine, Oscar –saludó, antes de volverse a ella y mirarla con sus ojos de color bronce.
Le dio un vuelco el corazón, reaccionando ante él a pesar de encontrarse al borde del desastre. Tenía la boca tan seca que no consiguió sonreír. El zumbido que solo ella percibía creció.
–Señorita Ellis –saludó con un hostil asentimiento de cabeza.
Debía de conocer su apellido por el informe de Nadine, pero que había visto las fotos resultaba evidente por el modo acusador en que la miraba. Pues claro que las había visto. Por eso había bajado de la torre de marfil a los pisos intermedios de la Torre Donatelli.
Sintió que se le paraba la respiración y que le fallaban las piernas. Era sorprendente lo indefensa que podían hacerle sentir unas fotos, pero el efecto que aquel desconocido había surtido en ella no tenía precedentes. Lo había visto en una ocasión en las oficinas de Charleston, y eso había bastado para que solicitase el traslado a las oficinas centrales de Milán por encima de otros destinos. Había querido avanzar, ascender, y aquella era su ubicación soñada, pero solo porque le proporcionaba la posibilidad de verlo.
Pero él no se parecía al hombre que ella se había imaginado. Los hombres italianos solían ser cálidos, gregarios y adoradores de las mujeres, con lo que se había imaginado que flirtearía con ella en cuanto se le presentara la oportunidad, pero el hombre con el que se había obsesionado no solo la había visto desnuda, sino que su imagen lo había dejado completamente indiferente. Es más: sentía repulsa.
No podía seguir en esa línea de pensamiento. Su mundo ya estaba hecho añicos, pero debía mantener la calma.
Cierto que no estaba acostumbrada al rechazo de los hombres, o a no despertar al menos su interés. Más bien al contrario: solía llamar su atención, aunque a ella no le hiciera demasiada gracia. Tampoco lo fomentaba. Tenía el pelo castaño, como millones de mujeres, y tampoco era una belleza. Su rostro era agradable, y solo resultaba bonito por la calidad de su piel heredada de su madre y por su naturaleza alegre, de modo que no debería sorprenderle que un hombre como él, que podía elegir a cualquier mujer, no mostrase interés en ella.
Pero, aun así, le dolía.
«Piensa», se ordenó.
–Quiero un abogado –consiguió decir.
–¿Para qué? –preguntó Vittorio, alzando las cejas como un dios enojado.
–Esto es despido improcedente. Me están tratando como a una delincuente, cuando esas fotos han sido tomadas de manera ilegal. No son selfies, de modo que, ¿cómo iba a poder enviárselas a Kevin Jensen, o a cualquier otra persona? ¡Fue su esposa quien me recomendó ese sitio para que me tratasen el hombro!
Vito miró hacia el ordenador, revisando mentalmente unas imágenes que podrían ser excitantes si constituyeran una comunicación privada entre amantes. Mientras las veía se había sentido cautivado contra su voluntad, obligándose con un ejercicio de voluntad a salir del estado de parálisis al que le había inducido la contemplación de su sensual figura. Tenía que asimilar que aquello era una bomba de hidrógeno dirigida a la línea de flotación del banco que era toda su vida, y la base que soportaba la estructura de su extensa familia.
Pero las fotos, efectivamente, no eran selfies. Eso era cierto. Debía de haberlas tomado Jensen.
Nadine debió de pensar que su mirada al ordenador era una orden de que lo abriese, e inició el movimiento de levantar la tapa.
–¿Quiere dejar de enseñar eso a la gente, estúpida? –le soltó Gwyn.
–Mantengamos esto en el ámbito profesional –replicó Nadine.
–¿Cómo reaccionaría usted si estuviera en mi lugar? –le espetó.
Gwyn Ellis no era como él se había imaginado. Tenía un aspecto saludable muy estadounidense que neutralizaba el aire de femme fatale que emanaba de las fotos. Aun así, había recibido un impacto de sexualidad femenina al entrar en la sala, lo mismo que había sentido al ver cómo le sonreía aquel primer día que la vio en la entrada.
Ya estaba bajo sospecha entonces y por eso había fingido no reparar en su presencia, pero nada podía rebajar la intensidad de su presencia. Tenía un cuerpo rotundo, con unos pechos redondeados y firmes, una cintura que pedía a gritos las manos de un hombre y unas caderas a las que agarrarse antes de deslizarse a sus nalgas tentadoramente redondas.
Era una mujer muy intensa, con unas curvas suaves que anunciaban al reino animal que era incuestionablemente una de las hembras de la especie, en edad fértil e irresistiblemente madura, que llamaba al macho que había en él, acelerando la sangre de la bestia que intentaba controlar a toda costa.
No se dejaba arrastrar con frecuencia por reacciones tan viscerales como la lujuria. Aquel no era el momento y tampoco la mujer, a pesar de que una parte de sí mismo ardía de curiosidad ante el reto de meterse en aquella tormenta perfecta de química y ver si podía sobrevivir a ella.
–Yo nunca me acostaría con un hombre casado –oyó que decía Nadine–. Esto no me ocurriría a mí.
–¿Quién ha dicho que yo me acueste con Kevin Jensen? –le espetó Gwyn acaloradamente–. ¿Quién? ¡Quiero saberlo!
Estaba indignada, y aquella no era la reacción que cabía esperar de una mujer que había posado para su amante. Debería estar furiosa con Jensen o con su mujer, quizás, o tirándose de los pelos por haber tomado una decisión tan arriesgada como la de posar desnuda para su amante, pero parecía una mujer a punto de perder el control, reaccionando ante una catástrofe con una histeria que contenía a duras penas.
–Su esposa ha dicho que se ha acostado con él. O que ha querido hacerlo –intervino Fabrizio–, ya que ha sido ella quien ha filtrado estas desagradables fotos al descubrirlas en el teléfono de su marido. Usted y él han estado comiendo y cenando juntos.
Ese ataque era interesante. Él había albergado ciertas sospechas sobre el director de contabilidad, y había llamado la atención de Paolo sobre ello unas semanas atrás. Había sido fácil pensar que la chica nueva estaba también involucrada.
–Kevin quería que hiciéramos cosas... que mantuviéramos las reuniones fuera de la oficina –explicó, mirando a Vito–. Es un cliente, y no me quedaba otro remedio que ir donde él quisiera.
Eso tenía que aceptarlo. El mejor servicio de atención al cliente era la piedra angular de Donatelli International. Si un cliente del calibre de Jensen quería que fueran a visitarlo a su casa, se esperaba de los empleados que lo hicieran.
–¿No ha sacado usted las fotos? –la presionó.
–¡Pues claro que no!
–Entonces, no estarán en ese teléfono.
Señaló con la cabeza el móvil que tenía apretado en la mano.
Se había olvidado de que lo tenía. Siempre que se levantaba de su mesa se lo llevaba, y lo había puesto en silencio al entrar en la reunión.
–No –contestó con confianza.
–¿Me permite que lo confirme? –preguntó, extendiendo el brazo.
Parecía una petición muy razonable, pero... Dios, no. Tenía algo en el móvil que era más que vergonzoso, y que empeoraría su situación.
Sabía que su expresión debía de estar siendo una mezcla de pánico y culpabilidad, pero no pudo evitarlo.
–Este teléfono es mío –balbució, intentando no dejar que la intimidasen los rayos que le salían de los ojos y que parecían sugerir que tendría suerte si solo perdía el trabajo–. Se me abona una cantidad para que lo use en cuestiones de trabajo, pero es mío, y no tiene ningún derecho a mirarlo.
–¿Puede o no librarle de sospechas?
–Ya se ha invadido suficientemente mi intimidad.
Estaba desnuda en Internet. Todos en el edificio debían de estar viéndola, los hombres diciendo cosas sucias, las mujeres juzgando si su vientre era lo bastante plano, si tenía celulitis o no, opinando si era demasiado delgada, o demasiado alta, o lo que fuera para sentirse mejor con su propio físico.
Lo único que tenía eran ganas de llorar.
Con lo duro que había trabajado para que la vida no la maltratase como a su madre. Desde bien joven había intentado ser independiente y controlar su futuro.
«Respira», se ordenó. «No pienses en ello». Se iba a derrumbar.
–Creo que ya tenemos la respuesta –sentenció Fabrizio, implacable.
Un teléfono zumbó.
–La prensa está llegando –dijo Nadine–. Tenemos que hacer una declaración.
«¿La prensa?». Gwyn se acercó a la ventana para mirar.
Se veía a gente arremolinada en la entrada, cargados con cámaras, como hormigas saliendo de un hormiguero. Como si hubiera habido un nacimiento en la familia real.
Tragó saliva y se le volvió a encoger el estómago.
Kevin Jensen era un icono, un superhéroe moderno que acudía a cualquier clase de catástrofe para ofrecer ayuda sobre el terreno. Cualquiera se daba cuenta de que explotaba aquella clase de situaciones sobrecogedoras para arrancar donaciones y publicitar su propio perfil, pero lo cierto era que se personaba en las peores tragedias y aportaba ayuda, haciendo un trabajo necesario y real para los damnificados.
Pero últimamente ella había empezado a preguntarse cómo se gastaba parte de aquellas cuantiosas donaciones.
¿Sería aquella su respuesta? ¿Habría decidido desacreditarla para que la despidieran? No podía ser. Esa clase de cosas no le ocurrían a las personas normales.
Miró buscando una ruta de escape. Ni siquiera podría salir del edificio para ir a su piso, así que ¿cómo iba a poder volver a Estados Unidos? Y una vez allí, ¿qué? ¿Pediría ayuda a su padrastro? ¿Quién iba a contratarla con esa clase de notoriedad?
Sería exactamente lo que más había intentado evitar: una carga. Un parásito.
Dios bendito... las paredes comenzaban a derrumbarse a su alrededor. La presión que sentía detrás de los pómulos y el peso en los hombros era cada vez mayor.
Nadine hablaba mientras escribía:
–... decir que el banco desconocía la relación personal entre ambos y que la empleada ha sido despedida...
–Nuestro cliente ha declarado no saber nada de esas fotos –intervino Fabrizio.
Gwyn se volvió.
–Y su empleada declara haber sido víctima del ataque de un voyeur, un vendedor de pornografía en Internet y una esposa vengativa.
Nadine dejó de escribir.
–Le aconsejo que no hable con la prensa.
–Y yo le informo de que con quien voy a hablar es con un abogado.
En realidad, su amenaza estaba vacía, dado que sus ahorros eran modestos. Muy modestos. Aunque pudiera pedirle ayuda a su hermanastro, no podía contar con que quisiera hacerlo. También tenía una imagen profesional que mantener.
La hostilidad que emanaba de Vittorio Donatelli era tan intensa que le hizo desear que se la tragara la tierra.
–¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? –preguntó Nadine.
–Dos años en Charleston, y cuatro meses aquí.
–Dos años. ¿Cómo consiguió este ascenso llevando tan poco tiempo? –preguntó, mirándola de arriba abajo, dando a entender que se habría ganado el puesto acostándose con alguien.
Al parecer, las clases nocturnas, los cursos de idiomas y las horas extras no contaban para nada.
Fabrizio no la defendió, a pesar de que había firmado su traslado y de que había calificado de estupenda la gestión que había hecho desde que llegó.
La expresión de Vittorio era una máscara inescrutable. ¿Estaría pensando lo mismo?
Un gemido apenas audible se escapó de sus labios y se cruzó de brazos, intentando no perder la razón.
Vittorio sacó su móvil y llamó a alguien.
–¿Bruno? Soy Vito. Te necesito en el despacho de Nadine Billaud. Tráete a algunos de tus hombres.
–¿Para que me escolten en el paseo de la desgracia? –a Gwyn se le quebró la voz–. No se preocupe, que pienso irme rápidamente y en silencio. Estoy deseando desaparecer de aquí.
–Se quedará donde está hasta que yo le diga lo contrario –le espetó. Y, dirigiéndose a Nadine, añadió–: Confirme que esas fotos pertenecen a una de nuestras empleadas. Por respeto a la intimidad y razones legales, no podemos hacer más comentarios. Pídales a los periodistas que se dispersen y pida a los guardias de seguridad del vestíbulo que la ayuden. Por otro lado, informe a nuestros empleados de lo mismo, y añada que se arriesgan a ser despedidos si hablan con la prensa o si se dedican a ver las fotos desde cualquier equipo de la empresa. Oscar, necesito un informe completo de cómo llegaron a tu poder esas imágenes.
–El señor Jensen se puso en contacto conmigo esta mañana...
–Aquí no –le cortó, y alguien llamó a la puerta–. En tu despacho. Quieta aquí –añadió por encima del hombro dirigiéndose a Gwyn, como si fuera un perro al que dejase en casa mientras se iba a trabajar, y con un gesto invitó a salir a los otros dos, cerrando la puerta tras ellos.
–Genial –dijo Gwyn en el silencio del despacho de Nadine.
Un dolor le recorrió el cuerpo como si tuviera dentro una serpiente que le apretara el corazón y los pulmones, el estómago y la garganta, y cubriéndose la cara intentó ocultarse de la terrible verdad: que todos, el mundo entero, no solo estaban viendo su cuerpo desnudo, sino que estaban pensando que se había acostado con un hombre casado.
A lo de que la hubieran visto desnuda podía acostumbrarse, o casi, pero ella era una buena persona. No mentía, no robaba, ni se insinuaba a los hombres, y menos si estaban casados.
La presión que sentía en los pómulos, en la nariz y detrás de los ojos era insoportable. Se los apretó con el dorso de la mano, pero un gemido de angustia le estaba creciendo en el pecho.
¡No podía derrumbarse! Allí no. Aún no. Tenía que salir de aquel edificio cuanto antes. Iba a ser horrible, una pesadilla, pero lo iba a hacer, y con la cabeza bien alta.
Apretando los dientes, abrió la puerta. Un hombre corpulento le salió al paso. Tenía el pelo muy corto, traje y un auricular. La miró con indiferencia.
–Attendere qui, per favore.
Espere aquí, por favor.
Estaba tan sorprendida que dejó que tirara del pomo de la puerta y se la cerrara en las narices.
Volvió a acercarse a la ventana. La multitud de periodistas había crecido. No podía ver si Nadine estaba o no hablando con ellos. Apenas podía ver nada. Por más que se apretaba los ojos no conseguía suavizar la quemazón que tenía detrás.
La puerta volvió a abrirse y levantó de golpe la cabeza.
Era él.
Capítulo 2
G