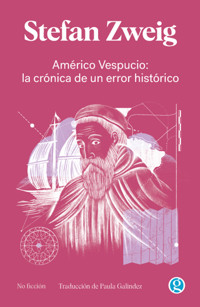
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Este breve ensayo biográfico sobre la figura de Vespucio fue escrito por Stefan Zweig en 1941 y publicado de manera póstuma. En él, se reconstruyen todas las circunstancias, casualidades, malentendidos y por qué no alguna pizca de astucia por las que el nombre de Américo Vespucio quedó inmortalizado. Después de todo, quien descubrió América pero no la reconoció fue Colón y quien no la descubrió pero fue el primero en reconocerla fue Vespucio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Zweig(Viena 1881 - Petrópolis 1942)
Stefan Zweig nació en Viena, Austria, el 28 de noviembre de 1881. Estudió en la Universidad de Viena, donde obtuvo un doctorado en filosofía e incursionó en estudios literarios.
Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió al Ejército austrohúngaro con tareas administrativas, ya que no era apto para participar en combate. Escribió varios artículos apoyando el conflicto. Sin embargo, luego de esta experiencia y después de ser testigo de las implicancias de la guerra, cambió radicalmente su posición. En base a ello, escribió Jeremías, en la cual establecía sus firmes convicciones antibelicistas, por las que tuvo que exiliarse a Suiza.
El período de entreguerras fue el más productivo de su carrera: durante este tiempo escribió Una partida de ajedrez, Momentos estelares de la humanidad, La piedad peligrosa, entre otros. Desde 1933, con la llegada de Hitler al poder, sus obras fueron prohibidas.
En 1934 tuvo que exiliarse nuevamente —esta vez a Gran Bretaña—, debido a la ocupación nazi en Austria. En 1941 se instaló en Brasil con su esposa Lotte Altmann, donde el 22 de febrero de 1942 se suicidaron ambos en vista a la inmensa avanzada del nazismo. Antes de suicidarse escribió cartas a todos sus amigos y conocidos, pidiendo disculpas y explicando las causas de su muerte.
Con la de Joseph Fouché y la de Américo Vespucio, Ediciones Godot empieza con la publicación de sus biografías. Se encuentra en preparación la de María Antonieta y la de Erasmo de Rotterdam.
Zweig, Stefan / Américo : la crónica de un error histórico / Stefan Zweig. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2025. Libro digital, Otros
Archivo Digital: descarga y onlineTraducción de: Paula Galindez.ISBN 978-631-6532-59-6
1. Biografías. I. Galindez, Paula, trad. II. Título.
CDD 920.71
ISBN edición impresa 978-631-6532-55-8
Título originalAmerigo. Die Geschichte eines historischen Irrtums (1944)
Traducción Paula GalindezCorrección Fabiana Blanco y Federico Juega SicardiDiseño de tapa y colección Francisco BoDiseño de interiores Víctor MalumiánIlustración de tapa y viñetas Juan Pablo Dellacha
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, noviembre 2024
Américo.La crónica de un error histórico
Stefan Zweig
TraducciónPaula Galindez
Américo
¿QUIÉN DIO EL NOMBRE “América” a América? Esta es una pregunta que cualquier niño de edad escolar puede responder bien derechito y sin pensar: Américo Vespucio. Pero ante la siguiente pregunta hasta los adultos van a sentirse inseguros y vacilar: ¿y por qué se bautizó el continente con el nombre de pila de Américo Vespucio? ¿Porque Vespucio descubrió América? ¡Claro que no! ¿O porque fue el primero en pisar tierra firme y no solo las islas periféricas? Pero tampoco: los primeros en pisar masa continental fueron Colón y Sebastián Caboto, no Vespucio. ¿Entonces será porque se autoproclamó el primero en desembarcar ahí? Vespucio jamás registró ese título legal ante ninguna autoridad. ¿O porque fue un académico y cartógrafo ambicioso y propuso que se le diera su nombre a ese territorio? No, tampoco, y lo más probable es que no haya ni llegado a ver esa denominación en toda su vida. Pero entonces ¿por qué? Si no hizo nada de todo eso, ¿por qué le fue concedido justo a él el honor de perpetuar su nombre para toda la eternidad? ¿Por qué América se llama América y no Colonia?
Cómo se llegó a ese nombre es todo un nido de ratas, producto de casualidades, errores y malentendidos: así ocurrió la historia de este hombre que, gracias a un viaje que nunca hizo y que ni siquiera afirmó haber hecho, se hizo de la gloria descomunal de ser el epónimo del cuarto continente de nuestra Tierra. Desde hace cuatrocientos años, esta designación intriga e indigna al mundo. Más de una vez se acusó a Américo Vespucio de robarse ese honor mediante ardides oscuros y deshonestos, y más de una eminencia académica dio testimonio en ese juicio por “fraude por declaración dolosa”. Algunos exculparon a Vespucio; otros lo condenaron a la eterna deshonra; y cuanto más apodícticas eran las declaraciones de inocencia por parte de sus defensores, más fervorosas resultaban las acusaciones de mentira, falsificación y hurto por parte de sus detractores. Hoy, esta polémica, con todas sus hipótesis y pruebas y contrapruebas, ya llena una biblioteca entera: algunos consideran que el padrino de América es un amplificator mundi, uno de los grandes que amplió nuestro mundo, un explorador, un navegante, un académico de alto rango; otros lo ven como un fraude, el impostor más descarado de la historia de la geografía.
¿Qué lado dice la verdad? O tal vez sea más atinado preguntarse: ¿qué lado dice la probabilidad más alta?
Hoy en día, el caso de Vespucio ya no genera problemas a la geografía teórica ni a la filología. Es nada más que un juego mental para entretener a cualquier curioso, y además es un juego fácil de abarcar, porque es un juego de pocas piezas: todo el corpus literario que nos ha llegado de Vespucio comprende, entre todos sus documentos, de cuarenta a cincuenta páginas. Así que a mí también me dieron ganas de volver a disponer aquí todas las piezas y jugar de principio a fin, paso por paso, una partida maestra de este famoso juego de la Historia, con todas sus sorpresas y sus pasos en falso.
Lo único que mi presentación exigirá del lector en materia geográfica es lo siguiente: que olvide todo lo que haya aprendido sobre geografía de nuestros atlas ya completos y que, por el momento, borre de su mapa mental la forma, la silueta y hasta la existencia misma de América. Solo quienes logren imaginarse la oscuridad, la incertidumbre de aquel siglo sentirán la sorpresa, el entusiasmo que sintió esa generación cuando se empezó a perfilar una tierra insospechada en lo que hasta entonces había sido una zona sin orillas. Pero cuando los humanos divisan algo nuevo quieren nombrarlo. Cuando sienten entusiasmo, quieren esgrimir su goce con los labios lanzando un grito de júbilo. Así que fue una suerte que el viento del azar les trajera un nombre; y, sin preguntarse si estaba bien o mal, tomaron con premura esa palabra repiqueteante y saltarina y saludaron al nuevo mundo con un nombre nuevo, el nombre eterno de América.
El contexto histórico
AÑO 1000. UN OCASO pesado, opaco, cubre el mundo occidental. Los ojos están demasiado cansados, no logran despertarse y alzar la mirada; los sentidos, demasiado exhaustos para que los mueva la curiosidad. El espíritu de la humanidad está tullido, como recién salido de una enfermedad terminal: ya no quiere saber más nada de su mundo. Y lo más raro: hasta lo que ella sabía cayó en un olvido inexplicable. Desaprendió cómo leer, escribir, sumar; ya ni los reyes y emperadores occidentales están en condiciones de dejar asentado su nombre en un pergamino. Las ciencias se osificaron, se convirtieron en momias teológicas; la mano terrenal ya no es capaz de recrear el propio cuerpo en dibujo y escultura. Una niebla impenetrable cubre todos los horizontes. Ya nadie viaja, nadie sabe nada sobre las tierras extranjeras; todos se atrincheran en castillos y ciudades, lejos de los pueblos bárbaros que irrumpen y vuelven a irrumpir desde el este. Todos viven en lo angosto, viven en lo oscuro, viven sin audacia: un ocaso pesado, opaco, cubre el mundo occidental.
A veces, en ese letargo pesado, opaco, amanece el recuerdo borroso de otro mundo, más vasto, más colorido, más luminoso, más alegre, lleno de sucesos y aventuras. ¿Acaso no hubo alguna vez carreteras que cruzaron todas las tierras y legiones romanas que las caminaron, y después de ellas, lictores, guardianes del orden, hombres de la justicia? ¿Acaso no existió alguna vez un tal César, que conquistó tanto Egipto como Britania? ¿Acaso no hubo trirremes que navegaron hasta las tierras al otro lado del Mediterráneo, por donde ya no se aventura ningún barco por miedo a los piratas? ¿Acaso no hubo alguna vez un rey llamado Alejandro que se abrió paso hasta la India, aquella tierra de fábulas, y regresó cruzando Persia? ¿Acaso no hubo antes sabios que sabían leer las estrellas, que conocían la forma del mundo y los misterios de la humanidad? Todos leían de esas cosas en libros. Pero ya no queda ningún libro. Todos viajaban y veían tierras extranjeras. Pero ya no quedan carreteras. Se acabó todo. Tal vez no haya sido más que un sueño.
Y entonces: ¿para qué insistir? ¿Para qué juntar fuerzas, si ya todo llegó a su fin? En el año 1000, así está anunciado, el mundo se va a venir abajo. Así lo decidió Dios porque se perpetraron demasiados pecados, así lo predicaron los curas desde el púlpito, y el primer día del milenio va a ser el día del gran Juicio; trastornada, con vestiduras desgarradas, la gente acude en masas a grandes procesiones sosteniendo velas ardientes. Los campesinos abandonan los campos; los ricos malvenden y malgastan sus bienes. Porque al día siguiente van a llegar ellos, los Jinetes del Apocalipsis, cabalgando en corceles mortecinos; el Día Final se acerca. Y miles y miles de personas se arrodillan esa noche, la última noche, en las iglesias y aguardan la llegada de la oscuridad eterna.
1100. No, el mundo no se vino abajo. Dios volvió a tener misericordia por su humanidad. Pueden seguir viviendo. Tienen que seguir viviendo, para dar pruebas de su gracia, su grandeza. Hay que agradecerle a él por su misericordia. Hay que alzar la gratitud al cielo como una mano devota, y así se levantan domos, catedrales, pilares pétreos de la oración. Y hay que profesar amor a Cristo, el mediador de su misericordia. ¿Se puede seguir tolerando que el lugar donde sufrió y donde yace su santa tumba esté en manos de impúdicos paganos? ¡Levántense, caballeros del Poniente! ¡Levántense todos los fieles contra Oriente! ¿Acaso no oyeron el grito de “Dios así lo quiere”? ¡Salgan de los castillos, de los pueblos, de las ciudades, avancen y sigan avanzando en la cruzada por mar y tierra!
1200. La santa tumba tomó el poder y lo volvió a perder. En vano fueron las Cruzadas, y al mismo tiempo no fueron en vano. Porque Europa se despertó en ese crucero. Sintió su propia fuerza, auditó su propia audacia, volvió a descubrir todo lo nuevo y ajeno que hay en este mundo, en el lugar y la patria de Dios: otros lugares, otras frutas, otras telas y personas y animales y costumbres bajo otro cielo. Pasmados, avergonzados, los caballeros y sus peones y sirvientes se dieron cuenta en Oriente de lo angosta, lo opaca que es la vida en su rinconcito occidental, y lo rica, lo refinada, lo opulenta que es la de los sarracenos. Esos paganos que desdeñaban desde lejos tienen telas tersas, livianas, frescas de seda india, alfombras densas y resplandecientes de colores de Bujará, tienen especias y hierbas y aromas que excitan y despiertan los sentidos. Sus barcos van hasta las tierras más lejanas para buscar esclavos y perlas y menas rutilantes; sus caravanas atraviesan las carreteras en viajes interminables; no, no son unos brutos como habían pensado: conocen el mundo y sus misterios. Tienen mapas y tablas donde escriben y registran todo. Tienen sabios que conocen la ruta de las estrellas y las leyes que la rigen. Conquistaron mares y tierras, se quedaron con todas las riquezas, todos los comercios, todo lo placentero de la existencia, y, sin embargo, no tienen mejores guerreros que la caballería alemana o la francesa.
¿Cómo lo lograron? Estudiaron. Tienen escuelas, y en las escuelas, escritos que transmiten y explican todo. Saben de la sabiduría de los antiguos eruditos de Occidente y la alimentaron con nuevos conocimientos. Entonces hay que aprender para conquistar el mundo. No hay que malgastar las fuerzas en simples torneos y festines vulgares: también hay que agilizar y agudizar y flexibilizar el espíritu como si fuera una espada toledana. En una carrera impaciente, se van armando filas y filas de universidades, en Siena y Salamanca, en Oxford y Toulouse, cada país de Europa quiere adueñarse primero de la ciencia; tras siglos de indiferencia, el hombre occidental busca una vez más develar cada misterio de la tierra, del cielo y de la humanidad.
1300. Europa se arrancó la capucha teológica que la privaba de una visión libre del mundo. Ya no tiene ningún sentido pensar nada más que en Dios ni repasar y exponer escolásticamente el viejo texto. Dios es el Creador y, como creó al hombre a su imagen y semejanza, quiere que sea creativo. En todas las artes, todas las ciencias, todavía quedan arquetipos que dejaron atrás los griegos, los romanos; quizás se puedan encontrar, se pueda volver a saber lo que alguna vez supieron los antiguos. Es posible que hasta se puedan superar. Se enciende una nueva oleada de audacia en Occidente. Se vuelve a escribir, a pintar, a filosofar, y, ¡ay, les sale bien! Les sale excelente. Surgen un Dante y un Giotto, un Roger Bacon y los maestros de las catedrales. Una vez que las alas entumecidas se despliegan, el espíritu liberado remonta vuelo hacia todas las latitudes y longitudes.
Pero ¿por qué la Tierra queda tan corta? ¿Por qué el mundo terrenal, el mundo geográfico, parece tan limitado? En todas partes hay mar y mar y mar; alrededor de todas las cosas y hacia lo incierto y lo intocable se abre ese inabarcable océano, ultra nemo scit quid contineatur, que nadie sabe qué oculta. El único camino hacia el sur es por Egipto, a las tierras idílicas de la India, pero está bloqueado por los paganos. Y ningún mortal se atreve a cruzar las Columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Es el eterno final de todas las aventuras, según Dante:
... quella foce stretta, Ov’Ercole segnò li suoi riguardi,Acciocchè l’uom più oltre non si metta.
¡Ay! Ninguna ruta atraviesa el mare tenebrosum, ningún barco volverá una vez que su quilla se hunda en ese desierto oscuro. El hombre tiene que habitar un lugar que no conoce; está encerrado en un mundo del que nunca averiguará la medida y la forma.
1298. Dos hombres viejos y barbudos desembarcan en Venecia acompañados de un joven, al parecer el hijo de uno de los dos. Llevan ropas extrañas, que nunca se han visto en el Rialto: largas y gruesas levitas adornadas de pieles y colgajos curiosos. Pero lo más raro es que esos tres extranjeros hablan en un dialecto veneciano de lo más auténtico y dicen que son venecianos, que se apellidan Polo: el más joven se presenta como Marco Polo. Es claro que no hay que tomarse en serio lo que cuentan. Dicen que hace más de dos décadas partieron de Venecia y viajaron por las tierras moscovitas, por Armenia y Turkestán y llegaron hasta Mangi, hasta la China, y que allí vivieron en la corte del emperador más poderoso de la tierra, Kublai Kan. Que caminaron todo su enorme imperio, y que comparado con él Italia es como un clavel al lado de un tronco; que llegaron al fin del mundo, donde el océano sigue. Y que tras algunos años el gran Kan los eximió de sus obligaciones con cuantiosos regalos y volvieron desde aquel océano a su patria, pasando primero por Zipango y las islas de las Especias y la gran isla Taprobana (Ceilán), y después por la bahía persa, y finalmente llegaron a casa a través de Trebisonda.





























