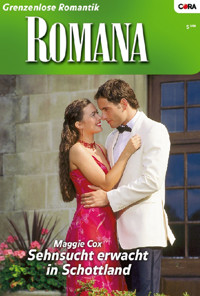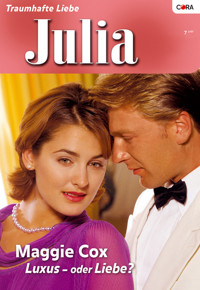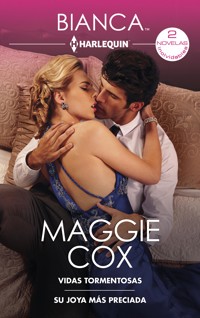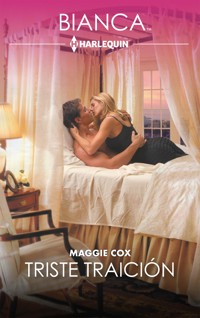2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Las cicatrices son el único recuerdo que Eduardo de Souza tiene de la vida que llevaba en Brasil. Siempre esquivo con la prensa, ha elegido vivir solo. Pero, entonces, ¿cómo se le ha ocurrido contratar a un ama de llaves? ¡Pues porque nunca ha podido resistirse a una belleza de aire desvalido! Marianne Lockwood se queda fascinada con su jefe y se deja llevar con agrado hasta su cama, pero Eduardo tiene secretos…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Maggie Cox. Todos los derechos reservados. AMOR EN BRASIL, N.º 2063 - marzo 2011 Título original: Brazilian Boss, Virgin Housekeeper Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres. Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9821-8 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Amor en Brasil
Maggie Cox
Capítulo 1
POR LO visto, nada la desalentaba.
Ni siquiera el viento siberiano.
Eduardo llevaba tres semanas bajando a la ciudad mucho más frecuentemente que antes y no había podido evitar fijarse en aquella chica que tocaba la guitarra e interpretaba canciones populares, pues parecía un personaje sacado directamente de una novela de Dickens.
¿No tenía padres o alguien que cuidara de ella? Por lo visto, no...
Eduardo sentía mucho que tuviera que ganarse la vida así, en la calle, en lugar de poder pagarse la comida de una manera más digna. Se dio cuenta al pensar aquello de que era la primera vez en meses que alguien lo sacaba de su solitaria existencia, una existencia que había comenzado un tiempo antes de que hubiera llegado a tierras británicas y hubiera decidido quedarse allí.
Era cierto que lo acontecido en los dos últimos años había contribuido a que se convirtiera en un hombre al que le gustaba estar en casa y que huía de la gente.
Pero él mismo había elegido aquella vida y le gustaba y no estaba buscando cambiarla, así que se dijo que el repentino interés que sentía por aquella chica no era más que eso, un interés repentino, y que pronto desaparecería.
De hecho, la chica podía desaparecer en cualquier momento y lo más seguro sería que nunca la volviera a ver.
Eduardo se acercó y dejó un billete en el sombrero que la chica tenía colocado en el suelo delante de ella y dos monedas encima para que no se lo llevara el viento.
–Qué canción tan bonita –murmuró.
–Gracias, pero... es demasiado dinero –contestó ella.
A continuación, se agachó, tomó el billete y lo colocó en la mano enguantada de Eduardo. Cuando sus manos entraron en contacto, Eduardo tuvo la absurda sensación de que la tierra se había abierto a sus pies.
–¿Demasiado? –le preguntó enarcando una ceja.
–Sí. Si quiere ser caritativo, puede acercarse a la iglesia de Santa María, que está en esta misma calle un poco más arriba y que acepta dinero para los «sin techo». Yo no necesito caridad y no vivo en la calle.
–Pero pides dinero. ¿No cantas para eso, para que la gente te dé dinero? ¿No estás pidiendo? –le preguntó Eduardo enfadado.
No estaba acostumbrado a que rechazaran su generosidad. ¿Por qué perdía el tiempo hablando con una chica así? Debería seguir su camino y olvidarse de ella. Si su filosofía era cantar a cambio de peniques, era su problema.
Pero no podía.
Aunque la chica había dicho que no necesitaba ni caridad ni un hogar, había algo en ella que había traspasado la coraza de hierro de Eduardo y le había llegado al corazón. Debía de ser que no le había caído bien que, tras romper la rutina de no hablar ni acercarse a nadie, el hecho de que la chica no quisiera su generosidad lo había molestado sobremanera.
–Canto porque me veo obligada a hacerlo... pero no por dinero –le explicó ella–. ¿No ha hecho usted nada en su vida por el mero placer de hacerlo?
Su pregunta dejó a Eduardo sin habla y sin saber qué hacer. Se había sonrojado y se le había formado un nudo en la garganta.
–Me... me tengo que ir.
Eduardo sabía que su expresión facial había vuelto a ser la de siempre, una máscara infranqueable para el resto de la Humanidad. De repente, sintió la necesidad de volver al anonimato de los demás viandantes y a la conocida carga de sus atormentados pensamientos.
–Muy bien. Yo no le he pedido que se parara a hablar conmigo...
–¡No me he parado a hablar contigo! –le espetó Eduardo molesto.
–Ya lo veo. Se ha parado para darme una cifra ridícula para sentirse bien consigo mismo y dormir tranquilo esta noche, para hacer la buena obra del día, vamos.
–¡Eres imposible!
Eduardo se dijo que no debería haberse dejado llevar por el deseo auténtico de ayudar a alguien que él creía necesitado, se agarró a la empuñadura de marfil de su bastón y se alejó. Estaba llegando al final de la calle cuando volvió a oír la guitarra y la voz.
¿Se había quedado mirándolo? Sí, claro que sí. Aquello lo turbó. Se había quedado mirándolo. Era obvio. Si no, ¿por qué había tardado tanto en volver a cantar? Sí, se había quedado mirándolo y se había percatado de que era cojo, claro.
¿Estaría sintiendo compasión por él? Aquella posibilidad lo irritó y lo llevó a decidir que, si algún día tenía la desgracia de volverla a ver, la ignoraría. ¿Quién se creía que era para rechazar sus buenas intenciones de aquella manera? ¡Pero si incluso se había burlado de él!
Mientras se alejaba, la pregunta que la chica le había hecho comenzó a retumbarle en la cabeza. «¿No ha hecho usted nada en su vida por el mero placer de hacerlo?».
Avergonzado, se dio cuenta de que los ojos se le habían llenado de lágrimas. Aquello lo hizo maldecir en silencio y dirigirse al centro de la ciudad a un paso excesivo para su maltrecha pierna.
Y todo porque una chica insignificante se había burlado de él y de su dinero.
La temperatura había bajado muchísimo y había mucho frío. Marianne Lockwood no sentía las manos y decidió que ya había sido suficiente por aquel día. Se moría por llegar a casa y sentarse ante la chimenea con una buena taza de chocolate.
Aquello la animó, pero la hizo recordar que no habría nadie esperándola en casa. Todo en aquella mansión, desde el silencio hasta la preciosa sala de música con su maravilloso piano, le recordaba a su marido y amigo, a aquel hombre que le había sido arrebatado demasiado pronto...
–Sigue adelante cuando yo no esté. Haz tu vida –le había dicho Donald en su lecho de muerte en el hospital–. Vende la cada si quieres, agarra el dinero y vete a recorrer el mundo. Conoce gente, viaja... ¡Vive, vive por los dos! –había añadido con un brillo especial en los ojos, un brillo que indicaba que no le quedaba mucho tiempo.
Y Marianne lo iba a hacer, pero no aún. Todavía estaba intentando encontrar su lugar en el mundo ahora que la única persona que la había querido y cuidado ya no estaba a su lado. No tenía brújula e iba despacio, pero segura.
Podía parecer extraño que cantara en la calle. Lo hacía porque siempre le había dado vergüenza actuar en público y, así, vencía su miedo y se preparaba para cantar algún día en el club de folk municipal.
Para Marianne, era un paso adelante muy importante.
Por un parte, le permitía vencer su miedo y disfrutar al mismo tiempo y, por otra, era su manera de gritarle al Universo «Así que me quitas a mi marido y me dejas sola de nuevo, ¿eh? ¡Pues mira lo que hago!».
Cada día que pasaba, se sentía más segura de sí misma. La música la había salvado. Seguro que Donald se habría sentido orgulloso de que hubiera dado aquel paso para sanarse, aunque no fuera convencional. Sus dos hijos mayores, fruto de un matrimonio anterior de su marido, no lo veían así. Ellos creían que se había vuelto loca. Eso explicaría que su padre los hubiera desheredado y le hubiera dejado todo a ella. Aquella mujer era inestable y seguro que había influido a su padre de manera negativa.
De repente, el rostro de un desconocido sustituyó al de su querido Donald. Era el hombre que le había dejado un billete de cincuenta libras en el sombrero. Marianne no había dudado ni un instante que fuera de verdad. Aquel hombre vestía como un rico y olía a rico.
Hablaba inglés perfectamente aunque tenía un ligero acento. ¿Sudamericano quizás? Además, exudaba aquel tipo de autoridad que unos meses atrás hubiera hecho que Marianne se amilanara.
Pero tener que cuidar de Donald durante su larga y fatal enfermedad, tener que pasarse dos meses durmiendo en el hospital mientras él se agarraba a la vida antes de entrar en coma e irse le habían dado un valor y una tenacidad insospechados de los que no pensaba desprenderse jamás.
Marianne se sentó frente al fuego con la taza de chocolate humeante calentándole las manos. El rostro del desconocido se negaba a abandonar su mente. Nunca había visto unos ojos de aquel azul, un azul que le había recordado al cielo despejado del invierno.
El desconocido tenía el pelo castaño, salpicado aquí y allá de mechones rubios, las pestañas marrones y largas, la nariz recta con una cicatriz en el puente y una boca bien dibujada, pero tan firme que parecía que le fuera a hacer daño sonreír.
Aunque habían hablado poco, tenía la sensación de que el desconocido poseía una fortaleza impenetrable. Marianne se había arrepentido al instante de haberle espetado si él no había hecho nunca nada por el mero placer de hacerlo. No se sentía bien por haberlo acusado de querer hacer la buena obra del día dándole dinero.
No tendría que haberlo hecho.
¿Cómo iba a saber aquel pobre hombre que, tras la tragedia que había vivido, Marianne se había prometido a sí misma no aceptar ni necesitar ayuda de nadie nunca más? ¿Cómo iba a saber que, después de haber llevado una vida de lo más infeliz con su padre, que era alcohólico, había encontrado la felicidad junto a su marido, pero lo había perdido seis meses después?
Parecía que el desconocido tenía sus propios demonios. Marianne lo había visto en sus ojos y no había sabido qué hacer ni qué decir. Habían sido unos segundos muy tensos y, antes de que le diera tiempo de disculparse, él se había ido... cojeando.
¿Habría tenido un accidente? ¿Habría estado enfermo? No parecía normal que un hombre tan alto, fuerte y relativamente joven tuviera una debilidad así. Aunque lo cierto era que no desmerecía su imponente estatura ni sus rasgos. Más bien, los acentuaba.
Marianne frunció el ceño al darse cuenta de que se había quedado mirándolo casi en trance, como si hubiera olvidado dónde estaba y lo que estaba haciendo. Menos mal que el frío la había sacado de su ensimismamiento y había vuelto a tocar y a cantar.
Mientras lo hacía, desafiando a las inclemencias del tiempo, se había dado cuenta algo divertida de que era alucinante que un hombre al que no conocía de nada le hubiera llamado tanto la atención.
–Ha vuelto a forzar, ¿verdad?
–Por favor, que no soy un niño –contestó Eduardo.
Ojalá pudiera prescindir de aquella visita al médico que tenía que hacer cada quince días, pero había sufrido nueve operaciones y Evan Powell era uno de los mejores cirujanos del Reino Unido. Su propio cirujano de Río de Janeiro se lo había recomendado.
–Pues compórtese como un adulto y deje de tratar a su cuerpo como si fuera una máquina. ¡Es de carne y hueso! –le contestó el médico.
–Me dijeron que, con el tiempo, iba a recuperar la pierna por completo y que podría utilizarla con normalidad. ¿Qué demonios está pasando?
–El fémur quedó completamente destrozado en el accidente. Tuvimos que rehacerlo por completo. ¿De verdad creía que se iba a recuperar de nueve operaciones como quien se recupera de un catarro?
–Cuando quiera su opinión, se la pediré –le espetó Eduardo.
–Muy bien –contestó el médico tomando su abrigo de cachemir–. No se moleste en llamar al mayordomo –añadió–. Sé salir yo solo. Buenas noches, señor De Souza –concluyó.
–He tenido un mal día... –dijo Eduardo poniéndose en pie y aguantando un gemido de dolor–. No debería haberle hablado así –se disculpó–. De hecho, debo darle las gracias por haber venido con la noche que hace –añadió mirando el reloj que había sobre la repisa de mármol.
A veces, se maravillaba que el tiempo no se hubiera detenido. Se tendría que haber detenido en el mismo instante en el que se produjo aquel maldito accidente que se había llevado a su esposa y al niño que llevaba en sus entrañas.
–No pasa nada –le aseguró Evan Powell.
A continuación, miró a su alrededor. Se encontraban en una acogedora sala bien iluminada desde cuyos ventanales se veían los bosques que rodeaban la propiedad y que, en aquellos momentos, habían sido engullidos por una de las noches más frías del invierno.
–Creo que le vendría bien tener compañía –sugirió con un brillo inequívoco en los ojos–. Lleva demasiado tiempo aquí solo. Lo ayudaría a pensar en otras cosas.
Eduardo entornó los ojos.
–¿Se refiere a una mujer?
Se sorprendió de que, por primera vez en dos años, la idea no le pareciera una locura. De hecho, aquella sugerencia lo llevó a pensar inmediatamente en cierta cantante callejera de enormes ojos color miel, preciosa boca y melena castaña.
¿Cuántos años tendría? ¿Diecisiete? ¿Dieciocho? ¿Se había vuelto loco o qué? Era cierto que, a lo mejor, estaba dispuesto y necesitaba la compañía de una mujer, pero sólo con fines recreativos. En cualquier otro aspecto de su vida, no necesitaba a una mujer para nada.
Después de lo que le había pasado a Eliana, no quería tener más relaciones.
Al ver que su paciente no contestaba, el cirujano sonrió tímidamente.
–Era sólo una sugerencia –comentó–. En cuanto a la pierna, por favor, hágame caso y no la fuerce. Le recomiendo un paseo diario de veinte minutos. Media hora como mucho, pero no más. Si tiene cualquier duda o pregunta sobre su recuperación, le he dicho a mi secretaria que me pase todas sus llamadas a cualquier hora y en cualquier lugar, excepto cuando esté en quirófano. Nos vemos dentro de quince días.
Como si hubiera presentido que la visita de su jefe estaba a punto de irse, Ricardo, el mayordomo de Eduardo, apareció en la puerta para acompañar al médico a su coche.
–Buenas noches, doctor Powell y gracias de nuevo por haber venido. Por favor, tenga cuidado en el coche. Hace muy mala noche.
Aquel mismo día, de madrugada, Eduardo intentaba concentrarse en la película de los años 40 que estaba viendo en una impresionante pantalla plana, pero no podía.
Se había habituado a ver películas de noche porque no podía dormir. Ciertos acontecimientos se empeñaban en pasar por su pantalla mental una y otra vez, como una película de terror. Las imágenes no le permitían conciliar el sueño.
Había noches en las que ni siquiera quería estar en su dormitorio, así que se tapaba con una manta y se quedaba en el sofá hasta que amanecía.
Además, el dolor de la pierna lastimada tampoco ayudaba mucho.
Eduardo ignoró la tentación de servirse un gran vaso de whisky para ahogar las penas y murmuró un juramento. Se frotó el entrecejo para ver si se enteraba de lo que parecía tan importante para los glamurosos personajes de la película, pero pronto apagó el DVD.
Era imposible distraerse. Tenía la sensación de que estaba siempre en un abismo negro del que no podía escapar.
Eduardo suspiró con amargura y se dijo que seguro que la cantante callejera era más feliz que él y eso que ella no tenía dinero y a él le sobraba.
¿Por qué no dejaba de pensar en ella?
Eduardo negó con la cabeza. Su interés no tenía sentido. Además, la chica le había hablado con la brusquedad propia de la juventud, dejándole muy claro que desdeñaba su deseo de ayudarla. A pesar de todo, aquella noche gélida se encontró pensando una y otra vez en ella. ¿Tendría un lugar en el que refugiarse del frío? ¿Habría reunido suficiente dinero para comer aquel día?
Para cuando el alba comenzó a hacer acto de presencia, Eduardo había decidido que, la próxima vez que fuera a la ciudad y la viera, no la iba a ignorar, como había pensado anteriormente. No, iba a hablar con ella, le iba a preguntar por su vida y se iba a ofrecer a ayudarla en lo que pudiera.
¿Se había vuelto loco? Lo más seguro era que la chica se riera en su cara y lo mandara a buscar a otros pobres con los que acallar la voz de su conciencia.
Eduardo se dio cuenta de que sus ganas de ayudar a aquella chica procedían de la posibilidad de que su hijo o hija, de haber vivido, se hubiera visto algún día en la misma situación. Aquello le hizo sentir un terrible nudo en la garganta.
Eduardo tragó saliva, acomodó la cabeza en un cojín y se dispuso a dormir un poco.
Capítulo 2
MARIANNE estaba tomándose un café con leche. Había hecho un descanso para calentarse, pues el frío era glacial.
De repente, un rayo de sol puro y claro iluminó la acera unos metros por delante de ella y una cabeza rubia que le llamó la atención.
¡Era él!
El del traje caro, la boca rígida y el bastón de empuñadura de marfil. Marianne se fijó en que no parecía cojear tanto aquel día.
Al darse cuenta de que avanzaba hacia ella, el estómago el dio un vuelco.
–Buenas tardes –la saludó educadamente unos segundos después.
Marianne se percató de que aquella boca que no parecía diseñada para sonreír se había inclinado levemente hacia arriba.
–Hola –le dijo calentándose las manos con la taza de café.
–¿No canta hoy?
–No, estoy descansando un poco... y calentándome.
Marianne se revolvió incómoda. El desconocido la estaba mirando demasiado intensamente. ¿Acaso no se daba cuenta? Sus ojos parecían dos rayos láser con capacidad para penetrarle hasta el alma. Su marido jamás la había mirado así. Donald solía mirarla con infinito cariño.
–¿Cómo va el trabajo?
–Bien –contestó Marianne mirando el sombrero en el que había unas cuantas monedas–. Ya le dije que no canto sólo por...
–Dinero, sí, lo recuerdo. Canta porque se siente obligada, por el placer de hacerlo –concluyó el desconocido.
–Exacto –contestó ella avergonzándose de cómo lo había tratado el día que se habían conocido–. Mire, le pido disculpas si lo ofendí el otro día con mis comentarios o con mi actitud, pero le advierto que hay gente mucho peor que yo. En realidad, yo no soy desagradable. Las apariencias engañan.
El desconocido frunció el ceño mientras estudiaba su ropa. Marianne era consciente de que debía de estar anonadado con la mezcla de estilos y colores, pues aquel día lucía leotardos color lila, botas marrones, vestido rojo sobre jersey color crema y la cazadora de piel de Donald, que le quedaba bastante grande, con bufanda beis al cuello. ¡Y eso que se le había olvidado el gorro de esquiar verde al salir de casa!
–Bueno... quiero que sepa que, tal y como me indicó, doné el dinero que le iba a dar a usted a la iglesia para la gente de la calle. Me gustaría presentarme. Me llamo Eduardo de Souza –le dijo apoyándose en el bastón y quitándose el guante de la otra mano.
Marianne dudó un instante, pero acabó estrechándosela. A pesar de que ella no se había quitado el guante de lana, sintió el calor que irradiaba el cuerpo de Eduardo y se estremeció.
–Yo me llamo Marianne... Lockwood. Por su nombre deduzco que no es de por aquí.
–Vivo aquí, pero no soy inglés, no. Soy brasileño, de Río de Janeiro.
–Vaya, la tierra de la samba, el sol y el carnaval –comentó Marianne–. Lo siento. Seguro que está usted harto de esos tópicos.
–En absoluto. Me encanta mi país y sus cosas.
–¿Por eso está aquí congelándose en lugar de calentándose en sus playas? –bromeó Marianne.
Pero Eduardo de Souza no se rió.
–Incluso del sol te puedes cansar –contestó–. Cuando lo tienes todos los días, se convierte en algo normal y corriente y ya no te dice nada. Además, soy medio británico, así que este clima no me es desconocido. En cualquier caso, después del invierno, viene la primavera, ¿no? Eso me consuela.
–¡Oh, sí, me encanta la primavera! Bueno, ¿y qué hace por aquí? ¿De compras? ¿Ha quedado con alguien?
–Ninguna de las dos cosas. He venido a ver la exposición que hay en el Ayuntamiento. Es increíble, pero hay cosas interesantes en este sitio... aunque sea pequeño.
–Sí, aunque le cueste creerlo, se llena de gente en verano.
–Me lo creo.
Marianne se sorprendió al verlo sonreír. Al hacerlo, sus ojos adquirieron un brillo especial. Como resultado, algo dentro de ella reaccionó y sintió que la piel se le sonrojaba.
–Se puede pasear por el río en barco. A los turistas les encanta –comentó dejando el vaso de café en la acera y poniéndose en pie.
Debía tener cuidado. No era normal que un hombre tan rico y urbanita como Eduardo de Souza se presentara a una chica como ella. Sobre todo, en aquellas circunstancias tan poco normales. Sin embargo, cuando lo miró y se fijó bien en él, se dijo que era absurdo pensar que quisiera algo con ella. Era evidente que lo único que buscaba era charlar un rato, arreglar las cosas después de la dura conversación que habían mantenido con anterioridad.
–Bueno, voy a trabajar un rato –le dijo quitándose los guantes y afinando la guitarra.
Un grupo de estudiantes franceses que pasaban por allí la miraron con interés, pero Eduardo no se movió del sitio.
–La próxima vez... que venga... ¿podría invitarla a comer? –le preguntó.