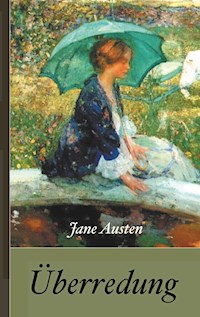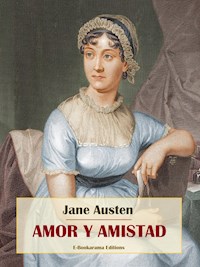
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Amor y amistad" es la selección completa de los escritos juveniles de Jane Austen en la que se reúnen los tres cuadernos que Jane Austen escribió a muy temprana edad (13-14 años), y que ella misma llamó «volúmenes» y numeró colectivamente del I al III.
En "Amor y amistad" encontramos todo lo que con el tiempo constituirá el universo adulto de nuestra autora: ironía, ingenio, construcción, sátira de lo romántico y despiadados comentarios sociales. Pero también un extraño talento para lo disparatado y sin sentido, y una predilección por un tipo inusitado de heroína -capaz de emborracharse, robar, asesinar, disponer de un ejército privado o ser encerrada en una mazmorra- que nunca más volveremos a encontrar. Una inventiva sin trabas y un gusto exuberante aplicados genialmente al serio propósito de una irresistible comicidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tabla de contenidos
AMOR Y AMISTAD
Prólogo
VOLUMEN I
Jack y Alice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Edgar y Emma
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Henry y Eliza
La bella Cassandra
Las tres hermanas
Una bella descripción
VOLUMEN II
Amor y amistad
El castillo de Lesley
La historia de Inglaterra
Una colección de cartas
Fragmentos
VOLUMEN III
Evelyn
Catharine, o el cenador
Notas a pie de página
AMOR Y AMISTAD
Jane Austen
Prólogo
Por G. K. Chesterton [1]
En un debate sobre la estupidez y la uniformidad de todas las generaciones anteriores a la nuestra aparecido recientemente en un periódico, alguien dijo que en el mundo de Jane Austen era de esperar que una dama se desmayara al recibir una proposición de matrimonio. Para aquellos que hayan leído alguna de las obras de Jane Austen, esta conexión de ideas resultará ligeramente cómica. Elizabeth Bennet, por ejemplo, recibió dos proposiciones de matrimonio de dos admiradores muy confiados, e incluso expertos, y desde luego no se desmayó. Sería más cierto decir que fueron ellos los que lo hicieron. En cualquier caso, sería divertido para quienes así se divierten, instructivo quizá para quienes necesitan ser instruidos, saber que los primeros trabajos de Jane Austen, publicados aquí por vez primera, podrían denominarse: sátira de la fábula de la mujer que se desmaya. «Ten cuidado con los desvanecimientos… Aunque al principio puedan parecer reconfortantes y agradables, al final, sobre todo si se repiten demasiado y en estaciones poco apropiadas, son destructivos para el organismo». Estas son las últimas palabras de la moribunda Sophia a la afligida Laura, y hay críticos modernos capaces de ver en ellas una prueba de que en la primera década del siglo XIX la sociedad entera vivía en un perpetuo desmayo, cuando la verdad de esta pequeña burla es que el desmayo producido por una sensibilidad extrema no se satiriza porque sea un hecho —hecho incluso entendido como una moda— sino y únicamente porque es una ficción. Laura y Sophia son ridículamente irreales por desmayarse de una forma en la que las damas reales no se desmayan. Esos modernos ingeniosos que dicen que las damas de verdad se desmayaban no son sino víctimas de la ironía de Laura y de Sophia y malos intérpretes de Jane Austen; no creen en las personas que vivieron en aquel tiempo, sino en las novelas más absurdas de ese período, novelas en las que ni siquiera creían sus lectores contemporáneos. Han digerido toda la solemnidad de los Misterios de Udolfo y nunca han reconocido la broma de La abadía de Northanger.
Porque si estos juvenilia de Jane Austen son un especial anticipo de sus trabajos posteriores, lo son sin duda del aspecto satírico de La abadía de Northanger. Podríamos hablar ahora de su considerable significado en ese sentido, pero no estaría mal adelantar unas palabras sobre las obras mismas como ejemplos de historia literaria. Todo el mundo sabe que la novelista dejó un fragmento inacabado, publicado después con el nombre de The Watsons, y una historia acabada, en forma de cartas, llamada Lady Susan, que aparentemente decidió no publicar. Estas preferencias no son sino prejuicios —entendidos estos como asuntos de gusto difíciles de manejar—; pero debo confesar que considero un raro accidente histórico que algo en comparación tan aburrido como Lady Susan haya sido publicado ya, y algo en comparación tan vivo como Amor y amistad no haya sido publicado hasta ahora. Al menos es una curiosidad literaria que tales curiosidades literarias hayan vivido por accidente casi ocultas. Sin duda es correcto pensar que podemos ir demasiado lejos al vaciar la papelera de un genio delante del público, y que hay un sentido en el cual la papelera es un lugar tan sagrado como la tumba. Pero sin arrogarme más derecho que nadie a decidir sobre una cuestión de gusto, espero que se me permita decir que, por mi parte, habría dejado encantado en la papelera a Lady Susan si hubiera podido reunir en un álbum privado las piezas de Amor y amistad, un texto para reír sin parar, como uno se ríe leyendo los grandes textos burlescos de Peacock o de Max Beerbohm.
Jane Austen dejó todo lo que poseía a su hermana Cassandra, incluyendo este y otros manuscritos. El segundo volumen de estos manuscritos, entre los que se encuentra el presente, fue dejado a su vez por Cassandra a su hermano, el almirante sir Francis Austen. Él se los dio a su hija Fanny, quien a su vez se los dejó a su hermano Edward, rector de Barfrestone, en Kent, y padre de la señora Sanders, a cuya sabia decisión debemos la publicación de estas primeras fantasías de su tía abuela, a quien sería confuso llamar aquí gran tía abuela [2]. Cada cual juzgará por sí mismo, pero yo creo que ella ha añadido algo intrínsecamente importante a la literatura y a la historia de la literatura, que hay carretadas de materia impresa, generalmente reconocidas y editadas junto a las obras de todos los grandes autores, mucho menos características y mucho menos significativas que estas pocas bromas de infancia.
Porque Amor y amistad, con algunos pasajes similares en los fragmentos que lo acompañan, es realmente una soberbia obra burlesca, algo muy superior a lo que las damas de aquel tiempo llamaban un chascarrillo agradable. Es una de esas cosas que se leen con gozo porque han sido escritas con gozo; en otras palabras, porque son juveniles, entendiendo aquí juvenil como alegre. Se cree que escribió estas cosas cuando tenía diecisiete años, y evidentemente lo hizo de la forma en que la gente dirige una revista familiar, porque las ilustraciones que se incluyen en el manuscrito eran obra de su hermana Cassandra. Todo el trabajo está lleno de esa clase de buen humor que es más intenso en privado que en público, igual que la gente se ríe más en la casa que en la calle. Muchos de sus admiradores quizá no esperen, muchos de sus admiradores quizá no admiren, la clase de humor que se encuentra en la carta de la joven dama «cuyos sentimientos eran demasiado intensos para el razonamiento» y que comenta incidentalmente: «Maté a mi padre cuando era muy pequeña, después maté a mi madre y ahora me dispongo a asesinar a mi hermana». Personalmente, me parece admirable; no la culpa, sino la confesión. Pero hay mucho más que hilaridad en el humor, incluso en este estadio de su crecimiento. Hay una especie de elegancia del absurdo casi en todas partes, y no poca de la verdadera ironía de Austen. «El noble joven nos informó de que su nombre era Lindsay, aunque por razones particulares lo llamaré aquí Talbot». ¿De verdad alguien podía desear que una cosa así desapareciera en la papelera? «No era sino una simple joven de buen carácter, educada y bien dispuesta. Como tal, era difícil que nos disgustara: solo podía ser objeto de desdén». ¿No se parece a una primera línea borrosa del retrato de Fanny Price? Al escucharse un fuerte golpe en la puerta de la casa rústica junto al río Uske, el padre de la heroína se pregunta por la naturaleza del ruido y, después de analizarlo, paso a paso, con cuidado, todos llegan a la conclusión de que se trata de alguien que llama a la puerta. «Sí —exclamé yo—. No puedo evitar pensar que debe de tratarse de alguien que desea ser admitido en nuestra casa». «Esa es otra cuestión —replicó él—. No debemos pretender determinar cuál es la causa por la cual la persona llama a la puerta, aunque estoy parcialmente convencido de que alguien llama a la puerta». En la exasperante lentitud y lucidez de la respuesta, ¿no se encuentra la sombra de otro padre más famoso? ¿No escuchamos por un momento, en la casa rústica junto al río Uske, la voz inconfundible del señor Bennet?
Pero hay una razón más crítica para disfrutar de la alegría de estas caricaturas y de estos juegos. El señor Austen-Leigh parece no haberlos encontrado lo suficientemente serios para la reputación de su gran pariente; pero la grandeza no está hecha de cosas serias, seriedad entendida como solemnidad. La causa que motiva estas obras es tan seria como la que incluso él o cualquier otra persona pudiera desear, porque concierne a la calidad fundamental de uno de los talentos más grandes de las letras.
Los primeros trabajos de Jane Austen tienen en su totalidad un enorme interés psicológico, que llega casi a convertirse en misterio psicológico. Y por esa razón, entre otras, esta obra no ha sido lo suficientemente valorada. Grande como fue, nadie defendió que Jane Austen fuera una poeta. Pero fue un ejemplo notable de lo que se dice de un poeta: nació, no fue fabricada. Comparados con ella, muchos de los poetas parecen haber sido fabricados. Muchos hombres que ofrecen el aspecto de haber prendido fuego al mundo han dejado al menos pruebas suficientes sobre lo que les inflamó a ellos mismos. Hombres como Coleridge o Carlyle prendieron sus primeras antorchas en las llamas de místicos alemanes o especuladores platónicos igualmente fantásticos; atravesaron calderas de cultura donde personas menos creativas incluso podrían haber ardido en las llamas de la creación. Jane Austen no se inflamó, no se inspiró para ser un genio, ni siquiera lo persiguió; simplemente era un genio. Su fuego, lo que había de él, comenzó en ella misma, como el fuego del primer hombre que frotó dos palos secos uno contra otro. Algunos dirían que los palos que frotó estaban muy secos. Lo que en cualquier caso es cierto es que con su propio talento artístico ella hizo interesante lo que miles de personas aparentemente iguales hubieran hecho aburrido. No había nada en sus circunstancias particulares, ni siquiera en las materiales, que pareciera abocar al nacimiento de tal artista. Quizá suene equivocado y atrevido el decir que Jane Austen era elemental. Quizá parezca un poco caprichoso el insistir en que era original. Sin embargo, estas objeciones vendrían del crítico que no se detiene a pensar en el sentido de «elemento» y de «origen». Quizá esta idea quedaría también expresada en el significado de la palabra «individuo». El talento de Jane Austen es absoluto, no puede analizarse en términos de influencias. Ha sido comparada con Shakespeare, y en este sentido nos hace recordar la broma sobre el hombre que dijo que podría escribir como Shakespeare si tuviera su inteligencia. En este caso, nos parece ver a miles de solteronas, sentadas ante miles de mesas de té: todas ellas podrían haber escrito Emma si hubieran tenido su inteligencia.
Al considerar incluso sus primeros y más imperfectos experimentos, nos encontramos con el interés de mirar una mente y no un espejo. Quizá no sea consciente de ser ella misma, pero lo que no es, al contrario de muchos imitadores más cultos, es consciente de ser otra persona. La fuerza, en sus primeros y menos acabados trabajos, viene de dentro y no de fuera. Este interés, que le pertenece como ser individual con un instinto superior para la crítica inteligente de la vida, constituye la primera de las razones que justifican un estudio sobre sus trabajos juveniles; es un interés basado en la psicología de la vocación artística. No diré del temperamento artístico, porque nadie menos que Jane Austen tuvo nunca esa cosa tan pesada, llamada así generalmente. No obstante, aunque esta solo sería razón suficiente para intentar averiguar cómo empezó su trabajo, el interés se hace aún más relevante cuando realmente sabemos cómo empezó. Esto es algo más que el descubrimiento de un documento, es el descubrimiento de una inspiración. Y el de que la inspiración fue la inspiración de Gargantúa y de Pickwick: la inspiración de la risa.
Si puede parecer extraño llamarla elemental, parecerá igualmente extraño llamarla exuberante. Estas páginas traicionan su secreto: que era exuberante por naturaleza, y que su poder venía, como todos los poderes nacen, del control y de la dirección de la exuberancia. Tras sus miles de trivialidades, ahí están la presencia y la presión de esa fuerza; hubiera podido ser extravagante si lo hubiera querido. Jane Austen era el reverso mismo de una solterona almidonada o famélica; si lo hubiera querido, hubiera podido ser un bufón como la esposa de Bath. Esto es lo que otorga una fuerza infalible a su ironía. Esto es lo que da un peso asombroso a sus modestas declaraciones. Tras la fachada desapasionada de esta artista, también, está la pasión; pero su pasión, tan original, era una especie de alegre burla y de espíritu combativo contra todo lo que ella consideraba mórbido, laxo y venenosamente estúpido. Las armas que forjó tuvieron un acabado tan fino que nunca hubiéramos sabido esto de no ser por la vislumbre del horno en el que se fraguaron. Por último, hay dos hechos adicionales que dejaré a la valoración y al análisis de los críticos y periodistas modernos. El primero es que, al criticar a los románticos, esta escritora realista está muy interesada en criticarlos por lo mismo por lo que el sentimiento revolucionario los ha admirado tanto: por la glorificación de la ingratitud hacia los padres y por la fácil asunción de que los viejos siempre están equivocados. «¡No! —dice el noble joven de Amor y amistad—. ¡Nunca podrá decirse que agradé los deseos de mi padre!». Y el segundo es que no hay la más leve indicación de que esta inteligencia independiente y este espíritu jocoso no estuviera contenta con una rutina doméstica que abarcaba pocas cosas y en la cual escribía una historia tan doméstica como un diario en los intervalos entre pasteles y bizcochos, sin necesidad de mirar por la ventana para tener noticia de la Revolución Francesa.
G. K. Chesterton.
VOLUMEN I
Jack y Alice
Novela.
Dedicada con todo respeto, al señor Francis William Austen [3], Guardia marina a bordo del barco real Perseverance, por su fiel y humilde servidora.
La autora.
Capítulo 1
Hace mucho tiempo, el señor Johnson tenía unos cincuenta y tres años; doce meses más tarde cumplió cincuenta y cuatro, algo que le hizo tan feliz que decidió celebrar su siguiente cumpleaños con una mascarada para sus hijos y sus amigos. Con tal motivo, el día de su quincuagésimo cumpleaños se enviaron invitaciones a todos sus vecinos. Lo cierto es que sus conocidos en esa parte del mundo no eran demasiado numerosos, y se limitaban a Lady Williams, al señor y la señora Jones, a Charles Adams y a las tres señoritas Simpson, quienes componían el vecindario de Tramposería y a su vez la comitiva de la mascarada.
Antes de ofrecer un relato de aquella noche, será mejor que haga una descripción a mis lectores de las personas y personajes que formaban el grupo de sus conocidos.
El señor y la señora Jones eran ambos bastante altos y muy apasionados, si bien, por otra parte, tenían bastante buen carácter y eran personas de buena educación. Charles Adams era un joven amable, instruido y cautivador; de una belleza tan deslumbrante que solamente las águilas podían mirarle de frente.
La señorita Simpson era una persona agradable, tanto por sus modales como por su disposición, siendo su única falta una ilimitada ambición. Su hermana Sukey era envidiosa, resentida y maliciosa. Su cuerpo era pequeño, gordo y desagradable. Cecilia (la más pequeña) era muy bonita pero demasiado afectada para resultar agradable.
En Lady Williams se daban cita todas las virtudes. Era una viuda con una dote nada despreciable y el eco de lo que había sido una cara muy bonita. Aunque era benevolente y franca, era generosa y sincera; aunque pía y buena, era religiosa y amable, y aunque elegante y agradable, era refinada y divertida.
Los Johnson eran una familia de amor, y aunque tenían cierta adicción a la botella y a los dados, también contaban con muchas cualidades estupendas.
Así era el grupo que se reunía en el elegante salón de la corte de Johnson, en el cual y dentro del grupo de las máscaras femeninas, la encantadora figura de una «sultana» era la más notable. Del grupo masculino, la máscara que representaba el «Sol» era la más admirada de todas. Los rayos que despedían sus ojos eran como los del glorioso luminario, aunque infinitamente superiores. Tan intensos eran que nadie se atrevía a moverse a menos de media milla de distancia de ellos; de esa forma, su propietario contaba con la mejor parte del salón para él, ya que este no medía más de tres cuartos de milla de largo por media de ancho. Finalmente, los caballeros encontraron que la fiereza de sus rayos era de lo más inconveniente para la concurrencia, ya que los obligaba a apiñarse en una esquina de la habitación con los ojos medio cerrados, por medio de los cuales, por cierto, la compañía descubrió que se trataba de Charles Adams vestido con su capa verde de todos los días, y sin máscara de ningún tipo.
Una vez ligeramente disminuido su asombro, su atención se vio atraída por dos «dominós» que avanzaban presos de un estado terriblemente apasionado. Ambos eran muy altos, si bien parecían tener muchas cualidades estupendas.
—Estos son el señor y la señora Jones —dijo el ingenioso Charles.
Y ciertamente lo eran. ¡Nadie podía imaginar quién podía ser la «sultana»! Hasta que, por fin, al dirigirse a una bella «flora» que estaba reclinada en un sofá en estudiada pose, con un «¡Oh, Cecilia, ojalá fuera de verdad lo que pretendo ser!», el genio siempre vivo de Charles Adams descubrió que se trataba de la elegante pero ambiciosa Caroline Simpson, de la misma forma en que, con toda razón, imaginó que la persona a la que dirigía estas palabras era su encantadora pero afectada hermana Cecilia.
A continuación, la compañía avanzó hacia una mesa de juegos donde se sentaban tres «dominós» (cada uno de ellos con una botella en la mano) muy concentrados en lo que hacían; pero una fémina que representaba la «Virtud» huyó con apresurados pasos de aquella tremenda escena, mientras una mujer pequeñita y gorda que representaba la «Envidia» se saciaba contemplando, alternativamente, las frentes de los tres jugadores. Charles continuó mostrándose tan brillante como siempre y pronto descubrió que el grupo que se hallaba jugando estaba formado por los tres Johnson, que la «Envidia» era Sukey Simpson y que la «Virtud» era Lady Williams.
Los miembros de la compañía se quitaron entonces las máscaras y se dirigieron a otra habitación para participar en una diversión elegante y bien organizada, tras lo cual, y después de que los tres Johnson hubiesen zarandeado bien la botella, la comitiva al completo, sin exceptuar siquiera a la «Virtud», fue transportada de vuelta a su casa, borracha como una cuba.
Capítulo 2
La mascarada dio generoso tema de conversación a los habitantes de Tramposería —tanto como para tres meses—, si bien ninguno de los participantes fue objeto de tantos comentarios como Charles Adams. La singularidad de su aspecto, los rayos que despedían sus ojos, el resplandor de su ingenio, y el tout ensemble de su persona habían robado el corazón de tantas de las jóvenes damas, que de las seis presentes en la mascarada, solo cinco no se habían enamorado de él. Alice Johnson era la desgraciada sexta, cuyo corazón no había podido resistir el poder de sus encantos. Por extraño que pueda parecer a mis lectores que tanta calidad y excelencia como el hombre poseía solo hubiese conquistado el corazón de esta dama, será necesario recordarles que el corazón de las señoritas Simpson estaba a resguardo de su poder, gracias a la ambición, la envidia y la vanidad.
Todos los deseos de Caroline se centraban en un marido con título, mientras que para Sukey, tanta excelencia superior solo podía despertar en ella la envidia, no el amor; en cuanto a Cecilia, sentía un apego demasiado tierno por ella misma para fijarse en otra persona. Por lo que se refiere a Lady Williams y a la señora Jones, la primera era demasiado sensata para enamorarse de alguien mucho más joven que ella, y la última, aunque muy alta y muy apasionada, estaba demasiado encantada con su marido para pensar en algo así.
Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos de la señorita Johnson por descubrir en él un signo de interés hacia ella, el frío e indiferente corazón de Charles Adams, inmutable ante cualquier ser viviente, preservó la libertad que le era propia. Educado con todos, parcial ante nadie, continuó siendo el encantador y encantado, pero insensible Charles Adams.
Una noche en la que Alice se encontraba un tanto enardecida por el vino (casualidad no del todo infrecuente), decidió buscar consuelo para su desordenada cabeza y su corazón enfermo de amor en la conversación de la inteligente Lady Williams.
Encontró a la señora en casa, como era costumbre en ella, ya que no era muy aficionada a salir y a que, como el gran sir Charles Grandison [4], rechazaba decir que no estaba en casa si lo estaba, pues consideraba ese método, que entonces estaba en boga y que consistía en desembarazarse de los visitantes desagradables, no menos que lo que lisa y llanamente se conoce por bigamia.
A pesar del vino que había estado bebiendo, la pobre Alice estaba extrañamente animada. No podía pensar en nada que no fuera Charles Adams, no podía hablar de nada que no fuera él, y en seguida se puso a hablar tan abiertamente del tema que Lady Williams no tardó en descubrir el afecto no correspondido que la muchacha sentía por él, lo cual despertó su piedad y su compasión tan intensamente que se dirigió a ella de la manera siguiente:
—Percibo con demasiada claridad, mi querida señorita Johnson, que su corazón no ha podido resistir los fascinantes encantos de este joven y la compadezco sinceramente. ¿Se trata de su primer amor?
—En efecto.
—Siento un pesar aún mayor al escuchar eso. Yo misma soy un triste ejemplo de las miserias de la vida, en general en lo concerniente a un primer amor, y estoy decidida a evitar una desgracia similar en el futuro. Espero que no sea demasiado tarde para que usted haga lo mismo. Si es así, esfuércese, mi querida niña, para protegerse de un peligro tan grande. Un segundo afecto raras veces se vive con serias consecuencias; contra eso, por tanto, no tengo nada que decir. Protéjase contra un primer amor y no tendrá nada que temer contra un segundo.
—Señora, mencionó usted algo sobre haber sufrido usted misma la desgracia de la que con tanta bondad quiere que yo me libre. ¿Me favorecería usted con el relato de su vida y de sus aventuras?
—Será un placer, corazón.
Capítulo 3
— Mi padre era un caballero de considerable fortuna en Berkshire, siendo yo y unos cuantos más sus únicos hijos. Tenía solo seis años cuando tuve la desgracia de perder a mi madre y, siendo por aquel entonces joven y tierna, en vez de enviarme a la escuela, mi padre contrató a una mañosa institutriz para que velara por mi educación en casa. Mis hermanos fueron enviados a escuelas acordes con su edad y mis hermanas, todas más pequeñas que yo, quedaron todavía al cuidado de su niñera.
»La señorita Dickins era una institutriz excelente, que me instruyó en los senderos de la virtud. Bajo su tutela me hacía cada día más amable, y quizá hubiera alcanzado la perfección de no ser porque mi valiosa preceptora me fue arrancada de los brazos. Tenía yo diecisiete años. Nunca olvidaré sus últimas palabras: “Mi querida Kitty —me dijo— buenas noches”. No la volví a ver —continuó Lady Williams, secándose las lágrimas—. Se fugó aquella misma noche con el mayordomo.
»Al año siguiente, fui invitada a pasar el invierno en la ciudad en casa de una parienta lejana de mi padre. La señora Watkins era una dama con distinción, familia y fortuna. En general se la consideraba una mujer bonita, aunque, por mi parte, yo nunca la creí muy hermosa. Tenía una frente muy ancha, sus ojos eran demasiado pequeños y tenía demasiado color en las mejillas.
—¿Cómo es posible? —interrumpió la señorita Johnson, enrojeciendo de rabia—. ¿Cree usted que alguien puede tener demasiado color en las mejillas?
—Desde luego que lo creo, y le diré por qué, mi querida Alicia. Cuando una persona tiene un grado demasiado elevado de rojo en su tez, su cara ofrece, a mi juicio, un aspecto demasiado rojo.
—Pero, señora mía, ¿puede tener una cara un aspecto demasiado rojo?
—Sin duda, mi querida señorita Johnson, y le diré por qué. Cuando una cara tiene un aspecto demasiado rojo, no tiene las mismas ventajas que cuando es más pálida.
—Le ruego que continúe con su historia.
—Pues bien, como le decía antes, fui invitada por esta dama a pasar varias semanas con ella en la ciudad. Muchos caballeros la consideraban hermosa pero, en mi opinión, su frente era demasiado ancha, sus ojos demasiado pequeños y tenía demasiado color en las mejillas.
—En ese punto, señora, y como dije antes, debe de estar equivocada. La señora Watkins no podía tener demasiado color en las mejillas ya que nadie puede tener demasiado color en las mejillas.
—Perdóneme, corazón, si no coincido con usted en ese particular. Déjeme que me explique con claridad. Mi idea del caso es la siguiente: cuando una mujer tiene una gran proporción de color rojo en las mejillas, es que tiene mucho color.
—Pero, señora, yo niego que sea posible para alguien tener demasiada proporción de color rojo en las mejillas.
—¿Y qué pasa, corazón, si lo tienen?
La señorita Johnson había perdido por entonces toda su paciencia, algo que se acentuaba quizá por el hecho de que Lady Williams continuaba inflexiblemente fría. Deberá recordarse, sin embargo, que la dama, al menos en un respecto, contaba con una gran ventaja sobre Alice; quiero decir, por el hecho de no estar borracha, ya que cuando se acaloraba con el vino y se enardecía de pasión, tenía muy poco control sobre su temperamento.
La disputa terminó por ser tan encendida por parte de Alice que «de las palabras casi pasó a las manos». Afortunadamente, el señor Johnson entró en la habitación y con cierta dificultad consiguió arrancarla de Lady Williams, de la señora Watkins y de sus sonrosadas mejillas.
Capítulo 4
Mis lectores imaginarán quizá que después de un fracaso semejante no podía subsistir la menor relación entre los Johnson y Lady Williams, pero en eso se equivocarán, porque esta dama era demasiado inteligente para enfadarse por una conducta que no podía dejar de ver como consecuencia natural de la ebriedad, y Alice sentía un respeto demasiado sincero por Lady Williams y una inclinación demasiado grande por su clarete para no hacer todas las concesiones que estuvieran en su mano.
Unos días después de su reconciliación, Lady Williams llamó a la señorita Johnson para proponerle un paseo por un bosque de limoneros que se extendía desde la pocilga de la dama hasta los abrevaderos de caballos de Charles Adams. Alice era muy consciente de la amabilidad de Lady Williams al proponerle un paseo como aquel y se sentía demasiado feliz con la perspectiva de ver al final de este paseo uno de los abrevaderos de caballos de Charles para no aceptar la invitación con visible contento. No habían caminado mucho cuando la reflexión sobre la felicidad que le aguardaba se vio interrumpida por estas palabras de Lady Williams.
—Me he abstenido hasta ahora de continuar con la historia de mi vida, mi querida Alicia, porque no deseaba traerle a la memoria una escena que (ya que parece producirle más rechazo que crédito) creí mejor olvidar que recordar.
Alice ya había empezado a ponerse colorada y a hablar, cuando la dama, dándose cuenta de su incomodidad, continuó de la siguiente manera:
—Me temo, mi querida niña, que acabo de ofenderla con mis palabras. Le aseguro que no es mi intención perturbarla con el recuerdo de algo que ya no puede remediarse. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no creo que pueda culpársele demasiado, porque cuando una persona se encuentra bajo los efectos del licor, nunca se sabe lo que puede hacer.
—Señora, esto es demasiado. Insisto en que…
—Mi querida niña, no se angustie más por el asunto, le aseguro que he olvidado por completo cualquier cosa relacionada con él. No me sentí enfadada en aquel momento, porque me di cuenta todo el tiempo de que estaba usted borracha como una cuba, y sabía que no podía evitar decir las extrañas cosas que decía. Pero veo que la perturbo, de modo que cambiaré de tema y desearé que no vuelva a mencionarse. Recuerde que está todo olvidado. Y ahora continuaré con mi historia, pero debo insistir en que no le haré una descripción de la señora Watkins. Eso no haría sino revivir viejas historias y, como al fin y al cabo usted nunca la conoció, le dará igual que su frente fuera demasiado ancha, sus ojos fuesen demasiado pequeños, o que tuviese demasiado color en las mejillas.
—¡Otra vez! Lady Williams, esto es demasiado.
Tan irritada estaba la pobre Alice con el recordatorio de la vieja historia, que no sé lo que hubiera sucedido de no ser porque otro asunto atrajo la atención de ambas. Una encantadora joven, que yacía bajo un limonero, aparentemente presa de un gran dolor, era un asunto demasiado interesante para no atraer su atención. Olvidando su disputa, ambas avanzaron hacia ella con compasiva ternura y le hablaron en estos términos:
—Bella ninfa, parece usted acosada por alguna desgracia que, si nos informara sobre su naturaleza, nos gustaría poder aliviar. ¿Nos favorecería con la historia de su vida y de sus aventuras?
—Con mucho gusto, señoras, si son ustedes tan amables de sentarse.
Ambas tomaron asiento y ella comenzó a hablar de esta manera.
Capítulo 5
— Procedo del norte de Gales, donde mi padre es uno de sus sastres más principales. Teniendo una familia muy numerosa, no le costó mucho que una hermana de mi madre, una viuda bien situada, que posee una taberna en un pueblo vecino al nuestro, le convencieran de que esta última me tomara a su cargo y corriera con los gastos de mi educación. En consecuencia, he vivido con ella los últimos ocho años de mi vida, durante los cuales contrató para mí a los más cualificados maestros, los cuales me enseñaron todas las cosas que debe conocer una persona de mi sexo y de mi rango. Bajo su tutela aprendí baile, solfeo, dibujo y varios idiomas, gracias a lo cual me convertí en la hija de sastre mejor educada de Gales. Nunca hubo una criatura más feliz que yo, hasta que hace medio año…, pero quizá debería haberles dicho antes que la propiedad más importante de nuestra vecindad pertenece a Charles Adams, el propietario de la casa de ladrillo, aquella casa que ven ustedes.
—¡Charles Adams! —exclamó la asombrada Alice—. ¿Conoce usted a Charles Adams?
—Sí, señora, para mi desgracia. Vino hará medio año a cobrar las rentas de la propiedad que acabo de mencionar. Fue entonces cuando le vi por primera vez. Como parece conocerle, señora, no necesito describirle lo maravilloso que es. No pude resistir sus encantos…
—¡Ah! ¿Quién podría? —dijo Alice con un profundo suspiro.
—Como mi tía mantenía una íntima amistad con su cocinera, decidió, a petición mía, intentar averiguar, por medio de su amiga, si había alguna posibilidad de que este correspondiera a mi afecto. Con este fin, fue una tarde a tomar el té con la señora Susan, quien en el curso de la conversación hizo mención de la bondad de su posición y de la bondad de su amo; tras lo cual, mi tía comenzó a sonsacarla con tanta destreza que, en poco tiempo, Susan le dijo que no creía que su amo se casara nunca, «porque —dijo—, me ha declarado muchas, muchas veces, que su esposa, quienquiera que fuese, debía poseer juventud, belleza, alta cuna, ingenio, merecimientos y dinero. Muchas veces he intentado —continuó— razonar con él sobre esta resolución y convencerle de la improbabilidad de que encuentre a una dama semejante, pero mis argumentos no han tenido el menor efecto y continúa tan firme en su resolución como siempre».
»Pueden imaginarse, señoras, mi desconsuelo al escuchar esto; pues, a pesar de verme provista de juventud, belleza, ingenio y merecimientos, y a pesar de ser la probable heredera de la casa de mis tías y de su negocio, él podía considerarme deficiente en términos de rango y, por lo tanto, inmerecedora de su mano.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)