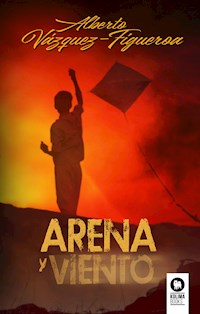
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kolima Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Novelas
- Sprache: Spanisch
Recién cumplidos los trece años, en plenos años 50, Alberto Vázquez-Figueroa se fue a vivir con sus tíos a Cabo Juby, cerca de la frontera con el Sáhara Occidental en Marruecos. Al principio, un Alberto adolescente pensó que no podría soportar la soledad de aquel remoto e inhóspito lugar que parecía maldito. Pero el tiempo le haría cambiar de opinión; la escuela del desierto le transformaría para siempre y cuando años más tarde tuvo que abandonarlo definitivamente no dejó de añorarlo durante toda su vida. Este libro nos adentra en un desconocido Sáhara español, en apariencia una simple inmensa playa de arena en la que no puede florecer la vida, y que, sin embargo, presenta mil aspectos diferentes y está poblado por multitud de animales y un pueblo fascinante, los saharauis. Ninguna otra raza es tan amante de las historias; y cada noche, al amor de una fogata, se reúnen grandes y chicos, y los más viejos van relatando las leyendas que les había contado su padre, y que este a su vez había oído del suyo, y así sucesivamente hasta los tiempos en que Mahoma vino al mundo. Editorial Kolima lanza una nueva edición de este extraordinario relato autobiográfico, imprescindible para comprender la monumental obra del autor de algunos de los títulos de aventuras más famosos en el mundo como Tuareg, a la que se le han incorporado bellísimas imágenes, pues es una joya que bien merece ser disfrutada por todos los lectores deseosos de adentrarse en la magia del desierto y en la increíble vida de un autor inigualable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arena y viento
Alberto Vázquez-Figueroa
Categoría: Novelas
Colección: Biblioteca Alberto Vázquez-Figueroa
Título original: Arena y viento
Primera edición: 1961
Reedición actualizada y ampliada: Enero 2021
© 2021 Editorial Kolima, Madrid
www.editorialkolima.com
Autor: Alberto Vázquez-Figueroa
Dirección editorial: Marta Prieto Asirón
Portada: Silvia Vázquez-Figueroa
Imágenes de portada: @Dreamstime
Maquetación de cubierta: Sergio Santos Palmero
Maquetación: Carolina Hernández Alarcón
Imágenes: @Shutterstock
ISBN: 978-84-18263-73-6
Impreso en España
No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de propiedad intelectual.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
A los seres queridos: el recuerdo de mi madre, mi padre, mi hermano, y tú.
Es este el relato de los más felices años de una vida, transcurridos en un lugar donde para la mayoría de la gente no existen más que monotonía y sed, calor y sol, arena y viento.
Quiere ser al mismo tiempo una defensa de ese mundo maltratado y desconocido, y de los olvidados hombres que lo habitan, porque, en esta era en que se trata de conquistar el espacio y descubrir nuevos mundos, gran parte de los seres humanos ignoran aún cuanto se refiere a ese inmenso desierto que tienen al alcance de la mano.
Al igual que el pan necesita de levadura para hacerse esponjoso y comestible, aunque por ello la masa no deja de ser la misma, me he visto obligado a añadir a lo real de mi relato una punta de esa levadura de la fantasía, para lograr hacerlo más entretenido y ameno.
También he necesitado dividir mi narración en dos partes, porque en mis años de desierto fui primero niño y después muchacho; y mientras los recuerdos del segundo son reales y exactos, los anteriores a esos quince o dieciséis años surgen en mi memoria como fogonazos de luz o páginas sueltas.
Introducción
Desierto: «deshabitado, sin vida».
Sáhara: «tierra que solo sirve para cruzarla».
Desierto del Sáhara: «la deshabitada tierra que solo sirve para cruzarla».
Para quien desconozca este rincón del mundo, y únicamente se rija por las tristes palabras con que los hombres lo han bautizado, este será siempre un lugar en que no puede florecer la vida, y, por tanto, no existe el amor ni la alegría; y resulta inconcebible que seres humanos habiten allí, y allí sufran y rían, y allí crean en Dios, y allí tengan sus hijos.
Y, sin embargo, el hombre del desierto, el saharaui, nómada o sedentario, que vive bajo un simple trozo de tela, o en una casita de barro y cal, es un ser que ama su tierra, que se aferra a ella, y que, llegado el momento, siente la nostalgia de sus infinitas llanuras solitarias, donde la vista se pierde en todas direcciones sin que un solo punto oscuro rompa la igualdad de las amarillentas dunas o de los rojizos pedregales.
Las tierras forjan a sus habitantes, y por ello el saharaui es un hombre fuerte, duro, acostumbrado a sobrevivir a las más adversas condiciones; pero al mismo tiempo es ingenuo, bondadoso, hospitalario, y su mente, como sus costumbres, han quedado atrasadas, perdidas en la bruma de los siglos, casi idénticas a las de aquellos de sus antepasados que vieron llegar a los hombres de don Diego García de Herrera, señor de Fuerteventura y Lanzarote, allá por el año 1402, mucho antes de que la hoy próspera América fuera descubierta.
El hombre europeo que pasa de la civilización al desierto no puede acostumbrarse, llega a odiarlo; y el día que se aleja de él lo olvida por completo, o solo como una monótona pesadilla perdura en su recuerdo.
Para amar al desierto hay que llegar a comprenderlo, aceptando ese atrasado género de vida, y un hombre habituado al trajín de las ciudades no logra nunca, por más que lo intente, adaptarse a las mentes infantiles y a las pueriles ideas de los habitantes de la llanura.
Ninguna otra raza es tan amante de las leyendas, de los cuentos y viejas historias; y cada noche, al amor de una fogata, que es la única vida que se advierte en el desierto, a la puerta de una jaima se reúnen grandes y chicos, y, mientras los demás escuchan embelesados, los más viejos van relatando las leyendas que les había contado su padre, y que este a su vez había oído del suyo, y así sucesivamente hasta los tiempos en que Mahoma vino al mundo.
Y en pleno siglo veinte la vida es construida con unos palos y siete tiras de tela cosidas paralelamente, y que suelen estar tejidas con pelo de dromedario o de ganado cabrío semejante a hace mil años, y los «hijos de las nubes» continúan esperando ver asomar una de ellas en el horizonte para desmontar las jaimas y, a lomos de sus camellos, seguir aquella blanca promesa de agua que ha de llover, y poder sembrar donde la nube haya descargado, porque la tierra, aunque sedienta, es fértil, y a poco que asoma la verde hierba, la mies crece, y el saharaui se inclina hacia el oriente y, elevando los brazos al cielo, murmura una oración: «Señor, tu misericordia es infinita».
Pero si bien a un adulto le resulta imposible adaptarse a las costumbres de los habitantes del desierto, no ocurre lo mismo con un muchacho que a los trece años se ve trasladado allí y que, aun sin conocer la forma de vivir de aquella gente, sabe algo de su idioma y de su mentalidad, porque durante años ha convivido con sus más cercanos parientes: los árabes de Marruecos.
Y así fue como a esa edad en que se deja de ser niño sin ser aún hombre, y en que la mente está en su máximo poder de asimilación y se adapta con facilidad a cosas nuevas y distintas, me encontré de pronto viviendo en ese punto en que el Sáhara muere en el mar, donde el asfixiante viento del desierto está contenido y dulcificado por la fresca brisa del océano.
Allí permanecí largo tiempo, y llegué a comprender el espíritu del nómada; aprendí a amar su tierra, e incluso hoy, en que tantos años han pasado, siento a veces nostalgia de las grandes llanuras, del viento que llora sobre los matojos muertos, y de las leyendas contadas al amor de la hoguera.
Y aún recuerdo la primera vez que me senté sobre la blanda arena, crucé las piernas y, como un guayete más, escuché la historia que contó un anciano de larga barba blanca, ojos cansados y rostro curtido por cien años de viento del desierto.
Y dijo así:
–Alá es grande. Alabado sea.
»Hace muchos años, cuando yo era joven y mis piernas me llevaban durante largas jornadas por sobre la arena y la piedra sin sentir cansancio, ocurrió que en cierta ocasión me dijeron que había enfermado uno de mis hermanos, y, aunque tres días de camino separaban mi jaima de la suya, pudo más el amor que por él sentía que la pereza, y emprendí la marcha sin temor alguno, pues, como os digo, era joven y fuerte y nada espantaba mi ánimo.
»Había llegado el anochecer del segundo día cuando me encontré ante un campo de muy elevadas dunas, a media distancia entre El Aaiún y Cabo Juby, y subí a una de ellas intentando avistar una jaima en donde pedir hospitalidad; pero sucedió que no vi ninguna, y decidí por tanto detenerme allí a pasar la noche resguardado del viento, al pie de una duna.
»Lo hice como lo he dicho, y he aquí que el sol y la larga caminata aparecieron, de tal modo que al momento quedé dormido.
»Muy alta habría estado la luna si, por mi desgracia, no hubiera querido Alá que fuera aquella noche sin ella, cuando de pronto me despertó un grito tan desgarrador e inhumano que me dejó sin ánimo e hizo que me acurrucase presa del pánico.
»Así estaba cuando de nuevo llegó el tan espantoso alarido, y a este siguieron quejas y lamentaciones en tal número que pensé que un alma que sufría en el infierno lograba atravesar la tierra con sus gritos.
»Pero he aquí que de repente sentí que escarbaban en la arena, y a poco aquel ruido cesó para aparecer más allá, y de esta forma lo noté sucesivamente en cinco o seis puntos distintos, mientras los lamentos continuaban y a mí el miedo me mantenía encogido y tembloroso.
»No acabaron aquí mis tribulaciones, porque al instante sentí que ahora escarbaban a mi lado, y se oía también una respiración fatigosa, y cuando mayor era mi espanto noté que me tiraban puñados de arena a la cara, de tal forma que parecía que alguien, al escarbar precipitadamente, no miraba dónde echaba la arena.
»Esto era más de lo que yo podía resistir, y mis antepasados me perdonen si confieso que sentí un miedo tan atroz que di un salto y eché a correr como si el mismo Saitan, el apedreado, me persiguiese; y fue así que mis piernas no se detuvieron hasta que ya el sol me alumbró y no quedaba a mis espaldas la menor señal de las grandes dunas.
»Llegué, pues, a casa de mi hermano, y quiso Alá que este se encontrase muy mejorado, de tal forma que pudo escuchar la historia de mi miedo, y al contarla aquella noche al amor de la lumbre, tal como ahora estamos, un vecino suyo me dio la explicación, y me contó lo que su padre le había contado: Y dijo así: ‘Alá es grande. Alabado sea’.
»Ocurrió, y de esto hace muchos años, que dos grandes familias, una Rguibat y otra Delimís, se odiaban de tal modo que la sangre de unos y otros había sido vertida por los contrarios en tantas ocasiones que sus vestiduras y sus tiendas y su ganado se podrían haber teñido de rojo de por vida; y sucedía que, habiendo sido un joven Rguibat la última víctima, estaban estos ansiosos de tomar desquite.
»Ocurría también que en las dunas en que tú dormiste acampaba una jaima de Delimís; pero en ella habían muerto ya todos los hombres, y solo estaba habitada por una madre y su hijito.
»La mujer vivía tranquila, pues había supuesto que a ellos nada les podría ocurrir, ya que, incluso para aquellas familias que se odiaban, matar a una mujer era algo indigno.
»Y fue así como una noche aparecieron allí los enemigos, y, tras amarrar y amordazar a la mujer, que gemía y lloraba, se llevaron al hijo. En su desesperación la pobre madre pudo oír que decían algo así como: ‘...enterrar en una duna’, y otra voz que afirmaba, a su vez: ‘Sí, vivo, sí’.
»Desesperóse la mujer y trató de romper sus ligaduras, que eran fuertes; pero sabido es que nada es más fuerte que el amor de una madre, y ella logró lo que se proponía; pero cuando salió ya todos se habían marchado, y no encontró más que un infinito número de altas dunas, y sabía que en alguna de ellas habían enterrado a su hijo; y se lanzó de una a otra, escarbando aquí y allá, sin saber en cuál estaría, gimiendo y llamando, pensando en su hijo que se asfixiaba por momentos; y así la sorprendió el alba y siguió ese día y el otro y el otro, porque la misericordia de Alá le había concedido el bien de la locura, para que de esta forma sufriera menos al no comprender cuánta maldad existe entre los hombres.
»Y nunca más pudo saberse de aquella mujer; y cuentan que de noche su espíritu vaga por las dunas y aún continúa en su búsqueda y en sus lamentaciones, y no hay viajero que se atreva a pasar por allí después de oculto el sol; y cierto debe de ser todo, ya que tú, que allí dormiste sin saberlo, te encontraste con ella.
»Alabado sea Alá, el misericordioso, que te permitió salir con bien y continuar tu camino, y que ahora te reúnas aquí con nosotros, junto al fuego.
–Alabado sea.
Al concluir su relato el anciano suspiró profundamente, y volviéndose a los más jóvenes de los que le escuchábamos dijo:
–Ved cómo el odio y las luchas entre razas y familias a nada conducen más que al miedo, a la locura y a la muerte; y cierto es que en los muchos años que he combatido junto a los míos contra nuestros eternos enemigos del este, los Ait Bel-la, jamás he visto nada bueno que lo justifique; porque las rapiñas de unos con las rapiñas de los otros se pagan, y los muertos de cada bando no tienen precio, sino que, como una cadena, van arrastrando más hombres muertos, y las jaimas quedan vacías de brazos fuertes, y los hijos crecen sin la voz del padre.
Las antiguas posesiones de España en el Sáhara, desde el Sud marroquí hasta lo que los nativos conocen con el nombre de Sekia El Hamra (Río Rojo), se encuentran habitadas por una confederación de tribus, mitad nómadas mitad sedentarias, que han ligado sus diferentes formas de vida al fin común de la subsistencia.
Conocidos con el nombre de los Tekna, se hallan divididos en dos grandes grupos enemigos entre sí: los Ait Yemel, que habitan al oeste, y los Ait Atman, más conocidos por los Ait Bel-la, que ocupan la parte este.
La razón de que estas dos grandes facciones estén en constante lucha es algo que se pierde en la bruma de los siglos; pero cuenta la tradición que todo empezó porque un camello aplastó a un borrego de otra tribu y su dueño se negó a dar una satisfacción.
Lo que pueda haber de cierto en esto es algo que nadie podrá nunca asegurar.
Sea como sea, la verdad es que desde hace cientos de años no ha existido un solo espacio de cinco de ellos que separasen una lucha de otra.
Cabo Juby ha sido uno de los puntos más importantes en la historia de los Tekna, especialmente a partir del siglo XVIII. Conquistado en 1916 por el que más tarde había de ser general Bens pasó a dominio español, y, al fundarse allí un fuerte, se convirtió en uno de los puestos clave de los territorios del África Occidental Española.
Cuando llegué a Cabo Juby no había allí, aparte del fuerte, más que una hilera de casas blancas, cara al mar, y un hangar. Un poco más lejos, hacia el interior, se advertían las paredes del zoco y las edificaciones del poblado indígena, rodeado todo ello por las oscuras jaimas o las ruinosas barracas construidas con latas de viejos bidones.
Aquí y allá, alguna casucha desperdigada destacaba sobre la arena; pero acabadas estas la vista se perdía en el horizonte sin alcanzar a ver más que la inmensa monotonía del desierto sahariano, donde las dunas y las llanuras pedregosas se suceden durante días y días de marcha.
Al otro lado, el mar, a menudo embravecido; el inmenso océano, que, salvando las Islas Canarias, que se intentan adivinar allá al frente, continúa su azul extensión hasta las lejanas costas de América.
Recién cumplidos los trece años fui allí a vivir con mis tíos, y tuve la sensación de que no podría soportar la soledad de aquel lugar que parecía maldito; pero el tiempo me hizo cambiar de opinión, y cuando años más tarde tuve que abandonarlo definitivamente, mis ojos ya se habían acostumbrado a la arena, y no fue esta la que hizo que enrojecieran y que más de una lágrima fuera a hundirse a mis pies, en aquella tierra sedienta, tantas veces maldecida, bendecida llorada.
Primera parte
El niño
La primera cosa que me llamó la atención de Cabo Juby, y que por un instante hizo que olvidase el sentimiento de desolación que se había apoderado de mí al descender del avión, fue un enorme edificio de piedra gris, mohoso y viejo, que se levantaba en medio del mar, a unos seiscientos metros de la playa.
Visto desde la orilla no era más que un caserón macizo, con numerosas ventanas que se abrían como grandes ojos vacíos, y, edificado como estaba, solitario frente al mar, erguido y majestuoso, invitaba a que la imaginación volara tratando de encontrar una explicación a su existencia.
–¿Qué es eso? –pregunté.
–Casa-Mar –respondió mi tío.
–¿Para qué sirve? –insistí.
–Ahora para nada: está deshabitada.
–¿Quién la construyó?
–Un inglés.
–¿Cuándo?
–En mil ochocientos ochenta y tantos...
–¿Para qué la quería?
No llegó a responderme: acabábamos de entrar en lo que iba a ser mi nueva casa, y esto le distrajo sin que pudiera satisfacer mi curiosidad.
Suilen era un gigante de rostro de niño y sonrisa inagotable, al que pronto aprendí a querer como lo que en realidad era: un hombretón con la mente más infantil que imaginarse pueda.
Suilen era de origen senegalés, y su padre había sido apresado en una incursión, de las que acostumbran a efectuar los árabes entre sus vecinos, y vendido como esclavo a un rico caíd.
El caíd, aunque hombre bondadoso, llevaba en la sangre siglos de tradición respecto a los esclavos, y no tenía demasiados miramientos con los suyos.
Pero un día, el padre de Suilen le salvó de ser asesinado por sus enemigos, y el caíd, que era justo y agradecido, le puso en libertad, dándole al mismo tiempo una de sus esclavas como esposa.
Así, pues Suilen ya había nacido libre y pudo escoger su trabajo, y desde hacía años estaba en casa de mis tíos.
Suilen amaba a los animales y a los niños; le encantaba la pesca, y era capaz de pasarse horas viendo cómo mi tren de juguete daba vueltas una y otra vez.
Conocí a mucha gente aquella mañana, porque en Cabo Juby un nuevo habitante significaba un acontecimiento.
Pero al fin llegó la hora de comer y nos quedamos solos, y al sentarme a la mesa tenía ante mí unas grandes cristaleras que daban al mar, y desde el mar me contemplaba el viejo caserón, gris y majestuoso.
La pregunta que había quedado sin contestar brincó en la punta de la lengua:
–¿Para qué la quería?
Durante unos instantes mi tío me miró perplejo.
–¿Para qué quería qué? –preguntó a su vez.
–La casa...
–¿Qué casa? –mi tío seguía sin comprender.
–Esa: la del inglés –respondí, impaciente.
–¡Ah! Casa-Mar.
–Sí. ¿Por qué la construyó ahí?
–Esa es una historia muy larga... –respondió.
Yo nada dije; miré fijamente a mi tío y después hacia la casa.
Permanecimos en silencio.
Durante el tiempo que duró el almuerzo mis tíos me hicieron preguntas sobre la familia y mis estudios, y la conversación giraba en torno a uno y otro tema; pero yo seguía teniendo el mar enfrente, y en el mar el caserón, y cada vez era mayor mi curiosidad, pero traté de reprimirla.
Al fin terminamos de comer y mi tío se fue a sentar a su sillón predilecto. Permaneció callado, contemplando un punto perdido en la lejanía, y después me preguntó:
–¿Te sigue interesando Casa-Mar?
Asentí.
–Si te hubiese contado la historia mientras comíamos –dijo–, no hubiéramos acabado nunca, y tu tía se habría enfadado, porque no le gusta que las cosas buenas que se molesta en hacernos para comer se estropeen enfriándose.
Y después de beber un sorbo de té hirviendo, al estilo moro, comenzó:
–Allá por el mil ochocientos ochenta y tantos, nadie sabe la fecha exacta, un inglés llamado MacKenzie se propuso montar una factoría en la costa del Sáhara, con el fin de comerciar con los habitantes del país y con las muchas caravanas que, subiendo desde el Senegal, Mauritania, e incluso viniendo algunas desde el Sudán, se encaminaban a Marruecos con toda clase de mercancías exóticas.
»El comercio de plumas de avestruz estaba entonces muy extendido, y es en estos lugares donde más abundan, principalmente en la zona de Río de Oro.
»De igual forma las pieles, las almendras y los dátiles eran muy apreciados, y MacKenzie estaba seguro de poder hacer buenos negocios, contando además con la gran cantidad de ámbar que se encuentra en estas playas, sobre todo en la desembocadura del Sekia el Hamra, adonde van a morir gran parte de las corrientes del Atlántico, y la posibilidad de conseguir marfil y oro de las caravanas.
»Sin embargo MacKenzie sabía de otro inglés que se había establecido años antes un poco más al norte, en Puerto Cansado, había perdido en la empresa vida y hacienda, en gran parte por no tener en cuenta que toda esta zona ha estado tradicionalmente bajo la influencia de los canarios, y nada se podía hacer aquí sin contar con ellos.
»Por tanto, antes de venir publicó en Inglaterra un estudio en el que se pretendía la posibilidad de anegar el Sáhara, y mostraba muy a las claras los inmensos beneficios que ocasionaría a canarios y saharauis.
»De esta forma se presentó en Canarias, donde se le otorgó toda clase de ayuda para que llevase a buen fin su empresa, hasta el punto de que, según se cree, fue gente de Fuerteventura la que colaboró en la edificación de la casa.
»No se arriesgó MacKenzie a construir su factoría en tierra, donde se encontraba a merced de los ataques de los nativos, y aprovechó esas rocas que surgen a flor de agua, y, aunque el mar estaba de continuo embravecido y la empresa era ardua, puso todo su empeño en edificarla ahí, fuera del alcance de los atacantes.
»Una vez que la hubo concluido, MacKenzie se estableció allí con sus hombres y sus mercancías, y aprovechó un antiguo fortín portugués, que se dice que había en tierra, para montar una segunda dependencia, de la que, en caso de ser atacados, podían huir hacia Casa-Mar.
»De este modo, y ya firmemente afincado, MacKenzie estuvo comerciando varios años, y, aunque fue hostilizado en ocasiones, nunca sufrió grandes pérdidas, hasta que, instigadas por el caíd Beiruk, las tribus se lanzaron a un ataque conjunto y lograron arrasar el fortín de la orilla, aunque no pudieron llegar hasta el del mar.
»MacKenzie protestó, a través de la embajada inglesa, ante el sultán Muley Hassán, y en mil ochocientos noventa y cinco, este, en señal de indemnización, le compró la factoría por veinticinco mil libras esterlinas.
»Durante muchos años la antigua factoría quedó abandonada, y cuando en mil novecientos dieciséis los españoles desembarcaron en Cabo Juby, tras construir el actual fuerte, se quedaron aquí definitivamente. Casa-Mar fue convertida en presidio, ya que las tropas enviadas eran los batallones disciplinarios, y entre ellos había muchos rebeldes a los que convenía encarcelar.
»Dicen que como presidio Casa-Mar es de los más espantosos que se han conocido, porque sus mazmorras estaban casi dentro del mar, y la humedad y el calor resultaban insoportables.
»También se dice que era casi imposible huir, porque los que se arriesgaban a hacerlo se veían obligados a internarse en el desierto, donde pronto perecían de hambre y de sed, o asesinados por los indígenas, que por aquel entonces aún no estaban completamente reducidos.
»Solo se sabe de uno que lograra su propósito, y fue que durante la noche escapó y, cogiendo un bote de remos, consiguió llegar, nadie se explica cómo, hasta Fuerteventura; pero quiso su mala suerte que al arribar a la playa y tratar de hundir la barca para que nadie pudiera sospechar que estaba allí, un pastor le vio desde lo alto de un monte, y, extrañándole su actitud, comentó el hecho en el puerto, por lo que lograron apresarlo y de nuevo lo encerraron en Casa-Mar, donde murió desesperado.
»Cuando llegué aquí, ya hace algunos años, había dejado de ser prisión y estaba deshabitada; y así sigue desde entonces, y aunque el mar y el tiempo intenten vencerla, permanece ahí, desafiante, y creo que aún ha de pasar otro siglo antes de que sus muros, edificados para resistirlo todo, comiencen a desmoronarse. Ahora sirve para que vayamos a pescar, y te aseguro que en ningún otro lugar encontrarás sargos tan grandes, ni tan abundantes.
»Nosotros vamos a menudo, porque, como puedes ver, en la azotea hay un pequeño faro de aviso, y Luis, el torrero, es muy amigo nuestro y al menos una vez por semana va a inspeccionarlo.
Y eso fue todo lo que supe de Casa-Mar; pero su historia no bastaba para satisfacer mi curiosidad, y cuando aquella noche, ya en la cama, acudieron a mi mente todos los recuerdos del día, por encima del viaje, el nuevo lugar y las nuevas gentes que había conocido se destacaba la silueta del caserón, que no se apartaba de mi pensamiento; y ansiaba que llegara el nuevo día para ir a verlo, con la misma impaciencia con que las noches de Reyes esperaba la hora de ver mis regalos.
Y amaneció.
Pero yo dormía, y estaba muy alto el sol cuando vinieron a despertarme, y al buscar la ropa que había traído puesta me encontré sin ella, y en su lugar mi tía me dio un bañador y un gran sombrero de paja y me mandó a la playa, frente a casa, con la recomendación de que no me alejara demasiado y esperara allí la llegada de mi tío cuando saliera del trabajo.
–Sobre todo –me dijo– no se te ocurra bañarte, que este mar es muy peligroso...
Me fui a la playa. Frente a mí, a unos seiscientos metros, o tal vez menos, estaba Casa-Mar. Entre ella y yo la marea baja había dejado una agua quieta, semejante a un espejo, y minúsculas olas rompían contra la arena, sin apenas hacer ruido.
Pensé que aquel mar era el menos peligroso que había visto en mi vida.
Y Casa-Mar parecía muy cercana.
Suilen me vio de lejos y se aproximó. Estuvo un rato conmigo, me ayudó a terminar un castillo de arena con el que me estaba aburriendo y me enseñó a coger almejas, ahora que el mar estaba bajo.
Coger almejas resulta entretenido.
Están enterradas en la arena; se descubren por dos pequeños orificios que les sirven de respiraderos, y hay que ir buscándolos y meter el dedo para sacarlas.
Me había cansado de coger almejas y estaba aburrido de hacer castillos y canales. Suilen se había ido y la arena cubría ya todo mi cuerpo.
Y Casa-Mar estaba allí enfrente; podía distinguir claramente las ventanas sin marcos, la escalerilla que se hundía en el mar, y una enorme y vieja ancla, abandonada en la explanada delantera.
El mar estaba muy tranquilo y opiné que un baño me sentaría bien. Me remordía la conciencia al pensar que ya el primer día iba a desobedecer; pero yo había sido siempre un niño muy mimado, y me eché al agua.
Estaba deliciosa, y era agradable sentirla y dejar atrás el calor de la playa. Nadé un poco, y como el agua estaba limpia buceé, pero en el fondo no había nada interesante que ver, y seguí nadando, alejándome de la orilla.
Cuando miré a mi alrededor me di cuenta de que apenas había más distancia de Casa-Mar que a la playa; creo que no me detuve a pensarlo y seguí adelante.
Tal vez aquella fuese la idea que llevaba desde un principio; sin embargo se me presentó como algo fortuito e inevitable.
Seguí nadando, y ahora no lo hacía ya por el placer de bañarme, sino con el ansia de llegar cuanto antes, y me empeñé en una rápida carrera conmigo mismo, impaciente por ver lo que desde el día antes había estado deseando.
Faltaban ya muy pocos metros cuando una gran sombra me cruzó por debajo, y el miedo hizo que el corazón me subiera a la garganta y estuviera a punto de ahogarme; pero probablemente fue este mismo miedo el que me hizo acelerar la marcha y nadar como no lo había hecho nunca hasta alcanzar la escalerilla, por la que subí temblándome las piernas.
Tardé un rato en serenarme, y llegué a hacerme a la idea de que lo que había visto no podía ser más que la sombra en el fondo de mi propio cuerpo. Ya más tranquilo, comencé a reconocer la casa.
Había en el centro un gran patio en el que se abrían dos cisternas: sus tapas de cemento, rotas y abandonadas a un lado, con grandes argollas de hierro oxidado, debieron de servir en un tiempo a hombres de extraña fuerza para proteger su agua potable, traída en barcos desde Canarias y recogida de las esporádicas lluvias, y que para ellos debía de ser más valiosa que el mismo oro. Incluso actualmente el agua dulce es llevada en grandes aljibes, y cuando yo estaba allí se repartía a razón de un cubo por día y persona.
Me asomé a las cisternas, llenas de agua, que en un principio creí que podía ser dulce; pero vi cruzar por ellas grandes peces, y comprendí que el tiempo y las olas debían haber socavado los muros, llegando a penetrar el mar a su albedrío por algún hueco, de tal modo que los peces habían hecho de aquel lugar un seguro y cómodo refugio.
Recorrí las grandes habitaciones de altos techos, que por sus exageradas dimensiones debieron de ser los almacenes de la factoría, y al reparar en las ventanas de gruesos barrotes, ya carcomidos, pensé que en otra época fue también prisión, y que en aquel lugar unos hombres encerrados sufrieron el calor insoportable, la humedad y el sentimiento de desolación que aquellas naves grises y mohosas desprendían.
Alrededor del patio, adosada a los muros, una escalera sin barandilla, rota a trechos y amenazando ruina, ascendía a la azotea. En lo alto se destacaba un rectangular trozo de cielo intensamente azul que contrastaba con el triste y rezumante color de las paredes del caserón.
Subí. Aquí las habitaciones eran ya más pequeñas, como las de una casa normal, de gruesos tabiques, y al aventurarme por una de ellas hacia el balcón, que ocupaba parte de la fachada, el suelo crujió amenazadoramente y lo vi socavado por algunas partes.
Desde la azotea contemplé el panorama, y pude ver ante mí todo Cabo Juby, blanco entre la arena de un amarillento claro, castigado por el sol implacable como plomo derretido, y que hacía contrastar las sombras de las casas con sus cúpulas, que reflejaban los rayos como si fueran espejos; y el fuerte, pintado de un color indefinido entre ocre y rojizo, que en nada debía parecerse al primitivo.
Tenía el fuerte un aire romántico y aventurero, y a mi imaginación acudieron escenas de ataques y luchas, con hazañas heroicas de uno y otro bando; y creo que en aquellos momentos me sentí como uno de los hombres de MacKenzie, sitiado por hordas berberiscas, defendiendo mi vida de los instintos sanguinarios del más cruel de los caídes tuaregs.
Así estaba, embelesado y pensativo, con el mar a mis pies y el pueblo y el desierto al frente, cuando de pronto vi, surcando el agua tranquila y azul, una enorme aleta negra, que se deslizaba con gracia y armonía, como había visto hacerlo a los patinadores sobre hielo.
Pero al instante acudió a mi mente la imagen de los tiburones que había visto en libros y grabados, y creo que el espanto hizo que se me erizasen los cabellos y que las piernas me temblaran, hasta el punto que, de no haber estado apoyado en la baranda, hubiera caído al suelo.
Recordé la sombra que me había parecido ver pasar por debajo de mí cuando nadaba, y sentí más miedo por lo que me podía haber sucedido por mi imprudencia que por lo que me pudiera suceder en adelante, porque, sin darme cuenta y sin que mi voluntad influyera para nada, había decidido que no regresaría si no iban a buscarme.
La aleta se acercó, y pude ver perfectamente lo que había debajo, una enorme figura negra y gruesa, de unos dos metros y medio o tres de largo, rechoncha y poderosa, sin esas líneas estilizadas de los tiburones, pero con un aspecto mucho más amenazador y desagradable.
Al aproximarse vi cómo otras sombras de pequeños peces que había cerca se desperdigaban vertiginosamente, huyendo despavoridos ante la presencia del enorme monstruo negro.
La aleta dejó de deslizarse cansinamente y aceleró su marcha hasta alcanzar velocidades insospechadas; giró, hizo eses, se sumergió para tornar a aparecer, y se aproximó tanto que distinguí la cola, los ojillos separados, las aletas laterales, y el pobre pez que huía ante él. Nunca llegué a saber si le dio alcance, porque se alejaron uno en pos del otro, y yo me quedé contemplando el mar y buscando una solución a mi problema.
Pero por más que miré a mi alrededor no divisé ninguna embarcación; y si bien en el centro, a media distancia de la playa y yo, se mecían dos falúas, no me sentí con ánimos suficientes para llegarme hasta ellas, porque a mi mente acudió la imagen del enorme tiburón y la velocidad que era capaz de desarrollar en la persecución de un simple pececillo.
Decidí hacer señas a los de tierra para que me vinieran a buscar, y comencé a agitar los brazos y a gritar; pero pronto me di cuenta de que mis gritos no llegarían hasta allí.
Comprendí entonces lo que mi tía había querido decir al calificar aquel mar de peligroso, y pensé para mis adentros que debería tener más cuidado en lo sucesivo, al menos hasta que me hubiera acostumbrado a aquella clase de vida, para no verme en tan comprometidas situaciones.
Aún continué un buen rato agitando los brazos, e incluso me quité el bañador para poder llamar con él más fácilmente la atención, pero nadie pareció darse cuenta de mi existencia.
Comenzaron a asaltarme extraños temores, y me vi allí sitiado para siempre, o al menos por un par de días, sin nada que comer, pasando las noches en aquel enorme caserón, que en la oscuridad debía de parecer fantasmal, acompañado de los gemidos de las almas en pena de los condenados que en él habían sufrido prisión y que habían muerto en las mazmorras, y sentí entonces que el miedo a lo desconocido, a la oscuridad y a la noche se iba imponiendo incluso sobre el miedo al agua por la que se deslizaban a sus anchas los tiburones.
Pensé en el faro, que estaba allí mismo, a mis espaldas, y me pregunté cuántos días faltarían para que Luis, el torrero, acudiera a inspeccionarlo, sacándome así de allí.





























