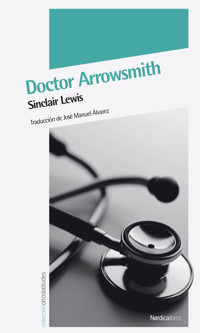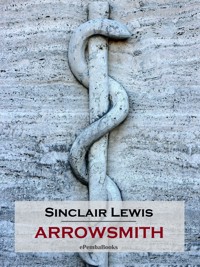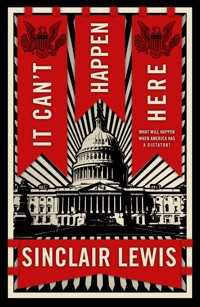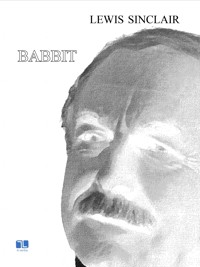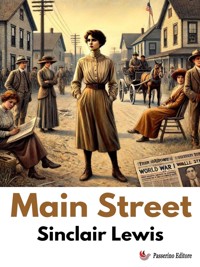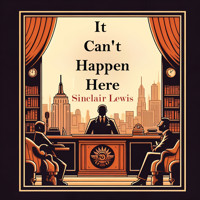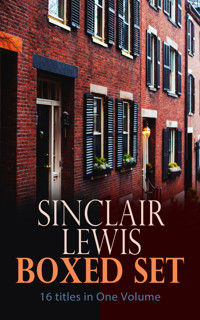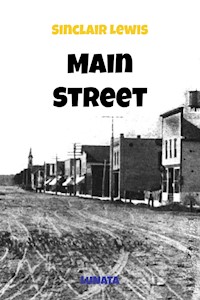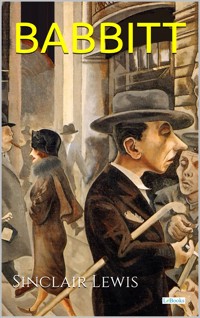
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Babbitt es una crítica mordaz de la sociedad estadounidense de principios del siglo XX, escrita por Sinclair Lewis. La novela retrata la vida de George F. Babbitt, un agente inmobiliario de clase media en la ciudad ficticia de Zenith. A través de este personaje, Lewis realiza una sátira de la conformidad, el materialismo y el vacío moral en la cultura americana de la época. Babbitt es un hombre atrapado en una rutina predecible y superficial, que se ve forzado a confrontar sus propias insatisfacciones y las presiones sociales que lo rodean. La obra expone la hipocresía del sueño americano, mostrando cómo las expectativas sociales aplastan la individualidad y promueven una vida dedicada al éxito material, sin espacio para la autenticidad o el crecimiento personal. Desde su publicación, Babbitt ha sido elogiada por su aguda observación de la sociedad y sus críticas al consumismo y la uniformidad cultural. La novela no solo refleja los problemas de su tiempo, sino que continúa siendo relevante en debates sobre la identidad, la conformidad y las luchas del individuo frente a las normas sociales en la actualidad
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sinclair Lewis
BABBITT
Sumario
PRESENTACIÓN
BABBITT
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
PRESENTACIÓN
Sinclair Lewis
1885 - 1951
Sinclair Lewis fue un novelista estadounidense y el primer escritor de los Estados Unidos en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1930. Nacido en Sauk Centre, Minnesota, Lewis es conocido por sus agudas críticas a la sociedad estadounidense, en especial por su análisis de la conformidad, el materialismo y las tensiones morales de la clase media. Sus obras, que exponen las debilidades y contradicciones del sueño americano, le aseguraron un lugar destacado en la literatura de principios del siglo XX.
Vida temprana y educación
Sinclair Lewis nació en una familia de clase media. Su padre, un médico rural, tuvo una influencia significativa en su vida. Desde temprana edad, Lewis se interesó por la lectura y la escritura, lo que lo llevó a ingresar en la Universidad de Yale en 1903. Aunque no fue un estudiante sobresaliente, su paso por Yale le permitió conocer el mundo editorial y comenzar a desarrollar su carrera literaria. Después de la universidad, trabajó como editor y escritor freelance antes de dedicarse de lleno a la literatura.
Carrera y contribuciones
Lewis se destacó por su estilo satírico y su habilidad para retratar la vida en las pequeñas ciudades de Estados Unidos. Entre sus obras más conocidas se encuentra Main Street (1920), una crítica mordaz a la vida provinciana y a la falta de cultura y visión en las pequeñas comunidades. Su novela Babbitt (1922) es una sátira del materialismo y la vida vacía del típico hombre de negocios de clase media. Elmer Gantry (1927), otra de sus obras significativas, es una crítica feroz a la hipocresía religiosa y al mercantilismo de algunas iglesias.
Con su agudo sentido de la observación, Lewis capturó las tensiones sociales y los conflictos éticos que marcaron la vida estadounidense durante las primeras décadas del siglo XX. Sus personajes, a menudo atrapados entre sus deseos personales y las expectativas sociales, reflejan las luchas internas del ciudadano común frente a una sociedad cada vez más industrializada y mercantilizada.
Impacto y legado
Las novelas de Sinclair Lewis resonaron profundamente en su época, ya que ofrecían un espejo incómodo a una sociedad que se enorgullecía de su progreso material pero a menudo ignoraba los costos humanos y espirituales de dicho avance. Su estilo narrativo directo y su inclinación por la sátira lo distinguieron de otros autores de su tiempo, haciendo de sus obras un referente para la crítica social en la literatura estadounidense.
A través de sus personajes y sus tramas, Lewis planteó preguntas sobre el valor de la individualidad, la autenticidad y el sentido del éxito en una sociedad marcada por la conformidad. Sus libros anticiparon debates sobre temas como la hipocresía religiosa, el consumismo y el vacío existencial que se volverían centrales en la literatura del siglo XX.
Sinclair Lewis murió en 1951, en Roma, a causa de problemas cardíacos. Aunque su popularidad disminuyó en los años posteriores a su muerte, su legado perdura, y sigue siendo reconocido como uno de los grandes cronistas de la vida estadounidense. La obra de Lewis ha inspirado a generaciones de escritores y continúa siendo estudiada por su valor histórico y literario, así como por su profunda crítica social.
Sobre la obra
Babbitt es una crítica mordaz de la sociedad estadounidense de principios del siglo XX, escrita por Sinclair Lewis. La novela retrata la vida de George F. Babbitt, un agente inmobiliario de clase media en la ciudad ficticia de Zenith. A través de este personaje, Lewis realiza una sátira de la conformidad, el materialismo y el vacío moral en la cultura americana de la época.
Babbitt es un hombre atrapado en una rutina predecible y superficial, que se ve forzado a confrontar sus propias insatisfacciones y las presiones sociales que lo rodean. La obra expone la hipocresía del sueño americano, mostrando cómo las expectativas sociales aplastan la individualidad y promueven una vida dedicada al éxito material, sin espacio para la autenticidad o el crecimiento personal.
Desde su publicación, Babbitt ha sido elogiada por su aguda observación de la sociedad y sus críticas al consumismo y la uniformidad cultural. La novela no solo refleja los problemas de su tiempo, sino que continúa siendo relevante en debates sobre la identidad, la conformidad y las luchas del individuo frente a las normas sociales en la actualidad.
BABBITT
Capítulo I
1
1Las torres de Zenith se alzaban sobre la niebla matinal; austeras torres de acero, cemento y piedra caliza, firmes como rocas y delicadas como varillas de plata. No eran iglesias ni ciudadelas, sino pura y simplemente oficinas.
La niebla se apiadó de los caducos edificios de generaciones pasadas: la Casa de Correos con su buhardilla de ripias, viejos y ceñudos alminares de ladrillo, fábricas con mezquinas y hollinientas ventanas, viviendas de madera color barro. La ciudad estaba llena de semejantes mamarrachos, pero las limpias torres los iban arrojando del centro, y en las colinas más lejanas resplandecían casas nuevas, hogares donde, al parecer, se vivía alegre y tranquilamente.
Por un puente de hormigón corría una limusina de largo y silencioso motor. Las personas vestidas de etiqueta que ocupaban el vehículo volvían de ensayar toda la noche en un teatro de aficionados, artística aventura considerablemente iluminada por el champaña. Bajo el puente, la curva de un ferrocarril, un laberinto de luces verdes y rojas. El New York Flyer pasó retumbando, y veinte líneas de pulido acero surgieron a su resplandor.
En uno de los rascacielos, los telegrafistas de la Associated Press se levantaban las viseras de celuloide, cansados de hablar toda la noche con París y Pekín. La comunicación quedaba interrumpida. Por los pasillos se arrastraban, bostezando, las mujeres que fregaban los suelos. La niebla del amanecer se disipó. Filas de obreros, con su almuerzo en la fiambrera, se dirigían hacia inmensas fábricas nuevas, láminas de cristal y ladrillos huecos, relucientes talleres, donde cinco mil hombres trabajaban bajo el mismo tejado, manufacturando unos cacharros de primera que habían de venderse en el Eufrates y en el Transvaal. Las sirenas vibraron a coro, alegres como el alba de abril. Era el canto del trabajo en una ciudad construida, al parecer, para gigantes.
2
No tenía nada de gigante el hombre que empezaba a despertarse en la galería de una casa de estilo colonial holandés, situada en aquel elegante barrio de Zenith, conocido por Floral Heights.
Se llamaba George F. Babbitt. Tenía cuarenta y seis años en aquel mes de abril de 19202, y no hacía nada de particular, ni mantequilla ni zapatos ni poesía; pero era un águila para vender casas a un precio mayor del que la gente podía pagar.
Su cabeza era grande y rosácea, su pelo fino y seco. Tenía cara de niño dormido, a pesar de las arrugas y de los rojos surcos de sus lentes a ambos lados de la nariz. No era gordo, pero estaba excesivamente bien alimentado; sus mejillas parecían rellenas de algodón, y la tersa mano que yacía abandonada sobre la manta caqui era un tanto gordezuela. Se veía en él al hombre próspero, muy casado y nada romántico. Nada romántico, como la galería donde dormía al aire libre, una galería con vistas a un olmo de buen tamaño, a dos respetables cuadrados de césped, a un camino de cemento y a un garaje de metal acanalado. No obstante, Babbitt soñaba otra vez con el hada, un sueño más romántico que una pagoda escarlata junto a un mar plateado.
Durante años y años el hada había acudido a visitarle. Donde los otros no veían más que a Georgie Babbitt, ella descubría al joven galán. Le esperaba en la oscuridad de misteriosas arboledas. Cuando al fin logró escabullirse de la casa atestada de gente, Babbitt voló a ella como una flecha. Su mujer, sus bulliciosos amigos, trataron de seguirle; pero él se escapó, la muchacha corrió a su lado, se acurrucaron juntos en la umbrosa ladera de una colina. ¡Era tan esbelta, tan blanca, tan apasionada! Le llamaba valiente; le decía que esperaría por él, que se embarcarían juntos…
Fragor y estrépito del camión de la leche. Babbitt gruñó, dio una vuelta, trató de reanudar su sueño. Ya sólo podía ver su cara, más allá de las aguas brumosas. El portero cerró de golpe la puerta del sótano. Un perro ladró en el patio contiguo. En el preciso momento en que Babbitt iba a empalmar el sueño, el repartidor de periódicos pasó silbando, y el Advocate sonó contra la puerta de la calle. Babbitt, con el estómago contraído por la alarma, se incorporó. Apenas se tranquilizó fue traspasado por el familiar e irritante chirrido de un Ford que alguien trataba de poner en marcha: ra-ra-ra-ra-ra-ra. Devoto automovilista, él mismo, Babbitt daba vueltas a la manivela con el invisible conductor; con él esperaba impaciente el bramido del arranque; con él agonizaba cuando cesaba el bramido y empezaba de nuevo a fallar el motor con aquel infernal ra-ra-ra, sonido seco de mañana fría, sonido irritante del que no era posible escapar. Sólo cuando el zumbido acelerado del motor le hizo comprender que el Ford estaba en marcha pudo librarse de la tensión nerviosa que le angustiaba. Echó una mirada a su árbol favorito, el olmo cuyas ramas se destacaban contra la pátina dorada del cielo, y trató de reanudar el sueño, con el ansia de quien busca una droga. Él, que de muchacho tuvo gran fe en la vida, no se interesaba ya por las posibles e improbables aventuras de cada nuevo día.
Escapó de la realidad hasta que el despertador sonó, a las siete y veinte.
3
Era el mejor y más anunciado de los despertadores fabricados en gran escala, un despertador con todos los accesorios modernos, incluso carillón, timbre de repetición y esfera fosforescente. Babbitt se enorgullecía de ser despertado por tan complicado mecanismo. En valor social competía con los neumáticos caros.
Reconoció que no había escape; pero siguió acostado, pensando con odio en la compraventa de fincas y en su familia. Se detestaba a sí mismo por detestarla. La noche anterior había jugado al póquer en casa de Vergil Gunch hasta las doce, y después de fiestas semejantes se irritaba fácilmente antes de desayunar. Quizá fuera la horrible cerveza de la era de prohibición3 y los cigarros que la tal cerveza pedía; quizá fuera el disgusto de volver de aquel espléndido mundo masculino a una mezquina región de esposas y mecanógrafas que le aconsejan no fumar tanto.
Desde la alcoba contigua a la galería, la voz detestablemente jovial de su mujer, que gritaba “ya es hora de levantarse, Georgie”, y el inaguantable roce de la mano que limpiaba de pelos un cepillo duro, un sonido rápido y rechinante que atacaba los nervios.
Gruñó; sacó sus macizas piernas de debajo de la manta caqui y se sentó en el borde del catre, pasándose los dedos por la cabeza despeinada, mientras sus pies regordetes buscaban mecánicamente las zapatillas. Miró con pesar la manta, que siempre le sugería libertad y heroísmo. La había comprado para una excursión que nunca se llegó a realizar. Aquella manta simbolizaba la alegre holganza, las alegres palabrotas, las varoniles camisas de franela.
Se puso en pie. Los ramalazos que sentía detrás de los ojos le hacían refunfuñar. Con el temor de que se repitiesen, se asomó al patio. Le encantó, como siempre; era el patio aseado de un próspero negociante de Zenith, es decir, era la perfección, y le hacía perfecto a él también. Se fijó en el garaje de metal acanalado y, como cada uno de los trescientos sesenta y cinco días del año, reflexionó: “Esa casucha de hojalata es una facha. Tengo que hacerme un garaje de madera. Pero, qué demontre, es la única cosa que no está a la última”. Mientras lo miraba pensó en un garaje público para su nueva barriada, Glen Oriole. Dejó de dar bufidos y se quedó en jarras. Las facciones de su cara petulante, hinchada de dormir, se endurecieron súbitamente. Reapareció el hombre de iniciativa, capaz de inventar, de dirigir, de hacer cosas.
Entusiasmado con su idea se dirigió al cuarto de baño por un pasillo tan firme y tan limpio, que parecía completamente nuevo. Aunque la casa no era grande, tenía, como todas las casas de Floral Heights, un baño regio de porcelana, baldosas y metal bruñido. El toallero era una barra de transparente cristal, montada en níquel. En la bañera cabía un guardia prusiano, y sobre el lavabo había una sensacional exhibición de cepillos para dientes, brochas, jaboneras, esponjeras y frascos, tan relumbrantes y tan ingeniosamente colocados, que aquello parecía la repisa de un laboratorio. Pero Babbitt, cuyo dios era el Aparato Moderno, no estaba satisfecho. El olor de un dentífrico endemoniado hacía irrespirable la atmósfera del cuarto de baño. “¡Verona ha vuelto a las andadas!, en vez de seguir con el lilidol, como re-pe-ti-da-men-te le he dicho, se habrá agenciado alguna de sus malditas porquerías que le ponen a uno malo.”
La esterilla estaba arrugada y el suelo mojado. (Su hija Verona tenía de cuando en cuando la ocurrencia de tomar baños por la mañana.) Resbaló en la esterilla y se dio contra la bañera. Soltó un carajo y, hecho una furia, cogió el tubo de pasta para afeitarse. Se enjabonó, golpeándose furiosamente con la brocha espumosa, y no menos furiosamente empezó a pasarse la maquinilla por sus gordos carrillos. Se hacía daño. La cuchilla estaba embotada. Y soltó otros dos carajos.
Buscó y rebuscó en la vitrina un paquete de cuchillas nuevas, pensando, como siempre: “Más barato sería comprarse un chisme de esos y afilarse las cuchillas uno mismo”. Cuando lo descubrió detrás de la redonda caja de bicarbonato, pensó mal de su mujer por haberlo puesto allí y muy bien de sí mismo por no haber dicho “carajo”. Pero lo dijo inmediatamente después, cuando con los dedos llenos de jabón trató de sacar del horrible sobrecito la cuchilla nueva y quitarle el pegajoso papel que la envolvía.
Luego otro problema, mil veces planteado y nunca resuelto. ¿Qué hacer con la cuchilla vieja, que era un peligro para los dedos de su pequeña? Como de costumbre, la puso encima del botiquín, haciendo propósito de tirar las otras cincuenta o sesenta cuchillas que estaban, también temporalmente, amontonadas allí arriba. Siguió afeitándose con un humor de todos los diablos, aumentado por la jaqueca y por el vacío de su estómago. Cuando terminó, su cara, redonda y lisa, chorreaba agua de jabón, y los ojos le picaban. Buscó una toalla. Las toallas de la familia estaban mojadas, mojadas y pegajosas y sucias, pensó, mientras a ciegas iba tentándolas todas una por una, la suya, la de su mujer, la de Verona, la de Ted, la de Tinka, y el solitario toallón del baño con el enorme verdugón de la inicial. Entonces George F. Babbitt hizo una cosa horrible: ¡Se secó la cara con la toalla del huésped! Una monería bordada de pensamientos, que siempre estaba allí colgada, para indicar que los Babbitt pertenecían a la mejor sociedad de Floral Heights. Nadie la había usado nunca. Ningún huésped se había atrevido. Los huéspedes se secaban a hurtadillas con la punta de una toalla cualquiera, la más próxima.
Se puso furioso. “¡Puñeta, aquí van y usan las toallas, todas las toallas, y las usan y las mojan y las ponen chorreando, y nunca me dejan una seca para mí! — ¡claro, yo soy el último mono! — y yo necesito una y… Y soy la única persona en toda la puñetera casa que tiene su poquito de puñetera consideración para el prójimo y atención, y considero que puede haber otros que quieran usar el puñetero cuarto de baño después que yo y considero…”
Estaba arrojando al baño aquellas odiosas toallas, por el placer de vengarse de algún modo, cuando, en medio de la operación, le sorprendió su mujer, que le preguntó con toda la calma del mundo:
— Pero, querido, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a lavar las toallas? No es necesario que las laves, hombre. ¡Oh, George, supongo que no habrás usado la toalla del huésped!, ¿verdad?
No se sabe lo que acertó a responder. Por vez primera después de muchas semanas fue suficientemente despabilado por su mujer para mirarla cara a cara.
4
Myra Babbitt — la señora de Babbitt — era una mujer definitivamente madura. Las arrugas que tenía a ambos lados de la boca terminaban bajo la barbilla, y su cuello regordete se abolsaba. Pero lo que demostraba que había pasado la raya era que ya no tenía reservas con su marido y que ya no le importaba nada no tenerlas. Ahora estaba en enaguas y con un corsé abombado; pero completamente despreocupada de que la vieran así. Se había acostumbrado de un modo tan estúpido a la vida matrimonial, que en su opulenta madurez resultaba tan asexual como una monja anémica. Era una mujer buena, una mujer amable, una mujer diligente; pero nadie, exceptuando quizás a su hija Tinka, que sólo tenía diez años, mostraba el menor interés por ella. Ni siquiera se daban cuenta de que existía.
Después de una discusión bastante completa sobre todos los aspectos domésticos y sociales de las toallas, disculpó a Babbitt en atención a su jaqueca; y él se repuso lo bastante para soportar la busca de una camiseta que había sido, dijo, malévolamente escondida entre sus pijamas limpios.
En la conferencia sobre el traje castaño estuvo bastante amable.
— ¿Qué te parece, Myra?
Babbitt manoseaba ropas colgadas de una silla mientras ella iba y venía misteriosamente por el dormitorio, ajustándose la enagua. A ojos de su marido, parecía que no acababa nunca de vestirse.
— ¿En qué quedamos? ¿Me pongo hoy también el traje castaño?
— Te sienta divinamente.
— Ya lo sé, demontre; pero hay que plancharlo.
— Eso sí. Quizá tengas razón.
— Está pidiendo la plancha, no cabe la menor duda.
— Sí, quizá no le viniera mal un planchado.
— El caso es que la chaqueta no hay que plancharla. Es una bobada planchar el condenado traje entero, cuando la chaqueta no lo necesita.
— También es verdad.
— Pero los pantalones, vaya si lo necesitan. Míralos… mira qué arrugas. No, los pantalones hay, indudablemente, que plancharlos.
— Sí, sí. ¡Oh, George! ¿Por qué no te pones la chaqueta castaña con esos pantalones azules que no sabemos qué hacer con ellos?
— ¡Santo Dios! ¿Me has visto tú alguna vez en mi vida llevar la americana de un traje con los pantalones de otro? ¿Qué te crees que soy yo? ¿Un pobre tenedor de libros?
— Bueno, ¿por qué no te pones el traje gris oscuro hoy y dejas en la sastrería los pantalones castaños?
— Sí, indudablemente necesitan… Bueno, ¿dónde demonios está el traje gris? ¡Oh, aquí está!
Por fin pudo vestirse con relativa resolución y calma.
Primero se puso una camiseta de cotonía sin mangas, marca B.V.D., con la cual parecía uno de esos niños que en las cabalgatas municipales salen vestidos con un tabardo de estopilla. Nunca se ponía tal prenda sin dar gracias al Dios del Progreso por no tener que llevar peleles ceñidos, largos, anticuados, como su suegro y consocio, Henry Thompson. Su segundo embellecimiento fue peinarse y alisarse el pelo hacia atrás. Con esto descubrió cinco centímetros más de frente. Pero la verdadera maravilla se operó al calarse los anteojos.
Dan carácter los anteojos, las pretenciosas gafas de concha, los humildes quevedos del maestro de escuela, los lentes de plata del viejo pueblerino. Los anteojos de Babbitt, enormes, circulares, no tenían borde, y eran del mejor cristal; se los sujetaba a las orejas con dos finas varillas de oro. Con ellos era el hombre de negocios moderno, que daba órdenes a sus empleados, que guiaba un auto, que jugaba al golf de cuando en cuando y que era casi un sabio en cuestiones comerciales. Su cara infantil tomó repentinamente un aire de importancia, destacándose entonces su nariz roma, su boca recta y gruesa, su barbilla excesivamente carnosa, pero enérgica. Quien le viera con su uniforme puesto le tomaría respetuosamente como personificación del Ciudadano Fuerte.
El traje gris, bien cortado, bien hecho, carecía de distinción. Era un traje como los hay a millares. Una tirilla blanca en la “v” del chaleco daba a su dueño aspecto de abogado. Iba calzado con botas de cordones, botas buenas, botas fuertes, botas modelo, botas extraordinariamente desprovistas de interés. Su única frivolidad era la corbata de punto morada. Después de innúmeras observaciones sobre la cuestión dirigidas a su esposa (que, haciendo acrobáticos esfuerzos para sujetarse por detrás la falda a la blusa con un imperdible, no oyó palabra de lo que le dijo), se decidió a llevar la corbata morada en vez de la otra, que ostentaba un complicado dibujo de arpas entre palmeras, y clavó en ella un alfiler, una cabeza de serpiente con ojos de ópalo.
Fue un acontecimiento sensacional cambiar del traje castaño al gris el contenido de los bolsillos. Estos objetos los tomaba él muy en serio. Eran de capital importancia, como el béisbol o el partido republicano. Entre ellos figuraba una estilográfica y un lapicero de plata (siempre sin minas de repuesto), que pertenecían al bolsillo superior derecho del chaleco. Sin su pluma y su lápiz se hubiera sentido desnudo. En la cadena de su reloj llevaba siete llaves (dos de las cuales no recordaba de dónde eran), un cortaplumas de oro, un cortacigarros de plata e, incidentalmente, un buen reloj. De la misma cadena pendía un largo y amarillento diente de alce, que le proclamaba socio de la Benévola y Protectora Orden de los Alces. Lo más significativo de todo era su agenda de bolsillo, aquella moderna y práctica agenda, que contenía las señas de personas a quienes había olvidado, resguardos de giros postales llegados a su destino hacía meses, sellos que habían perdido la goma, recortes de versos por T. Cholmondeley Frink y de artículos de fondo, de los cuales sacaba Babbitt sus opiniones y sus palabras largas, notas para estar seguro de hacer cosas que no pensaba hacer, y esta curiosa inscripción: D. S. S. D. M. Y. P. D. F.
Pero no tenía pitillera. A nadie se le había ocurrido regalarle una, de modo que no estaba habituado a ella, y los hombres que gastaban pitillera le parecían afeminados. Por último, se puso en la solapa el botón del Boosters’ Club4. Con él se sentía Babbitt leal e importante. Le asociaba con los Good Fellows, hombres simpáticos y humanos, hombres importantes en el círculo de los negocios. Era su Cruz Victoria, su cinta de la Legión de Honor.
Con las complicaciones del vestirse vinieron a sumarse otras inquietudes.
— Me siento un tanto malucho esta mañana — dijo — . Creo que cené demasiado anoche. No debías haberme dado esas frituras de plátano, que son tan pesadas.
— ¡Pero si tú me las pediste!
— Ya sé; pero… Te digo que cuando uno pasa de los cuarenta tiene que mirar por su digestión. Hay la mar de individuos que no se cuidan lo que se debieran cuidar. Te digo que a los cuarenta un hombre o es tonto o es su doctor…; quiero decir doctor de sí mismo, su propio médico. La gente no presta la debida atención a esto de la dieta. A mí me parece… Naturalmente, un hombre debe comer bien después de trabajar todo el día; pero no sería malo que, tanto tú como yo, hiciésemos un almuerzo más ligero.
— Pero, Georgie, aquí, en casa, siempre almorzamos ligeramente.
— ¿Quieres decir que yo me atraco como un cerdo cuando como en el centro? ¡Sí, claro! ¡Divertida estabas si te tuvieras que comer el bodrio que el nuevo mayordomo nos sirve en el Athletic Club! Bueno, la verdad es que esta mañana me siento no sé cómo. Tengo un dolor aquí abajo, en el lado izquierdo…; no será apendicitis, ¿verdad? Anoche, cuando iba a casa de Verg Gunch, sentí un dolor en el estómago también. Aquí mismo fue… Un dolor agudo, una punzada. Yo… ¿Dónde habrán ido a parar esos diez centavos? ¿Por qué no sirves más ciruelas para el desayuno? Claro que yo me como una manzana todas las noches (si tomas a diario una manzana, nunca verás al médico en tu casa); pero debías darnos ciruelas más a menudo, en vez de todas esas filigranas.
— La última vez que puse ciruelas, tú no las probaste.
— Bueno, no me apetecerían, supongo. En realidad, creo que me comí algunas. De todos modos…, te digo que es de capital importancia el… Precisamente anoche le decía yo a Verg Gunch que la mayoría de las personas no se preocupan lo bastante de su dijes…
— ¿Invitaremos a los Gunch la semana que viene?
— ¡Hombre, claro; no faltaba más!
— Pues mira, George: quiero que te pongas tu esmoquin esa noche.
— ¡Recontra! Los demás no se vestirán.
— Cuenta con que sí. Acuérdate de cuando no te vestiste para la cena de los Littlefield, y todos los demás fueron de etiqueta. ¡Qué azorado estabas!
— ¿Azorado yo? ¡Qué va! Yo no me azoré. Todo el mundo sabe que yo me puedo poner un traje de camarero tan caro como cualquiera, y que no tengo que preocuparme de si lo llevo o no lo llevo tal o cual vez. Y, además, es un latazo. Bien está para una mujer que anda siempre por la casa; pero cuando un hombre ha estado trabajando como una fiera todo el santo día, no le hace gracia empaquetarse la camisa planchada, quieras o no quieras, por unos cuantos fulanos que ha visto con sus trajes de diario ese mismo día.
— No digas; a ti te gusta que te vean de etiqueta. La otra noche confesaste que te alegrabas de que yo hubiera insistido en hacerte vestir. Dijiste que te encontrabas mucho más a gusto. Y otra cosa, George: no quiero que digas “traje de camarero”.
— ¡Qué más da!
— La gente bien jamás lo dice. Figúrate que Lucile McKelvey te oyera.
— ¡Bueno está eso! Lucile McKelvey no me la da a mí. Su parentela es de lo más ordinario que hay, aunque su marido y su papá sean millonarios. Estás tratando, supongo, de refregarme tu alta posición social. Pues mira, permíteme que te diga que tu reverenciado progenitor, Henry T., ni siquiera le llama traje de camarero. ¡Le llama “chaqué rabón para monos con rabo”, y no lograrás que se ponga uno como no le cloroformices!
— ¡Por favor, George, no te pongas así!
— Yo no quiero ponerme de ninguna manera; pero… ¡Dios, te estás volviendo más exigente que Verona! Desde que salió del colegio está insoportable… No sabe lo que quiere… Bueno, yo sí sé lo que quiere… Quiere casarse con un millonario, y vivir en Europa, y estrechar la mano de algún ilustre predicador y, al mismo tiempo, quedarse aquí, en Zenith, y ser una de esas agitadoras socialistas o presidenta de alguna junta de caridad, ¡o qué sé yo qué demonios! ¡Dios, y Ted, otro que tal baila! Quiere ir a la universidad y no quiere ir a la universidad. La única de los tres que tiene la cabeza en su sitio es Tinka. Sencillamente, no puedo comprender cómo he tenido un par de hijos tan tarambanas como Roña y Ted. Yo no seré ningún Rockefeller ni ningún James J. Shakespeare; pero sé dónde tengo la cabeza, y sigo dale que te dale trabajando en mi oficina, y… ¿No sabes lo último? Por lo que me figuro, a Ted le ha dado ahora la ventolera de ser actor de cine y… Y le he dicho cien veces que si va a la universidad y estudia Derecho y se porta bien, le meteré en los negocios y… Verona es tan calamidad como él. No sabe lo que quiere. ¡Bueno, bueno; vamos! ¿No estás lista aún? La muchacha ha tocado la campanilla hace tres minutos.
5
Antes de seguir a su mujer, Babbitt se quedó un momento mirando por la ventana de su cuarto. Aquel barrio residencial, Floral Heights, estaba en un alto, y aunque el centro de la ciudad distaba tres millas — Zenith tenía ahora entre trescientos y cuatrocientos mil habitantes — , podía ver desde allí el remate de la Second National Tower, un edificio de piedra caliza con treinta y cinco pisos.
Sus brillantes muros se elevaban contra el cielo abrileño gris matando en una simple cornisa, que era una línea de fuego blanco. Había en la torre entereza y decisión. Llevaba su fuerza airosamente, como un soldado alto. Babbitt la contemplaba, y sus nervios se calmaron, su expresión se suavizó, su fofa barbilla se alzó con reverencia. Apenas articuló “¡Qué hermosa vista!”; pero se sintió inspirado por el ritmo de la ciudad; renació su amor por ella. Aquella torre era el templo de la religión de los negocios, una fe apasionada, exaltada, que estaba por encima del hombre vulgar, y bajó a desayunar silbando la balada “Oh, by gee, by gosh, by jingo”, como si fuera un himno melancólico y noble.
Capítulo II
1
Libre del moscardoneo de Babbitt y de los dulces gruñidos con que su mujer, demasiado experimentada, expresaba la compasión que por experiencia no sentía, el dormitorio quedó instantáneamente sumido en una completa impersonalidad.
Comunicaba con la galería donde Babbitt dormía a la intemperie. En él se arreglaban los dos, y en las noches más frías el marido renunciaba al deber de ser valiente y se metía en la cama de dentro, donde, bien calentito, encogía los dedos de los pies y se reía de los temporales de enero.
El cuarto, modesto y alegre, estaba pintado según uno de los mejores diseños del decorador que “hacía los interiores” para la mayoría de los que construían casas en Zenith con fines especuladores. Las paredes eran grises, las molduras blancas, la alfombra de un azul sereno; y muy semejante a caoba era el mobiliario: la cómoda, con su grande y claro espejo, el tocador de la señora de Babbitt, con objetos de plata casi maciza, las dos camas sencillas e iguales, entre las cuales había una mesilla con una lámpara eléctrica de marca, un vaso para agua, y un libro, también de marca, con ilustraciones en color. Qué libro fuera no puede saberse, porque nadie lo había abierto nunca. Los colchones eran firmes, pero no duros, espléndidos colchones modernos que habían costado una barbaridad de dinero; el radiador tenía exacta y científicamente la superficie que correspondía a la capacidad del cuarto. Las enormes ventanas de guillotina se abrían fácilmente, y tenían pestillos y cuerdas de la mejor calidad y cortinillas garantizadas. Era el dormitorio una obra maestra, recién salida de Casas Modernas y Alegres para Rentas medianas. Sólo que no tenía nada que ver con los Babbitt ni con nadie. Si alguien había vivido y amado alguna vez allí, si había leído novelas espeluznantes a media noche, si se había quedado indolentemente en la cama un domingo por la mañana, no se veían trazas de ello. Tenía el aspecto de ser un cuarto muy bueno en un hotel muy bueno. Esperaba uno que la doncella entrara a arreglarlo para personas que pasarían sólo una noche, que se irían sin mirar atrás y que no volverían a pensar en él nunca.
En Floral Heights una casa sí y otra no tenía un dormitorio igual.
La casa de los Babbitt se había construido cinco años antes. Toda ella era tan adecuada y tan lustrosa como aquel dormitorio. Modelo de buen gusto, tenía las mejores alfombras baratas, una arquitectura sencilla y recomendable y los últimos adelantos. Por todas partes, la electricidad sustituía a las velas y a las sucias chimeneas. En el rodapié de la alcoba había tres enchufes para lámparas eléctricas ocultos por unas chapitas de latón. En los pasillos había enchufes para el aspirador, y en el gabinete, enchufes para la lámpara del piano, para el ventilador. El pulcro comedor (con su admirable aparador de roble, su chinero con vidrieras emplomadas, sus paredes de estuco color crema y su conmovedora escena de salmón expirando sobre un montón de ostras) tenía enchufes para la cafetera eléctrica y para la tostadora eléctrica.
En realidad, la casa de Babbitt tenía un solo defecto: no era un hogar.
2
Muchas mañanas, Babbitt bajaba brincando y bromeando a desayunar. Pero aquel día, por algún misterioso motivo, todo andaba de través. Al pasar por el corredor del piso superior miró la alcoba de Verona y exclamó en son de protesta:
“¿Para qué tener una casa de primera cuando la familia no la aprecia, y atender a los negocios y meterse en asuntos?”
Se dirigió hacia ellos: Verona, una muchacha de veintidós años, regordeta, pelicastaña, que recién salida de Bryn Mawr5, estaba pendiente de su deber y de su sexo, de Dios y de los rebeldes pliegues del traje sport que a la sazón vestía; Ted — Theodore Roosevelt Babbitt — , un decorativo jovenzuelo de diecisiete años; y Katherine, todavía una niña, con pelo rojo brillante y una piel fina, que se hacía sospechosa de comer demasiados bombones y demasiados helados. Babbitt no manifestó su vaga irritación al entrar pisando fuerte. Realmente, no le gustaba ser tirano con su familia, y sus arrebatos eran tan absurdos como frecuentes. Gritó a Tinka:
— ¿Qué hay, chipilina?
Era la única palabra afectuosa de su vocabulario, exceptuando los adjetivos “querida” y “vidita” con que distinguía a su mujer, y se la espetaba a Tinka todas las mañanas.
Apuró una taza de café con la esperanza de apaciguar su estómago y su alma. Su estómago se quedó como si no le perteneciera, pero Verona empezó a ponerse pesada y molesta, con lo cual Babbitt se sintió nuevamente asaltado por las dudas acerca de la vida, la familia y los negocios, que se habían apoderado de él al desaparecer el hada de sus sueños.
Verona llevaba seis meses trabajando en las oficinas de la Gruensberg Leather Company, con la perspectiva de llegar a secretaria de Mr. Gruensberg, y así, como decía Babbitt, sacar algún provecho de su costosa educación hasta que estuviera en disposición de casarse.
Pero ahora Verona decía:
— Papá, he estado hablando con una compañera mía que trabaja en la Junta de Beneficencia… ¡Si vieras qué bebés más monos van allí, papá…! Pienso que yo también debería hacer algo así que valiera la pena.
— ¿Que valiera la pena? ¿Qué dices? Si te hacen secretaria de Gruensberg (que no sería imposible si siguieras con la taquigrafía y no anduvieras cada noche de conciertos y tertulias), te encontrarás con treinta y cinco o cuarenta machacantes por semana, que bien valen la pena.
— Ya lo sé; pero… ¡Oh, yo quisiera… contribuir…! Me gustaría trabajar en un grupo escolar. Tal vez pudiera conseguir que uno de los grandes almacenes me dejara instalar un departamento benéfico con una buena sala de espera y tapices y sillones de paja y demás. O podría…
— Bueno, mira. Lo primero que tienes que entender es que todas esas zarandajas de beneficencias y recreos infantiles no son más que cuñas del socialismo. Cuanto antes aprenda un hombre que no va a sacar para sus peques la comida gratis, y todas esas clases gratuitas y demás zarandajas si no suelta lo que valen, pues tanto más pronto se pone manos a la obra y a producir… ¡a producir! Eso es lo que necesita el país y no todas esas fantasías que debilitan la voluntad del obrero y dan a sus hijos una porción de ideas impropias de su clase. Y tú, si atendieras al negocio en vez de andar haciendo el tonto de acá para allá… ¡Siempre! Cuando yo era joven me resolví a hacer una cosa y la hice a pesar de los pesares y por eso estoy ahora donde estoy, y… ¡Myra! ¿Por qué le dejas a la niña picar las tostadas de esa manera? No puede uno echarles mano. ¡Además, no te das cuenta que están medio frías!
Ted Babbitt, estudiante de segundo en la gran East Side High School, que había estado interrumpiendo la conversación con hipidos, rompió a hablar abruptamente:
— Oye, Roña, tú vas a…
Verona se volvió rápida.
— ¡Ted! ¿Me harás el favor de no interrumpirnos cuando hablamos de cosas serias?
— ¡Anda, ésta! — dijo Ted en tono judicial — . Desde que se cometió la equivocación de sacarte del cole, Ammonia, siempre estás soltando tonterías sobre esto, lo otro y lo de más allá. ¿Vas…? Yo necesito el auto esta noche.
— ¿Ah, sí? ¡Pues a lo mejor lo necesito yo! — bufó Babbitt.
Y Verona dijo en son de protesta:
— Conque el señorito quiere el coche, ¿eh?
— ¡Oh, papá, tú nos dijiste que nos ibas a llevar a Rosedale! — sollozó Tinka.
— Cuidado, Tinka — dijo la señora Babbitt — ; estás metiendo la manga en la mantequilla.
Todos echaban llamas por los ojos. Verona gritó:
— ¡Ted, eres un perfecto cochino!
— ¡Y tú no! ¡De ningún modo! — dijo Ted con su desesperante suavidad — . Tú quieres llevártelo en cuanto acabemos de cenar y dejarlo parado toda la noche frente a la puerta de alguna de tus amigas mientras gastas saliva hablando de literatura y de los niños postineros con que puedes casarte… ¡Caso que se declaren!
— ¡Bueno, papá no debía dejártelo nunca! Tú y esos brutos de los Jones corréis como locos. ¡Hay que ver cómo tomáis la curva de Chautauqua Place a sesenta por hora!
— ¿De dónde sacas eso? Tú tienes tal canguelo que cuando subes una cuesta metes el freno.
— ¡No es verdad! Y tú… Siempre hablando de lo mucho que sabes de motores, y Eunice Littlefield me contó que una vez dijiste que la batería alimentaba al generador.
— Pues tú… Tú, querida mía, no distingues un generador de un diferencial.
No sin razón le hablaba Ted con altanería porque Ted tenía natural disposición para la mecánica y sabía montar y componer un motor.
— ¡Bueno, basta ya! — dijo Babbitt maquinalmente, respirando satisfacción al encender el primer cigarro del día mientras echaba un vistazo a los titulares del Advocate Times estimulantes como una droga.
Ted optó por la diplomacia.
— De veras, Roña, yo no quiero sacar el cacharro, pero he prometido a dos chicas de mi clase llevarlas al ensayo del coro y, ¡qué diablo!, no tengo maldita la gana, pero un caballero debe cumplir sus compromisos sociales.
— ¡Con eso sales ahora! ¡Compromisos sociales, tú! ¡En el instituto!
— ¡Vaya pisto que nos damos desde que fuimos a ese colegio de gallinitas! Permíteme que te diga que en todo el Estado no existe colegio particular donde se junte una pandilla como la nuestra. Hay dos chicos que sus padres son millonarios. Y yo debía tener un coche mío, como tantos otros.
Babbitt casi se levantó.
— ¿Un coche, tú? ¿No quieres también un yate y una casa con jardín? No me hagas reír. ¡Un chico que no puede aprobar el latín, que cualquier otro lo aprueba, y espera que yo le regale un auto, con chófer supongo, y hasta puede que un aeroplano, en premio al trabajo que se toma en ir al cine con Eunice Littlefield! Bueno, cuando veas que te compro un…
Poco después, con mucha diplomacia, Ted logró hacer confesar a Verona que aquella noche iba simplemente a ver una exposición de perros y gatos en el Arsenal. Verona, propuso Ted, dejaría el auto delante de una confitería frente al Arsenal y él iría allí a buscarlo. Se arregló magistralmente el conflicto de dejar la llave y de llenar el depósito de gasolina; y apasionados devotos del Gran Dios Motor loaron el parche del neumático de repuesto y lamentaron la pérdida del mango del gato.
Terminada la tregua, Ted observó que los amigos de ella eran “una pandilla de gomosos charlatanes y postineros”. Los amigos de él, apuntó Verona, eran “unos deportistas ful y sus amiguitas unas chiquillas horribles, ignorantes y escandalosas”.
— Es un asco que fumes cigarrillos — añadió — , y ese traje que te has puesto esta mañana es completamente ridículo… Te está horrible, de veras.
Ted se agachó para mirarse en el espejo del aparador y, encontrándose encantador, se sonrió con petulancia. Su traje de última moda era ceñidísimo, con unos pantalones raquíticos que apenas le llegaban a las botas, un talle de corista y en la espalda una trabilla perfectamente inútil. Su chalina era un enorme lazo de seda negra. Llevaba el pelo, que era rubio y liso, planchado hacia atrás y sin raya. Cuando iba a la escuela se lo cubría con una gorra de visera mayor que una pala. Lo más extraordinario era el chaleco, conseguido a fuerza de ahorros, de ruegos y de maquinaciones: un verdadero chaleco de fantasía, con motas de rojo marchito y puntas asombrosamente largas. En el borde inferior llevaba el botón del colegio, el botón de su clase y el alfiler de la cofradía.
Y nada de esto importaba. Ted era flexible, vivo, robusto; sus ojos (que él creía cínicos) tenían una vehemencia cándida. Pero no pecaba de modosito. Y haciendo un ademán a Verona, le dijo arrastrando las palabras:
— Sí, creo que somos un tanto ridículos y repugnantículos, y me parece que nuestra corbata es bastante chillona.
— ¡Sí, señor! — ladró Babbitt — . Y mientras te regodeas mirándote, te diré que tu viril belleza ganaría mucho si te limpiaras la boca, que la tienes manchada de huevo.
Verona se echó a reír, momentáneamente victoriosa en la peor de las guerras, que es la guerra familiar. Ted la miró desesperado, luego gritó a Tinka:
— ¡Por amor de Dios, mujer, no vuelques todo el azucarero en los corn flakes6!
Cuando Verona y Ted se fueron a la calle y Tinka al piso de arriba, Babbitt se puso a refunfuñar.
— ¡Qué encanto de familia! — dijo a su mujer — . Yo reconozco que no soy ningún corderito y hasta que me pongo a veces insoportable durante el desayuno; pero cuando empiezan que si patatín que si patatán, no los puedo resistir. Creo que cuando un hombre se ha pasado la vida tratando de dar a sus hijos una educación decente, es descorazonante verlos todo el santo día peleándose como hienas y nunca…, y nunca… ¡Tiene gracia! Dice aquí el periódico: “…nunca un momento de silen…”. ¿Has visto ya el periódico?
— Todavía no, querido.
En los veintitrés años que llevaba de casada, la señora de Babbitt había leído el periódico antes que su marido sesenta y siete veces solamente.
— La mar de noticias. Un tornado horroroso en el Sur. Mala suerte. Pero esto, oye, ¡esto es descacharrante! El principio del fin para esos sinvergüenzas. La Asamblea de Nueva York ha aprobado un proyecto de ley que proscribiría completamente a los socialistas. Y en Nueva York los estudiantes están manejando los ascensores desde que los empleados se han declarado en huelga. ¡Ahí le duele! Y en Birmingham se pidió en un mitin que Mick, el agitador ese, y De Valera, sean deportados. ¡Bien hecho, qué diablo! Todos esos agitadores son pagados con oro alemán, ya se sabe. Y nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno irlandés ni con ningún otro gobierno extranjero. No queremos meter baza en el asunto. Y corre el rumor, muy probable, de que en Rusia ha muerto Lenin. ¡Magnífico! No alcanzo a comprender por qué no vamos nosotros allá y echamos a patadas a esos tunantes de bolcheviques.
— Es verdad.
— Y dice aquí que un sujeto fue nombrado alcalde, y tomó posesión vestido con un mono de mecánico… ¡y, además, era predicador! ¿Qué te parece?
— ¡Muy bonito!
Babbitt buscó una actitud, pero ni como republicano ni como presbiteriano, ni como Alce, ni como negociante de casas, pudo encontrar una opinión establecida de antemano sobre los alcaldes-predicadores, de modo que gruñó y siguió adelante. Ella parecía interesarse pero no oía una palabra. Más tarde leería los titulares, las noticias de sociedad y los anuncios de los almacenes.
— ¿Qué te parece esto? Charley McKelvey continúa haciendo la pirueta social tan pelmazo como siempre. Oye lo que dice de anoche la cronista:
Nunca se siente la Sociedad — con S mayúscula — más halagada que cuando, como anoche, es invitada a participar de un festín en la distinguida y hospitalaria residencia de los señores de McKelvey. Situada en medio de su espacioso parque, una de las vistas más notables de Royal Ridge, la casa, hogareña y alegre a pesar de sus enormes muros de piedra y de sus vastas habitaciones famosas por el decorado, fue abierta anoche de par en par con motivo del baile dado en honor de la ilustre huésped de Mrs. McKelvey, Miss J. Sneeth de Washington. El amplio vestíbulo, gracias a sus holgadas proporciones, pudo convertirse en espléndido salón de baile cuyo entarimado reflejaba en su pulida superficie la encantadora concurrencia que lo pisaba. Hasta las delicias del baile palidecieron ante las tentadoras ocasiones de hablar a solas, tête à tête, junto a la señorial chimenea de la biblioteca, o en alguna de las cómodas poltronas del gabinete, cuyas discretas lámparas invitaban a cuchichear tímidamente dulces naderías deux à deux. Y en la sala de billar podía uno coger un taco y lucir sus habilidades en un juego no apadrinado por Cupido ni por Terpsícore.
Había más, muchísimo más, todo en el mismo estilo urbano de miss Elnora Pearl Bates, la popular redactora del Advocate Times. Pero Babbitt no podía soportarlo. Refunfuñó. Arrugó el periódico. Protestó.
— ¡Es el colmo! No tengo inconveniente en reconocer el mérito de Charley McKelvey. Cuando estábamos en el colegio, él pegaba tan fuerte como cualquiera de nosotros, y ha sacado su buen millón de machacantes en contratas, y no ha sido menos honrado que otros ni ha comprado a más concejales que los necesarios. Y es una buena casa la suya…, aunque no tenga “enormes muros de piedra” ni valga los noventa mil que le ha costado. Pero que se hable como si Charley McKelvey y toda su pandilla de borrachines fueran unos, unos, unos… Vanderbilt7, bueno, ¡me saca de quicio!
— Con todo — murmuró tímidamente la señora de Babbitt — , me gustaría ver el interior de su casa. Debe de ser preciosa. Yo nunca he estado dentro.
— ¡Pues yo sí! La mar… Un par de veces. De noche, para hablar de negocios con Charley. No es lo que dicen. Yo no necesito ir allí a cenar con esa gente tan postinera. Y apuesto a que yo hago mucho más dinero que algunos de esos lechuguinos que se gastan todo en trajes de etiqueta y no tienen una prenda interior decente que puedan llamar suya. ¡Oye! ¿Qué te parece esto?
Mrs. Babbitt no se conmovía con las noticias que daba el Advocate Times en su columna de Compraventa y Construcción:
Ashtabula Street, 496 — J. K. Dawson
a Thomas Mullally, Abril 17, 15.7 112.2,
hip. $4000 ………………Nom.
Aquella mañana Babbitt estaba demasiado inquieto para entretenerla con párrafos de los artículos sobre Hipotecas Registradas y Contratos Concedidos. Se levantó. Cuando la miraba, sus cejas parecían más peludas que de ordinario. De repente:
— Sí, quizá… Es una lástima no mantener las relaciones con personas como los McKelvey. Trataremos de invitarles a cenar alguna noche. ¡Bueno, qué diantre, no perdamos el tiempo en hablar de ellos! Nuestra pandilla pasa ratos mucho más divertidos que todos estos plutócratas. Compara un ser verdaderamente humano como tú con esos pájaros neuróticos como Lucile McKelvey…, que habla de una manera tan pedante y se viste como un papagayo. ¡Tú eres una buena mujer, vidita!
Disimuló su traicionera dulzura con una queja:
— Oye, que no vuelva Tinka a comer más ese veneno de chocolate con nueces. ¡Por amor de Dios, procura que no se estropee el estómago! Te digo que la mayoría de las personas no comprenden lo importante que es hacer una buena digestión y habituarse al orden. Volveré a la hora de costumbre, supongo.
Babbitt besó a su mujer. Realmente no la besó: puso sus labios inmóviles sobre la mejilla impasible de ella. Y echó a correr hacia el garaje murmurando:
— ¡Dios, qué familia! Y ahora Myra se va a poner patética porque no alternamos con ese equipo de millonarios. ¡Oh, Dios, a veces me dan ganas de abandonarlo todo! Y los quehaceres de la oficina igual o peor. Y yo me pongo desagradable… No lo hago con intención pero…
Capítulo III
1
Para George F. Babbitt, como para la mayoría de los ciudadanos acomodados de Zenith, su automóvil era poesía y tragedia, amor y heroísmo. La oficina era su barco pirata, pero el automóvil, su peligrosa excursión a tierra.
Entre las tremendas crisis de cada día, ninguna más dramática que poner el motor en marcha. En las mañanas frías era cosa de nunca acabar; el arranque zumbaba angustiosamente; y a veces tenía que echar unas gotas de éter en las llaves de los cilindros, lo cual era tan interesante que durante el almuerzo tenía que contarlo minuciosamente calculando de palabra cuanto le costaba cada gota.
Aquella mañana salió decidido a encontrar algo mal, y se sintió deprimido cuando la mixtura estalló con fuerza, instantáneamente, y el auto ni siquiera rozó la jamba de la puerta, rayada y astillada por los tropezones de los guardabarros. Todo confuso gritó “¡Buenos días!” a Sam Doppelbrau con más cordialidad de la que se propuso.
La casa de Babbitt, verde y blanca, de estilo colonial holandés, era una de las tres que ocupaban aquella manzana de Chatham Road. A la derecha estaba la residencia de Mr. Samuel Doppelbrau, secretario de una excelente compañía dedicada a la instalación de accesorios en los cuartos de baño. Era una confortable casa la suya, sin pretensiones arquitectónicas, una enorme caja de madera con una torre rechoncha y un espacioso porche, todo ello pintado de amarillo yema. Babbitt calificaba a los señores Doppelbrau de “bohemios”. A media noche solían oírse en su casa música y risotadas; el vecindario murmuraba que tenían whisky de contrabando, que corrían en su auto como locos. A Babbitt le proporcionaban muchas felices noches de discusión, en las cuales proclamaba con firmeza: “Yo no soy mojigato, y no me importa en absoluto ver a uno echarse una copa al coleto de vez en cuando, pero cuando se trata deliberadamente de armar la gorda a todo pasto como hacen los Doppelbrau, eso sí que ya no puedo aguantarlo”.
Al otro lado de Babbitt vivía Howard Littlefield, doctor en Filosofía, en una casa rigurosamente moderna. La parte baja era de ladrillo rojo oscuro, con un mirador emplomado, la parte superior de estuco pálido y el tejado de tejas rojas. Littlefield era el Gran Erudito de la vecindad; una autoridad en todo excepto en bebés, cocina y automóviles. Se había graduado de bachiller en el Blodgett College y era doctor en Filosofía (sección de Economía política) por la Universidad Yale. Era gerente y consejero de publicidad de la Compañía de Tracción de Zenith. Podía, dándole diez horas de plazo, presentarse ante los concejales o ante la legislatura del estado y probar, definitivamente, con filas de guarismos, y precedentes de Polonia y Nueva Zelanda, que la Compañía de Tranvías respetaba al público y se desvivía por sus empleados; que todas sus acciones estaban en poder de viudas y huérfanos; y que cualquier cosa que pretendiera hacer beneficiaría a los propietarios aumentando las rentas y ayudaría a los pobres rebajando el precio de los alquileres. Todas sus amistades acudían a Littlefield cuando deseaban saber la fecha del sitio de Zaragoza, la definición de la palabra “sabotaje”, el porvenir del marco alemán, la traducción del “hinc illae lachrimae” o el número de productos del alquitrán. Aterrorizaba a Babbitt confesándole que a menudo velaba hasta media noche leyendo cifras y notas en informes del Gobierno o examinando (muy divertido con los errores del autor) los últimos volúmenes de Química, de Arqueología y de Ictiología.
Pero el gran valor de Littlefield consistía en su ejemplaridad espiritual. A despecho de su extraño saber, era tan estricto presbiteriano y tan firme republicano como George F. Babbitt. Confirmaba a los hombres de negocios en la fe. Si sabían solamente por instinto que su sistema industrial y sus métodos eran perfectos, el doctor Howard Littlefield se lo probaba con la Historia, con la economía política y con las confesiones de los radicales convertidos.
Babbitt se enorgullecía grandemente de ser vecino de tal sabio, y también de la intimidad de Ted con Eunice Littlefield. A los dieciséis, Eunice no mostraba el menor interés por las estadísticas, salvo las referentes a la edad y al sueldo de las estrellas cinematográficas, pero — como Babbitt declaró definitivamente — “era hija de su padre”.
La diferencia entre un hombre ligero como Sam Doppelbrau y una persona verdaderamente refinada como Littlefield se revelaba en su aspecto. Doppelbrau estaba inconcebiblemente joven para ser un hombre de cuarenta y ocho años. Llevaba siempre el hongo en la coronilla, y en su cara roja una risa sin sentido. Pero Littlefield estaba viejo para sus cuarenta y dos. Sin embargo era alto, ancho, fuerte; sus lentes de oro se hundían en los repliegues de su larga cara; su pelo tieso era un revoltijo negro y grasiento; rugía y resoplaba al hablar; la llave de la Phi Beta Kappa relucía contra su chaleco lleno de manchas; olía a pipas viejas; era completamente fúnebre y archidiaconal; y a la profesión de corredor de fincas y al oficio de instalar cuartos de baño añadía un aroma de santidad.
Aquella mañana, Littlefield estaba delante de su casa, inspeccionando la hierba plantada entre el encintado y la ancha acera de cemento. Babbitt paró su coche y sacó la cabeza para gritar “¡Buenos días!”. Littlefield se acercó pesadamente y apoyó un pie en el estribo.
— Hermosa mañana — dijo Babbitt encendiendo, indebidamente pronto, el segundo cigarro del día.
— Sí, hace una mañana espléndida — corroboró Littlefield.
— La primavera se nos viene encima.
— Sí, esto es ya la primavera — dijo Littlefield.
— Sin embargo, las noches son frías aún. Tuve que echarme un par de mantas anoche en la galería.
— Sí, no hacía demasiado calor anoche en la galería.
— Pero no creo que tengamos verdadero frío desde ahora.
— No, aunque ayer nevó en Tiflis, Montana — informó el erudito — , y recordará usted el temporal que tuvieron en el Oeste hace tres días (treinta pulgadas de nieve en Greeley, Colorado), y hace dos años cayó una nevada aquí mismo, en Zenith, el 25 de abril.
— ¡Cierto! Oiga, querido, ¿qué piensa usted del candidato republicano? ¿A quién nombrarán para presidente? ¿No cree usted que ya es hora de que tengamos una administración verdaderamente práctica?
— En mi opinión, lo que el país necesita, primero y principalmente, es una buena, sana y seria dirección de sus asuntos. ¡Lo que necesitamos es una administración práctica! — dijo Littlefield.
— ¡Hombre, me alegro de que diga usted eso! ¡Sí, señor, me alegro muchísimo! Yo no sabía qué pensaría usted, con todas sus relaciones universitarias y demás, pero me alegro mucho de que piense usted así. Lo que el país necesita, precisamente en este caso, no es un rector de universidad que se entrometa en asuntos extranjeros, sino una buena, sana, económica y práctica administración que active los negocios.
— Sí. Por lo general la gente no se da cuenta de que hasta en China los escolásticos8 están cediendo su puesto a hombres más prácticos, y naturalmente usted comprenderá lo que esto implica.
— ¡Cierto! ¡Bueno, bueno! — respiró Babbitt sintiéndose mucho más tranquilo, y mucho más contento de cómo marchaban las cosas en el mundo — . Bueno, ha sido un placer parar y echar esta parrafadita. Ahora tendré que irme a la oficina y pinchar a unos cuantos clientes. Bueno, hasta luego, amigo. Esta noche le veré. Hasta luego.
Habían trabajado aquellos recios ciudadanos. Veinte años antes, la colina en que Floral Heights se había desarrollado, con sus brillantes tejados, su inmaculado césped y su pasmoso confort, era un exuberante bosque de olmos, robles y arces. A lo largo de las calles, trazadas con extraordinaria precisión, se veían aún unos cuantos solares con árboles, y un pedazo de antiguo huerto. Aquél era un día luminoso; en las ramas de los manzanos, las hojas nuevas brillaban como antorchas de fuego verde. Las primeras flores de los cerezos blanqueaban en una hondonada, y los petirrojos clamoreaban.
Babbitt olfateaba la tierra, se reía con los histéricos petirrojos como se hubiera reído con una película cómica. Era, a simple vista, el perfecto oficinista que acude a su oficina: un hombre bien alimentado, con un correcto flexible gris y anteojos sin armadura, que fumaba un largo cigarro y conducía un buen coche por un bulevar semiurbano. Pero él tenía verdadero amor por sus vecinos, por su ciudad, por su clase. El invierno había concluido; había llegado el tiempo de construir, el tiempo de la producción visible, que para él era la gloria. Perdió su abatimiento; rojo de júbilo, paró en Smith Street para dejar los pantalones castaños y para llenar el depósito de gasolina.
La familiaridad del rito le fortificó: la vista de la alta y roja bomba de gasolina, el garaje de ladrillo y terracota, la ventana llena de los más agradables accesorios: flamantes cubiertas, inmaculadas bujías de porcelana, cadenas doradas y plateadas para los neumáticos. Se sintió halagado por la amabilidad con que Sylvester Moon, el más sucio y hábil de los mecánicos, salió a servirle:
— Buenos, Mr. Babbitt — dijo Moon.
Y Babbitt se sintió persona de importancia, persona de cuyo nombre se acordaban hasta en los garajes, y no uno de esos deportistas ful que andan de un lado para otro en un cacharro cualquiera. Admiró la ingenuidad con que la aguja del contador hacía tictac a cada galón que marcaba; admiró la agudeza del cartel: “Más vale llenar a tiempo que quedarse en la carretera — gasolina: 31 centavos”; admiró el rítmico gorgoteo de la gasolina al caer en el depósito y la mecánica regularidad con que Moon daba vueltas al manubrio.
— ¿Cuánto tomamos hoy? — preguntó Moon, en un tono que combinaba la independencia del gran especialista, la familiaridad del chismorreo, y el respeto para un hombre de peso en la sociedad como George F. Babbitt.
— Cólmelo bien.
— ¿A quién vota usted para candidato republicano, Mr. Babbitt?
— Es aún muy temprano para hacer predicciones. Después de todo, tenemos todavía un mes y dos semanas…; no, tres semanas… Deben ser casi tres semanas…; bueno, en total faltan más de seis semanas para la asamblea republicana, y creo que uno debe ser imparcial y dar a cada candidato una oportunidad…, estudiarlos a todos, justipreciar lo que vale cada uno, y luego decidir con cuidado.
— Cierto, Mr. Babbitt.
— Pero le digo a usted… y en esto mi actitud es la misma que hace cuatro años, la misma que hace ocho, y será mi actitud de ahora en cuatro años… sí, y de ahora en ocho años, lo que le digo a todo el mundo, y no debe esto entenderse demasiado generalmente, es que lo que necesitamos ahora y luego y siempre es una administración buena, seria y práctica.
— ¡Es verdad, caramba!
— ¿Qué le parecen a usted las gomas delanteras?
— ¡Bien, bien! No tendríamos mucho que hacer en los garajes si todo el mundo cuidara su coche como usted lo cuida.
— Bueno, se hace lo que se puede.
Babbitt pagó, dijo adecuadamente “Oh, quédese con la vuelta”, y partió sinceramente complacido de sí mismo.
— ¿Quiere montar? — gritó, como lo haría un Buen Samaritano, a un señor de aspecto respetable que estaba esperando el tranvía.
Cuando subió el desconocido, Babbitt, condescendiente, le preguntó:
— ¿Va usted derecho al centro? Siempre que veo a alguien esperando por el tranvía, tengo por costumbre invitarle a montar… a menos, claro está, que me parezca un mangante.
— Ojalá hubiera más personas tan generosas — dijo cumplidamente la víctima de la benevolencia.
— Oh, no es cuestión de generosidad; lo que pasa es que yo creo (la otra noche se lo decía a mi hijo) que el deber de todo hombre es compartir las buenas cosas de este mundo con sus vecinos, y me cabrea mucho que un presuntuoso cualquiera se dé pisto sólo porque hace obras de caridad.
La víctima parecía incapaz de hallar la respuesta adecuada. Babbitt bramó:
— ¡Vaya un servicio que nos da la compañía en esta línea! Es absurdo que los tranvías de Portland Road pasen sólo cada siete minutos; las mañanas de invierno se queda uno helado esperando en la esquina con el viento que le muerde a uno las pantorrillas.
— Verdad. A la Compañía de tranvías le importa un comino el trato que nos den. Les debería pasar algo.
Babbitt se alarmó:
— Sin embargo, no sería justo descargar todos los golpes contra la Compañía y no darse cuenta de las dificultades que tiene, como esos chalados que quieren que pase a propiedad del Municipio. Es simplemente un crimen lo que hacen los obreros con la Compañía; no cesan de pedir aumento de jornal, y ¡claro! los que perdemos somos usted y yo, que tenemos que pagar siete centavos por viaje. En realidad, el servicio es excelente en todas las líneas, considerando…
— Pues…
— Hermosa mañana — explicó Babbitt — . La primavera se nos echa encima.
— Sí, esto es ya la primavera.
La víctima no tenía originalidad ni ingenio, y Babbitt cayó en un gran silencio y se dedicó a pasar a los tranvías antes de la esquina. Correr a todo gas entre el enorme costado amarillo del tranvía y la quebrada fila de autos estacionados junto a la acera, y embalar en el preciso momento en que el tranvía se paraba: un deporte original y temerario.
Y mientras tanto, se iba dando cuenta del encanto de Zenith. Pasó muchas semanas sin fijarse más que en los clientes y en los irritantes SE ALQUILA de sus rivales. Hoy, no sabía por qué, pasaba de la rabia a la alegría, con la misma nerviosa rapidez, y hoy la luz de la primavera era tan simpática que levantó la cabeza y vio.