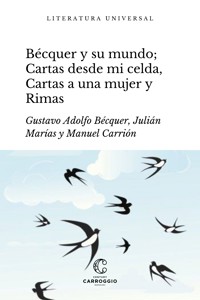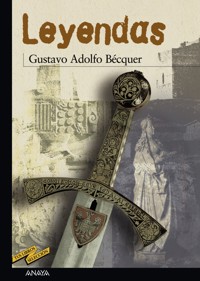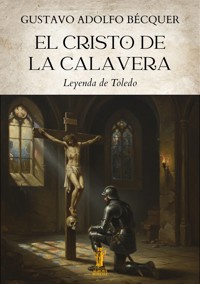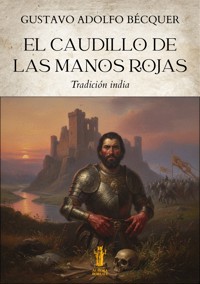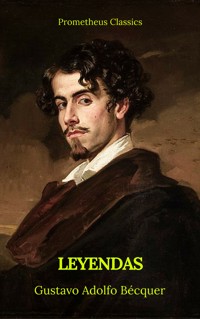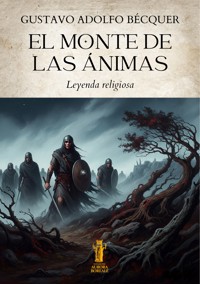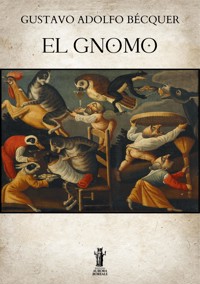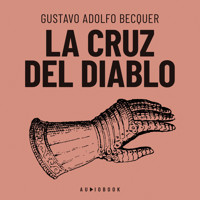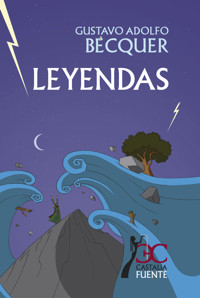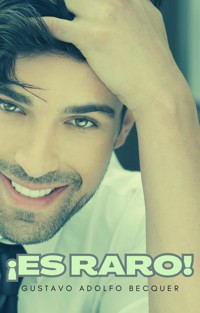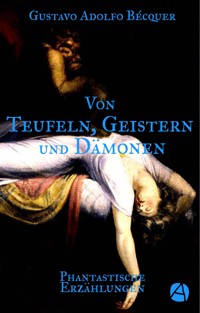Bécquer y su mundo; Cartas desde mi celda, Cartas literarias a una mujer y Rimas
Gustavo Adolfo Bécquer
Julián Marías
Manuel Carrión
Century Carroggio
Derechos de autor © 2024 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Presentación de Julián Marías.Estudio preliminar de Manuel Carrión.Ilustraciones de Roser Muntañola.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
BÉCQUER EN SU SITIO
BÉCQUER Y SU MUNDO
CARTAS LITERARIAS A UNA MUJER
CARTAS DESDE MI CELDA
RIMAS
BÉCQUER EN SU SITIO
Presentación
Por
Julián Marías
de la Real Academia Española
Sobre Gustavo Adolfo Bécquer se ha escrito interminablemente; las páginas acumuladas sobre su vida y sus escritos son muchas más que las no muchas que él escribió: todas las obras de Bécquer —incluyendo algunas que acaso no son suyas- caben en un volumen no demasiado grande; muchos volúmenes mayores podrían llenarse con sus comentarios. Aunque buena parte de lo que sobre Bécquer se ha publicado es de extrema vaguedad e irresponsabilidad, en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento preciso y riguroso de su figura; poco a poco, el «huésped de las nieblas» va saliendo de ellas y mostrando un perfil claro, coherente, inteligible.
Yo no voy a intentar aquí hacer un estudio de Bécquer, sino algo mucho más modesto: ayudar a su lectura. Señalar algunas cosas que el lector debería tener en cuenta antes de entrar en la prosa y los versos del literalmente extraordinario escritor del siglo XIX, de cuya muerte nos separa un siglo y medio. Quisiera, nada más, ponerlo en su sitio, condición para que podamos verlo adecuadamente, gozarlo, entenderlo y acaso interpretarlo.
La generación de Bécquer
Desde hace muchos años he intentado establecer una escala generacional válida para España desde el siglo XVIII hasta el presente. Aunque siempre una serie de generaciones tiene carácter hipotético y está sujeta a revisión y rectificación, si la realidad histórica, más rigurosamente examinada, obliga a desplazar la escala propuesta, la así fijada por mí no ha planteado problemas especiales, sino al contrario: resuelve con sorprendente rigor muchos que con otras fechas serían insolubles o llevarían a conflictos insuperables. Las muy escasas dificultades que esta escala encuentra, pueden explicarse por razones individuales y que no afectan a la estructura general de la sociedad española.
Hace algún tiempo, pensé extender la misma escala -con intervalos de quince años- hacia atrás, hasta los comienzos de la sociedad española unitaria, en el siglo xv. No hubiera sido extraño encontrar algunas anomalías, por dos razones: la primera, porque los 15 años del intervalo generacional son siempre aproximados, un «número redondo» que precisamente excluye la exactitud, impropia de la realidad, y especialmente de la realidad humana, por lo cual una diferencia, aún pequeña, al acumularse a lo largo de muchas generaciones, puede hacer inválida la serie; la segunda razón es que en largos períodos no puede excluirse la posibilidad de un «traumatismo social» que introduzca alguna anormalidad en una generación o en la relación de dos sucesivas, lo cual obligarla a un reajuste de las fechas. Pues bien, con bastante sorpresa encontré que la misma escala obtenida para las generaciones de los siglos XVIII-XIX. Parece aconsejable, por tanto, utilizar como las «hipótesis de trabajo» esta escala para toda la historia de España como nación, es decir, para toda la Edad Moderna. (La extensión de la misma escala a los reinos medievales o, por otra parte, a los demás países de Europa occidental requeriría rigurosas investigaciones que no han sido hechas todavía.)
Aunque algunas generaciones sean denominadas por alguna fecha especialmente relevante, aproximadamente coincidente con la entrada en la historia o el florecimiento de sus miembros -así hablamos de la «generación de 1898», cuando se habla de series de generaciones parece aconsejable tomar las fechas centrales de nacimientos: cada generación estaría integrada por los hombres nacidos en torno a la fecha elegida, es decir, en aquel año, los siete anteriores y los siete posteriores. A estas fechas natales me referiré en adelante.
Tomando como primera generación la de 1391 (D. Álvaro de Luna, el Arcipreste de Talavera, el Marqués de Santillana, Ausias March), encontramos algunas tan sorprendentes como la de 1451 (Nebrija, Isabel la Católica, Fernando el Católico, Gonzalo de Córdoba y seguramente Colón) o la de 1481 (en que se dan cita, con Lucas Fernández, Sá de Miranda y Berruguete, nada menos que Las Casas, Vitoria, Pizarro, Elcano, Magallanes, Núñez de Balboa, Alvarado y Hernán Cortés).
Pero es menester acercarse a Bécquer. Nació el 17 de febrero de 1836; murió, a los 34 años, el 22 de diciembre de 1870. Estas fechas no bastan para situarlo en una generación mientras no sepamos cuál es la escala de las generaciones; si adoptamos la que he propuesto, pertenecía a la de 1841 (es decir, los nacidos en la zona de fechas 1834-1848). Si esto es así, sabemos dos cosas: la posición de Bécquer en la serie de las generaciones y su posición dentro de la suya, concretamente al comienzo; es decir, Gustavo Adolfo era de los más viejos de su generación (todavía más su hermano Valeriano, nacido en 1834, es decir, al comienzo mismo de la generación a la cual ambos pertenecen).
Habrá que preguntarse enseguida por los coetáneos de Bécquer (sus compañeros de generación, los que tuvieron su misma «edad»), pero antes hay que parar la atención en las generaciones anteriores, en las que encontró en su mundo histórico.
El Romanticismo español abarca cuatro generaciones: las de 1766, 1781, 1796 y 1811. Como la literatura romántica española fue tardía respecto a 1a vida social, la primera generación romántica escribió todavía en buena parte literatura neoclásica, y sólo en ciertos escritos íntimos o marginales transparece su real romanticismo; en cambio, los más representativos de los escritores románticos pertenecen a la cuarta, la que ya empieza a salir del Romanticismo, como se ve bien claramente en los que alcanzaron alguna longevidad. Entre esta última generación romántica y la de Bécquer se interpone la de 1826 (los nacidos entre 1819 y 1833), que inicia la reacción frente al romanticismo. La entrada efectiva en la historia coincide con los treinta años; en el periodo 30-45, cada generación se esfuerza por imprimir su forma propia al mundo en que vive, por hacer triunfar sus deseos, estimaciones, creencias, proyectos; por desplazar a la generación anterior, la «reinante» o «en el poder» -en todos los órdenes de la vida—, es decir, la de los que tienen entre 45 y 60 años. Cuando se cumple ese desplazamiento (cuando una generación ha alcanzado los 45 y otra los 60), la más joven accede al poder y la más vieja sale del escenario histórico plenamente activo. (En nuestro tiempo, la longevidad hace que la «salida» no se produzca a los 60 años, y por tanto dos generaciones compartan el poder social, en una forma sutil y aún no bien precisada; pero esto no ha sido así hasta nuestro siglo, y menos que nunca en la época romántica, caracterizada por la precocidad y la frecuencia de la muerte temprana.)
Pero hay que hacer una aclaración importante. Estas «entradas» y «salidas», estas adquisiciones o pérdidas del poder social a ciertas edades, no se refieren a los individuos, sino a las generaciones; quiero decir que no acontecen cuando cada individuo alcanza una determinada edad, sino cuando llega a ella su generación, contando según la fecha central de nacimientos. Pero esto significa que los que nacen al comienzo de una generación son socialmente tardíos (y más duraderos), mientras que los nacidos al final resultan socialmente precoces (y pierden más jóvenes su vigencia social). Estas funciones sociales e históricas afectan, pues, simultáneamente a los miembros de una generación, cualquiera que sea su edad personal, y por eso hay cambios sociales según generaciones, por eso hay una articulación de las vigencias que cambian más o menos cada quince años.
Pues bien, cuándo Bécquer empieza a publicar -hacia 1858-, todavía encuentra en su mundo algunos hombres de la segunda generación romántica, la de 1781, es decir, la que verdaderamente inició la literatura romántica en España: José Joaquín de Mora -todavía demasiado neoclásico- y, sobre todo, Martínez de la Rosa, que con La conjuración de Venecia había inaugurado el drama romántico español en 1834. De las generaciones románticas siguientes -1796 y 1811- encuentra numerosos autores activos: Alcalá Galiano, el Duque de Rivas, Agustín Durán, Gil y Zárate, Estébanez Calderón, Modesto Lafuente, Miguel Agustín Príncipe, Nicomedes Pastor Díaz (muertos antes que él) y otros muchos que sobreviven a Bécquer, que viven todavía en 1870: Bretón de los Herreros, Fernán Caballero, Wenceslao Ayguals de Izco, Mesonero Romanos, Hartzenbusch, Pascual Gavangos, el Conde de Cheste, el Marqués de Molins, García Gutiérrez, la Avellaneda, Diana, Eugenio de Ochoa, Federico de Madrazo, Ariza, Martínez Villergas, García Tassara, Rodríguez Rubí, Miguel de los Santos Álvarez, Zorrilla, Campoamor...
Esto quiere decir que durante toda la vida de Gustavo Adolfo Bécquer están ocupando el escenario histórico la mayoría de los escritores del Romanticismo español, sin más excepción que los iniciadores y los que murieron muy jóvenes. Cuando empieza Bécquer su vida de escritor, la generación «en el poder» es la de 1811, que todavía sigue «reinante» a su muerte. Es decir que toda la vida activa de Bécquer transcurre bajo la vigencia de la generación de 1811, la última generación rigurosamente romántica, y en Presencia de buena parte de la anterior y aun de algunos supervivientes de la de 1781.
¿Y la suya? Aquí la situación resulta todavía más extraña, y hay que darle todo su valor. A la generación de 1841 le corresponde su entrada en la historia en 1871; su acceso al poder social, en 1866, su plena vigencia histórica, entre 1886 y 1901. Ahora bien. Bécquer muere en 1870, antes de que su generación hubiese llegado a darse de alta. La obra entera de Bécquer es anterior a su generación quiero decir a la vigencia histórica de esta. Su maduración personal es previa a la histórica de la generación a la que pertenecía. Solo esto explica ya la mitad de las anomalías de la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, y si no se tienen en cuenta estas circunstancias es bien difícil comprenderla.
Hay otra figura en las letras españolas en que se repiten situaciones análogas: Ángel Ganivet. Nacido en 1865, al comienzo de la generación de 1871 (la que llamamos del 98), cuyos límites son 1864-1878, muere precisamente en 1898, en la fecha de la cual su generación había de tomar nombre, antes de la fecha de iniciación real en la historia (1901). Ganivet pertenece inequívocamente a la generación del 98, se encuentra a ese nivel histórico, pero su vida y su obra se realizan antes -«El 98 antes del 98» es el título que di hace unos años a un ensayo sobre Ganivet. Uno y otro, Bécquer y Ganivet, preludian ciertos temas y, sobre todo, un tono vital que sólo aparecerán manifiestamente después de su muerte, y ambos crean en un mundo condicionado por la vigencia de una generación treinta años anterior a la suya, contra la cual lucha, no la propia de cada uno de ellos, sino la precedente, mientras la suya propia todavía espera su entrada en el escenario histórico.
¿Quiénes son los coetáneos de Bécquer? ¿Quiénes son los componentes de la generación española de 1841? Citaré, por orden cronológico, unos cuantos nombres:
Valeriano Bécquer, Gaspar Núñez de Arce, Ramón Rodríguez Correa, Narciso Campillo, Gustavo Adolfo Bécquer, Julio Nombela, Vicente Wenceslao Querol, Francisco Codera, Eduardo Rosales, Rosalía de Castro, Bernardo López García, Mariano Fortuny, Ricardo de la Vega, Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Enrique Gaspar, Javier de Burgos, Jacinto Verdaguer, Benito Pérez Galdós, Eusebio Blasco, Pablo Sarasate, Eugenio Selles. Tomás Luceño, Leopoldo Cano, Antonio Fernández Grilo, Marcos Zapata, Miguel Ramos Carrión, Aureliano de Beruete, Joaquín Costa.
En esta generación encontramos, como era de esperar a casi todos los amigos cercanos de Gustavo Adolfo: el primero, su hermano Valeriano; con él Campillo, Rodríguez Correa, Nombela, Eusebio Blasco; aquellos a que se debe casi toda la información sobre su persona, los correctores y editores de su obra póstuma, los que trazaron el perfil de su biografía y acaso la desfiguraron desde muy pronto. Salvo Blasco, ocho años más joven que Gustavo Adolfo, todos estos amigos nacen entre 1834 y 1836, al principio de la generación. Todos ellos -y no digamos el resto de los miembros de ella- parecen más «recientes» que Gustavo Adolfo Bécquer, y a la vez más “antiguos”; la razón de lo primero es que vivieron hasta mucho más cerca de nosotros; la de lo segundo, la relativa «soledad» en que Bécquer creó su obra, sumergido en un mundo donde todavía pervive el romanticismo, pero ya ajeno a él, desligado también de su propia generación que aún no había hecho su entrada en el escenario histórico.
Con todo, la impresión de «extrañeza» es demasiado grande; la distancia entre Bécquer y sus compañeros de generación parece demasiada; pero la extrañeza se acentúa si intentamos aproximarlo a otra generación, por ejemplo a la inmediatamente anterior, de la que cronológicamente está «lindante»: tres años antes que él nacen Alarcón y Pereda; cuatro años antes, Castelar, Manuel del Palacio, Echegaray; si seguimos remontándonos aguas arriba, encontramos a Tamayo, López de Ayala, Valera... No, no podríamos avecinar a Bécquer en esta generación, si variamos la escala propuesta. La impresión de «único», de outsider, se acentúa. Aunque la personalidad de Bécquer fuese muy fuerte y original —lo era, aunque todo eso se diese en él en tono menor y como en voz baja—, sigue pareciendo extraño que no se muestren más fuertes coincidencias de nivel con el resto de su generación. ¿No habrá algunas?
Por supuesto, con Rosalía de Castro, que se corresponde en tantos sentidos con Bécquer en la poesía del siglo XIX. Pero, por otra parte, germina en él una nueva forma de «popularismo» bien distinto del de los costumbristas, que en otros géneros y formas encontramos en Ricardo de la Vega, Luceño, Ramos Carrión o... Costa. Y todavía encontramos mayores conexiones si pensamos en los pintores coetáneos: Rosales —de vida tan semejante a la de Bécquer —, Fortuny, Jiménez Aranda, hasta Aureliano de Beruete. Las Leyendas más auténticas, referidas a las tierras de España que Bécquer conoció tan bien; las Cartas desde mi celda, hubieran podido ser ilustradas por esos pintores de su generación; valdría la pena estudiar con precisión los paralelismos, las diferencias, las aportaciones del escritor y los pintores a la visión del paisaje y de las figuras humanas.
Pero hay otra consideración más: si Bécquer, en lugar de morir a los treinta y cuatro años, hubiese alcanzado una trayectoria biográfica normal; si hubiese escrito después de la entrada en la historia de su propia generación, ¿qué hubiera seguido escribiendo? ¿Cómo nos aparecería su figura literaria madura? ¿Se parecería más a sus coetáneos que vivieron muchos años después de su muerte?
Por fortuna, podemos contestar en cierta medida a estas preguntas. Las cuartillas que publicó por primera vez Vicente Huidobro en 1920, medio siglo después de la muerte de Bécquer, y que se han reeditado varias veces como «El testamento literario de Bécquer», son unas notas sobre los proyectos de Gustavo Adolfo, anticipación de sus pretensiones para el futuro. Parte de esos proyectos son puramente editoriales, con una inocente esperanza de lanzar publicaciones de gran éxito comercial; otros son mera prolongación de los géneros literarios que estaba cultivando; pero además hay algunas innovaciones significativas. Recordaré las que me parecen más reveladoras.
«Teatro (comedias y dramas): El cuarto poder (comedia de defensa social), La mujer del gran mundo, Alta sociedad, Los hermanos del dolor (escenas íntimas), El duelo (dramática, filosófica, moral), El ridículo (filosofía social), Dichoso el que cree (religioso), La filosofía del matrimonio (comedia casera)...» «Novelas de pretensiones: Vivir o no vivir (social media), Quince días de trueno (social baja), La máscara de oro (social alta. Grandes).»
¿No parece que hemos abandonado la tierra originaria del Romanticismo? ¿No son los temas de la “alta comedia” y de la novela realista? Y estos títulos que se insinúan entre otros muchos que responden a la obra efectiva de Bécquer, ¿no serán consecuencia de la presión social ejercida por su generación, de las vigencias de sus coetáneos, que empiezan a ejercer su influjo sobre Gustavo Adolfo? Y cabe preguntarse si eso no era una tentación, si no hubiera desvirtuado la auténtica inspiración de Bécquer. Porque pudiera muy bien ocurrir que su obra efectiva, tan indecisa en apariencia, tan envuelta en brumas, no fuese sino la germinación aún vacilante de ciertas posibilidades nuevas, que la temprana muerte de Bécquer no dejó desarrollar. Como las presiones sociales impidieron que el mejor Moratín, el de las cartas y las anotaciones privadas y los diarios de viaje, entrase realmente en la literatura pública española, que hubiera sido diferente de haber contado con él, la breve trayectoria biográfica de Bécquer fue sin duda causa de que se malograra una posibilidad literaria que queda interrumpida y cuyos hilos rotos se van anudando a distancia en nuestro siglo, desde la generación del 98 hasta la poesía de las dos siguientes.
2. La originalidad de Bécquer como narrador
Las Leyendas de Bécquer, salvo algunas excepciones más convencionales —El caudillo de las manos rojas, La cruz del diablo, Creed en Dios, La creación—, representan una innovación decisiva en la narrativa española del siglo XIX, una pieza que suele omitirse al estudiar el paso de la novela histórica romántica a la novela contemporánea que se inicia con Fernán Caballero y culminará en Galdós. Lo más verdaderamente narrativo del Romanticismo habría de buscarse en las leyendas en verso —romances históricos del Duque de Rivas, El estudiante de Salamanca de Espronceda, leyendas de Zorrilla, en especial los Cantos del Trovador—; allí es donde los románticos se atrevían a dejar en libertad su temple auténtico, sin recubrirlo del prosaísmo desengañado a que se creían con tanta frecuencia obligados cuando escribían en prosa. Pero, por una parte, el verso introducía un elemento de distanciamiento impropio de la presencia que la novela significa, como manera de asistir a aquello que se narra; y por otra, la localización de estas leyendas era remota, situada vagamente en la Edad Media o el siglo XVI, sin concreción circunstancial.
Pues bien, Bécquer, sin perder la actitud romántica, escribe en prosa narraciones circunstanciales, situadas en los lugares que conoce mejor, que ha vivido intensamente, que funcionan dentro de la historia: Soria, el Moncayo, Toledo, Sevilla. El monte de las ánimas, El rayo de luna, La promesa; El gnomo, Los ojos verdes, La corza blanca; La ajorca de oro, El beso, La rosa de pasión; Maese Perez el organista, La venta de los gatos. Todas estas leyendas hacen funcionar el paisaje, la irradiación de las ciudades, las calles de Toledo o su Catedral, el Guadalquivir, el Duero, San Saturio, las campanas de Soria, dando encarnadura a historias imaginarias, con personajes de épocas remotas, con un hálito de misterio y fantasía. Son una prueba de lo que la narración romántica pudo ser, de lo que solo fue fragmentariamente y a destiempo.
Pero por ahí había que pasar para llegar a la novela de la segunda mitad del siglo XIX, y sin duda esta se resiente de no haber pasado lo bastante por lo que Bécquer quiso hacer y apenas pudo realizar.
La culminación de este hallazgo becqueriano está en las Cartas desde mi celda, escritas en el Monasterio de Veruela, al pie del Moncayo, entre Soria y Aragón. Parte de un costumbrismo que hubiera podido ser el de Mesonero o el de Larra —según los temples—; se siente pronto dominado por un nuevo, más inmediato e íntimo sentido del paisaje, que anticipa en algunos momentos la gran recreación que inaugurara el 98; una vez instalado en el mundo de Veruela, Bécquer se pone a vivir allí, y nos va comunicando el contenido de su vida: visión de la historia, intento de aproximarla al presente, anticipación del futuro, en que la aprensión se mezcla a la esperanza, un fino, agudo sentido de la justicia social, que no se lanza por el camino de la abstracción y la utopía, sino se mantiene fiel a una visión concreta de la realidad; y, sobre todo, una vivificación de todo ello con historias, cuentos, consejos, leyendas, supersticiones y una tonalidad lírica que envuelve la rigurosa precisión de todo lo que allí se muestra. El raro equilibrio entre poesía y verdad, tan pocas veces logrado, se consigue excepcionalmente en estas Cartas narrativas, escritas en 1864, cuyo nivel tan pocas veces se alcanza en los treinta o cuarenta años siguientes. Y los escritores de la generación de Bécquer y la siguiente —los anteriores a la del 98— no se dan cuenta de que la falta de verdad en literatura suele venir, paradójicamente, de falta de poesía. Esto es lo que el 98 superó —genialmente— de raíz, como casi todas las limitaciones que España arrastraba a lo largo del siglo XIX, lo que Gustavo Adolfo Bécquer había adivinado.
3. La poesía amorosa
Creo que, por alto que sea el valor de la prosa de Bécquer, lo más importante de su obra son las Rimas: en ellas reside lo más original y creador, la verdadera innovación que hace a Bécquer una figura única en la literatura de su siglo.
No voy a estudiar aquí lo que ya se ha hecho otras veces de manera excelente: la poesía de Bécquer; me voy a detener brevemente solo en un aspecto suyo, que me parece su centro organizador y vivificador, lo que le da su tonalidad decisiva, aquello que hace que la lírica becqueriana sea irreductible al resto de la poesía española de su tiempo y a las influencias extranjeras, sobre todo inglesas y alemanas, que indudablemente gravitan sobre ella. Quisiera decir una palabra sobre lo que Bécquer hace con todo ello: una poesía amorosa.
La interpretación poética del amor, que influye decisivamente en la realidad amorosa de cada sociedad, acontece solo en contados momentos de la historia, y hay largos periodos en que el hombre carece de una interpretación original de esa esencial dimensión de la vida humana: o no tiene ninguna, o se apoya inercialmente en una que fue creada por hombres de épocas distintas y que no responde a su manera de vivir al otro sexo y su relación con él. En la literatura española se podría establecer una línea discontinua de nombres significativos: Fernando de Rojas, Garcilaso, Fernando de Herrera, Lope de Vega, Quevedo, Meléndez Valdés, Espronceda, Bécquer, Machado, Salinas. Son los puntos de inflexión de la interpretación del amor, aquellos en que la vida amorosa ha recibido una nueva tonalidad o ha sido mirada desde una perspectiva original y distinta. ¿Qué representa Bécquer en esta línea?
La tendencia casi unánime de los comentadores de las Rimas ha sido interpretarlas biográficamente. Se ha pensado que cada uno de los breves y alados poemas se refiere a un aspecto, un episodio, una crisis, una esperanza, un balance de la vida personal de Gustavo Adolfo Bécquer; que, en principio se podría «documentar» cada una de las Rimas, adscribirla a una mujer determinada y a un momento de la relación con ella; en suma, que las Rimas componen algo así como la historia amorosa de su autor, y que bastaría con ordenarlas cronológicamente y aclarar las referencias —si ello fuera posible— para que tal biografía real apareciese ante nuestros ojos.
No ha faltado, claro es, quien piense que los poetas componen sus versos movidos por lo que pudiéramos llamar una inspiración general o, si se prefiere, primariamente estética, y que es problemática la adscripción de una lírica amorosa a algo más preciso que la experiencia vital del poeta, tomada en su conjunto, enriquecida por lo que pudiéramos llamar sus experiencias imaginarias y por la asimilación de las interpretaciones ajenas —sobre todo literarias— del amor, es decir, por una tradición a un tiempo social y poética. Pero esto es más bien una atenuación o rectificación de la tendencia «literalista» en la interpretación de Bécquer. Lo cierto es que detrás de cada Rima propendemos a ver una mujer de la que Bécquer está enamorado, o se está enamorando, o se está desenamorando, una mujer que vuelve hacia él, por su parte, uno u otro rostro. Creo que conviene retener esto y no pasarlo por alto, aunque a última hora resultase que la interpretación literalmente biográfica es infundada.
Lo que ocurre, si no me equivoco, es que la estructura de las Rimas responde a esa interpretación; quiero decir que, sea cual sea su fundamento real, como poemas amorosos tienen una estructura biográfica. La lírica amorosa de Bécquer es, con abrumadora frecuencia, en segunda persona, una lírica del vocativo, del «tú». Esto no es enteramente nuevo, pero representa una innovación, por lo menos de grado; recuérdese cuántas veces, en la poesía amorosa europea, desde el petrarquismo, se llama a la amada por su nombre -con más frecuencia aún con un nombre literario, mitológico o pastoril, distanciador—; o se habla de ella en tercera Persona. En todo caso el poeta suele cantar a la amada – sus primores, excelencias, etc.- o cantar sus propias cuitas, es decir, retraerse a sus soledades para recrear y expresar su amor, que después será líricamente ofrecido a la amada.
Bécquer, casi siempre, se dirige a ella, le habla o habla con ella –que no es lo mismo—. Y cuando se retrae a su soledad cuando hace poesía que no está dirigida a una mujer y que incluso no es específicamente amorosa en su contenido, diríamos que más que en soledad está en su retiro, retirado de la mujer amada, referido a ella en esa manera sutil de presencia que es la ausencia. En la rima que inicia las ediciones tradicionales, “Yo sé un himno gigante y extraño” —la I, y II en esta edición—, donde Bécquer esboza una poética y expresa las dificultades de poner en palabras las emociones y los sentimientos, la vivencia de la realidad, termina con esta referencia personal:
«apenas, ¡oh hermosa!,
si, teniendo en mis manos las tuyas,
pudiera, al oído, cantártelo a solas.»
Lo mismo se podría decir de «No digáis que agotado su tesoro», o de «Del salón en el ángulo oscuro» -procedente de Musset, «erotizada» por Bécquer mediante un par de notas: «de su dueña tal vez olvidada, «esperando la mano de nieve»-, y de tantas otras.
Pero no es esto lo más significativo, sino el elemento de circunstancialidad que casi siempre incluye en el poema, lo que podríamos llamar «concreción escénica»:
«Sobre la falda tenía
el libro abierto;
en mi mejilla tocaban
sus rizos negros»
O bien:
«Cuando sobre el pecho inclinas
la melancólica frente… »
«Asomaba a su ojos una lágrima»
y a mis labios una frase de perdón.»
«Su mano entre mis manos,
sus ojos en mis ojos,
la amorosa cabeza
apoyada en mi hombro...»
«Cuando me lo contaron sentí el frío
de una hoja de acero en las entrañas...»
«Dejé la luz a un lado, y en el borde
de la revuelta cama me senté...»
«Me ha herido recatándose en las sombras,
sellando con un beso su traición.»
«Volverán las oscuras golondrinas
de tu balcón sus nidos a colgar ..»
«Como se arranca el hierro de una herida,
su amor de las entrañas me arranqué.»
Se trata de un procedimiento de dramatización, cuyos últimos antecedentes habría que buscar en el Romancero -aunque en este rara vez conduce al puro lirismo amoroso que encontramos en Bécquer- Con esto, se consigue una proximidad, una inmediatez- exenta de anécdota,— que introduce una perspectiva nueva en la poesía amorosa española. No falta más que un paso para Salinas.
Dicho con otras palabras, el amor de Bécquer es siempre personal. Y por eso, aunque tan poco sensual, es siempre sensible, y la corporeidad de la amada, su belleza, su realidad carnal, turbada y turbadora, aparece siempre, a cien leguas de toda pasión abstracta y espiritada. Pero todo ello sin limitarse —como en el caso de Meléndez— al erotismo. Bécquer, siempre romántico, se mueve en el ámbito del amor en su sentido más estricto. Y da un paso más allá: los poetas de las generaciones propiamente románticas —Espronceda, por ejemplo— permanecen en el elemento de la pasión inconcreta Y dejan para una «subpoesía» licenciosa y francamente obscena la presencia de la carne. Bécquer integra ambos aspectos al entender a la mujer amada como persona carnal, como un «alguien corporal» o, si se prefiere, persona sensible.
Bécquer apenas pudo hacer más que descubrir ese escorzo en que le aparecía la mujer, y por tanto el amor, y esto quiere decir la realidad humana. Su intuición no pudo cumplirse y realizarse; allá fue su finísima, prodigiosa invención a perderse en el prosaísmo y la elocuencia exterior de su generación y la siguiente; y ahí quedó Bécquer como una posibilidad que había de dar sus «frutos tardíos» en el siglo siguiente.
Julián Marías
BÉCQUER Y SU MUNDO
Por
Manuel Carrión Gutiez
de la Biblioteca Nacional
1. VIDA DE BÉCQUER
Transcurridos 150 años desde su muerte, Bécquer se halla ya aclimatado en el mundo de los clásicos. Es tanto como habitar en el mundo del arte, en un mundo abierto para todos. Bécquer que es y seguirá siendo poeta de cabecera de adolescentes melancólicos, es también tierra de cultivo para críticos y analistas literarios. Con todo, es todavía un clásico demasiado joven, una presencia humana demasiado fresca todavía, una vida con penumbras que apenas han logrado desvelar sus biógrafos.
Vida corta, como Manrique o Garcilaso. Habían aparecido ya el ferrocarril y el escepticismo elegante, cuando Bécquer seguía soñando con la muerte de los poetas. Para todos, pero sobre todo para quien edifica dentro del solar del arte, la muerte temprana, sin haber doblado apenas lo que podría ser la mitad de la vida, es por sí sola garantía de defensa frente al olvido. Morir cuando la ceniza de las primeras canas ha comenzado apenas a platear las sienes, confiere a la vida una dorada grandeza que más tarde solo una muerte gloriosa puede proporcionar. La muerte digna, la muerte a tiempo, la muerte al final de todo, deja la obra de un artista, de un escritor, inmisericordemente sola frente a su propio destino.
La muerte de Bécquer forma parte de su mundo. Bécquer murió a tiempo para su obra. Una muerte más perezosa nos hubiera dejado otro Bécquer del que ya no podemos hablar.
Los mismos que escribían o podían escribir al conmemorar el centenario de su nacimiento (B. Jarnés, Cernuda, G. Diego, D. Alonso...) hubieran podido tener la oportunidad de confirmarse en lo que escribieron al celebrar el centenario de su muerte. Si no ha sido así, es porque la muerte también juega para todos y porque la tarea del crítico es no descansar en su excavación. De los estudios de Rodríguez Correa (primer prologuista de su obra) o de Schneider o los de R. Benítez, P. Díaz, Balbín o García- Viñó, muchas riquezas de Bécquer han ido saliendo deslumbradoramente a la superficie. Desde las notas biográficas de Campillo, Nombela, E. Blasco y F. Moreno Godino -turbadas por la cercanía- a las de H. Carpintero, Rica Brown y a la siempre esperada de R. Montesinos, la biografía del poeta se ha enriquecido con perfiles y detalles celados cuidadosamente por la reserva del biografiado a sus mismos contemporáneos. A estas fechas, Bécquer ha entrado ya también en el mundo de los ordenadores electrónicos, con harto escándalo de los poetas por ver reducidos a cifra los fantasmas que vagaban libremente por la imaginación del sevillano.
Vida corta, sí, mas no tanto que le viniera chico el tiempo. A los grandes creadores les basta con tener su tiempo, para situarse fuera de él. No es fácil prever el momento en que Bécquer deje de ser del día, ni en que su profecía «tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor leído que vivo» haya terminado de cumplirse.
Sevilla «ciudad donde he nacido y de la que tan viva guardé siempre la memoria»
Sevilla y Madrid son los dos marcos fundamentales de la vida de Bécquer. Sevilla para emprender el camino doloroso de la vida e intentar la liberación por el camino de la gloria y de los sueños. Madrid para sentirse ya irremediablemente atrapado sin más escape que su obra. De Sevilla le quedan al poeta sus lecturas, su carpeta de dibujo, «una tragedia clásica» -Los conjurados- «y algunas poesías líricas» con sabor a Lista y a Quintana, a Virgilio y a Garcilaso, un diario de adolescente que comienza a preferir lo pintado a lo vivo, un hermano pintor, Valeriano, y un puñado de amigos y todo el sabor de la poesía y el cante populares.
No sabemos si volvió alguna vez a la ciudad del Betis, a las orillas donde se bañaban las ninfas de sus clásicos (Rioja, Espinosa...). Rica Brown habla de un posible retorno en 1861 (1). Pero bien cierto es que bastó la lectura de La Soledad de A. Ferrán, para remover en su mente las aguas profundas de un paisaje que encerraba dieciocho años de vida y de memoria:
«Un soplo de la brisa de mi país, una onda de perfumes y armonías lejanas, besó mi frente y acarició mi oído al pasar.
Toda mi Andalucía, con sus días de oro y sus noches luminosas, se levantó como una visión de fuego del fondo de mi alma.» (2)
Más que «toda su Andalucía», la que volvía a su memoria era Sevilla. Allí nació el 17 de febrero de 1836. Su familia llevaba una ya lejana sangre flamenca, hispanizada por más de dos siglos de sol de España y que solo persistía en el apellido resucitado por el padre del poeta, y una media nobleza, que ahora se ganaba la vida con la paleta y los pinceles, buscando captar el alma de los tipos populares de la tierra en que vivían al mismo tiempo que dar gusto a los cazadores de «lo español». Gustavo Adolfo, quinto de ocho hijos, se encargaría de que un apellido, recuperado para la crónica de sociedad, se salvase en las historias de la literatura.
Antonio María Esquivel -amigo y padrino de su boda- nos ha dejado el retrato de José Domínguez Insausti, Pepe Bécquer, que, en 35 cortos años de vida, tuvo tiempo de formar una numerosa familia y de adquirir cierto renombre de buen pintor de tipos y costumbres andaluzas y de crear -juntamente con su hermano Joaquín y su amigo Esquivel, huéspedes de su casa-, el clima artístico en que despertaría la vocación de los Bécquer. Joaquina Bastida -grandes ojos oscuros y boca rasgada en el retrato anónimo- fue cuando menos el primero, el más seguro refugio de Gustavo Adolfo, durante sus primeros once años.
Esos tenía, cuando murió su madre el 27 de febrero de 1847. El huérfano fue a parar a casa de su madrina Manuela Monnehay. No sabemos a ciencia cierta el calor que le prestó este cobijo. Pero el niño parece haber hallado mejor acogida para sus sueños entre los libros de la casa y las orillas del Guadalquivir que en el regazo de su madrina. Sentimentalmente, Gustavo Adolfo era ya un barco sin amarras, llevado y traído por el mar de los sueños y demasiado fácil presa para el fracaso en cuanto intentase anclar en alguna ribera fuera de ellos (3).
Desde febrero de 1846 a julio de 1847 había estudiado en el prestigioso colegio de San Telmo y había tenido tiempo de trabar su segunda amistad -la primera fue la de su hermano Valeriano-, la de Narciso Campillo. Pero no parece haber bastado la mano de la amistad para curar las heridas de su infancia:
"yo era huérfano y pobre... ¡El mundo estaba desierto para mí!»
En este mundo desierto va a moverse el poeta con sus sueños. Si prescindimos de su hermano, Bécquer ha celado cuidadosamente las huellas de los suyos. De todos sus amigos, solo Casado del Alisal -el pintor que aparecerá como ilustrador de su primera gran empresa literaria y como editor de su obra- y A. Ferrán con los cantares de cuyo libro, La Soledad, se sentirá identificado, aparecen en su obra. ¿Y los Campillo, Nombela, Márquez, García Luna, Rodríguez Correa, Eulogio F. Sanz...? Está todavía por trazar el mapa ajustado y bien medido de las amistades becquerianas.
Tan amigos como ellos eran los poetas de sus lecturas sevillanas y más que todos esos otros «a quienes no conozco» (4), «a quienes apenas conozco» (5), compañeros suyos de viaje para siempre, «a todas horas presentes» en su vida. Y es que solo estos son nuestros del todo, los escogemos sin ser escogidos por ellos.
Un buen día, el Bécquer que montaba el humilde nacimiento de pobre, en su soledad de cesante en Toledo, el mismo que escribía esa visión ligeramente amarga del mundo, ese juguete que «no puede durar mucho», en La Creación, coloreada con la gracia de una narración infantil y acompañada en el alfe de juguetones ángeles mofletudos de Murillo, abdicará de su infancia:
« ... Era uno de esos hombres en cuya alma rebosan el sentimiento que no han gastado nunca y el cariño que no pueden depositar en nadie.
Huérfano casi al nacer, quedó al cuidado de unos parientes. Ignoro los detalles de su niñez. Solo puedo decir que, cuando le hablaban de ella, se oscurecía su frente y exclamaba con un suspiro: « ¡Ya pasó aquello!» (6)