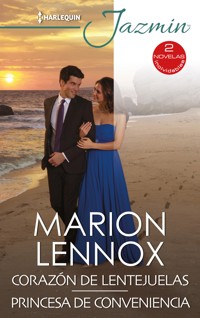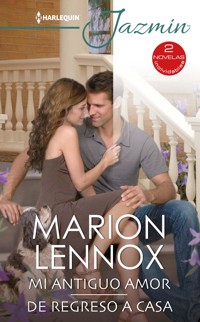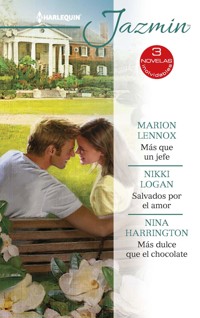2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Nikolai de Montez, abogado internacional, acababa de descubrir que era el heredero al trono de Alp de Montez. Pero para llegar a gobernar el pequeño país debía casarse con Rose. Rose McCray no era más que una veterinaria rural, pero su ascendencia real la convertía en la esposa perfecta para Nick… y Rose sabía que su obligación era casarse con él. La ceremonia fue suntuosa, pero después de tantas formalidades había llegado el momento de que los príncipes de Alp de Montez se conocieran como marido y mujer...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Marion Lennox
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Boda con el príncipe, n.º 2203 - febrero 2019
Título original: A Royal Marriage of Convenience
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados
I.S.B.N.:978-84-1307-450-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ROSE-Anitra, tenemos una sorpresa para ti. Rose suspiró. Las sorpresas de sus suegros no siempre eran agradables. Rose había pasado la noche en un cobertizo barrido por el viento ayudando a nacer a un ternero y su único deseo era meterse en la cama a descansar.
Además, no podía quitarse la carta de la cabeza. Entre el correo había llegado una carta certificada. Después de echarle una ojeada, la había metido en el bolsillo de los pantalones de peto para leerla con más tranquilidad y tratar de asimilar la información que contenía.
Pero conocía bien a sus suegros y sabía que lo mejor era atenderlos, así que se sentó en el borde de una silla y entrelazó los dedos preparándose para lo peor.
–Es una sorpresa maravillosa –dijo Gladys, nerviosa.
–Te va a encantar –dijo Bob, y Gladys lo miró de soslayo. Desde que su marido, Max, había muerto hacía dos años, Rose sospechaba que Bob, aunque sólo fuera ocasionalmente, sentía lástima por ella, pero nunca tanta como para enfrentarse a su mujer.
–Ya sabes que hoy se cumplen dos años de la muerte de Max –dijo Gladys.
–Por supuesto –¿cómo olvidarlo? Rose seguía echando de menos al hombre al que había amado, pero le parecía excesivo haber recibido en su clínica veterinaria tantas flores como el día de su muerte. Todo el pueblo adoraba a Max y con ello pretendía mantener viva la llama de su recuerdo.
–Hemos esperado hasta hoy para decírtelo –dijo Gladys–, porque nos lo pidió Max. Dijo que tendrías que superar lo peor del duelo antes de poder plantearte tener un hijo.
–¿De qué estáis hablando? –preguntó Rose, clavándose las uñas en la palma de la mano. ¿Cómo iba a haber tenido hijos si había tenido que trabajar para pagarse los estudios de veterinaria, cuando había tenido que permanecer junto a Max a lo largo de su enfermedad? ¿Cómo habría podido cuidar de un hijo en el presente si necesitaba trabajar día y noche para sacar a la familia adelante?
–Pero ya ha llegado el momento –dijo Gladys. Y sonrió.
–¿El momento? –preguntó Rose sin lograr comprender–. ¿De qué?
–Tenemos su esperma, Rose –dijo Bob con la voz teñida de ansiedad–. Hace muchos años, la primera vez que se puso enfermo, nos dijeron que el tratamiento podía dejarlo infértil y ya entonces, nos preocupó que se quedara sin descendencia.
Rose lo miró con expresión de horror.
–Así que congelamos su esperma –dijo Gladys–, y decidimos mantenerlo en secreto. Es un regalo de Max para ti. Ahora puedes tener un hijo suyo.
A novecientos kilómetros, en el bufete de abogados Goodman, Stern y Haddock de Londres, alguien recibía otra sorpresa.
Nikolai de Montez, abogado, miraba perplejo al hombre maduro que se sentaba al otro lado de su escritorio. Había llegado cinco minutos antes de lo acordado vestido elegantemente, algo encorvado por la edad y con manos levemente temblorosas. En la tarjeta que le había presentado se podía leer: Erhard Fritz. Asistente de la Corona.
–Tengo una pregunta muy sencilla –dijo sin preámbulos–. ¿Estaría dispuesto a casarse si con ello heredara un trono?
Como socio de un prestigioso bufete internacional, Nick estaba acostumbrado a recibir las propuestas más inverosímiles, pero aquélla lo dejó sin habla.
–¿Que si estaría dispuesto a casarme? –preguntó con incredulidad, como si temiera que las palabras fueran a estallarle en la boca–. ¿Y con quién habría de casarme?
–Con una mujer llamada Rose McCray. Puede que la conozca como Rose-Anitra de Montez. Es veterinaria en Yorkshire, pero resulta que también es la primera en la línea sucesoria al trono de Alp de Montez.
¿Sería capaz de marcharse? No lo creía posible, pero desde hacía dos días, Rose se sentía asediada por los recuerdos de su marido. No había rincón donde no estuviera presente.
Despertaba y Max la miraba desde la fotografía que ocupaba la mesilla. A Gladys le había dado un ataque de histeria cuando había sugerido donar la ropa de Max, así que cada vez que abría el armario encontraba sus camisas y sus pantalones. El abrigo de Max seguía colgado del perchero de la entrada, sus botas continuaban sobre el banco del porche
Rose había sentido un dolor profundo y sincero por la muerte de su marido, pero empezaba a sentirse abrumada por su recuerdo. Su vida transcurría en medio de una permanente adoración a Max. Y habían llegado al extremo de pedirle que tuviera un hijo suyo.
Se sentía tan aturdida que temía derrumbarse, pero en medio de su confusión, una verdad empezaba a emerger con claridad: las cosas no podían seguir así. Max llevaba muerto dos años. De haber tenido el dinero, ella se habría mudado a una casa propia, pero su salario servía para pagar la casa familiar y la clínica. No podía marcharse. No podía. A no ser que…
La proposición que incluía la carta era completamente disparatada, pero también lo era la situación en la que ella se encontraba. Era lo más parecido al canto de una sirena. Alp de Montez… un país que adoraba. Alzó la fotografía de Nikolai de Montez que acompañaba la carta. Era alto, delgado, con rasgos mediterráneos. Era espectacularmente guapo.
De hecho, Rose pensó mientras leía la carta por enésima vez que era el tipo de hombre opuesto a Max. Luego la dejó a un lado. No podía ser. Era imposible. La carta era una locura, le ofrecía una salida de emergencia sin garantías de que, al otro lado, las cosas fueran mejor.
Después de todo, estaba en la comunidad de Max y, por muy atrapada que se sintiera, su deber era permanecer. Si al menos olvidaban lo del bebé…
Volvió al salón decidida a decir lo que pensaba. La esperaban. Bob le estaba sirviendo un jerez.
–Hemos estado pensando en lo del niño –dijo Gladys antes de que ella pudiera decir nada–, y nos hemos dado cuenta de que tienes que darte prisa porque hay suficiente esperma como para que tengas más de uno, y como ya casi has cumplido treinta años… Si el primero no es chico, querremos… –Gladys rectificó–, querrás tener otro. Ya te hemos pedido cita con un especialista en Newcastle. Bob te ha conseguido un sustituto para mañana.
–Gracias –dijo Rose descorazonada, al tiempo que rechazaba el jerez.
Gladys sonrió con aprobación.
–Buena chica. Le he dicho a Bob que era mejor que no bebieras.
–No estoy embarazada.
–Pero lo estarás pronto.
–No –dijo Rose con un hilo de voz. Luego, elevando el tono, continuó–. No. Si no os importa… –tomó aire–. Me alegro de que hayas encontrado alguien que me sustituya mañana. Tengo que ir a Londres un par de días. He recibido una carta.
–¿Una carta?
–Sí, una carta certificada. Ha llegado a la clínica –explicó, sabiendo perfectamente que si la carta hubiera llegado a la casa habría sido requisada–. ¿Recordáis que mi familia tenía vínculos con la realeza?
–Sí –dijo Gladys en actitud tensa.
–Parece ser que la semana pasada vino alguien de Alp de Montez a buscarme y le dijiste que me había marchado.
–Yo… –Gladys miró a Bob y luego al suelo–. Dijo que tenía que hacerte una propuesta –masculló–, y pensé que no te interesaría.
Rose asintió. Dos proposiciones en una semana. La que tenía ante sí hacía que la otra resultara incluso razonable.
Pero lo que la ayudó a tomar la decisión definitiva fue lo que Gladys le había dicho hacía unos minutos. Aunque accediera a tener un hijo, lo que verdaderamente quería era un niño. Y si tenía un niño, se convertiría en el recuerdo viviente de Max. ¿No sería una locura tomar una decisión basada en ese deseo?
–Parece ser que me necesitan –continuó, pensando cada una de sus palabras–. Cuando he leído la carta por primera vez he pensado que se trataba de una locura, pero ahora no estoy tan segura. Al menos no me parece una mayor locura que vuestra propuesta. En cualquier caso, tengo que enterarme de qué se trata. Voy a ir a Londres a averiguar si he heredado un trono.
Capítulo 2
NICK había elegido un buen restaurante para la reunión. Se trataba de un local antiguo revestido de roble, con manteles de lino y discretos reservados donde se podía charlar cómodamente.
En cuanto Nick entró, Walter, el encargado, acudió a recibirlo.
–Buenas noches, señor de Montez –al ver que Nick vestía zapatillas deportivas y una chaqueta de pana sonrió–. Veo que viene con espíritu de vacaciones.
Nick, que no solía tomarse vacaciones, pensó que tal vez era la mejor forma de referirse a lo que podía llegar a pasar. Sólo ocasionalmente viajaba a Australia a visitar a su madre adoptiva, Ruby, a la que llamaba cada domingo. También esquiaba de vez en cuando con algún cliente, pero por lo demás, Nick vivía para el trabajo. Lo único que identificaba aquella noche como de ocio era su informal indumentaria.
Walter lo condujo hasta el reservado que usaba habitualmente. Erhard se le había adelantado y Nick lo estudió detenidamente cuando se levantó para saludarlo. El anciano parecía frágil y delicado; tenía el cabello y las cejas blancas y vestía un oscuro traje muy formal.
–Siento no haber estado aquí para darte la bienvenida –dijo Nick, y se arrepintió de la selección de ropa que había hecho–. Y siento esto –añadió, señalándose.
–¿Pensabas que Rose-Anitra se sentiría incómoda con algo más elegante? –preguntó Erhard, sonriendo.
–Así es –admitió Nick.
Días atrás, Erhard le había proporcionado una fotografía de Rose tomada por un detective privado. En ella, Rose se apoyaba en un destartalado todoterreno mientras charlaba con alguien que quedaba fuera de foco. Llevaba unos sucios vaqueros de peto, botas de plástico, y estaba manchada de barro. Tenía la piel blanca, salpicada por algunas pecas y una hermosa mata de pelo cobrizo que le caía por la espalda. Era una atractiva mujer de campo, pero Nick estaba acostumbrada a un estilo más sofisticado y elegante, adjetivos que no habrían servido para describirla. Sin embargo, no podía negar que era… mona. Por eso había decidido que quizá un estilo excesivamente formal podía intimidarla.
–Puede que la infravalores –dijo Erhard.
–Es veterinaria agraria –dijo Nick.
–Sí, además de una mujer de considerable inteligencia, de acuerdo con mis fuentes –dijo Erhard en tono reprobatorio. Y guardó silencio al ver que Walter acompañaba a una mujer a su reservado.
¿Rose-Anitra? ¿La mujer del pantalón de peto?
Nick apenas lograba encontrar similitudes entre una y otra. Llevaba un vestido rojo con un escote generoso. Al estilo de Marilyn Monroe, se ataba a un costado con un lazo y se ajustaba a su perfecta figura. Tenía el cabello recogido en un moño del que escapaban mechones aquí y allá, y apenas llevaba maquillaje, el justo para cubrir las pecas y un suave color rosa en los labios. Caminaba sobre unos altísimos tacones que hacían que sus piernas parecieran interminables.
–Creo que he acertado –dijo Erhard con una risita al tiempo que se ponía en pie–. Señora McCray.
–Rose –dijo ella. Y su sonrisa iluminó la sala–. Me acuerdo de usted, señor Fritz. Si no me equivoco, era ayudante de mi tío.
–Así es –dijo Erhard–, pero por favor, llámame Erhard.
–Gracias –dijo ella–. Aunque han pasado quince años, recuerdo algunas cosas –se volvió a Nick–. Y usted debe ser el señor de Montez.
–Nick.
–No creo haber coincidido antes contigo.
–No.
Walter separó la silla para que Rose se sentara, tomó la comanda y les ofreció champán mientras Nick estudiaba a Rose conteniendo su admiración a duras penas.
–Sí, por favor –dijo Rose con una sonrisa resplandeciente. Cuando la copa de champán llegó, la tomó y metió la nariz en ella al tiempo que cerraba los ojos como si fuera la primera vez que lo bebiera en muchos años.
–Veo que te gusta el champán –dijo Nick fascinado.
Ella suspiró con una encantadora sonrisa.
–No sabes cuánto –dijo, dando un par de sorbos antes de dejar la copa sobre la mesa.
–Estamos encantados de que hayas podido venir –dijo Erhard antes de mirar a Nick–. ¿Verdad, Nick?
–Desde luego –dijo Nick, sobresaltándose.
–Siento que os resultara difícil dar conmigo –dijo ella, dirigiendo una mirada apreciadora a su alrededor–. Mi familia tiene la peculiar idea de que necesito ser protegida.
–¿Y no es verdad? –preguntó Nick.
–No –dijo ella, bebiendo champán con aire casi retador–. Desde luego que no. ¡Esto es maravilloso!
Nick pensó que ella sí que lo era.
–Lo mejor será que explique la situación sucintamente –dijo Erhard, sonriendo a Nick como si se diera cuenta de que estaba hechizado–. Rose, no sé hasta qué punto estás informada.
–La verdad es que sólo sé lo que contabas en la nota –dijo ella–. Creo que todo el pueblo se había puesto de acuerdo para que no pudieras hablar conmigo. De no haber sido por Ben, el cartero, un hombre íntegro, puede que nunca hubiera llegado a saber de vosotros.
–¿Cómo es posible que temieran a Erhard? –preguntó Nick atónito.
–Mis suegros saben que tengo vínculos con la realeza –dijo ella–. A mi marido le gustaba bromear al respecto. Pero desde que murió, todo aquello que pudiera separarme de ellos les resultaba sospechoso. Supongo que al ver que Erhard hablaba con acento extranjero y tenía un porte elegante lo consideraron potencialmente peligroso. Mis suegros son conocidos en la comarca y tienen muchas influencias. Lo siento.
–No es culpa tuya –dijo Erhard con dulzura–. Y lo importante es que estás aquí, lo que significa que estás dispuesta a escucharme. Puede que suene increíble pero…
–Tú no sabes lo que significa esa palabra –dijo ella enigmáticamente–. Para mí, no hay nada increíble…
Erhard asintió. Parecía dispuesto a ser el que hablara y Nick no tenía nada que objetar. Así podía dedicarse a lo que le apetecía: mirarla.
–Como he dicho, no sé cuánto sabes –explicó el anciano–. A lo largo de esta semana he hablado con Nick, pero lo mejor será que empiece por el principio.
–Adelante –dijo Rose, dando otro sorbito al champán y sonriendo.
Cada vez que sonreía, Nick se quedaba boquiabierto. Era una sonrisa increíble.
Erhard lo miró con sorna. Era un hombre astuto. Cuanto más lo conocía Nick, más le gustaba. Quizá debía apartar la mirada de Rose. Quizá su rostro reflejaba lo que estaba pensando. Pero… ¿por qué hacerlo? Dejar de mirarla sería un crimen.
–No sé si conocéis la historia de Alp de Montez –continuó Erhard, mirándolos alternativamente–, así que os haré un resumen. En el siglo XVI, un rey tuvo cinco hijos que crecieron enfrentados. Para evitar problemas entre ellos, el viejo rey dividió su territorio en cinco reinos y exigió que los cuatro menores se mantuvieran leales al primogénito. Sin embargo, el espíritu guerrero no suele dar lugar a un buen gobierno, y los príncipes y sus descendientes llevaron a sus reinos al borde del desastre.
–Pero dos de ellos empiezan a recuperarse –intervino Nick. Y Erhard asintió.
–Sí. Dos han adoptado un sistema democrático. De los otros, el que pasa por peor momento es Alp de Montez. El viejo príncipe, vuestro abuelo, dejó el poder en manos de un pequeño consejo. El jefe de ese consejo es Jacques St. Ives, quien ha acumulado un poder absoluto a lo largo de los últimos años. Y el país está en una situación desesperada. Los impuestos son altísimos, la economía está al borde del colapso y miles de ciudadanos han tenido que emigrar.
–¿Cuál es tu papel en todo esto? –preguntó Nick con curiosidad. Nada de lo que había oído le resultaba nuevo. Hacía unos años había viajado durante una semana por el país y lo que vio le había dejado espantado.
–Durante años fui el ayudante personal del viejo príncipe –dijo Erhard con melancolía–. Cuando enfermó, fui testigo de la acumulación de poder en manos de Jacques. Y luego, se produjeron una serie de misteriosas muertes.
–¿Qué muertes? –preguntó Rose.
–Ha habido muchas –explicó Erhard–. El viejo príncipe murió el año pasado. Tenía cuatro hijos varones y una hija. Lo lógico sería que alguno de ellos le hubiera sucedido, pero, en orden de edad, Gilen murió joven en un accidente de esquí; Gottfried murió de una sobredosis a los diecinueve años. Keiffer murió alcoholizado, y su hijo, Konrad, en un accidente de tráfico, hace tan sólo dos semanas. Rose, tu padre, Eric, murió hace cuatro años; Zia, tu madre, Nick, y la más joven de los cuatro, también está muerta. Lo que deja tres nietos: las hijas de Eric, tú, Rose y tu hermana, Julianna, ocupáis el primero y el segundo lugar en la línea sucesoria. Tú, Nikolai, el tercero.
–¿Sabías todo esto? –preguntó Nick a Rose. Ella sacudió la cabeza.
–Sabía que mi padre había muerto, pero no sabía nada de la línea sucesoria hasta que recibí la carta de Erhard. Mi madre y yo salimos de Alp de Montez cuando yo tenía quince años. ¿Tú has visitado el país?
–Fui a esquiar en una ocasión –dijo Nick.
–¿Crees que eso te hace merecedor del trono? –bromeó Rose.
–Ésa es la idea –intervino Erhard, y Nick tuvo que dejar de mirar a Rose como un adolescente fascinado para concentrarse en lo que el viejo decía–. Necesitamos un soberano –siguió Erhard en tono solemne–. De acuerdo con la constitución de Alp, todo cambio debe ser aprobado por la corona. Para que el país se democratice, la corona ha de estar de acuerdo
–Y supongo que ahí es donde entramos nosotros –dijo Rose–. Tu carta decía que me necesitabas.
–Y así es.
–Pero yo ni siquiera tengo sangre real. Eric no era mi verdadero padre –Rose se pasó la mano por el cabello–. Seguro que lo recuerdas, Erhard. Después de llamar «zorra» a mi madre, Eric la expulsó del país.
–Pero viviste en él quince años. Y te fuiste para seguir a tu madre –dijo Erhard.
–No tenía otra opción –Rose se encogió de hombros–. Mi hermana, o mejor, mi hermanastra, quería quedarse en el palacio, pero mi madre se había quedado sin nada. Ya entonces la relación entre mi hermana Julianna y yo estaba muy deteriorada. Mi hermana estaba celosa de mí y mi padre odiaba mi cabello pelirrojo. Bueno, en realidad me odiaba a mí. Así que no hubiera tenido ningún sentido que me quedara atrás.
–Pero te consideró su hija hasta que tuviste quince años –dijo Erhard–. Es posible que intuyera que no eras suya, pero la gente sentía lástima por tu madre y te adoraba.
–Y mi abuelo quería que mi madre se quedara –dijo Rose–. A él no le importaba que yo fuera producto de un escándalo. Sabía que su hijo era un donjuán y que el desliz de mi madre fue la consecuencia lógica de su soledad. Mi madre era una buena mujer en medio de una familia en la que escaseaba la bondad. Hasta que mi abuelo enfermó y perdió contacto con la realidad, mi padre no se atrevió a echarla.
–Y a dejarla sin ningún tipo de apoyo, ni personal ni económico –dijo Erhard.
–No nos importó –dijo Rose en tono altivo–. Conseguimos sobrevivir.
–Y tú dejaste el trono a disposición de Julianna.
–No –dijo Rose–. Mi madre y yo asumimos que lo heredaría Keifer, y luego Konrad. No podíamos adivinar que morirían jóvenes. Además, puesto que en realidad no soy verdaderamente noble…
–Claro que lo eres –dijo Erhard, vehementemente–. Naciste dentro de un matrimonio real.
–Soy pelirroja. Nadie de mi familia tiene el cabello rojo. Y mi madre reconoció que…
–Tu madre no dejó nada escrito.
–Pero el ADN…
–Si todas las familias reales europeas se sometieran a una prueba de ADN, tendrían un serio problema –dijo Erhard–. Tu madre se casó muy joven y tuvo un matrimonio sin amor, pero eso es algo habitual. Tus padres están muertos. No hay ninguna prueba.
–Julianna parece de la realeza.
–¿Tú crees? –dijo Erhard sonriendo con picardía–. Tampoco hay ninguna prueba que lo demuestre, y nadie se atreverá a pedir una muestra de ADN. Así que la solución ha de venir por parte de la ley. De acuerdo a la jurisdicción internacional, los reinos de Alp de Montez constituyeron un comité de expertos imparciales para resolver eventualidades como la actual. Ellos deciden quién tiene derecho a heredar la corona. Como te dije en la carta, Rose, Julianna se ha casado con Jacques St. Ives y ambos han presentado un argumento sólido para heredar. Dicen que, de vosotros tres, ella es la única que vive en el país y que, además, está casada con alguien que lo conoce a la perfección. Tú, Rose, te fuiste hace casi quince años y eso supone un grave obstá