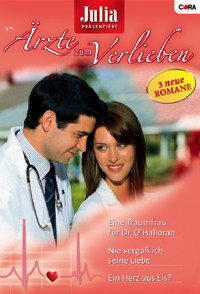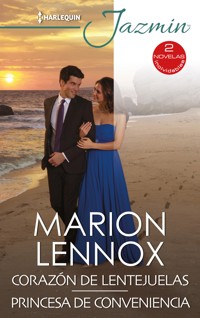
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Corazón de lentejuelas El banquero Mathew Bond estaba más acostumbrado a las bromas de las salas de juntas que a las circenses. El rey del desapego emocional por lo general no intervenía personalmente en la ejecución de un préstamo, pero en el pasado el circo Sparkles había significado mucho para él. ¡Gran error! Porque la dinámica Allie tenía más perspicacia de lo que sugería su vestido de lentejuelas rosadas. Y no iba a permitir que un hombre con un traje impecable desahuciara a su familia… ¡por muy apuesto que fuera! Princesa de conveniencia Si iba a ser el príncipe regente de Alp'Azuri, Raoul necesitaba una esposa… y rápido. Desde luego, él preferiría continuar con su trabajo de médico, pero el futuro de su país y la vida de su sobrino se encontraban en peligro. La bella y vulnerable Jessica accedió a casarse con él, pero con la idea de regresar a Australia al día siguiente de la boda. No quería arriesgar sus sentimientos quedándose en aquel lugar, casada con un hombre como Raoul. Pero su nuevo esposo tenía un corazón lo bastante grande como para salvar al país y curar su corazón al mismo tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 504 - junio 2020
© 2013 Marion Lennox
Corazón de lentejuelas
Título original: Sparks Fly with the Billionaire
© 2005 Marion Lennox
Princesa de conveniencia
Título original: Princess of Convenience
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2013 y 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-368-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Corazón de lentejuelas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Princesa de conveniencia
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ESPERABA a un director, alguien que conociera de números y pudiera hablar de las malas noticias en un entorno de negocios.
Lo que encontró fue a una mujer con lentejuelas rosadas y rayas de tigre que hablaba con un camello.
–Busco a Henry Miski –dijo, esquivando con cuidado charcos mientras la joven dejaba un cubo abollado y centraba su atención en él. Un par de pequeños terriers que había a su lado se adelantaron para olisquearlo.
Mathew Bond rara vez trabajaba fuera de las oficinas antisépticas del ámbito corporativo. Su empresa financiaba algunos de los proyectos de infraestructura más grandes de Australia. Entrar en los terrenos del Circo Sparkles era una aberración.
Conocer a esa mujer era una aberración.
Llevaba un ceñido mono de seda de color rosado, muy prieto, con centelleantes e irregulares franjas que giraban en torno a su cuerpo. El cabello castaño estaba recogido en un moño complicado. Unas pestañas de casi cinco centímetros de largo enmarcaban sus ojos oscuros y delineados con kohl, y solo el maquillaje parecía una obra de arte en sí mismo.
Sin embargo, lo que estropeaba esa excesiva fantasía era el antiguo abrigo del ejército que le cubría las lentejuelas, los pies embutidos en botas pesadas y embarradas y ese par de perros curiosos. No obstante, sonreía con cortesía, como cualquier director corporativo al saludar a una visita inesperada. Cómoda en su propio cargo. Educada pero cautelosa.
¿Que no esperaba ser declarada en bancarrota?
–Un momento mientras alimento a Faraón –le dijo–. Ha estado constipado y hoy no puede trabajar, pero a menos que crea que recibe un trato especial, rebuznará durante todo el número. Nadie oirá nada –vació el cubo en el depósito de alimentación del camello y rascó las orejas del animal grande. Una vez satisfecha de que Faraón se encontraba contento, se concentró en él–. ¿En qué puedo ayudarlo?
–He venido a ver a Henry Miski –repitió.
–El abuelo no se siente bien –le informó–. La abuela quiere que se quede en la caravana hasta la hora del espectáculo. Yo soy su nieta… Alice, o La Asombrosa Mischka, pero mis amigos me llaman Allie –le estrechó la mano con un vigor que habría enorgullecido a un hombre–. ¿Es importante?
–Me llamo Mathew Bond –se presentó, entregándole su tarjeta–. Del Banco Bond.
–¿Alguna relación con James? –esbozó una leve sonrisa y lo escrutó de arriba abajo, asimilando su estatura, su traje hecho a medida, el abrigo de cachemira y los zapatos elegantes aunque salpicados de barro–. ¿O el parecido es solo una coincidencia? Ese abrigo es una maravilla.
Habría sido un eufemismo decir que lo desconcertó. Matt medía un metro ochenta y cinco, fibroso y moreno, tal como habían sido antes que él su abuelo y su padre, pero su atractivo era irrelevante. El Banco Bond era lo bastante grande e importante como para que la gente lo reconociera por lo que era. Nadie hablaba de su aspecto… y no tenía necesidad de afirmar una relación con un espía de ficción.
Allie seguía observándolo, evaluándolo, y empezaba a sentirse confuso. No por primera vez, pensó que eran otros los que debían estar allí, que debería haber enviado al equipo de recuperación.
Pero hacía eso como un favor a su tía Margot. Y ya era hora de que pusiera un límite a dicho favor. Los banqueros no invertían buen dinero en negocios malos.
–Su abuelo me espera –le informó, tratando de sonar otra vez profesional–. Tengo una cita con él a las dos.
–Pero las dos es la hora del espectáculo –extrajo un reloj de oro que colgaba de una cadena entre el atractivo escote y lo consultó–. Eso es en diez minutos. El abuelo jamás habría quedado a la hora del show. ¿Y en domingo?
–No. Henry dijo que era el único momento en que estaba disponible. Ya se lo he dicho, soy del banco.
–Lo siento, así es –frunció las finas y cuidadas cejas mientras lo observaba–. El Banco Bond. ¿Es el banco donde el abuelo tiene la hipoteca? Debe de estar en los últimos pagos. ¿Ha venido por eso?
No pensaba hablar de los asuntos de un cliente con una desconocida.
–Esto es entre su abuelo y yo –le indicó.
–Sí, pero no se encuentra bien –dijo, como si explicara algo que él debería haber captado nada más llegar–. Necesita toda la energía para el espectáculo –volvió a mirar el reloj, luego giró hacia una hilera de caravanas y se marchó con una velocidad que él tuvo que esforzarse en mantener. Mientras él evitaba los charcos, ella no lo hacía. Simplemente, los atravesaba con los perros abriendo el camino–. ¿No hace un tiempo horrible? –comentó por encima del hombro–. Anoche tuvimos problemas para levantar la carpa principal. Por suerte, las previsiones son estupendas para las próximas dos semanas y ya tenemos sentado a casi todo el aforo. Hemos llenado. Escuche, puede tener un rápido intercambio con él, pero como sea prolongado, deberá esperar. Esta es la caravana del abuelo –alzó la voz–. ¿Abuelo?
Calló y llamó a la puerta mosquitera de una caravana grande y destartalada con el emblema del Circo Sparkles en un lado. Matt pudo ver sillones a través de la malla metálica, un televisor encendido en un banco lejano y montones de destellos. Por doquier se veían ropa y lentejuelas.
–La abuela está reacondicionando nuestra imagen para la temporada próxima –le informó al ver hacia dónde dirigía la vista–. Le gustan los temas de colores. La temporada siguiente será púrpura.
–¿Pero rosa este año?
–Lo ha adivinado –se abrió el abrigo, revelando los tonos rosa y plata en toda su gloria–. Me gustan. ¿Qué le parece?
–Es… es muy agradable.
–He ahí un cumplido que haría que una chica girara la cabeza –rio entre dientes y volvió a llamar–. Abuelo, sal. Ya casi es la hora del show y ha venido Mathew Bond del banco. Si queréis hablar, tendrás que quedar para otra ocasión –silencio–. ¿Abuelo? –preocupada, abrió la puerta, pero vio que Henry se acercaba.
Era un hombre grande. De cerca, Matt pudo distinguir los vestigios de la edad, aunque estaban astutamente disimulados.
Ese era Henry Miski, director de pista, alto y digno. Lucía unos pantalones azabache con una franja dorada a cada lado y una chaqueta de chaqué de brocado negro y oro tan ricamente bordada que Mathew tuvo que parpadear. El pelo plateado era tan espeso que casi parecía una melena. El atuendo lo coronaba un sombrero de copa con un borde dorado; llevaba un elegante bastón negro y gualda.
Bajó de la caravana con una dignidad que hizo que él se apartara de forma automática. El hombre mayor se erguía con rigidez, como un monarca orgulloso. Matt vio todo eso en un primer vistazo. Fue al observarlo con más detenimiento cuando percibió el miedo.
–Ahora no tengo tiempo para hablar con usted –le informó Henry con gravedad–. Allie, ¿por qué llevas aún esas botas tan feas? Deberías estar lista. Los perros se han manchado las patas con barro.
–Disponemos de dos minutos, abuelo –indicó ella–, y los perros solo necesitan que los limpie superficialmente. ¿Quieres que le demos a Mathew un buen asiento para que pueda ver el show? Luego podréis mantener vuestra charla.
–Tendremos que reprogramarla para dentro de unos días –espetó Henry.
Pero Matt decidió que el tiempo para las dilaciones se había acabado. Una docena de cartas del banco habían quedado sin respuesta. Cartas certificadas para que Mathew tuviera constancia de que las habían recibido. Bond no realizaba préstamos a negocios tan pequeños. Había sido una aberración por parte de su abuelo, pero dicho préstamo se incrementaba por momentos. Hacía seis meses que no recibían ningún pago.
En circunstancias normales, ya se habían presentado hombres duros para apoderarse de lo que ya era propiedad del banco. Solo Margot hacía que hubiera ido él en persona.
–Henry, debemos hablar –expuso con amabilidad pero también firmeza–. Usted programó el día y la hora de esta reunión. Le enviamos cartas certificadas confirmándola, de modo que no puede resultarle una sorpresa. Estoy aquí como representante del banco para anunciarle oficialmente que vamos a ejecutar la hipoteca. No tenemos otra elección, y tampoco usted. A partir de hoy, este circo queda bajo mandato judicial. Está fuera del negocio, Henry, y debe aceptarlo.
Durante un momento reinó el silencio. Un silencio mortal. Henry lo miró como si no lo reconociera. Oyó un jadeo procedente de la joven que tenía al lado, algo que podía ser un sollozo asustado, pero él no apartaba la vista del anciano, cuya cara empezó a palidecer.
El director de pista abrió la boca para hablar… sin éxito.
Se llevó la mano al pecho y se desplomó allí mismo.
Para gran alivio de Allie, su abuelo no perdió la consciencia. Los sanitarios llegaron con tranquilizadora rapidez y concluyeron que no parecía más que un mareo momentáneo. Pero el mareo, sumado a una fiebre leve y a un historial de angina, bastó para que decidieran que había que ingresarlo en el hospital. El pulso se le había estabilizado, pero había experimentado dolor en el pecho y tenía setenta y seis años, por lo que debían llevárselo.
La abuela de Allie, Bella, a quien habían llamado desde el puesto de venta de entradas, mostró su total acuerdo.
–Vas a ir, Henry.
Pero la angustia del hombre mayor era evidente.
–El circo… –tartamudeó–. La carpa está llena. Todos esos niños… no voy a defraudarlos.
–No los decepcionas –afirmó Allie muy afectada. Henry y Bella la habían cuidado desde que su madre se marchara cuando ella tenía dos años. Los quería con todo su corazón y no pensaba poner en peligro la salud de Henry por nada–. Nos arreglaremos sin ti –le informó–. Siempre has dicho que el circo no es una sola persona. Lo formamos todos. Fluffy y Fizz mantienen al público contento. Ve, que nosotros empezaremos el espectáculo.
–No puede haber un circo sin un director de pista –gimió Henry.
Tenía razón. Para sus adentros, se esforzaba en urdir un plan, pero la verdad era que no tenía nada.
Podían prescindir de un acto individual sin que representara un desastre. Con tiempo, uno de los payasos podía ocupar el puesto de Henry, pero ese día solo contaban con dos porque Sam había tenido que volar a Queensland para visitar a su nueva nieta, y Fluffy y Fizz ya estaban vestidos y maquillados, animando a los asistentes en la pista.
–Nos arreglaremos –dijo, aunque su cabeza era un torbellino. Sin un director de pista…
–Sin un director de pista el circo no es nada –gimió Henry–. Sacadme de esta cosa y devolvedme el sombrero.
–No.
–Allie…
–No –afirmó ella con rotundidad–. Nos arreglaremos. Tal vez yo misma pueda encargarme de la presentación de los números.
Pero sabía que no podía. Aparte del hecho de que una chica con lentejuelas rosadas carecía de la misma presencia que su abuelo, no podía anunciar sus propios números.
Necesitaban a un hombre. Con un traje.
O… O… Sabía que se agarraba a un clavo ardiendo, pero, ¿y un hombre con un abrigo de cachemira?
El banquero había recogido el sombrero de Henry del barro. Se hallaba a un lado, casi tan conmocionado como ella.
Pensó que tenía presencia física. Era alto, moreno y enérgico, tenía una hermosa voz de barítono y, a su manera, era casi tan imponente como el abuelo. Quizá incluso más.
Miró el sombrero que sostenía en las manos y luego lo miró a la cara. No vio a un banquero, sino… otra cosa.
–Usted tiene la talla del abuelo –susurró.
–¿Qué?
–Con su chaqué y sombrero… es perfecto –era un cabo salvavidas… tenue, pero al que se agarraba con todas sus fuerzas–. Él puede hacerlo –se volvió hacia Henry, se inclinó sobre la camilla y le tomó las manos–. Claro que puede. Escribiré las presentaciones según avancemos. Está chupado.
–¿El banquero? –murmuró Henry.
–Ya está enfundado en un traje. Solo necesita los adornos. Es Mathew Bond, un pariente próximo de James, que hace cosas tan arriesgadas que hasta los directores de pista palidecen a su lado. Hizo que te desmayaras a dos minutos del comienzo del show y estará encantado de compensártelo. ¿No es así, Mathew? ¿Ha visto alguna vez un circo?
–Sí, pero…
–Entonces, ya conoce la rutina. «Damas y caballeros, anunciando la llegada desde lo más profundo y oscuro de Venezuela, La Asombrosa Mischka…». ¿Puede hacer eso? Claro que sí. La capa del abuelo, su sombrero y bastón… un toque de maquillaje para evitar que desaparezca bajo los focos… Eso no puede asustar mucho a un Bond –sonrió, pero sus entrañas eran como gelatina. Tenía que aceptar–. Señor Bond, tenemos una carpa llena de niños entusiasmados. Ni un banquero querría echarlos sin que disfrutaran de un espectáculo.
–Yo no soy un director de pista –espetó.
–Ha lastimado a mi abuelo –espetó ella en réplica–. Está en deuda con nosotros.
–Lo siento, pero no les debo nada y esto no es asunto mío.
–Lo es. Dijo que iba a ejecutar la hipoteca del circo –obligaba a su mente conmocionada a pensar en ello–. Y si es así, entonces es su circo. Su circo, señor Bond, con un público que espera y sin director de pista.
–Yo no me involucro en los asuntos de operaciones.
–Lo acaba de hacer –soltó–. Cuando asustó al abuelo. ¿Va a aceptar o voy a tener que entrar en la pista para anunciar que el Banco Bond ha cerrado el circo y que el director del banco está echando a todo el mundo?
–No sea ridícula.
–No lo soy –se plantó ante él y lo miró con toda la indignación que pudo acopiar–. Le anuncio exactamente lo que voy a hacer si no colabora. Usted provocó esto; arréglelo.
–No tengo ni idea…
–No le hace falta tenerla –captó la vacilación en su voz y sabía que lo tenía. Ningún banco querría la publicidad con la que lo había amenazado–. Póngase el sombrero y la chaqueta del abuelo y diga lo que yo le indique que diga… no requiere ninguna habilidad.
–Solo si acepta mis requisitos –indicó Mathew–. Ejecutaremos la hipoteca y ustedes lo aceptarán sin rechistar ni causar ningún alboroto.
–Perfecto –aceptó Allie–. Lo que usted quiera, siempre y cuando el espectáculo de esta tarde siga su curso normal.
¿Cómo había pasado?
No se le ocurría ninguna circunstancia que pudiera convertirlo en un director de pista.
Pero estaba a punto de serlo.
Aunque la visión del anciano desplomándose sobre el barro lo había sacudido. Durante un par de angustiosos segundos, había creído que estaba muerto.
No debería estar ahí. En el pasado nunca había cobrado deudas directas a un cliente básico y no era factible que volviera a hacerlo.
¿En qué había estado pensando su abuelo al prestarle dinero a esa gente? El Banco Bond era un insigne banco privado que se ocupaba de financiar a corporaciones enormes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Si la situación se torcía, él entraba en escena, pero estaba acostumbrado a tratar con altos ejecutivos.
Y casi siempre los hombres y mujeres con los que trataba tenían protegidos sus bienes privados.
Por lo que no estaba acostumbrado a que un anciano se derrumbase cuando su mundo se hacía añicos.
Observó cómo se marchaba la ambulancia antes de volverse y encontrar una bola de furia rosa y plata.
Al parecer, la conmoción de Allie estaba convirtiéndose en ira.
–Se pondrá bien –dijo con dientes apretados, como si quisiera reafirmarse a sí misma–. Ha tenido angina antes, pero se le ha mezclado con un resfriado obstinado. Aunque usted… No me importa de qué banco sea ni los derechos que pueda tener en esta absurda historia que me cuenta. Sin embargo, ¿lo único que se le ocurre es informarle de que van a ejecutar una hipoteca dos minutos antes de que salga a escena? De todos los momentos estúpidos y crueles… Esto tiene que ser una farsa. Conozco al dedillo las finanzas del abuelo. Nos va bien. Pero, mientras tanto, tengo doscientos niños y padres sentados en la carpa principal. Me gustaría pegarle, pero lo que tengo que hacer es ayudarlo a vestirse. Vamos.
–Desde luego que esto es una farsa.
–En la que está metido hasta el cuello –espetó ella–. El abuelo es obsesivo con el papel que desempeña… lo escribe todo desde que el año pasado introdujo a los camellos en lugar de los ponis. Tendrá un portapapeles dorado con el guion. Disponemos de dos minutos para vestirlo, maquillarlo y salir a la pista. Primero complacemos a los clientes y luego me encargaré de los golpes.
–Seré yo quien se encargue de los golpes –afirmó Matt con tono lúgubre–. No estoy acostumbrado a que me empujen y manipulen, y menos por la gente que le debe dinero a mi banco.
–Perfecto. Guerra abierta. Pero después del show. Ahora, tenemos que dirigir un circo.
Lo que explicaba por qué, cinco minutos después, Mathew Bond, banquero corporativo, se hallaba en el centro de la carpa grande del Circo Sparkles, con la parte superior de un chaqué, sombrero de copa y un chaleco de brocado dorado, entonando su mejor, ¿o peor?, voz de director de pista…
«Damas y caballeros, bienvenidos a la única, inimitable, estupenda, maravillosa, estimulante y mágica experiencia que es el Circo Sparkles. Ante sus mismos ojos, damas y caballeros, se despliegan ciento cuarenta años de historia. Acomódense pero no se relajen ni por un instante. Prepárense para quedar hipnotizados».
Para su asombro, una vez superadas la sorpresa y la indignación, descubrió que incluso disfrutaba de la situación.
Tenía ciertos fundamentos, ya que después de la muerte de sus padres, había pasado todas las vacaciones de verano en Fort Neptune con su querida tía abuela Margot, una mujer que sería el sueño de cualquier niño.
Su marido había muerto en la guerra y ella se había negado a pensar en reemplazarlo, lo que no le impidió seguir disfrutando de la vida. Tenía una bonita casita en el puerto marítimo y un diminuto bote que mantenía anclado en el embarcadero. Siempre le pisaba los talones un perro. Había sido maestra, pero en los campamentos de verano siempre había estado ahí para los dos. Niño, tía abuela y perro habían pescado, explorado la bahía, nadado y jugado en la playa.
Le había encantado. En ese pequeño pueblo costero donde nadie lo conocía, se veía libre de las altas expectativas que recaían sobre el heredero de la dinastía de banqueros Bond. Podía ser un niño… al que al final de cada verano Margot había llevado al Circo Sparkles como regalo de despedida.
Siempre lograba conseguir asientos privilegiados. Recordaba comer perritos calientes y palomitas de maíz y ensuciarse la ropa sin que a nadie le importara mientras observaba asombrado cómo unas señoras con trajes brillantes volaban en lo alto, unos hombres comían fuego, unos funambulistas realizaban lo imposible, los payasos se caían y los elefantes ejecutaban su paseo majestuoso alrededor de la pista.
En ese momento no había elefantes… de hecho, tampoco leones ni ningún otro animal salvaje. Consideró que ahí radicaba el problema principal del circo… pero ese no era el momento de pensar en las finanzas.
Era el momento de concentrarse en el portapapeles que le había entregado Allie.
Doscientas madres y niños lo miraban como si fuera el director de pista… y un hombre tenía que hacer lo que tenía que hacer.
En ese instante se hallaba a un lado de la pista, a la vista, tal como debía estar siempre el presentador, mientras observaba a Bernardo el Asombroso caminar sobre zancos altos por una tensa cuerda floja.
Pensó que siendo niño había parecido más alta y que no había tenido una red de seguridad… o quizá sí y él no lo había notado.
Bernardo era bueno. Muy bueno. Hacía malabares mientras mantenía el equilibrio. En una ocasión titubeó y se le cayó uno de los palos del número. Matt pensó que un director de pista lo recogería, de modo que salió y lo hizo, luego permaneció debajo de Bernardo, esperó el imperceptible gesto de asentimiento y se lo arrojó de vuelta. Cuando el artista lo atrapó y prosiguió sin vacilar con los malabarismos, se sintió desmesuradamente complacido consigo mismo.
Miró hacia bastidores y vio a la joven de lentejuelas rosadas relajarse de forma imperceptible. Le ofreció una sonrisa débil y alzó el dedo pulgar, pero Matt notó que la sonrisa era forzada.
Pensó que ella hacía lo que era necesario para sacar adelante esa sesión, pero la sonrisa leve indicaba enfrentamientos futuros.
¿De verdad desconocía la situación en la que se hallaba la economía de su abuelo? ¿Es que vivía en un mundo de fantasía?
Bernardo terminó y le arrojó los palos a uno de los payasos y Matt comprendió que desempeñaban el papel de enlaces entre un número y otro. Fluffy y Fizz. Eran buenos, pero no excelentes. ¿Un poco viejos ya? Se caían, tropezaban y ejecutaban falsas acrobacias, pero a simple vista rondaban los sesenta y tantos o quizá más, y se notaba.
Hasta Bernardo el Asombroso parecía un poco agotado.
Pero entonces…
–«Damas y caballeros… –no podía creer que estuviera entonando las palabras con una floritura teatral que el Matt niño evidentemente había captado y memorizado–. Aquí está, desde lo más profundo y oscuro de Venezuela, la mujer que ahora nos deslumbrará con su extraño, increíble, grandioso… –¿cuántos adjetivos tenía ese guion?–… la única, la especial, la fabulosa Señorita Mischka Veronuschka…».
Y Allie salió a la pista.
Su número incluía tres ponis y dos perros. Los animales eran masilla en sus manos. Los perros eran terriers Jack Russell idénticos y corrientes, pero ejecutando trucos que los hacían extraordinarios. Ella parecía flotar alrededor de sus animales. Era una mariposa rosa y dorada que susurraba en las orejas, tocaba los hocicos, sonreía y alababa… hasta que Matt tuvo la certeza de que los animales harían cualquier cosa por ella.
Y entendió la causa. El público estaba hipnotizado, igual que él.
Hizo que los camellos se echaran, que los ponis saltaran sobre ellos, que los perros saltaran sobre los ponis y luego subieran sobre los caballos y éstos saltaran sobre los camellos. Las colas de los perros se movían como rotores y su entusiasmo era contagioso.
Allie montó en uno de los camellos mientras los ponis se movían entre las patas de los animales altos y los perritos hacían lo mismo entre las patas de los ponis. Los terriers prácticamente irradiaban felicidad mientras ejecutaban cada una de sus órdenes susurradas.
Miró a la chica que los controlaba con esa facilidad pasmosa y pensó… pensó…
De pronto pensó que lo mejor era que no pensara en nada.
No era más que una chica vestida con lentejuelas. La nieta de un cliente. ¿Adónde querían llevarlo sus pensamientos? Fuera donde fuere, más les valía volver al sitio que ocupaban en ese momento.
Nunca se involucraba personalmente. La muerte súbita y sobrecogedora de sus padres y hermana le había clavado algo tan hondo, tan enorme, que había pasado el resto de su vida fortaleciendo una armadura que le impidieran volver a sentir esa clase de dolor.
Había observado el rostro de Allie al mirar el desplome de su abuelo y había captado un vestigio de ese dolor. Debería estar reforzando esa armadura, pero ahí estaba, mirando a una chica con lentejuelas rosadas…
Y entonces, afortunadamente, se marchó. Los payasos volvieron a hacer acto de presencia, convirtiendo en un juego la limpieza con pala y recogedor de los restos de los camellos, no entrenados para un comportamiento urbano… y el show estuvo listo para continuar.
Necesitaba centrarse en la siguiente presentación.
–«Damas y caballeros…» –comenzó, y el circo continuó.
Después del intervalo tenía prácticamente todo dominado.
Presentó los números y recogió lo que tenía que recoger.
En ese momento, la Exótica Yan Yan… Jenny Higgs, esposa de Bernardo, o Bernie Higgs, según la hoja de personal que había leído… «recién llegada de las zonas más remotas de Tukaniztán»… se preguntó si existiría semejante lugar… hacía cosas imposibles con su cuerpo. Se doblaba hacia atrás, pero de verdad. ¡Se tocaba los talones con la cabeza! Se sintió consternado y fascinado… y por alguna extraña razón pensó que le alegraba que no fuera Allie quien realizara ese contorsionismo.
Se adelantó al guion y leyó las líneas que servirían de cuña para los payasos y pensó que podría hacerlo mejor si dejara de pensar en Yan Yan. ¿Y mejor aún si dejaba de pensar en Allie?
«Hazlo». Las leyó dos, tres veces y lo tuvo.
Yan Yan se desenmarañó y desapareció entre un aplauso atronador. Salieron los payasos. Había llegado el momento de ocupar el centro de la pista.
Respiró hondo. «Recuerda la primera línea».
–Fluffy, tengo un regalo para ti –dijo con voz amable después de haber dejado el portapapeles en un costado–. Es tu cumpleaños y te he comprado un bonito y gran cañón.
–¿Un cañón? –graznó Fluffy, dando una voltereta provocada por el asombro.
Los payasos respondieron con placer y atolondramiento practicados mientras introducían en la pista el falso cañón. La broma se desarrolló sin fisuras, el agua salió hacia todas partes y el público bramó en señal de aprecio.
Dos payasos empapados se marcharon del escenario con el cañón.
Matt regresó al costado en busca del guion mientras preparaban cuerdas, poleas y grilletes.
Allie, en ese momento vestida de un rosa brillante, con sus habituales franjas de tigre que le daban un aspecto espectacular, se encontraba entre bastidores y lo miraba con incredulidad.
–¿Las memorizaste?
–Tuve tiempo.
–Dispusiste de dos minutos.
–De sobra –expuso con cierto orgullo. Señaló los artilugios ya montados–. Hagamos que el show no decaiga –con el portapapeles en la mano, volvió a la pista.
Y entonces Allie voló desde el exterior de la pista sujetándose a una cuerda a la que alguien se aferraría si colgaba sobre un río. Osciló hacia el centro, atrapó otra cuerda, cambió de dirección… y se elevó hasta una barra lo bastante alta como para llegar al techo de la carpa.
Allí la esperaba un hombre para ayudarla.
Volvía a ser su turno.
«Damas y caballeros, agárrense los sombreros. Desde las tierras agrestes de Mongolia, desde las vastas tierras de caza de los salvajes guerreros de las naciones de Oriente, el gran Valentino será el receptor de nuestra fantástica Mischka. Observen con aliento contenido mientras Mischka pone la vida en sus manos y comprueba si no la deja caer».
No la dejó caer.
Mathew había observado ese número con seis años y había tenido la certeza de que la dama centelleante caería en cualquier momento. En ese instante no miraba con la misma sensación de pavor.
Para empezar, había visto lo grande, sereno y competente que era Valentino, alias Greg. Como mínimo medía un metro ochenta y era puro músculo. Colgaba boca abajo sujeto de las piernas y oscilaba adelante y atrás, firme y decidido, mientras Allie daba un salto mortal y se lanzaba hacia él.
Aterrador o no, fue un número magnífico.
Y Allie… Mischka… estuvo asombrosa. Maravillosa.
No fue el único en pensarlo. Matt se había enamorado del circo cuando tenía seis años. En ese instante miraba cómo otros niños de la misma edad se enamoraban de igual manera.
Y él estaba declarando a esa gente en bancarrota. Estaba dejando a Mischka sin trabajo y haciendo que el circo desapareciera.
«Son negocios», se dijo con aspereza. Había que hacer lo que debía hacerse.
Justo cuando terminara el show.
Ya.
Porque el circo había terminado. Payasos, acróbatas, todos los miembros salían al centro de la pista tomados de la mano e inclinándose.
Allie lo arrastró de la mano con los demás. Inclinaba la cabeza y lo obligaba a hacer lo mismo. No paraba de sonreír mientras los niños se volvían locos y Mathew sonrió con ella… y durante un momento extraño y complejo se sintió como si hubiera huido con el circo y formara parte de él.
Parte de sus miembros.
Pero entonces los artistas retrocedieron con fluidez ensayada. El telón cayó y Allie se volvió para mirarlo, y todo el simulacro del circo desapareció. Se la veía nerviosa, fatigada… y muy, muy enfadada.
Los otros artistas le palmearon la espalda y lo felicitaron al tiempo que le sonreían como si fuera un salvavidas.
El equipo se dispersó y se quedó a solas con Allie.
–Supongo que debería darte las gracias –dijo con un tono de voz que dejaba bien claro que eso era lo último que tenía en mente.
–No es necesario.
–¿No? –ya no era Mischka. Se había convertido en una persona completamente diferente. Ni siquiera el maquillaje podía ocultar lo asustada que estaba–. Pero, ¿cómo no hacerlo? El resto del equipo pensaba que el abuelo estaba enfermo y que tú ocupaste su lugar para salvarnos. Se sienten agradecidos. ¡Agradecidos! Ja. Amenazarlo con la bancarrota… De todas las estúpidas… Como el abuelo muera…
Calló con un sollozo indignado.
–Los sanitarios dijeron que solo había sido un desmayo.
–Eso dijeron –logró corroborar–. Entonces, ¿para qué preocuparme? Pero me preocupo, señor Bond, y no solo por el corazón del abuelo. ¿Cómo te atreves a amenazar nuestro circo? Dame un buen motivo.
No había un modo fácil de hacer eso. Por ley, los datos eran entre el Banco Bond y Henry, pero este se hallaba en el hospital y esa joven había demostrado sin ninguna duda que era una parte vital en el funcionamiento del Circo Sparkles. Y encima era la nieta de Henry.
Tenía derecho a saberlo.
Había dejado el historial en el coche, ya que no había considerado necesario llevarlo consigo. Pero sí llevaba encima un resumen.
–Esta es la situación financiera de tu abuelo con el banco Bond –le dijo–. Los balances de los últimos diez años están a la derecha. Hemos sido todo lo pacientes que hemos podido, pero hace tres años que no se salda ningún capital y hace seis meses que incluso dejaron de pagarse los intereses. El acreedor principal del circo va a cerrar su negocio y reclama lo que se le debe. Nosotros no podemos ni vamos a prestar más dinero, y lo siento, pero al banco no le queda otra opción que el embargo.
Ella lo leyó.
No tenía ni un ápice de sentido.
Ella tenía conocimientos de economía. Algo en lo que Henry y Bella habían insistido era en que obtuviera cualificación profesional que le proporcionara un recurso de emergencia. «Por si alguna vez quieres dejar el circo, establecerte en un sitio fijo».
Lo habían dicho casi como una broma, como si permanecer en un solo sitio fuera algo que a la familia Miski le hubiera sido arrancado de los genes generaciones atrás, pero habían insistido, de modo que en los momentos de paz en el circo, durante el parón invernal y las noches en que no había actuaciones, había estudiado contabilidad a distancia.
Se había dicho que sería útil y ya lo estaba siendo. Henry dejaba que ella llevara casi toda la contabilidad, por lo tanto, conocía la situación financiera del circo de arriba abajo. No necesitaba ese trozo de papel.
Que además no coincidía con sus números.
Las cifras se difuminaron ante ella. El último ingreso neto hizo que por un instante creyera que terminaría junto a Henry en la ambulancia.
No la ayudó que Mathew la observara impasible, juez y jurado en uno, quizá con el veredicto decidido.
–Escucha, necesito llamar al hospital –le dijo, devolviéndole la hoja antes de quitarse la cinta del cabello y dejar libre una mata de cabello castaño alrededor de los hombros. Esos números… Tenían tan poco sentido que no podía concentrarse en ellos.
–Por supuesto –musitó Mathew–. ¿Quieres que vuelva mañana?
–No –repuso con la vista al frente–. No. Necesito analizar esto. Ve a la caravana del abuelo. No está cerrada. Llamaré al hospital y luego iré a buscarte… siempre que nada haya ido mal.
Eran los altos ejecutivos los que iban a verlo a su despacho en la Torre del Banco Bond, con vistas a la Ópera de Sídney. ¿Y Allie esperaba que se sentara en una caravana destartalada entre montones de lentejuelas y esperara con calma?
Pero incluso bajo el maquillaje se notaba su palidez. Con el cabello suelto, de pronto parecía menos en control. El traje, esas pestañas enormes… parecían una fachada que no lograban ocultar a una mujer muy asustada.
Su abuelo estaba enfermo. Su mundo se hallaba al borde del colapso… ¿igual que el de Matt años atrás?
Se dijo que no tanto, aunque casi.
Por lo tanto, lo mínimo que podía hacer era quitarse esa chaqueta descabellada y volver a ser un banquero, pero ofreciéndole tiempo para que hiciera lo que debía.
–Tómate el tiempo que necesites –le dijo–. Esperaré.
–Muchas gracias –respondió con amargura.
–El médico dice que se repondrá con seguridad.
Su abuela Bella sonaba trémula del otro lado de la línea, pero no asustada. Suspiró.
–¿El circo siguió adelante? –inquirió Bella.
–Sí.
–¿Sin Henry?
–Actuó el banquero.
Un momento de silencio antes de que sonara una risita.
–Oh, Allie, podrías convencer a quien se te antojara. A ver si logras convencerlo de que nos preste más dinero, ¿quieres, cariño?
Allie no dijo nada. Pensó en los números. Pensó… ¿por qué necesitaban préstamos?
–Abuela…
–Tengo que dejarte, querida, la enfermera nos trae a los dos una taza de té. Aunque el médico dice que el abuelo ha de quedarse ingresado un par de días. Que está extenuado. No ha comido bien. Me pregunto si será porque sabía que iba a presentarse el banquero.
–Abuela…
–He de irme, cariño. Consigue una ampliación del préstamo. No puede ser tan difícil. Los bancos tienen billones. Seguro que no nos negarán unos pocos miles. Aletea las pestañas, cariño, y manipúlalo para que nos ayude.
Y colgó, dejándola con la vista clavada en el auricular… pensando… pensando…
Mathew Bond la esperaba en la caravana del abuelo.
¿Manipularlo cómo?
¿Manipularlo por qué?
Capítulo 2
SE CAMBIÓ antes de ir a verlo. Por algún motivo, parecía importante deshacerse de las lentejuelas, las pestañas y el maquillaje. En un momento descabellado pensó en ponerse el traje gris que guardaba para las ocasiones solemnes, pero la verdad es que solo había habido una ocasión «solemne». Cuando falleció la madre de Valentino, o Greg, este les había pedido que asistieran al funeral vestidos con «colores bonitos y discretos» en señal de respeto.
Pero mirando el traje pensó que nunca podría competir con ese abrigo de cachemira. Haría que fuera a su mundo.
Se puso unos vaqueros viejos y una cazadora impermeable grande, se lavó la cara, se recogió el pelo con una cinta roja y fue a su encuentro.
Estaba sentado a la mesa de sus abuelos. Había preparado dos tazas de té.
Parecía… incongruente. Relajado. ¿Magnífico?
Se había quitado la chaqueta de director de pista pero no había vuelto a ponerse la suya. La caravana de los abuelos siempre tenía una calefacción excesiva y había trabajado duramente las últimas tres horas. Se había abierto los dos botones superiores de la camisa y subido las mangas. Se lo veía moreno, terso y… ¿arrebatador?
Se podría disculpar a una chica por dar media vuelta y salir corriendo. Ese hombre amenazaba su sustento. En su cabeza comenzaron a encenderse señales de peligro.
Pero no podía huir.
Con firmeza se ordenó olvidarse de ese atractivo, abrió la puerta y entró con decisión, como si solo quisiera hablar de asuntos de negocios.
–¿Leche? –preguntó él como si fuera una invitada a la que esperara–. ¿Azúcar?
Lo miró furiosa, sacó la leche y se sirvió ella misma. Se tomó unos momentos adicionales para guardar la leche en la nevera y poder reordenar sus pensamientos.
Sería profesional.
Se sentó frente a él, apartó unas lentejuelas púrpura, rodeó la taza de té con ambas manos y finalmente lo miró.
–Muéstrame los números –pidió y él empujó la carpeta por la mesa antes de volver a beber té y a contemplar cómo se llevaban a los camellos, César y Cleopatra, al recinto de los animales. Daba la impresión de encontrarlos fascinantes.
Como los números. Ahí estaban todos. Ganancias y pérdidas de los últimos diez años, gastos, declaraciones a hacienda… era un resumen de la situación financiera de todo el circo.
Reconoció todas las hileras de cifras menos una.
–Estos pagos son de una hipoteca –dijo al fin–. Están liquidando los pagos de la casa para la jubilación de los abuelos. No puede ser que el préstamo sea tan grande.
–No sé nada sobre una casa –expuso él–. Pero el préstamo sí es tan grande.
–Eso es monstruoso.
–Razón por la que ejecutamos.
–¿No se pue… no sé… –se apartó un mechón de pelo de los ojos–… recuperar la casa? Tiene que haber un error.
–¿Dónde está la casa?
Lo miró asombrada.
–¿De qué me hablas?
–La casa de la que hablas –le dijo con suavidad–. La casa que encaja con esta hipoteca que pareces creer que existe. ¿Está en Fort Neptune?
–Sí –respondió desconcertada–. Está detrás del puerto marítimo. Es pequeña pero perfecta.
–¿Has estado alguna vez dentro?
–Está alquilada. Los abuelos la compraron hace diez años. Para cuando tengan que dejar el circo.
–¿Has visto alguna vez las escrituras?
–Yo… No.
–¿O sea que lo único que has visto es el exterior?
Se sintió… sin aire.
–Sí –logró corroborar–. La compraron estando yo ausente y desde entonces la tienen alquilada –pensaba con intensidad. Cuando la compraron ella debía haber tenido diecisiete, dieciocho años. Fue después de aquel desagradable alboroto con los elefantes…
Los elefantes… Maisie y Minnie. Dos enormes y dóciles elefantes asiáticos que había conocido y querido desde que era capaz de recordar.
Elefantes.
Casa.
–Vendieron los elefantes –susurró, pero ya estaba viendo el abismo donde debería estar una casa y en cuyo lugar quizá hubiera elefantes.
–No hay un mercado muy amplio para elefantes de circo de segunda mano –indicó Mathew todavía con suavidad pero con voz firme–. Ni para leones. O monos, ya puestos.
–El abuelo dijo que los había vendido a un zoo abierto.
–Quizá tu abuelo quiso mantenerte feliz.
Lo miró fijamente… y luego le arrebató el papel y lo estudió como si fuera una bomba sin detonar mientras la impregnaban las palabras de Mathew Bond.
–Recurrieron al Banco Bond, y me refiero a mi abuelo, hace diez años –le dijo mientras ella seguía analizando los números–. Se nos pidió que estableciéramos una línea de crédito para ocuparnos del cuidado de dos elefantes, tres leones y cinco monos. Un albergue para animales salvajes al oeste de Sídney se ocupa de dichos cuidados, pero, como puedes imaginar, no resulta barato. Los elefantes viven hasta los setenta años. Los leones hasta los veinte. Los monos hasta los cuarenta. El año pasado habéis perdido una leona, Zelda, y dos de los monos han muerto. El resto no está en buena salud. El préstamo se calculó sobre costes para diez años, pero esos gastos se han disparado. Habéis alcanzado la fase en que los intereses que se deben son casi tantos como la cantidad del préstamo. Henry va muy atrasado en los pagos y el refugio reclama las facturas impagadas. Se les está agotando la paciencia. Tu abuelo tiene setenta y seis años, Allie. Es imposible que pueda cubrir el préstamo. Es hora de plegar la carpa y entregarla.
Silencio.
Lo miró sin verlo. Lo que veía era a los elefantes actuar siendo ella niña; había aprendido a trabajar con ellos y los adoraba. Luego, siendo adolescente, había empezado a ver el cuadro completo. La realidad de las condiciones en las que vivían y se había rebelado contra ellos.
Recordó las peleas.
«Abuelo, sé que siempre hemos tenido animales salvajes. Tú también has vivido con ellos desde que eras niño, pero no está bien. Aunque hacemos todo lo que podemos por ellos, no deberían vivir así. Necesitan estar en un sitio con espacio. Abuelo, por favor…».
Al hacerse mayor, llena de la certidumbre de los adolescentes, había planteado su ultimátum.
«No puedo vivir contigo si seguimos arrastrándolos de un lugar a otro. Los camellos, los perros y los ponis están bien… llevan generaciones domesticados y podemos ofrecerles un ejercicio y cuidados decentes. Pero a los otros no. Abuelo, tienes que hacer algo».
«El circo perderá dinero…», eso había dicho su abuelo, librando una batalla perdida.
«¿No es mejor perder dinero que ser cruel?».
Después de peleas, pataletas, silencios hoscos… un día había llegado a casa después de una de sus breves visitas a su madre y los animales ya no estaban.
–Los hemos enviado a un zoo en el oeste de Australia –le había dicho el abuelo, mostrándole fotos de un magnífico zoo abierto.
Y más adelante, no recordaba cuándo, le habían enseñado fotos de una casa. Fue por la época en que se había puesto a estudiar contabilidad. Justo cuando Henry empezaba a dejarla llevar los libros.
–La casa… –susurró, pero ya empezaba a aceptar el hecho de que era una mentira.
–Si te dejaban llevar los libros, quizá la casa sea una cortina de humo. Lo siento, Allie, pero no hay ninguna casa.
Su mundo empezaba a moverse y no había nada a lo que poder agarrarse.
La voz de Mathew era implacable. Era un banquero que se había presentado allí por asuntos de negocios. Volvió a mirar la fecha de ejecución. Reclamaba un préstamo que ella no tenía esperanza de poder liquidar.
No había casa.
Las ramificaciones de eso eran sobrecogedoras.
Quería que ese hombre se fuera. Retirase a su caravana y abrazar a sus perros.
–¿Qué… qué aval usó para el préstamo? –susurró asustada.
–El circo –le informó Mathew.
–Nuestro valor no es…
–Tenéis un valor bastante considerable. Lleváis realizando un circuito desde hace más de cien años. Tenéis tierras de los ayuntamientos alquiladas anualmente en los mejores sitios y fechas. Otro circo pagará por ellos.
–Te refieres a Carvers –indicó con incredulidad–. Ron Carvers lleva años tratando de conseguir nuestras reservas. ¿Quieres que se las demos a él?
–No veo que tengáis elección.
–Pero no tiene sentido. ¿Por qué? –demandó desesperada–. ¿Por qué Bond autorizó un préstamo tan descabellado? Si esto es verdad… Debíais saber que jamás dispondríamos de la garantía para devolver el préstamo.
–Mi tía abuela Margot –dijo antes de callar, como si no supiera adónde ir con esa información.