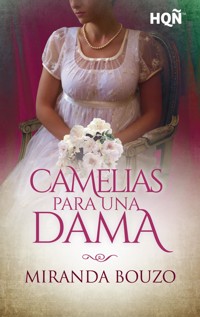
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
HQÑ 347 ¿Un corazón roto podrá sobrevivir en la corte del rey? Alba Dubois huye de París para no ser obligada a casarse de nuevo. Durante años ha estado escondida bajo la apariencia de la triste viuda de un héroe francés y no desea aceptar otro desgraciado matrimonio de conveniencia. Diego es capitán de la Guardia Real española, un militar disciplinado que no duda en usar a las mujeres a su antojo, pero su mundo cambia por completo cuando, tras una noche de placer, Alba lo rechaza. Desde entonces solo puede pensar en conseguir el favor de su dama de las camelias, porque solo él es capaz de ver más allá de la aparente tristeza de Alba. Inmersos en una época complicada, en una corte llena de conspiraciones donde el amor no tiene cabida, Alba resurgirá para enfrentarse a sus enemigos y tomar sus propias decisiones. Hay un momento en que el corazón de una dama debe elegir entre el destino impuesto y su propia libertad. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Silvia Fernández Barranco
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Camelias para una dama, n.º 347 - diciembre 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1141-468-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Toda Europa mira con miedo hacia Francia, la ambición de Napoleón no conoce límites tras su entrada en Viena. Su imperio se extiende hacia todas partes sin reconocer a las viejas dinastías de reyes ni las antiguas fronteras establecidas. En París, las orillas del Sena se adornan con las estatuas de sus generales, que sustituyen a las de las antiguas familias nobles parisinas, desaparecidas en la Revolución francesa. Sus generales son idolatrados por los parisinos y temidos por su influencia, son los nuevos príncipes de París, para ellos y sus familias todo está permitido, mientras sigan al servicio de su emperador.
Capítulo I
París, 1807
El mundo de Alba Dubois se paralizó, para el resto del palacio siguió girando al compás de las manecillas del reloj. Las doce en punto. Su obsesión con el tiempo marcaba cada acto de su vida desde el amanecer hasta la noche, un lento compás en que cada día parecía igual al anterior. El reloj frente a ella acabó de repiquetear insistente, un regalo del rey español Carlos IV a Napoleón Bonaparte.
Los doce kilómetros que separaban París del palacio los habían hecho bajo una lluvia intensa de primavera, con el constante sonido de las gotas sobre el endeble techado del carruaje, marcando cada latido apresurado de su corazón. Alrededor de Alba, en los últimos días, todo parecía una cuenta atrás hacia ese momento. Una audiencia con el emperador y su esposa en su casa de Malmaison, a las afueras de París.
Bajo el cielo gris, la finca de prados verdes y exóticos árboles parecía demasiado blanquecina, el tejado a dos aguas, de color azul plomizo, se confundía con el cielo. La pared de la fachada limpia, al contrario que las estancias interiores, sobrecargadas de cuadros y tapices, las consolas de madera llenas de exóticos jarrones y delicadas piezas de cerámica brillante. Desde la ventana, Alba pudo ver cruzar por los jardines varios pavos reales, todo el mundo conocía las exóticas extravagancias de la emperatriz Josefina, nacida en Martinica, y que añoraba los colores de su tierra, exóticos y brillantes. Debían de estar en una de las dos torres cuadradas que coronaban los lados, cerca del pequeño teatro y el salón de baile que Alba también conocía, con sus espejos infinitos y en el techo, brillantes arañas de cristal italiano. Alba pasó interminables bailes en esos salones, no en vano su esposo había sido amigo de Napoleón y paseado de su brazo mientras la exhibía un rato antes de perderse él solo por aquellos iluminados corredores.
Llevaba doce minutos esperando. Alba, sentada con recato, alisó la tela de su vestido negro desesperada por el retraso. Su madre, a su lado, carraspeó para que se mantuviera quieta. Alba miró su perfil, de nariz recta, sus altos pómulos coloreados en carmesí, del mismo tono que sus labios. María de Ajalvir había envejecido con gracia y aún se vislumbraba en ella la muchacha hermosa y pícara que fue en su juventud, tanto como para enamorar al general francés Jean Paul Fontaine y traerla con él a Francia. Alba sabía que había heredado de ella el pelo negro, su piel algo morena para la moda francesa, descendencia de algún antepasado de dudosa procedencia hispánica. Pero sus ojos azules algo rasgados eran herencia de su padre, al igual que su supuesto carácter sumiso.
Su madre dominaba casi de forma imperceptible cada detalle de la vida de ambos y la de su hermano Pierre, comandante de Napoleón y de Francia. Alba siempre recordaba a su progenitor con cariño, hasta el día de su muerte, su padre había sido manejado por la ambición de todos.
La silla acolchada en color azul royal y adornos en bronce comenzó a antojársele a Alba demasiado dura e incómoda, el respaldo demasiado rígido. De manera imperceptible su pie comenzó a moverse con disimulo bajo las largas faldas de su vestido negro. Un gesto que de pequeña le había valido más de un azote. Frente a ella había una muchacha, esperando como ellas, con un vestido rosado y mirada abstraída. Si Alba pudiera regresar al día en que su madre la presentó por primera vez ante la sociedad burguesa de París, sin duda hubiera huido aterrada por lo que quedaba por venir. Era mentira, se dijo, se hubiera plegado a la voluntad de su madre y de la sociedad parisina, allí estaba de nuevo ante el reclamo del emperador, sin saber qué querían de ella, en esta ocasión sin su vestido blanco inmaculado y sí con sus ropas oscuras. Alba llevaba viuda dos años y cuatro meses, quizá y un día. Monpart murió de excesos, en el lecho, sin más color que su vieja colcha de lana y una sonrisa dirigida al recuerdo de alguna amante con quien insistía en confundir a Alba en sus últimos días. Una extraña enfermedad de los trópicos dijo la familia al mundo, Monpart jamás había estado en aquellas latitudes. Otra enfermedad, de otra índole más delicada, había sido su perdición por lujurioso. Ni siquiera el gran emperador, amigo suyo desde niños, había tenido el valor de acudir a su lecho en sus últimos meses por temor a contagiarse.
Alba había sido una mujer dócil que, a fuerza de enmascarar su carácter temperamental y sus ansias poco cristianas de quedar viuda, había sobrevivido al matrimonio concertado con el rico coronel de Napoleón. Monpart, de cabello rubio, apuesto, radiante, fuerte y varonil, hizo que Alba, a sus dieciséis años quedara prendada de su aura de héroe, sus modales corteses. Se enamoró de él, cuando, de entre todas las mujeres en su primer baile, dedicó una sonrisa solo para ella, Alba se sintió afortunada, ella elegida entre decenas, qué decía, centenas de mujeres. Monpart cabalgaba por los parques de París, con el mentón bien alto y su espalda erguida, sabedor de que cualquier fémina en su camino se giraría para mirar su apostura. Fue su perdición y la de Alba.
Monpart, al poco tiempo de casados, demostró que no le interesaba nada una esposa, casi una niña, que no sabía nada de seducción ni cómo retener con interés a un marido. Él comenzó a ir de mujer en mujer, amantes, meretrices, probó lo más delicado, novedoso y exótico de la época que París podía ofrecerle. No olvidó de vez en cuando pasarse por Château-Thierry para intentar tener descendientes castos que perpetuaran su apellido.
La pesada puerta de audiencias se abrió y Alba estuvo a punto de caer de la silla, tan metida en sus recuerdos de aquellos torpes intentos por quedarse embarazada, por retener a Monpart a su lado, que su madre tuvo que arrastrar su brazo para que se levantase.
Un destello fugaz de vanidad hizo que Alba se mirase en los espejos a los lados de la puerta, la silueta negra, en exceso delgada y de ojos tristes que devolvió su mirada añil, no era aquella muchacha vivaz, de vestidos coloridos y flores de temporada en el pelo. El velo negro, echado hacia atrás, la hacía parecer mayor, lejos de su vitalidad adolescente. Alba hacía tiempo que había perdido su brillo, escondida en su casa, alejada de las reuniones y las fiestas. Por propia voluntad y no por el duelo a un hombre que la había ignorado y humillado mostrando a sus amantes por todo París, Alba se había ocultado del mundo bajo una apariencia anodina, con pelo recogido, unos anteojos y vestidos sin forma. A Alba le horrorizaba la idea de llamar la atención, que el emperador le buscase otro marido entre sus amigos, que Josefina mostrara interés por ella y la llevase a la corte, que cualquier hombre pusiera de nuevo sus ojos en ella. Era feliz, con sus libros, su vida de casi granjera, sus criados como única compañía y estaba cómoda, tanto como para comenzar a detestar aquella sociedad. Y, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, había sido llamada a Malmaison, el palacio de los emperadores de Francia.
Avanzó casi empujada por su madre al interior de la sala. Tentada de parpadear ante el resplandor de las cortinas azules de terciopelo, las arañas de cristal que colgaban del techo entre querubines y banderas de aliento a la república. Rojos satenes color sangre en algunas sillas. Bronce resplandeciente y plata sobre las mesitas. Oro hasta en las filigranas de los candelabros. Riqueza y elegancia rodeaban a las dos figuras sentadas junto a la ventana, como si pasaran por allí y se hubieran detenido a tomar un refrigerio en aquellas sillas artesonadas de respaldo alto. El fiel reflejo a lo que no hacía mucho tiempo había sido la alta nobleza francesa.
Siempre había asombrado a Alba la estatura del emperador, el traje militar que embutía su cuerpo un tanto grueso lo hacía parecer bajo, cosa que aprovechaban sus enemigos para llamarlo «pequeñín» cuando, en realidad, su estatura era normal, y, sin embargo, el dueño del viejo continente llevaba siempre zapatos de doble suela para elevar su estatura hasta la de su esposa. Josefina era bella, de armoniosos rasgos y delgada, vestía delicados vestidos que caían en cascada hacia el suelo, con bordados dorados en forma de flor sobre el blanco inmaculado de las telas. Alba se sintió como tantas veces ante ella, un pajarillo sin gracia ni capaz de ofrecer algo de sí misma al mundo. Se recordaba una pequeña ignorante ante ella, sus frases ingeniosas y su sentido del humor capaz de hacer reír a los hombres. Ante la emperatriz siempre sería una torpe niña de quince años casada con el general más deseado de Francia.
—¡Alba, me alegra veros, niña!
Se sorprendió al ver a la emperatriz levantarse de su asiento y acudir a su encuentro, incapaz de disimular con sus astutos ojos la falta de cordialidad en su voz. Sonreía a medias, ocultando sus dientes perdidos a causa del azúcar que le gustaba tomar desde su niñez en Martinica. Ella, la emperatriz, había conseguido que los abanicos se pusieran de moda al intentar ocultar su única imperfección. Alba había olvidado el suyo en el carruaje, quizá hubiera servido para enmascarar sus emociones o contener su lengua.
—Estamos encantadas de haber recibido vuestra invitación —afirmó con una reverencia la madre de Alba, tan contenida y ensayada que hasta los allí presentes fruncieron el ceño.
Alba se dio cuenta de que en la sala estaban Borruine, el secretario del emperador, y el general Mourat, el siempre guardián de Francia. La mirada de Mourat fue como siempre hacia ella, con un destello que Alba no comprendía, y a menudo había confundido con deseo, ¿pero qué sabía ella? No entendía el modo de actuar de Mourat, próximo en ocasiones a entablar conversación con ella y otras tan distante. Alba siempre estuvo tentada de confiar en él, pero aquella mirada hacia ella a veces se enturbiaba y él la rehuía, esquivo.
Alba dio un paso más en la sala, todos miraron hacia ella a la vez. Aquello era algo más que una visita, ¿y si intentaban que se casara de nuevo? El terror se adueñó de Alba. Se negaría, capaz incluso de abandonar su hogar y marchar a Inglaterra o España.
El emperador dirigió hacia ella una mirada sin interés y volvió a sentarse sin ceremonia alguna, acomodando los faldones de su casaca tal y como aparecía en todos sus retratos.
—Siéntate conmigo, Alba, vuestra madre acompañará a Mourat, quiero que vea las reformas del pequeño teatro y el invernadero.
Su madre miró a Alba, perpleja, querían deshacerse de ella, asintió obediente para desaparecer por la puerta. Alba hasta sintió pena por su madre, ilusa de ella pensaba que la emperatriz se había acordado de las mujeres Dubois a la hora de tomar el té y que mostraría más interés por ella. Nada más lejos de la realidad, Alba sabía que aquella visita cambiaría su vida otra vez. Los Bonaparte querían algo de ella. Y ella era una barcaza a merced del viento y la tormenta.
—Alba, sabéis que apreciaba a Monpart, vuestro esposo era gran amigo nuestro. Vuestro hermano es un gran servidor —habló por primera vez el emperador con su voz profunda y teñida por la ronquera. Decían que era permanente, debido a su paso por Egipto y la arena que dañó su garganta de forma irreversible.
Puede que fuera imaginación de Alba, pero Napoleón había mirado unos instantes a su esposa con cierta ironía.
—Me consta, su majestad imperial, sin vos, mi hermano Pierre no hubiera ascendido con tanta rapidez en el ejército.
—Y vos, Alba, conserváis la casa y las propiedades de vuestro esposo. La viuda de mi general más famoso debe mantener las formas, aún oigo al pueblo de París llorar a Monpart. Al no tener descendientes, es justo que las administréis vos. —El emperador se puso de pie, Alba se temió que solo para no seguir teniendo que mirarla y atisbar la culpa en los ojos del emperador. Él había sido en muchas ocasiones testigo de las aventuras de su marido y sus locuras amorosas, incluso se hacían apuestas, según sabía Alba, y aquel hombre había sido su cómplice o, al menos, su excusa.
—Creo que soy justa merecedora de ellas, ya que, a pesar de cómo era Monpart, lo cuidé hasta su muerte. Me aseguré de buscar que no había más familiares que pudieran heredar sus posesiones.
Josefina rio.
Alba se había prometido que sería cauta, bajaría la mirada y aceptaría su destino. Todo menos casarse. Pero allí estaba, lanzando una indirecta al emperador en persona como si fuera alguien digno de poder responderle. Bueno, poca gente podía decir que el emperador había dormido en su casa después de una borrachera entre amigos.
—Sí, sí… —Napoleón apartó la conversación como si se tratara de una mosca, con la mano, desechando las posibles quejas de Alba.
El secretario Bourriere se acercó a ellos, en concreto a Alba.
—Señora Dubois, lo que queremos, no, necesitamos de usted —dijo amablemente, escondido tras las solapas de su chaqueta que le llegaban hasta las patillas tan de moda— es que vuelva a casarse. Un matrimonio adecuado con un miembro de la familia imperial dejaría las posesiones y los títulos del general en buenas manos. No negaréis que vuestro hermano no tiene muy buena fama en los salones de apuestas.
Alba supuso que era una broma, sonrió de forma mecánica, a punto de lanzar una carcajada. ¿Cuántas veces se había visto en esa misma sala recibiendo tal noticia? Irguiendo los puños en alto como la imagen de la libertad y saliendo triunfante tras negarse. Eran solo sueños, como su fingida independencia estos últimos años. El momento que tanto había temido, había llegado.
La emperatriz se acercó a Alba, con esa elegancia sinuosa que acentuaba la caída de su vestido y su delgadez, para ponerse frente a ella.
—No creo, Alba, que pretendieras seguir viuda el resto de tu vida, eres casi tan joven como yo, no tienes hijos, ¿es que no quieres hijos, chiquilla?
Alba se mordió el labio ante la emperatriz, ¡cómo hubiera necesitado de su abanico! Josefina tenía al menos quince años más que ella. Empezaba a sentirse atrapada en aquella sala, sintiendo las miradas fijas de todos.
«¿Sabes qué hacen los escarabajos, mi pequeña Alba? —le dijo su abuelo una vez, en los jardines de su niñez, en España—. Se esconden durante el día, como si no estuvieran, y cuando llega el atardecer, y la luz del sol decae, salen a volar. Son como tú, mi pequeña Alba, luchan en el momento apropiado, vuelan y son libres».
—¡Es muy pronto, mi emperatriz! Cada día creo que Monpart aparecerá por la puerta de Château-Thierry como si solo hubiera marchado a la ciudad y regresado al amanecer.
Una tos profunda salió de las gargantas del secretario Borruine y del emperador. A Alba también le hizo gracia, ellos suponían que por enamoramiento de su esposo, cuando lo que atormentaba en realidad su existencia era que su esposo regresara de entre los muertos para acabar de destruir su paz. Ante el mundo, jamás, nunca, nadie hubiera dudado de su amor por Monpart. Solo los que vivían en la casa sabían la verdad.
—¡Pero, mi querida Alba! Mi primo sería un gran partido para vos, ¿lo conocéis?
¿Que si lo conocía? El primo de la emperatriz tenía un apellido tan largo como su ilustre procedencia y los años que llevaba en la faz de la Tierra. Un excelente partido si lo que una buscaba era una gran fortuna y un brillante porvenir. El matrimonio con Alba sería la compensación adecuada para la lealtad del famoso primo.
—Dejadme pensarlo, mi emperatriz —suplicó Alba con la mirada baja y todo el alarde de timidez que pudo.
—Pero que no sea demasiado tiempo, Alba —sentenció el emperador. Así que era una orden, enmascarada con gentileza. Las tierras de Château-Thierry eran demasiado valiosas, su monumental mansión demasiado envidiada, si todos pudieran mirar bajo las alfombras, encontrarían que no quedaba nada de la fortuna de Monpart, que los viñedos morían de secos, él había dilapidado todo a su alrededor, incluso a ella. Si confesar sirviese para que no consideraran que debían casar a Alba, ella lo gritaría a los cuatro vientos, pero Pierre, su hermano, vivía de las pocas rentas que daba la finca, del prestigio de su esposo muerto. Ascendía en el ejército francés no por sus méritos, sino por ser su hermano, por ser el cuñado de Monpart, el famoso y valiente general de Bonaparte.
—Os comunicaré mi decisión lo antes posible —asintió Alba, mirándolo a los ojos. Como suponía, él evitó su mirada. Ambos sabían que su matrimonio había sido una farsa y que, probablemente, su esposa había sido una de las numerosas conquistas de Monpart. ¡El emperador y una mujer medio española, medio francesa, compartían el mismo destino en el amor, qué curiosa coincidencia que ambos fueran engañados constantemente! Como si Josefina intuyera sus pensamientos carraspeó para que todos callaran.
—La semana que viene doy un baile, mi primo estará allí, podrás darle el sí ante nuestros amigos. Será vuestra fiesta de compromiso.
—Claro, mi emperatriz, será como deseáis. —Alba, sumisa, hizo una reverencia, bajó los ojos y la cabeza hasta límites insospechados. Nadie en su sano juicio llevaba la contraria a Josefina.
La puerta se abrió y Mourat invitó con un gesto a la madre de Alba para que pasase antes que él. Alba lo vio en sus ojos oscuros, su madre conocía el motivo de aquella visita. Había callado. En ese momento, en que ambas enfrentaron su mirada, Alba quiso comprender a esa mujer que la había parido, pero que jamás supo comprender su temperamento, que entregó su destino a un hombre que sabía por un mal vividor. El título, la fortuna, la fama de su hija y de Monpart eran suficientes para ella, no para Alba, jamás fue bastante dinero para sufrir humillaciones, engaños, burlas de sus semejantes. Alba, en pocos meses, pasó de ser una muchachilla ilusionada e, incluso, enamorada, en una sombra que recorría hermosos palacios y sonreía por obligación, presa de una ansiedad y un ahogo que ni el corsé más ceñido podía provocar.
Alba retrocedió junto a su madre, negando la espalda a los emperadores, con una reverencia honda y estudiada, hasta que las puertas se cerraron frente a ellas.
—Alba, hija, escúchame.
Apretó los puños, sintió la tela con las uñas clavadas en ellos. Deseaba gritar a su madre, apelar por todo cuanto había sufrido y, sin embargo, calló como tantas veces.
—No cometas ninguna locura, obedece, nadie se atrevería a llevar la contraria al emperador.
—Vamos, madre, se hace tarde —fue lo único capaz de decir, incapaz de mirar a los ojos, una vez más, de aquella que de nuevo vendía su futuro.
El reloj que tanto había observado sentada en aquella silla dio las medias, ¿tan solo en media hora su destino había cambiado? Se negaba a ser de nuevo un títere de todos, podía levantar un escándalo, dejar, si querían, que arrastrasen su deshonra por las calles de París, pero ¿y Pierre? Su hermano no tenía culpa de nada. ¿Y no era cierto que si ella no se casaba nunca ni tenía descendencia todo sería para él? Alba se retorcía las manos en su camino en silencio, al lado de su madre, con la frente alta y los hombros hacia atrás mientras recorrían los pasillos de Malmaison. Había salido el sol de forma tímida entre las nubes y a medida que sus rayos se reflejaban en los marcos y la plata de los adornos, Alba caminaba más deprisa. Necesitaba salir de aquel palacio, de la opulencia y el engaño, dejar atrás los rostros de lástima de cuantos cortesanos se cruzaban con ella. Rendirse y plegarse de nuevo a los deseos de los demás no era una opción, no pensaba volver a sentir el tormento de un matrimonio forzado.
Nunca volvería a casarse, no estaba dispuesta a renunciar a su libertad. Se giró cuando un reloj distante dio las medias, debía de estar sin cuerda. El retraso del tiempo, los años desperdiciados, pensó con indignación. ¡Si ella pudiera detener el tiempo y volver a ser niña! Entonces lo vio en el cristal, insolente, un pequeño insecto se había posado en las inmaculadas ventanas del palacio. Su abuelo, si estuviera allí, hubiera protegido a Alba, hablado en su nombre, apoyado la decisión que estaba a punto de tomar. En el momento en que salieron a través de las puertas abiertas de Malmaison, Alba estuvo segura de que nadie volvería a decidir su destino. Iba a huir de Francia.
Capítulo II
Alba caminó por la galería de altos techos y salió al mercado abierto, pocas personas paseaban a primera hora de la mañana. El día prometía un sol radiante y los primeros comerciantes montaban sus puestos y alejaban a los niños curiosos. Esquivó un carro lleno flores y se acercó a su destino en la avenida central del mercado, donde olía a hierbas aromáticas que enmascaraban el olor de las carnes y las verduras. El anciano la esperaba con una sonrisa, le hizo una señal para que se acercara y, como siempre, la recibió con un saludo. Alba entregó al comerciante la bolsa que contenía casi trescientas horas de trabajo y esperó pacientemente a que el hombre examinara las distintas bolsas que contenía, cintas para el pelo, brocados y adornos que añadir a los vestidos con la misma minuciosidad que había mostrado el primer día que le había llevado sus mercancías para que las pusiera a la venta, hacía casi dos años.
El anciano sostuvo la bolsa y la observó con el ceño fruncido.
—¿Habéis hecho todo esto en tres semanas, señora? La última vez me prometisteis que descansaríais un poco.
—Os lo prometo, el mes que viene —aseguró Alba con una media sonrisa. El anciano no tenía por qué saber que nunca volvería a pisar el mercado ni las calles de París. Su plan solo funcionaría si mantenía su secreto.
—Entonces será la feria de septiembre, ¿vais a decirme que descansaréis entonces?
Alba exhibió una sonrisa amplia.
—Mala época para descansar, monsieur Durand. Después de la feria me volveré holgazana, tanto que tendrá que ir a buscarme a casa.
El comerciante se estaba esforzando en mostrarse ceñudo, pero con su cuerpo generoso y rostro afable no estaba teniendo demasiado éxito en su regañina. La señora era bellísima, tanto que no pasaba desapercibido al comerciante como poco a poco había ido abandonando sus vestidos lujosos por el negro de viuda, había escondido su pelo en sencillos recogidos y rellenaba el hueco de la cintura estrecha con telas. Lo único que no podía ocultar eran aquellos ojos azules tan llamativos, y últimamente utilizaba unos graciosos anteojos para simular su brillo.
—Me gustaría verlo con mis propios ojos —respondió, meneando la cabeza como solo lo haría un padre con un hijo travieso. Entregó las monedas a Alba, quien las miró como un preciado tesoro. Guardó las monedas, maravillada por el peso que ejercían en su bolsillo—. No tendría que trabajar tanto si aceptarais los encargos que las señoras de los comerciantes quieren haceros, todos buscan a madame Ille para que borde sus vestidos y los de sus hijas. Vienen desde todo París en busca de vuestras cintas que la mayoría de las veces se desperdician en campesinos. —Sus palabras destilaban tal indignación que Alba empezó a preocuparse.
—No habréis desvelado a nadie mi verdadero nombre, ¿verdad?
El anciano pareció ofendido.
—No he faltado a mi palabra, a pesar de que no comprendo por qué os ocultáis. Es una manera muy digna de vivir, comtesse… condesa.
Alba apartó la mirada, hacía años que estaban prohibidos los títulos y la ostentación de estos desde la Revolución. A ella no le importaban esas reminiscencias del pasado, se sentía una estafadora por trabajar con ahínco y tener que vivir en una aparente mansión llena de lujos. Apenas tenía para pagar a la doncella y al resto de los sirvientes, todo para que Pierre, su hermano, mantuviera su puesto de privilegio junto a Napoleón. Una herencia del derroche de su marido muerto, era una pila de oro que había en su baño y que jamás podría vender sin que se le hiciesen preguntas a Alba, el que había sido uno de los hombres más ricos de Francia pasó sus últimos días arruinado y falto de amistades. Y Alba vendiendo brocados y cintas hechas por ella misma para poder sobrevivir.
—Lo es, mi buen amigo, pero no muy bien visto, además, me gustaría no llamar la atención.
—Será como desee —afirmó el anciano, no quería discutir con ella—. Solo digo que sois trabajadora y no os importa ensuciar vuestras manos, si fuera usted, aceptaría encargos y abriría una tiendecita donde vender todo esto. Puedo ayudarla, señora. En pocos meses, mi familia y yo nos trasladaremos a Inglaterra, las cosas no son fáciles en Francia para mi mujer inglesa, si la guerra continúa, temo que cualquier día la detengan. Tome mi dirección allí, por si acaso decide aceptar mi oferta. —Tendió un papel arrugado que Alba tomó en sus manos por educación—. No debería desperdiciar su talento —dijo el comerciante señalando las cintas que iba sacando mientras conversaban.
Algunas mujeres fueron deteniéndose a su alrededor a examinar los adornos con admiración. El gran mercado se llenaba de gente, del aroma de las flores, sirvientes y señoras, pronto no podría caminar entre los pintorescos puestos sin ser reconocida.
—Se lo agradezco, Durand, pero tengo suficiente con esto. Cuídese mucho, amigo. Au revoir, bon ami.
Sonó a despedida definitiva, y él se dio cuenta, sin embargo, no dijo nada. Alba podía sentirse tentada por aceptar el ofrecimiento del buen hombre, pero no tenía futuro ni en Inglaterra ni en París ni sitio en toda Francia para esconderse de los emperadores. Tarde o temprano alguien podía descubrirla, incluso sin mala intención, y entonces tendría que volver a empezar. Sería castigada. No. La decisión estaba tomada. Sus ahorros más esa cantidad que llevaba en el bolsillo tendrían que bastar, vendería el resto de las joyas, la cubertería y hasta las ensaladeras de plata si era necesario, y entonces huiría de París. El problema era que solo tenía una semana y las dudas acechaban su pensamiento.
Capítulo III
—¡Cómo me alegra que hayas entrado en razón, Alba!
Alba admiró la seguridad de su madre de que todo el mundo a su alrededor se plegaría a sus deseos solo con chascar los dedos, pero claro, era una dama, jamás chascaría los dedos. Según bajó del carruaje, su madre ya mostraba una sonrisa resplandeciente. Al fin su hija cedía a su voluntad, a la noche siguiente se cumplirían todas sus expectativas y Alba volvería a estar comprometida con un hombre poderoso que haría de la vida de su madre toda felicidad y de su vida un infierno. Tal vez su prometido no fuera como Monpart, pero ella no lo amaba, ni siquiera lo conocía, no quería otra vez ser una esposa para colocarse hermosos vestidos y quedarse en casa. Sí, quería hijos, amar, una familia feliz, pero todo eso no eran más que sueños de la infancia. Había vivido el sueño de toda niña, casarse con el hombre perfecto que después resultó no serlo tanto.
—Claro, madre —asintió mientras tomaba su brazo y entraban en Château-Thierry. En tiempos de su esposo, había siempre dos criados vestidos de librea en la entrada, otro para ayudar a los invitados a descender del carruaje, su madre ni siquiera se había dado cuenta o había obviado que hacía tiempo que ya no estaban—. Espero el momento con ansia.
Su madre frunció el ceño, tanta indolencia por parte de Alba desconcertaba a la mujer. Hubiera esperado que Alba gritase, llorase, incluso una pataleta, pero bueno, su madre nunca la conoció demasiado para saber que podía hacer todas esas cosas en su mente y jamás mostrarlas al mundo. Dejaron atrás la hermosa vista de la pradera verde, los setos ya no tenían forma y aun así, su belleza era evidente. Entraron en el vestíbulo y el suelo de mármol resonó bajo sus zapatos de satén. Su madre tampoco pareció darse cuenta de las paredes vacías de retratos.
Alba había organizado una pequeña cena con su madre y su hermano. Pierre había accedido a regañadientes alegando estar muy ocupado pero, ante la insistencia de Alba, al final claudicó. Tenía que despedirse a su manera, aunque ellos fueran ignorantes de su decisión. En tan solo un día estaría rumbo a España.
Mientras caminaban por el vestíbulo, su madre hablaba sin parar a su lado, Alba pensaba. ¿Cuántas veces en mitad de la noche había ansiado volver a la casa de su infancia? Los veranos bajo un árbol en el jardín, la charca donde metía los pies para refrescarse del abrasador calor. El aire con olor a lilas y a rosas. Los días en camisola, perdida en los corredores frescos de la gran Casa Bretón. Ana, la cocinera, que hacía arroz con leche y canela solo porque a ella le gustaba. Recuerdos, lejos de aquella enorme casa desolada.
Se obligó a borrar su sonrisa, ¿por qué ahora se permitía esos recuerdos? Su abuela había muerto hacía tiempo, Ana, la cocinera, también. Solo le quedaba el abuelo, lo recordaba con cariño, hasta con pena por tener que lidiar con los caprichos de la madre de Alba. Fue feliz en Casa Bretón, pero también recordaba aquellas interminables discusiones entre los dos. Hacía años que no veía al abuelo, sabía que tenía un puesto importante en la corte de Carlos IV, el rey español. Apenas unas líneas que él escribía a Alba por su cumpleaños y nada más. La relación entre su abuelo y su madre se rompió de forma definitiva cuando tras el disgusto de su abuela al saber que se había fugado con un francés, murió en pocas semanas.
Alba y su madre se sentaron en la sala que daba a la enorme extensión de césped, los jardines de Château-Thierry eran el orgullo de los Monpart cuando vivían los padres de su esposo. Atardecía y el resplandor del sol teñía las paredes de la habitación de un color anaranjado.
—Siempre me ha gustado esta casa, Alba, fuiste muy afortunada y volverás a serlo. Nos merecemos mucho más, la posición lo es todo, hija mía.
Alba irguió la espalda.
—¿De verdad crees eso, madre?
—Te casaste enamorada de Monpart, no lo niegues.
—Él tampoco negó jamás su colección de amantes, su fría actitud hacia la niña con quien le habían obligado a casarse. Su desdén cada día fue una tortura, madre.
—Hablas desde el rencor, Monpart se portó bien contigo, te dejaba a tu aire, hacías cuanto querías, no como tu padre, que se metía en todas mis decisiones. Como harás ahora, tu nuevo marido te dará riqueza y posición de nuevo, serás invitada a las fiestas, e, incluso, formarás parte de la familia de la emperatriz. Francia parece haber olvidado que es de sangre noble, de las más antiguas del país.
Alba no quería volver a discutir de nuevo con su madre ante la realidad que ella sola veía.
—¿Quieres pastelitos, madre? —Señaló Alba la fuente de macarons, sus favoritos. Para su madre no pasó desapercibido el sarcasmo de su voz, pero a Alba ya le daba igual.
—¡Ya estáis discutiendo! ¿Y me preguntas, hermana, por qué no quiero venir a pasar la tarde con vosotras?
Alba se levantó al instante cuando su hermano entró en la salita, estaba como siempre, sonriente y jovial. Llevaba aún puesto su uniforme azul royal con adornos rojos. El pelo moreno despeinado y algo largo para un oficial francés.
—¡Pierre! Hermanito, hace siglos que no te veía.
—Sabes que estoy ocupado, si acudieras a alguna fiesta podrías encontrarme.
—Lo sé, en todas. —Rio Alba. Iba a echar terriblemente de menos a Pierre a pesar de lo poco que se veían—. El más guapo de los oficiales de Napoleón.
Pasaron al salón, apenas iluminado para que no se notaran los huecos vacíos dejados por la plata y la porcelana. Comenzaron a cenar casi en silencio bajo la atenta mirada de su madre sobre Pierre y ella.
—¿Y la cubertería de plata? —Alba disimuló una mueca. ¿De verdad no se había dado cuenta de nada excepto de las cucharas de plata?
—La han llevado a limpiar, si he de invitar a mi nuevo prometido, no querrás que piense que no sé llevar una casa. Siempre me lo has dicho, «los suelos relucientes y la plata brillante».
Cecile ayudaba a Bernard a servir la mesa, ya no quedaban más criados en la casa, así al menos disimulaban una opulencia que ya no existía. Ambos, cuando Alba les contó su intención de escapar, habían estado de acuerdo, los dos habían sido quienes recorrieron con ella todos los establecimientos donde los prestamistas habían comprado la cubertería de plata, cuchillo por cuchillo, cuchara a cuchara. Su total confianza en ellos hacía que las lágrimas de Alba aflorasen en cuanto los veía de un lado a otro, ayudándola con las rutas y los carruajes que debía tomar, comprar los billetes. Fueron las dos únicas personas que habían visto a Alba crecer en Château-Thierry, desesperarse al ver que no se quedaba embarazada, cuando las visitas de Monpart se hicieron más escasas. Fueron testigos de su vergüenza cuando alguna amante de su marido acudía en su busca ante la puerta de la casa. Y Alba siempre envidió en secreto a la pareja, ese amor que Cecile y Bernard se dedicaban con una sola mirada, el respeto del uno por el otro, no habían tenido hijos y criado a todos los niños del condado, sin fisuras, sin reproches, uno volcado en el otro. Fue Cecile quien la enseñó a coser, Bernard quien la llevaba en secreto al mercado para vender las cintas, ambos eran parte de su familia, jamás hubiera podido ocultarles que se iba de Francia, quizá para siempre. No hubo una sola mirada de duda por parte de ellos, ahora que se quedarían sin casa. Alba había escrito una extensa recomendación, confiando en que el matrimonio pronto encontrara una buena mansión donde trabajar.





























