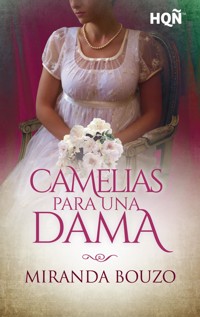3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Cambió de vida buscando un futuro, pero su pasado siempre la perseguirá Cuando María decidió ser valiente y proteger a sus hijos de Manuel, su marido asesino y narcotraficante, huyó de California y se convirtió en una testigo protegida. Creía que había logrado esconderse lo suficiente en España, en el pueblo natal de su madre. Es el año 1978, una época de transiciones, secretos, bandos y peligrosas decisiones. John es agente del FBI y trabaja para el WITSEC, el Programa Federal de Testigos Protegidos de los Estados Unidos. El agente que llevaba el caso de María ha muerto en circunstancias sospechosas y ahora él debe encontrarla, a ella y a sus hijos, para protegerlos de Manuel, que acaba de salir de la cárcel. Pero el asesinato de dos mujeres en el pueblo donde residen hace que salgan a la luz secretos, amenazas y chantajes, comprometiendo la misión de John. ¿Podrá María afrontar el peligro que la lleva persiguiendo tanto tiempo, con ayuda de John? ¿El amor que surge entre ellos será suficiente para alcanzar la tan ansiada libertad? - Una hermosa historia de segundas oportunidades en la época de la transición española. - Una protagonista luchadora, fuerte y terca que poco a poco se abre a los demás para volver a vivir. - Un atractivo agente del FBI, típico vaquero americano, noble y amante de la vida sencilla. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporáneo, histórico, policiaco, fantasía… ¡Elige tu románce favorito! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Silvia Fernández Barranco
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
El rojo del amanecer, n.º 391 - julio 2024
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 9788410628915
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
No existe la casualidad, solo el azar y el destino, que juegan con nuestras vidas.
Capítulo 1
Finales de los años setenta.
Alrededores de Madrid.
El día había amanecido con un sol espléndido para ser marzo, María bajó la ventanilla del coche y dejó que la brisa de la mañana acariciara su rostro. Escuchó como las puertas se cerraban al unísono antes de poder volver la vista al asiento trasero y suspiró, una vez más sus dos hijos salían corriendo sin decir adiós. No es que tuvieran especiales ganas de ir al instituto y al colegio, querían ahorrarse sus despedidas llenas de besos y abrazos. Había pasado de ser su mundo a ser un obstáculo para la vida que se abría por delante suyo. María no había olvidado su adolescencia, muchos adultos lo hacían, pero ella no: las peleas con su madre, lo poco que veía a su padre, esos arrebatos tontos de amor y desamor, de valentía y cobardía… Ella nunca escuchaba, ella no era igual que sus padres. Hasta que comprendió que podían ser mayores que ella, pero estaban hechos de la misma sustancia en diferentes épocas. Con el tiempo, se había dado cuenta de que cometía los mismos errores que ellos, en diferentes situaciones, ahora cada paso en que se alejaba de sus padres pesaba más al comprender la vida y el camino que decidió tomar un día. María vio alejarse a sus hijos por el camino de tierra, embarrado por la noche de lluvia, con la enorme mochila colgando a sus espaldas y aire dormido. Era un pueblo pequeño, colegio e instituto estaban en el mismo edificio, algo que ninguno de los dos llevaba bien, se sentían observados el uno por el otro a todas horas. María esperaba que Elena se girase en el último momento, en lugar de eso se unió a un grupo de chicas de su curso y entró sin molestarse en agitar la mano, centradas en analizar su atuendo del día y los últimos accesorios. Pablo, en cambio, por puro remordimiento, miró en el momento que atravesaba la puerta del colegio e hizo un gesto con la cabeza a modo de despedida antes de que alguien le arrojase un balón de fútbol a las manos. Aún la adolescencia no había inundado su carácter dulce de niño. Tendría que bastar a María por hoy, su cupo de autocompasión y sensibilidad maternal estaba lleno.
Arrancó el coche y atravesó por la avenida principal del pueblo, la cafetería abría los cierres, fuera había ya varias personas a la espera de que abrieran y varios trabajadores de la zona. María vio cruzarse algunos coches que iban hacia la carretera de la cantera, la sombra grisácea de largas columnas de humo de la fábrica donde procesaban el cemento, en lo alto de una colina. El horizonte estaba marcado por las chimeneas de ladrillo en forma de cilindro, al amanecer y al anochecer. Era un pueblo todavía en crecimiento, pero nunca había entendido por qué decían que todos los pueblos eran iguales, para ella era el paraíso. Con el pasar de las horas, se convertía en un pequeño desierto, sus habitantes trabajaban en la capital o la cantera y desaparecían durante el día, con los niños en los colegios, todo se quedaba tranquilo hasta la media tarde. Ni siquiera tenían semáforos, no hacía falta. María condujo hasta salir de la avenida cuajada de árboles un poco salvajes a ambos lados, giró a la derecha y siguió una pequeña carretera llena de chopos altos que vadeaban el río. Nadie había considerado que se necesitaran aceras a ambos lados o más de un carril. Bajó la ventanilla para oír el susurro del viento entre las hojas y tratar de evocar el sonido que la acompañaba de niña. A sus treinta y tantos, apenas recordaba ya nada de esos días de primavera perdida entre praderas de césped caminando con los pies descalzos y atrapando mariquitas bajo las encinas, ante la atenta mirada de su madre y su sonrisa perenne escapando de sus labios. Esa parte de su infancia sí se había borrado a fuerza de vivir.
Siguió durante treinta kilómetros la carretera de la comarca de Las Vegas, a las afueras de Madrid, un valle cuajado de riachuelos entre colinas bajas. Los largos cabellos de los arroyos desaparecían entre los cultivos de vid y volvían a aparecer junto a su camino. La vid de aquella región era de tallo seco y grueso, con más tronco que fruto, como aquella tierra a medias yerma y a medias colmada de esperanza, como ella misma. María, en ocasiones, tenía que parar con paciencia, para dejar paso a algún coche en dirección contraria, en una carretera de un solo carril llena de pequeños túneles y puentes de piedra que habían sobrevivido a la Guerra Civil. Bajó el volumen de la radio, Miss you de los Rolling sonaba entrecortada por la falta de señal, cambió la emisora al instante, no era el momento de recordar, sin embargo, al sintonizar de nuevo, sonó Nino Bravo, de forma inconsciente cantó en voz baja una de las canciones favoritas de su madre. Llegó justo a la hora prevista y aparcó lejos de los jardines de la residencia de mayores, cobijada por la linde del bosque y la sombra de los serbales. Cogió de la guantera su peluca rubia y, con ayuda del espejo retrovisor, la ajustó a su cabeza hasta que no se vio nada de su pelo negro. Tenía tanta práctica que apenas tardó unos segundos. María agitó la cabeza de forma brusca para ver si se sujetaba bien y no quedaba un solo mechón fuera de ella. Salió del coche y fue hasta el maletero, sacó unas gafas de sol y una chaqueta de campo vieja, si alguien sorprendía a María vagando entre los matorrales, nunca podría decir cuál era su verdadero rostro o su complexión, tan solo que se había cruzado con una mujer caminando en el bosquecillo. El sendero se abría desde la carretera, sorteó unas cuantas ramas que con la tormenta de la noche anterior habían quedado en el suelo, saltó un pequeño charco y siguió el camino con andar pausado. El sonido de los pájaros acompañaba su paseo, los árboles tomaron más distancia entre ellos y llegó a la parte de atrás de la residencia. Los ancianos ya habían salido y paseaban en solitario o en grupo entre los árboles, los que ya no podían hacerlo eran ayudados por los auxiliares a sentarse o empujaban sus sillas de ruedas con lentitud premeditada. La pequeña construcción de piedra blanca tenía solo dos plantas y los jardines se extendían varios kilómetros alrededor de la finca. Había paz en aquella rutina de la residencia, un tocadiscos sonaba desde el interior con canciones antiguas que a veces se quedaban afónicas por culpa de una aguja oxidada. La misma canción sonó una y otra vez, enganchada en una potente voz femenina que acabó por distorsionarse hasta que alguien volvió a prestar atención al aparato.
María buscó con la mirada entre los ancianos, contuvo el aliento al encontrarla. Su madre estaba sentada en una de las sillas de madera, ante ella tenía desplegadas en las manos las cartas, con los codos sobre la mesa alta que le permitía no tener que doblar la espalda. Siempre fue aficionada a los juegos de naipes. Charlaba con dos mujeres, las dos enfrente suyo, del colgante que ella le había regalado solo se veía la cadena por el reflejo del sol. María sonrió y se agachó entre los matorrales, le gustaba observar a su madre hablar con los demás, sus gestos y movimientos. Era consciente de que veía muy poco a causa de la distancia e imaginaba más de lo que sus ojos verdes conseguían apreciar. Su madre seguía teniendo esa sonrisa de cuando era joven, con sus dos hoyuelos como ella, incluso cuando el viento agitaba su cabello cano parecía tener menos edad. A María le hubiera encantado caminar por aquellos senderos de gravilla y unirse a ella. Decirle a su madre que estaba siempre a su lado e iba a verla dos veces por semana desde la distancia del bosque, que sus dos nietos habían crecido y cada día recordaba con ellos su presencia de niña. María y su madre, una historia como tantas otras, de desencuentros, ahora nunca podrían tener nada más, abrazarse o dejarse mecer la una en los brazos de la otra. No sin que localizaran a María o a su madre y todo volviera a empezar.
Inmersa en esos pensamientos, sintió como su madre se giraba y la miraba en la distancia, de forma directa a los ojos. Se tocó el colgante oculto por las puntillas de su camisa prístina. Ella parecía saber que estaba allí, algo imposible por la distancia y los árboles entre ellas. María se tumbó en el suelo al instante, y sintió las ramas clavársele en la espalda y los brazos, no podía verla y reconocer a su hija desaparecida.
En algún lugar, muy lejos de allí, alguien trabajaba para que María y sus hijos, su madre, siguieran siendo quienes decían ser, parecieran ser quienes decían y, con tranquilidad, fingieran ser quienes no eran.
Capítulo 2
Finales de los años setenta.
Washington D. C., Estados Unidos.
El teniente John Wesley tropezó de nuevo al subir las escaleras del edificio, odiaba los ascensores, los sitios cerrados, el olor a humanidad que se condensaba en ellos, las colas para comer, los autobuses, cualquier sitio en que la gente lo rodease o rompiese su espacio personal.
Entornó sus ojos azules al llegar al último rellano, había salido el sol y lo deslumbró por un instante antes de poder leer el número de la planta siete de la oficina WITSEC en Washington D. C., sin las siglas, Witness Security Program, el Programa Federal de Testigos Protegidos de los Estados Unidos creado en los años cincuenta. Una breve placa dorada a un lado de la puerta le indicó que aquella planta era de acceso restringido. Pulsó su número de identificación, tras marcar mal los dígitos dos veces, consiguió abrir. John estaba convencido de que no necesitaba gafas a pesar de que las había llevado hasta el instituto, después no volvió a ponérselas, tan solo en las prácticas de tiro al ver que jamás pasaría las pruebas del cuerpo de elite sin ellas.
Bufó para sí mismo, «cuerpo de elite», si eso era pasar horas y horas frente a un ordenador en blanco y negro y rellenar formularios sin parar, lo había conseguido. Durante años, en su pueblo de Texas, había imaginado ser agente encubierto, perseguir criminales y estar rodeado de acción, no siempre las cosas salen bien. Había dejado atrás sus sueños sencillos, y hacía mucho que se había convertido en un conformista, esa horrible palabra que lo aguijoneaba en el pecho mientras pasaba día tras día y veía a sus compañeros de trabajo en su misma situación. Los sueños de niño se habían convertido en la añoranza del rancho familiar, la paz del campo al despertar y el duro trabajo que le hacía difícil recordar que apenas era un muchacho lleno de ansias por abandonar su pueblo tras la muerte de su padre.
En el momento que John abrió la puerta y sintió como el peso tiraba de él para cerrarse de forma automática, se arrepintió de haber cogido esa llamada de teléfono a las cinco de la mañana. Echó a su acompañante ocasional de la cama y del piso, ni siquiera recordaba el nombre de la rubia que había conocido la tarde anterior en el súper, y sin tiempo para poder ducharse, salió por la puerta. En ese momento solo había echado una mirada atrás para ver cómo dejaba el pequeño piso en que vivía, y frunció el ceño al ver el fregadero lleno de platos sucios y los cojines del viejo sofá por el suelo. Un piso vacío de vida y lleno de días sin propósito alguno. Salió al rellano y, hastiado, intentó centrarse antes de ponerse al volante de su furgoneta Ford gris y escuchar el código tres ocho tres pronunciado a través de la línea de teléfono. Uno de los suyos había fallecido y debían hacerse cargo de sus testigos protegidos, localizarlos y ponerlos a salvo hasta que supieran que había sido una muerte fruto del azar o de una enfermedad y no por culpa de uno de esos criminales desgraciados que hacían huir a la gente de sus vidas. Nada más entrar en la sala, oyó aquel grito dirigido a él.
—¡John! ¡A la sala!
John no sabía si era el vozarrón de su jefe o el ambiente de caos que se había desatado en aquella oficina lo que hizo que se subiera las mangas del jersey, acalorado. Estiró el cuello de la prenda hasta que el aire se hizo hueco en su garganta. A su alrededor, se sucedían los timbrazos de los teléfonos, una emisora de la Policía colocada en el centro de la sala arrojaba voces distorsionadas y en la fotocopiadora alguien parecía haber abandonado un tomo de páginas. La máquina producía un sonido repetitivo que hacía eco en sus oídos y no pudo evitar mirar hacia los grandes ventanales como si pudiera escapar de allí. Desde esa altura se veía el parque de Potomac con los primeros corredores de la mañana cruzando los senderos rumbo a la estatua de Lincoln. Volvieron a llamarlo y fue hasta la sala acorazada con desidia, allí no podían penetrar las radiofrecuencias y dispositivos de escucha, no debían olvidar que no solo combatían contra criminales americanos, sino que la Guerra Fría con Rusia estaba muy presente en todos los edificios federales.
Los rostros serios y que todos estuvieran ya en sus puestos en las oficinas le dijo que había tenido que pasar algo muy gordo. A John no le atraía la idea de meterse en esa sala con sus compañeros, pero el jefe de la unidad federal lo miraba impaciente desde la puerta.
Al entrar, John comprobó que solo estaban su jefe y una taquígrafa.
—Por teléfono me dijeron que era una reunión del departamento.
—Buenos días, John.
—Buenos días, jefe —se obligó a seguir las normas sociales, aunque no fueran ni las seis de la mañana. John se preguntó si la voz seca del teléfono era la misma que la de la taquígrafa.
Murray, su jefe, miró un momento al sol que ya despuntaba en el horizonte y después invitó a John a sentarse. Lo imitó, sentado a su lado, algo poco habitual, siempre lo hacía en la cabecera de la mesa, apoyado sobre su silla de cuero, más alta que las demás, y más cómoda, por supuesto.
—George murió anoche de un infarto en su casa. Lo encontró su mujer, de madrugada, cuando vio que no se acostaba, pensó que estaba viendo algún programa… Fue a buscarlo y lo encontró frente al televisor, en el suelo.
John apenas conocía a George, era un hombre que hacía tiempo había pasado la mediana edad, poco hablador y algo obeso. En la oficina se decía que era una especie de leyenda, había protegido a testigos sin sufrir ninguna pérdida a lo largo de los años. Era algo habitual que los testigos se cansaran de estar lejos de su familia, que añoraran sus antiguas costumbres e, incluso, fueran descubiertos por sus adicciones. Su trabajo, el de todos ellos, era que los testigos de grandes juicios encontraran una nueva vida en otro lugar, lejos del peligro de testificar contra narcotraficantes, ladrones, asesinos… George era el mejor del departamento para muchos, para otros el muy cabrón solo había tenido suerte todos esos años. Solo una vez había cometido un error.
—Lo siento, jefe —contestó sin pensar. En realidad, no conocía mucho a George.
—Bueno, es una gran pérdida, le haremos un homenaje como merece, por su familia… Por fortuna, sus hijos ya son mayores… El caso es que alguien tiene que hacerse cargo de sus «colibrís».
A John siempre le había hecho gracia que llamaran a los testigos sus «colibrís», pájaros muy territoriales a los que no te puedes acercar demasiado sin que huyan. Y para su agencia federal, los testigos eran seres a los que no podían aproximarse de forma emocional ni encariñarse con ellos, eran su trabajo, y la mayoría de las veces eran idiotas egoístas adictos a cualquier mierda después de tantos años al lado de narcotraficantes, delincuentes, y cuando no era así, y se trataba de una familia, mala cosa, nunca soportaban una nueva vida, alguno la cagaba… Pero aquel era el mundo de John, un mundo difícil, suspiró.
—Está bien, pásame sus casos, les echaré un vistazo.
John fue a levantarse sin entender a qué venía tanto alboroto, ya estaba, había aceptado. La chica que transcribía su conversación levantó la mirada y dejó de teclear. Murray le indicó con un gesto que los dejara solos. Dejó allí la hoja a medio escribir y salió casi corriendo, a veces nadie quería saber qué pasaba en aquella sala, John tampoco, pero la mirada de su jefe lo mantuvo anclado a la silla.
—No quiero que te encargues de todos sus casos, solo de uno, John. ¿Recuerdas el caso Salazar?
John se irguió en la silla.
—Claro, ¿quién no lo recuerda? El mayor arresto de un narcotraficante y vendedor de armas, en los últimos años vivía en California. Estuve escuchando las noticias de televisión hasta sentir que me salía purpurina de los oídos a causa de su mujer. Fue asesinada junto con sus dos hijos después de que testificara contra él en el juicio. Era una especie de emblema para la comunidad hispana, era española si no me equivoco. Mary Blood, como a esa reina escocesa que mató a cientos de personas. No me mire de esa forma, así la llamaron los periódicos. Escapó de su casa en San Antonio tras matar a varios de los hombres de Salazar. Decían que la mujer había aprendido a manejar armas y cuchillos. Se convirtió en una especie de heroína nacional al hacer frente a un marido que la pegaba y era un criminal. Mary era hija de un diplomático estadounidense y una española, la enviaron a estudiar a California, al hogar de su padre, abandonó los estudios tras conocer a Salazar en una fiesta y se marchó con él al poco tiempo a vivir en San Antonio, lo suficientemente cerca de México y de la familia de él. Manuel Salazar, pocos años más tarde, formó su propio negocio que incluía el tráfico de diamantes y robos de joyas.
—No murió, Mary sigue viva —lo interrumpió su jefe en voz baja.
John abrió los ojos al fin aquella mañana. Se revolvió incómodo en la silla.
—Su asesinato y el de los dos críos en plena calle fue grabado, si lo que dices es cierto, habría sido el mayor encubrimiento de la historia para un testigo protegido. Salazar siempre afirmó que él no había ordenado nunca el asesinato de su propia familia, jamás se encontraron pruebas de que fuera él y jamás fue juzgado por sus asesinatos. Creo que fue la única cagada de George, aunque nadie pudo recriminarle nada.
—Todo lo organizó George con ayuda de la Agencia Central de Inteligencia, jamás hubiéramos conseguido sacarla del país con Salazar tras ella, era imposible, con todos sus hombres en su busca. George sacrificó su buena fama por salvar a la familia. Mary se llevó a sus hijos, tenía valor, casi tanto como lo que dicen que robó a su marido.
—¿Fuera de los Estados Unidos? ¿Pero dónde?
—A España, su país natal, lo exigió Mary como condición antes de declarar. Aceptamos, porque está lejos, acaba de salir de una dictadura hace unos años y están aún en proceso de apertura al exterior, el lugar idóneo para esconderse. El caso es que George llevaba un año sin contactar con ella según sus expedientes personales, que hallamos en su casa, y no dijo nada a nadie, presentó informes falsos durante todo ese tiempo. Ahora sabemos que es probable que en el país ni siquiera sepan que la tienen en su territorio.
—Infringió las reglas.
—Creemos que George se implicó demasiado con ella y la dejó volar sola. Hay algo que siempre se repite en sus informes, Mary era lista, muy lista, tanto que no nos necesitaba. Quiero que la encuentres, no puede estar sola ahí fuera.
—Si lo ha hecho hasta ahora, sobrevivir, ¿qué ha cambiado?
—Se va a revisar el caso Salazar, tiene amigos y mucho dinero, existe la posibilidad de que salga de la cárcel con la condicional. Mary puede estar en peligro y no tenemos un maldito número de teléfono para llamar. Luego está el tema de lo que se llevó de San Antonio, no sabemos si eran joyas o dinero, pero Salazar decía que le había robado, lo repitió a gritos en la cárcel hasta que se quedó afónico. Existe la posibilidad de que se haya filtrado que Mary sigue viva y por eso hayan ido a por George, su agente.
John suspiró hondo. Tal vez esa había sido la idea de George, que ni siquiera ellos pudieran encontrar a la chica, y menos Salazar, si de verdad su mujer le había robado, era algo que no se olvidaba.
—Me pides que vaya a España y la encuentre, ¿tenemos alguna idea de dónde está?
—La última vez que estableció contacto con George estaba en un pueblo cerca de Madrid, a quince o veinte millas, no sé más. Lo sabemos por los números a los que llamaron desde una cabina cerca de la casa familiar de George, una vez cada dos meses, hasta hace un año. Suponemos, porque en el informe solo aparece el nombre del primer hotel de carretera en que él la alojó. Coge un vuelo y dime que está bien, ese tío no puede volver a la calle sin estar ella sin vigilancia. Si se descubre que, en efecto, está viva y hemos perdido la pista a una testigo protegida, mediática como Mary, el fiscal general nos hará picadillo. Nos tienen ganas, ya lo sabes.
—Lo que no tiene sentido es que cortaran la comunicación, algo debió de pasar.
John sabía de primera mano la relación que los testigos trataban de establecer con ellos, en ocasiones, eran su único contacto con el mundo que conocían antes, e intentaban convertirse en sus amigos, hijos, hermanos, establecer una relación que John procuraba que no fuera tal. Eran su trabajo, nada más.
—Por eso no dirás quién eres, te hemos preparado una identidad falsa como profesor de inglés, cuando la encuentres, si es que sigue en ese pueblo perdido, no sabrá quién eres. Asegúrate de ganar su confianza para saber si la vigilan, y si estaría dispuesta a testificar ante los tribunales de nuevo para mantener a su marido en la cárcel. Solo entonces confíale que estamos con ella y que nos lleve a aquello que robó a Salazar, si descubrimos qué le quitó, tendremos pruebas de sus robos, volverá a testificar contra él, lo encerraremos, esta vez para siempre.
John no estaba de acuerdo, pero quién era él para opinar. Él dejaría a la mujer en paz y listo, ya había cumplido cuando con su declaración metió a Salazar en la cárcel. Lo que Murray quería decir era que, de paso, si averiguaba dónde estaba lo que había robado a Salazar, sería de gran ayuda para el Departamento de Estado, una forma de colgarse unas cuantas medallas. Intentó recordar la imagen de ella en todas las pantallas de televisión y portadas de periódicos, siempre con sus gafas de sol, el pelo castaño sobre el rostro…
—Han pasado tres años. Mary tiene dos hijos, una chica de quince años y un crío de doce, creo que es la edad que tendrán ahora, no puede ser tan difícil encontrar a esa mujer. Sé discreto, no pueden localizar a esa familia por nosotros.
—¿Cuál es la prioridad entonces, jefe? Mary y su familia o lo que sea que robó a Salazar.
—La fortuna de Salazar. Ella, al fin y al cabo, mató a dos hombres, y si descubren que sigue viva, debe pagar por sus crímenes. Si ella no accede a volver para testificar, no tiene importancia para nosotros.
John asintió fastidiado, descubrir una importante suma de dinero o un objeto valioso quedaba mucho mejor en la prensa que salvar a una testigo protegida tras mentir a todo el mundo. Todo el departamento estaba siempre en la cuerda floja, cuando no había sospechas de filtraciones de información, uno de sus testigos aparecía muerto. Una constante a lo largo de demasiado tiempo contra la que no podían luchar.
—Ah, por cierto, John, pásate por la casa de George, ya sabes, alguien tiene que dar el pésame. Husmea por la casa, tal vez algo se nos haya pasado por alto.
La tarea de hablar con la viuda de su compañero era horrible, pero podía encontrar alguna pista sobre el caso. Se despidió de su jefe con un apretón de manos mientras la taquígrafa lo observaba salir. Al pasar por su lado, John frunció el ceño, nunca había visto masticar un chicle de forma tan violenta. Ella le tendió unos papeles en un sobre sepia enorme y John los cogió al vuelo. Sí, también le causaba grima la gente que mascaba chicle con la boca abierta. Podía tener muchas manías, pero no necesitaba las gafas para leer las letras enormes de la portada del informe, de eso estaba casi seguro, y también de que no merecía la pena ver muchas cosas.
Capítulo 3
Antes de ir al aeropuerto, John se pasó por la casa de George. Una preciosa casita de urbanización, a las afueras de Washington. Solo con ver su casa, John se convenció de que su compañero había sido un buen federal durante el tiempo que había durado su carrera. La casa de dos plantas era modesta, con un escueto jardincillo. Las ventanas estaban cerradas, a pesar de que era por la mañana y había amanecido con un sol poco frecuente para esa época.
Aparcó junto a la acera y siguió el camino de baldosas que serpenteaba hasta la entrada. Era algo que nunca entendía, ¿por qué aquellos senderos tenían que parecer los meandros de un río? No quería pisar el césped de George y, obediente, siguió el sendero.
Llamó a la puerta y, al instante, oyó pasos al otro lado. Había llamado por teléfono a la viuda hacía una media hora y ella había accedido a verlo.
Cuando abrió, la mujer lo miró de arriba abajo. John se sorprendió, a pesar de su pelo cano y su ropa clásica, se intuía que había sido toda una belleza, y ahora lo seguiría siendo si no lo mirase con desidia.
—Debe de ser el compañero de mi marido. Pase, pero le advierto que ya han registrado todo. Han puesto la casa patas arriba.
—No lo dudo, señora, pero me han pedido que en nombre de todo el departamento le diera el pésame.
Ella, que aún lo mantenía en la puerta, lo hizo entrar. Lo condujo a un saloncito donde el sol entraba a raudales por el enorme ventanal. Sobre la mesa había una bandeja con dos vasos y una jarra de limonada. John sonrió, esa mujer era sureña como él, su propia madre siempre esperaba a las visitas, las deseadas e indeseadas, con una limonada sobre la mesa.
—Siéntese, por favor. No andemos con rodeos, ¿qué más quiere de mí? —La anciana se sentó frente a él, tenía los ojos inflamados, con toda probabilidad había estado llorando antes de que él llegara a su puerta—. Es por ella, ¿verdad? Ha sido por Mary y sus hijos, siempre supe que vendrían a por George. Sus compañeros dicen que hay que hacer pruebas, ver si ha sido una muerte natural. No me lo creo, alguien lo envenenó, estoy convencida.
—Tenemos que hacer las pruebas, puede haber sido un ataque al corazón…
—No, ha sido por ella. Desde hace tres años, vivíamos un infierno, George envejeció con ese caso veinte años de golpe, se lo aseguro. No dormíamos, a la espera de que alguien llamara a la puerta y encontráramos más amenazas de Salazar. George fue muriendo por dentro, por esa familia, por protegerlos, mientras la nuestra se consumía poco a poco. ¿Sabe? Yo estaba aquí cuando los trajo, ella y los niños durmieron aquí la última noche, cuando todos los creían muertos, los llevamos al aeropuerto privado nosotros mismos. A George no le gustaba conducir, lo hice yo, y ella se bajó del coche, con ese niño igualito a su padre delincuente colgado del hombro, y esa niña de ojos azules, que parecía sacada de una revista, mirándonos con odio. Ni un gracias, subió la escalera del avión y ni siquiera se giró a dar las gracias a George, nada.
—Puede que estuviera muy asustada.
—Esa mujer era de hielo. No vio como yo la cara de George, era como una hija para él. Cuando lo vi tirado en el suelo, ahí fue —señaló la anciana—, fui a su despacho y cogí todo lo que tenía que ver con ella. Yo misma lo metí todo en un sobre y lo llevé hasta la cárcel de Hayden, lo eché en el buzón para los presos de la entrada, a nombre de Salazar. Si quiere, que la encuentre, pero que dejen a mi familia en paz, tengo hijos y nietos, no ocultaré nada por ella.
John sabía las cosas que se podían hacer por dolor, el duelo para muchas personas era intentar buscar un culpable. Cuando su padre murió y tuvieron que dejar el rancho agobiados por las deudas, culpó a su madre durante años por su continua desidia con ellos, jamás pudo recuperarse. Ella lo siguió al poco tiempo, hay personas que nunca pueden estar separadas.
—Señora, por favor, no le diga eso a nadie más, es un delito federal.
—No sabe lo poco que me importa. Si quieren, que me metan en la cárcel.
John sonrió ante el gesto de burla de la anciana y ella esbozó una leve sonrisa.
—Me cae bien, ¿John? Sí, es cierto, me lo dijo por teléfono. Puede cotillear por ahí. —Señaló el pasillo—. Es la primera puerta a la derecha, era el despacho de George, yo ahora no puedo entrar, después de sacar los papeles, cerré esa maldita puerta para siempre.
—Gracias, señora.
—Y luego, John, váyase, por favor. Coja lo que quiera.
La anciana abrió las puertas del saloncito y salió al jardín, con expresión cansada se sentó en una silla con su vaso de limonada casera lleno, de espaldas a la casa.
John caminó por el pasillo que le había indicado. ¿Sería cierto que Mary era tan desagradecida? No era la relación común entre un agente federal y su «colibrí», el testigo protegido solía establecer una dependencia con su protector. John entró, su compañero había tenido allí un pequeño escritorio con una silla, bañado por la luz. No había nada más, con toda seguridad, su mujer lo había hecho desaparecer todo, o los miembros del WITSEC. La pared de la derecha lucía desnuda, con chinchetas y grapas que no sujetaban nada, pequeños trozos de papel arrancado por las esquinas hicieron que John suspirara. Allí no quedaba nada que pudiera decirle dónde estaba escondida Mary. Sobre una consola pegada a la pared, había fotos de George y su familia en marcos dorados algo ajados en las esquinas. John observó todo sin atreverse a tocar los objetos personales de su compañero fallecido. George había sacrificado su fama, su integridad física y a su familia por esa mujer y sus hijos; tenía que haber algo que lo siguiera relacionando con ella.