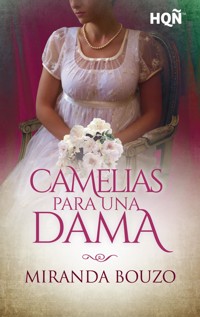3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Hicieras lo que hicieras está en el pasado y tú y yo somos lo único que importa. Ni el antes ni el después. Los hilos del destino se tejen con cuidado y esmero, con los oídos siempre atentos al susurro de las hojas del viejo sauce. Cuatro mujeres muy diferentes entre sí cruzan sus caminos en la casa de un callejón de Madrid. Un viejo sauce del jardín es testigo de sus sueños y esperanzas, pero también de horribles secretos y traiciones que sus raíces cobijan. Teresa piensa que las segundas oportunidades no existen, la bondad humana ha desaparecido para ella; engañada y desesperada, huye a Madrid. De la mano de Ángela, la dueña de la vieja casa del callejón, conoce un mundo nuevo lleno de oportunidades en el que Manuel, un hombre idealista y carismático, será quien le devuelva la vida y la confianza. Las sonrisas de la niñez pueden volver, pero el pasado también. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Silvia Fernández Barranco
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un beso bajo el sauce, n.º 309 - noviembre 2021
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1105-221-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1. Salamanca, 1897
Capítulo 2. Madrid
Capítulo 3. De pequeñas cosas
Capítulo 4. De sol a sol
Capítulo 5. Rufo
Capítulo 6. Pájaros y secretos
Capítulo 7. De mítines y automóviles
Capítulo 8. Un beso y una lágrima
Capítulo 9. Despertar
Capítulo 10. Huevos y drama
Capítulo 11. Limones y calor
Capítulo 12. Secretos y pistolas
Capítulo 13. Benita
Capítulo 14. Desamor
Capítulo 15. Huir
Capítulo 16. Jacinta
Capítulo 17. Un anillo
Capítulo 18. Pérdidas
Capítulo 19. Decisiones
Capítulo 20. Volver a empezar
Capítulo 21. Sorpresas
Capítulo 22. Esperanzas
Capítulo 23. Traición
Capítulo 24. Nunca te olvidé
Capítulo 25. Una decisión más
Capítulo 26. ¿Cómo empezar de nuevo?
Capítulo 27. Recuerdos
Capítulo 28. Nada sale bien
Capítulo 29. Perdón y amor
Capítulo 30. Es amor
Capítulo 31. Volver
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Papá y mamá, ¡qué ajenas me resultan esas palabras, hace tanto tiempo que no las pronuncio!, me enseñasteis el valor de la historia, de la amistad y de la familia.
Siempre os llevo en el corazón, a vosotros y a ellas.
CAPÍTULO 1 SALAMANCA, 1897
Teresa sintió el frío metido en los huesos al ascender la última cuesta hacia la casa grande. A pesar de ser finales de febrero, el hielo aún no se había deshecho en algunas partes del camino, esas que quedaban a la sombra de las encinas. Los campos empezaban a despertar, los fresales se llenaban de cestos de mimbre y carros, y en el camino los temporeros esperaban sentados a los capataces para iniciar la temporada. Con gesto cansado, algunos ya se habían atado a la espalda los sacos que más tarde se llenarían del fruto rosado. Agradecía no tener que ser ella una de las mujeres que pasarían el día entre los surcos, con las manos desolladas, y agachada sin poder erguirse hasta caer el sol. Su madre se lo recordaba cada día cuando, con una queja, se despertaba al amanecer. Tapada hasta la cabeza por las mantas, poco a poco se desperezaba con temor a enfrentarse al frío de primera hora y al camino que tenía por recorrer cada día hasta la casa grande.
La casa de los Bernal estaba a veinte minutos del pueblo, sobre una loma, por lo que se veía desde cualquier lugar de su pequeño pueblo salmantino. Teresa se detuvo a tomar aliento al final de la empinada cuesta. Un carro se adelantaba cargado de mujeres y niños que hablaban entre ellos en susurros y el polvo que levantaba a su paso era tal que lo dejó pasar y esperó a que la neblina densa se deshiciera. Giró un momento la vista hacia las casas pequeñas y modestas para ver cómo el resto de los carros iniciaban el ascenso y apretó el paso hasta traspasar el muro de piedra por la puerta lateral. La fachada apareció ante ella, con sus tres plantas y su tejado marrón, algo desvaído por las heladas del invierno; sus balcones abiertos para airear y las contraventanas pintadas de verde oscuro resaltaban el color ocre de la fachada y las partes antes blancas.
La casa grande estaba en silencio, el sol aún no despuntaba en el cielo, rodeó el camino hasta llegar a la parte de atrás, caminó entre las hileras del huerto y se detuvo al llegar a la puerta de las cocinas. Teresa, antes de entrar, se pasó la mano para domar los mechones sueltos de su moño y se puso el delantal que llevaba en la mano. La puerta ya estaba abierta y Rosa, la otra doncella, externa como ella, ya estaba preparada para empezar. Pasó sus manos por el delantal blanco inmaculado e irguió los hombros, no había nada que molestará más a la señora que verla echada hacia adelante con la espalda torcida y la ropa arrugada.
—Teresa, hija, un poco de espíritu, ¡menudo día me espera! —dijo al ver a Teresa parada en la puerta.
Rosa siempre se quejaba, del frío, del calor, de lo que Teresa tardaba en llegar por las mañanas, de su moño desastroso, de su falta de ganas… Y eso que era más joven que ella. A sus diecisiete años, Rosa aún no se había casado, no ayudaba que fuera más fea que un calcetín, como decía madre. Teresa pensó en su carácter agrio y sus constantes quejas acerca de todo el mundo, y pensó que quizá por ello nunca paraba de inmiscuirse en la vida de los demás. Cotilla redomada, la traía por la calle de la amargura. Con las cejas juntas, esa figura pechugona y esa expresión severa tras sus ojos negros como un pozo, siempre estaba ahí la joía cuando algo no hacía bien. Tardaba bien poco en contárselo a la señora y sonreír a sus espaldas mientras le atizaba con la regla de madera, como si aún siguiera en el colegio, con las manos en alto y las palmas hacia arriba. Eso no se lo había contado a madre. Aunque fuera contraria a las ideas de Teresa acerca de los derechos de los trabajadores y las reuniones del patronato a las que asistía, decía que el Señor del cielo no había puesto en el mundo a perros apaleados, que eso lo había hecho la maldad de los hombres y no era partidaria de pegar a nadie.
Teresa no hizo caso y avanzó por la cocina llena de luz a esas horas, reflejada en cada baldosín blanco y en el suelo de terrazo, los cacharros de latón brillaban como luciérnagas en la amplia estancia. Se acercó desde atrás hacia María, que preparaba concentrada el desayuno de los señores. Directamente sobre el fuego sostenía en unas pinzas de hierro un trozo de hogaza, para que el azúcar que había echado por encima se derritiera antes. Un olor dulzón a limón y a vainilla inundaba toda la cocina con lo que serían los postres del día y disimulaba el de las piezas de carne recién cazadas en el soto.
—¡Ay, mi amaita! —Le dio tal susto Teresa a la mujer que esta soltó el pan sobre el fuego y, con un pequeño chasquido, se puso negro como un tizón. María era del norte, se había casado con Antonio, un muchacho del pueblo que había probado suerte en los astilleros de Bilbao. Había ido en busca de un trabajo mejor y volvió desencantado, pero con una bonita muchacha de allí. María era todo sonrisas, buen talante y una magnífica cocinera. Muchas veces hacía postres de más y mimaba a Teresa con algunos de ellos.
—¡Teresa, mujer! Mírala hoy qué despierta está la niña. Anda, tira con esa bandeja que el señor ya está en pie y esperando en el salón. —Sonrió cuando Teresa metió el dedo en el azúcar y se llevó a la boca los delgados granitos con una expresión de sublime placer. María apartó el bote y lo tapó con un paño de hilo blanco.
—Llegas tarde, Teresa —cortó Rosa en seco para que dejaran de entretenerse.
Teresa se arrepintió de su broma, ahora tendría que llevar la hogaza quemada a la mesa, no había tiempo para más.
—¿Y la señora? —preguntó a María mientras con el dedo recogía los restantes granitos de azúcar sobre la encimera.
—Sabes que por lo menos hasta las diez no baja, madrugar es para los pobres, Teresa. Espabila, chiquilla, hay que arrancar. De buena te has librado, si ve el pan quemado te atiza con la regla.
María colocó la bandeja de mimbre sobre sus manos. La de plata se reservaba para las comidas y las cenas; la larga, y que pesaba como un quintal, era para cuando había invitados. Suspiró al sentir el peso sobre sus antebrazos e intentó que la mermelada del plato no rozara el inmaculado delantal. Miró con un mohín la tostada renegrida. Y se preguntaba ella muchas veces de dónde habría sacado la señora una regla larga de madera, como la de un maestro, si apenas sabía juntar las letras.
Llevaba en la casa grande un año, había sido una suerte que la chica a la que sustituía hubiera decidido casarse y abandonar su trabajo en la casa. Se enteraron por Ramón, el lechero, que era como el noticiario del pueblo, igual te llevaba la leche y el queso que te traía noticias de los más recientes cotilleos. Su madre, al recibir la noticia, no perdió el tiempo, esa misma mañana, sin clarear el sol, enfundada en su chal de ganchillo, ni el abrigo se puso, enfiló a la casa grande para hablar con doña Eulalia. Cuando la señora tuvo frente a ella a Teresa, frunció el ceño ante una muchachilla escuálida y bajita, con el pelo escapando bajo el pañuelo y aire distraído de niña. Le hizo hablar y ahí se ganó el puesto, educación y saber estar le sobraban, aunque tuviera que ocultar su carácter. Lo más humillante para Teresa fue tener que enseñar los dientes. Al parecer, las amistades de los señores podían fijarse en ellos cuando comieran la sopa.
Su madre quiso hacer un hornazo enorme para celebrarlo, su hija no acabaría como las otras chicas del pueblo, encorvada sobre las matas del día a la noche, decía, pero para Teresa no era motivo de celebración. Ella, que sabía leer y escribir, y que su padre aseguraba que era más lista que cualquier chico del pueblo, quería más, quería ser maestra como su padre, que lo fue hasta que la escuela se vació de niños. La gente se iba a Madrid y ya no quedaban críos a quienes enseñar, alguno que otro, a los que sus madres traían a escondidas a casa para que al menos pudiera contar las eras y no le engañaran con las pesetas. Si estudiaban bien, padre les daba un trocito de pan con queso y madre se quejaba de lo caro que le salía eso del saber. Ahora su padre era de los que subían en el carro a hacer surcos en la tierra, con el peso del mundo sobre los hombros y las manos llenas de callos.
Teresa atravesó el arco de las cocinas, siguió el pasillo de grandes cristaleras, el sol ya entraba por los ventanales y formaba cuadros en el suelo. Miró el polvo acumulado, después habría que fregar todo aquel pasillo largo y desollarse las rodillas, y pensaba ella, en qué se diferenciaba de pasar el día arrodillada a la recogida en el campo. El frío y el calor, niña, diría su madre con una regañina incluida. Los marcos dorados, la escayola de los techos y las paredes, las mesitas de virutas pintadas a mano, los jarros de flores que había que limpiar. El primer día que siguió ese camino y conoció a Diego Bernal, el señor de la casa, todo se le antojó a Teresa tan delicado y rico que temía rozarse y destrozar alguna de aquellas finuras que ahora refregaba sin conciencia, harta del trapo.
Fuera se oían las voces, el campo despertaba a merced de las temporadas, pero siempre al amanecer, un poco más tarde en invierno, a la espera de que el sol calentara un poco; en verano, más temprano para aprovechar las horas sin luz.
Teresa llamó a la puerta del salón, entreabierta lo justo para que pudiera pasar de lado sin verter la leche del vaso al oscilar la bandeja. Teresa se detuvo un instante.
Diego ya estaba allí, sentado a la mesa, inclinado sobre un libro. Era gracioso verlo seguir con el dedo las líneas como si fuera un niño. La vista le fallaba, quizá de siempre, pero el apuesto señor jamás se pondría gafas ni para leer, ni admitiría que, cuando se paraba con su caballo a mirar el campo lleno de trabajadores, apenas veía más allá de unos metros. Decían que era distante y altivo, y nunca sonreía a la gente. Su padre había sido muy querido, se conocía el nombre de cada peón, mujer o niño de dentro de la hacienda. Pero Diego no veía más allá de dos metros, ¡cómo iba a saludar!
—Señor —interrumpió Teresa con voz baja y comida por la emoción. Él levantaría sus ojos azules y sonreiría, jamás estaba preparada para esa primera mirada de la mañana que era solo para ella.
Diego, en efecto, arrojó su mirada de agua azul cargada de cariño, miró hacia la puerta, pensaron lo mismo, que Rosa no andaría lejos, y aun así siguió a Teresa con los ojos hasta que dejó la bandeja en la mesa a cierta distancia. La sonrisa de su Teresa, pura y limpia, suave como su piel, de labios sonrosados y mullidos. Pero la belleza morena de su rostro, sus ojos oscuros y un tanto rasgados era lo de menos; era su pelo negro, ensortijado, intentando siempre escapar de esos moños que la obligaban a llevar, lo que de verdad lo volvía loco de ella. Agarró su delgada cintura y se puso de pie de un salto, tenía treinta años y ya era el dueño de todo. Se sentía tan joven y libre de responsabilidades junto a ella, su pequeña Teresita, su alegría cada día.
—Diego, no, Rosa anda por ahí, cualquiera puede entrar —susurró Teresa intentando escapar con una débil resistencia cuando él se levantó de golpe y atrapó sus labios y la besó. Teresa olvidó hasta el pesado sonido del reloj de pared dando las ocho. Amaba a Diego desde el día en que él leía y la pilló alzando la barbilla por encima de su hombro para ver sobre qué trataba su libro.
—¿Sabes leer? —le preguntó con esos ojos azules entornados.
—Sí, señor —contestó Teresa demasiado asustada como para alzar más la voz. Su habitual impertinencia se apagó, esa por la cual la señora le había cogido ojeriza, desapareció oculta por la timidez.
—¿Tu nombre?
—Teresa.
Él lo repitió bajando el tono, «Teresita», y así empezó todo. Primero fueron breves conversaciones a la hora del desayuno, después le prestó un libro que no pudo leer nunca por falta de tiempo, pero que abrazaba por las noches antes de caer rendida sobre las mantas. Un beso robado, inclinados sobre algún poema; después otro, tras los besos un roce casual, una mano sobre otra al dejar la bandeja, una mano trazando la curva del cuello hasta que la sangre comenzó a hervir. Aquellos encuentros fugaces se convirtieron en habituales, excusas para sus monótonas vidas de pueblo. Al caer la noche se refugiaban como dos amantes en cuadras, entre las balas de paja, el campo, donde podían, escondidos de las miradas torvas de Eulalia, la mujer de Diego y señora de Bernal.
—¿Qué te ocurre, Teresita? —dijo Diego, notaba desde hacía días distante a Teresa. Las piernas de ella se deshacían cada vez que empequeñecía su nombre, había sido el primer hombre que había besado, el primero con el que había compartido su intimidad y hecho cosas que jamás pudo imaginar con otro. La mano de Diego permanecía sobre sus caderas y se revolvió de nuevo inquieta.
—Lo que me pasa es que cada día nos arriesgamos más, un día alguien nos verá e irá con el cuento a la señora.
Funcionó su regañina porque él la soltó al momento mirando hacia la puerta entreabierta.
—Tienes razón, Teresa, debemos tener cuidado, no podemos permitir que se entere.
—¿Tanto miedo le tienes? Diego, no puedo seguir así, miento a mis padres, miento a tu mujer cuando me mira fijamente, miento a Rosa, a María. Y sobre todo me miento a mí misma. Sé que nunca la dejarás y que lo nuestro solo tiene un destino, separarnos. Algo tan bonito como lo que siento no puede estar mal, Diego, no quiero vivirlo a escondidas. No me gusta mentir, no está bien, estás casado.
Él se mesó el cabello hacia atrás, ese pelo negro y brillante que se alborotaba con la mínima ráfaga de aire.
—Has crecido, Teresita —afirmó con pena, como si de una despedida se tratase y, aunque lo intentaba, Teresa no comprendía a qué se refería, solo había pasado un año en su casa, ¿cómo que había crecido? El ruedo de la falda le quedaba en el mismo sitio.
Oyeron los pasos avanzando por el corredor y Diego volvió a la mesa con su libro mientras Teresa servía la leche en la taza como si nada. Rosa entró con otro plato y la mirada de ambas se cruzó un instante; la de ella, esquiva, y la de Rosa, extrañada. En ese comedor se respiraba el silencio solo roto por el ir y venir de platos y tazas, y el piar de los pájaros del jardín.
—Buenos días, don Diego. Le traigo el pan, el otro se quemó —afirmó Rosa apartando a Teresa de la mesa con un movimiento imperceptible.
Él sacudió la cabeza y ambas salieron del comedor con una reverencia que Diego no vio, ni siquiera se despidió con la mirada. Teresa lo conocía lo suficiente como para saber que su conversación lo había enfadado. Lo vio salir a través de los cristales del corredor, llevaba su fusta y su traje de montar, en el que antes no había reparado, y al pasar a pocos metros de ella miró a Teresa un segundo y sonrió con tristeza. Teresa esperó todo el día a que él apareciera, miraba desde las ventanas de arriba para estar preparada por si volvía, pensó que la vista se le quedaría fija en los campos y los lejanos hayedos. Su primera decepción fue cuando no lo hizo a la hora de comer. Las horas pasaban lentas, alargadas como si fueran eternas, ¿sería lo que sentía un condenado cuando sabía que su hora llegaba o, por el contrario, se marcaría cada minuto como si fuera el último?
De hoy no pasaba, tenía que hablar con Diego, aquello ya no se podía ocultar por más tiempo, su tripa se llenaba a un ritmo espantoso, dejó de comer en cuanto sospechó que aquello no eran un engorde por los bollos de la Candela, ni una indigestión lo que le daba ganas de vomitar. No era tonta, sabía qué venía ahora, o Diego se hacía cargo o la casaban con alguno del pueblo. Genaro no, por favor, su madre llevaba años insistiendo en que le prestara atención, un buen muchacho, decía, y a ella le parecía insustancial, soso, como todos en el pueblo. Él buscaba su compañía en los bailes, cogía flores para ella y se hacía el encontradizo tras las esquinas. Menos mal que ahora, que estudiaba en Baeza para ser guardia civil, pasaba largas temporadas lejos. Cuando estaba por el pueblo, sentía su mirada por cada rincón, su sonrisa abstraída mientras ella trataba de darle largas y no ofender su interés. Y, sin embargo, qué remedio le quedaba, cuando fuera más que evidente que estaba embarazada su madre se moriría del disgusto y su padre le plantaría tal bofetón que el enfado sería lo de menos. Teresa no era débil de espíritu, pero cuando la incertidumbre pasó a ser una gran verdad, se había sumido en la desesperación, había oído hablar de chicas que se iban lejos, que se tiraban al río con el agua fría para perder al niño, de hierbas que te hacían vomitar hasta echar las entrañas. Ella no era capaz de todo eso, no por cobardía ni por creencias de curas, sino por la simple razón de no hacerse a la idea de que llevaba dentro una vida.
—Hoy no volverá hasta la noche, ha ido a Iruelos.
María la sobresaltó con su voz ronca al ver cómo iba de la ventana a la puerta de las cocinas mientras las luces del atardecer doraban los campos. Iruelos, un pequeño pueblo cercano donde vivía un amigo del señor.
—¿Quién? —Se hizo la tonta.
—¿Quién va a ser? —la increpó María, soltó el trapo con el que limpiaba los restos de la encimera de madera y lo pasó por sus dedos regordetes y desgastados—. Tú, niña, te crees que porque soy mayor no veo. Don Diego.
Teresa, en un acto reflejo, se llevó las manos al delantal para cubrir su vientre.
—No eres la primera —volvió a hablar María sin apartar la vista de ella—, pero ninguna fue tan tonta como para dejarse preñar. Cuando la señora se entera, las echa, ¿cómo crees que quedó un puesto libre en la casa siendo la única de los alrededores? Contigo ni lo ha visto venir. ¿Piensas que todas las criadas que han pasado por aquí se van sin más? Doña Eulalia las echa, deja que el señor se divierta un poco y, después, si te he visto no me acuerdo.
—No puedo creerlo.
—Yo sí que no puedo, pensaba que eras más lista que todo eso. ¡Ay, Teresa! Más te vale quitarte eso de dentro cuanto antes o correr a casarte con el muchacho ese, Genaro, que te trae flores.
Molestaba oírlo en las palabras de otra persona. María estaba en lo cierto, debía tomar una decisión ya. El tiempo corría en su contra. Oyó su caballo, el de Diego, pasar por el camino de atrás e hizo un mohín a María, era el camino de las cuadras.
—Teresa, aunque no lo parezca te he cogido cariño, no le escuches, te mentirá antes que enfrentarte. Don Diego es el señor, pero quien piensa es doña Eulalia. Ve a contárselo a tu madre antes que a él.
Teresa tiró del brazo para deshacerse del agarre de la cocinera, se colocó el moño y recompuso su falda, salió corriendo en busca de él. No podía ser verdad, Diego no era un bala perdida que seducía al servicio y luego dejaba que su mujer echase a las chicas, María estaba equivocada, no lo conocía como ella. Teresa era especial para él.
Corrió por el sendero de piedras y la cúpula que formaban los encinos. Lo encontró solo en las cuadras, acariciando el zaino, su caballo preferido con el que siempre montaba. Cepillaba al animal con mesura, como todo lo hacía. Diego estaba imponente con la chaqueta de lana, un gran señor, si no fuera por ese mechón rebelde que ocultaba sus ojos azules.
—¡Teresa! ¿Qué haces aquí a estas horas? Creí que hoy tenías la tarde libre.
Estaba de verdad sorprendido al ver a Teresa en su rincón secreto, donde jamás se le ocurriría ir a buscarlo durante el día. Ella miró los establos, desiertos a estas horas, Diego ni siquiera había avisado al mozo y se ocupaba él mismo de su zaino.
—Tenemos que hablar, Diego, no puedo esperar. —Las lágrimas, tan ajenas a ella, brotaron sin control, una carga demasiado pesada para llevar sola. Y ahora, si hasta María se había dado cuenta, ¿cuánto tardaría su madre en saberlo?
—¿Qué te pasa, Teresita, mi dulce niña?
Las palabras cariñosas que no esperaba de él hicieron que se refugiara en su pecho, quizá por estar tan disgustada no se daba cuenta de que Diego no la abrazaba, sino que separaba su cuerpo del de él, rígido, con expresión de cuervo, sin soltar el cepillo.
—Espero un niño tuyo.
Una vez que lo dijo el peso de los hombros se aligeró. Diego era inteligente y sabría qué tenían que hacer. Sin embargo, Teresa, al levantar su mirada, vio el miedo en ese rostro que, aunque cerrara los ojos, conocía de memoria.
—Esta vez te has superado, Diego —la voz de doña Eulalia saliendo de entre las sombras del heno hizo que diera un respingo, ¿habría oído su confesión?—. Cuando Rosa me vino con el cuento hace unos días no podía creerlo hasta veros juntos. ¡Ay, Teresa, niña… —La señora frente a ella, con esa expresión severa, sus ojos negros clavados en su rostro y aquellos rasgos rígidos como la piedra.
—¡Eulalia!
—No, Diego, calla. Sabes que conozco todas tus faltas una a una. Cuando me enteré de que retozabas con la primera, me disgusté tanto que quise morir. ¡Por favor, qué joven y tonta era! Con la segunda se me fue pasando y, ahora, cuando la lista es más larga que tu insulsa vanidad, me da igual, sinceramente. Fuiste el capricho de mi padre, no el mío. Por tierras se hizo y por tierras me entregué a ti, el amor es para los pobres, Diego. Pero he pensado en ti, Teresa, y mucho, en tu triste situación ahora —continuó hablando, marcando sus palabras con deliberada lentitud, rodeándolos mientras su vestido de bordados rozaba las faldas desgastadas de Teresa y las piernas de su marido—. Quiero quedármelo si es un niño. —Paró y, con el dedo índice, apretó con odio el vientre de Teresa hasta hacer que retrocediera—. Un heredero para que no vuelvas a tocarme, Diego, puedo soportar que te acuestes con ellas, pero después no puedo aguantar tus manos sobre mí —dijo a la vez que el odio retorció su boca en una mueca extraña.
—Tú estás loca, Eulalia, no digas tonterías.
—¿Eso crees? ¿Qué son tonterías? Estoy avocada a soportar la humillación de tus amantes, solo pido lo mismo para mí. Retoza con quien quieras, pero no conmigo, con un hijo yo ya habré cumplido mi deber y puedo ser libre de irme. No temas, jamás mancillaría tu apellido ni el de mi familia, pero quiero libertad.
Teresa los miró a uno y a otro negociar por un bebé que estaba en su vientre y ni siquiera querían, como si fuera un costal de grano. Se arrojaron insultos, reproches y juramentos mientras ella sujetaba su tripa. Lo cierto es que los señores llevaban casados casi diez años y doña Eulalia había perdido dos bebés en sus primeros meses de embarazo, uno cuando Teresa comenzó a servir en la casa de los Bernal. Todo se llenó de crespones negros y susurros de lástima que doña Eulalia cortó a las pocas semanas.
Sopesó las opciones y eran más bien pocas, podía esperar que fuera un niño, entregárselo a los Bernal y ya está, pero ¿qué haría cuando la tripa se hinchara y todo el pueblo lo supiera?
—Diego, recapacita, un heredero Bernal, estoy dispuesta a aceptarlo, hablaré con sus padres. —Señaló a Teresa—. Me llevaré a la chica a Cáceres a casa de mi familia hasta que nazca el bebé y después diré que es nuestro, lo tengo todo pensado. Cuando vuelva, caso a la chiquilla con ese zarrapastroso que ronda a todas horas la casa para verla y ya no podrá decir nada. ¿Cómo crees que tratarán a esta mocosa en el pueblo? Piénsalo, Diego, podrás retozar con quien quieras, con las criadas o con tu amante de Iruelos.
Teresa no podía creer que los señores estuvieran allí, decidiendo su futuro y el de su hijo. Sí, porque era su hijo más que el de Diego, que había jugado con ella como con tantas otras antes. ¿Una amante? ¿No iba Diego a Iruelos a ver a su amigo? La verdad se hacía evidente, doña Eulalia hablaba con tal franqueza y resignación que todo acerca de las otras chicas debía de ser verdad. Teresa se dio la vuelta y con paso firme salió de las cuadras, desoyendo el «Teresita» de Diego. ¿Cómo había permitido que aquel ser pusilánime tocara su cuerpo? ¿Que le arrebatase su vida? Doña Eulalia lo tenía convencido, lo había visto en su forma de retroceder ante ella. Por primera vez, Teresa había tomado conciencia del ser que habitaba en ella, un niño o una niña, con un corazón latiendo y quizá el rostro parecido a su madre o a su padre. Apenas podía decidir qué falda ponerse como para decidir la vida de un niño. Otro chico para los campos, agachado de sol a sol sobre la tierra, entre el barro en primavera, entre la nieve en invierno y bajo el sol de agosto. Podía ser un gran señor, vestir de tiros de largos y, cuando la viera, giraría la cabeza, avergonzado por su madre, una indecente que había traído al mundo a un bastardo, porque esas cosas siempre se sabían. ¿Y si heredaba la nariz de su abuelo o su altura desmedida? O los lunares de su abuela… o su pelo negro y rizado, todos se darían cuenta.
Pronto el miedo atenazó su cuerpo, la enorme responsabilidad que se cernía sobre ella. Echó a correr, huyó de allí. Se vio, sin ser consciente, bajando la cuesta. Primero deprisa y después a la carrera, con el delantal aún puesto y el pelo suelto. Se había deshecho al fin el moño que siempre intentaba domar, los rizos negros sobre la cara y el barro pegado a los zapatos de trabajar. Atravesó las huertas de los Bernal, corrió por la entrada al pueblo y llegó hasta la puerta de su casa sin resuello y con las mejillas ardiendo. Dentro, su madre cantaba coplas, con esa voz dulce que no engañaba a nadie sobre su fuerte carácter. Teresa entró de golpe, con el polvo que traía flotando alrededor. Su madre se asomó desde la cocina. Teresa, con un gesto aprendido con los años, se soltó los zapatos con los talones y reaccionó ante el frío del suelo a pesar de los gruesos calcetines.
—¡Pero, Teresa, hija! ¡Mira cómo has puesto todo tu delantal!
—¡Madre! —Su madre, tan poco dada a ofrecer cariño, se vio obligada a cobijarla entre sus brazos. Sus manos, llenas de harina, acariciaron el pelo de su única hija y, sin darse cuenta, la acunó hacia adelante y atrás. Tras años sin niños, se fueron acostumbrando su marido y ella. No vendrían hijos, decía su madre mientras sus primeras canas rayaban su pelo negro carbón. Hasta que un buen día, tras otro de vomitar, supo que al fin habían sido bendecidos. Una niña, Teresa, pizpireta, alocada, bonita, amable, cantarina y con un genio de mil demonios que aún conservaba a sus dieciocho años. Siempre demasiado madura para su edad, un tanto huraña con sus cosas, siempre independiente y siempre discutiendo con su padre por esos locos sueños de ser maestra de escuela.
—Pero ¿qué te ha pasado, criatura? ¿Ya has roto algo de valor a doña Eulalia? ¿Te ha echado? —Su madre le apartó hacia atrás el pelo para mirarla a los ojos—. Ya está, te ha regañado y con ese orgullo tuyo, que no sé a quién has salido, te has marchado. Mírate, todo el delantal sucio. ¡Ah, no, esto lo vas a frotar tú hasta que esté blanco! No me tienes esta noche dándole a la piedra por tus rabietas…
—Madre —interrumpió Teresa con tal tristeza que ella paró su regañina, con el trapo que tenía en sus manos empezó a refrotar cada dedo, preocupada, hasta arrancar algo ya invisible. Un abismo siempre las separaba, nunca conseguía comprender a su hija, Teresa siempre le reprochaba que tomara decisiones por ella, como conseguir el puesto en casa de los Bernal, sin consultar nunca. La última discusión había sido por ese muchacho, Genaro, con un buen porvenir, pronto acabaría sus estudios, bebía los vientos por Teresa y ella lo único que hacía era evitarlo por todo el pueblo. Hasta los otros chicos del pueblo se reían de él y los desaires de Teresa.
—¿Qué pasa, Teresa?
El mundo, al ver el rostro de su madre, dio vueltas, ¿cómo era capaz de dar semejante disgusto a los padres que tanto quería? No debía haber ido a casa, tenía que haber tenido valor para echarse al río. «Cobarde, cobarde», oyó en su cabeza un soniquete como el del corro que formaba de niña con las chicas del pueblo. Su madre vio cómo se llevaba los brazos cruzados al vientre en un gesto de protección y sus ojos se abrieron como dos esferas de entendimiento. Buscó a su espalda una silla y, con la boca desencajada, se sentó con todo el peso de los años. De repente, recordó cómo había tenido que soltar las gomas de sus faldas días antes o mover los botones de sus blusas.
—¿De quién es? Si es de Genaro, os casáis mañana como que me llamo igual que tú —afirmó recuperando su habitual aplomo—. ¿Es de ese muchacho? —gritó más entera, levantándose para coger sus hombros.
—Es del señor, de don Diego —admitió Teresa, tan enredada su vida que ya daba igual confesar.
—¡Niña tonta! ¿Cómo se puede ser tan ignorante? —gritó, por primera vez su madre le dio una bofetada. Teresa hubiera querido que fueran más para purgar todo el dolor que llevaba dentro, para arrancar de su madre tal expresión de decepción—. Te has dado al señor, te dobla casi la edad, está casado, ¿no te he enseñado nada? Ahora eres una indecente, deshonrada, como una de las de la casa del robledal.
Todos en el pueblo sabían quiénes eran esas chicas y señoras que vivían en una casa destartalada y recibían visitas de noche y de día a cambio de unas monedas.
—No, madre, yo lo quería.
—¿Querías? Se lo has dicho, ¿verdad? Y te ha echado de la casa. ¿Qué esperabas? ¿Que se fugara contigo? ¿Se ha enterado la señora?
—Doña Eulalia quiere al niño, y sí, se ha enterado y dice que va a quedárselo, que como no puede tener hijos, que lo hará pasar por suyo. Y yo no quiero, madre, es mío.
—¿Tuyo? ¡Tú no tienes nada, ahora menos que nunca!
Su madre soltó de golpe sus hombros, impresionada por tantas cosas que se había perdido de su hija, ¿cómo no lo vio venir? Teresa había cambiado desde que empezó a ir a casa de los Bernal, primero el brillo en sus ojos, como una idiota había pensado que su hija era feliz al fin, conformada con su situación, que todas aquellas ideas locas que recorrían su pueblo y otros acerca de la igualdad, la opresión de los señores y mil tonterías más las había olvidado. Ella también había tenido de joven sueños, pajarillos en la cabeza, y achacó aquel comportamiento a la edad. No vio cuando Teresa dejó de comer, cuando no dormía y salía a pasear sola, no quiso ver nada de su única hija y aún menos cómo vomitaba en el patio de atrás entre las cercas de los cerdos. Ella sufrió tanto entre aquellas paredes para quedarse embarazada, llenar su vientre con hijos, que el día que Teresa nació entre esas sábanas que antes refregaba fue el más feliz de su vida. No era cariñosa ni de besos, ni siquiera con su Teresa, pero quería más a su niña que a la vida, ¿y si su hija malograba el niño de su vientre y nunca tenía más hijos? Si ella no hubiera tenido a Teresa en su vida el corazón se le habría roto, entendía lo que era ser madre, desear un hijo y ver que pasaban los años y nunca llegaba.
Teresa vio cómo el rostro de su madre iba cambiando mientras asimilaba la verdad. Siempre pensaba en ella como una mujer pusilánime, pendiente de las órdenes de su marido e ignorante de sus propios deseos. Levantó la vista y vio una determinación en su rostro desconocida hasta ahora. Si hubiera podido entrar en ese momento en los pensamientos de su madre, Teresa hubiera sabido de su indignación, darle su nieto a esa bruja de doña Eulalia, vender al niño como si fuera grano o entregarlo como si fuera uno más de los carros. ¡Por tener dinero se creían con derecho a todo! ¡Eso nunca!
Teresa vio girarse a su madre, ir al ladrillo al lado de la chimenea, donde guardaban escondidas las pocas cosas de valor, los pendientes de la abuela, el collar de su boda y los pocos ahorros de toda una vida. Volvió hasta ella, con las monedas en una bolsita de rafia y cogió sus manos. Teresa sintió el calor y la sequedad rasposa de la harina aún pegada a su piel.
—Toma, Teresa, recoge tus cosas antes de que vuelva padre. Le conoces, no será comprensivo contigo, te echará de casa. Con este dinero tendrás para el tren a Madrid, no es nada, pero al menos tendrás para unos meses, hasta que el niño nazca.
—¿Quieres que huya?
—Si no quieres entregarlo a doña Eulalia, más te vale correr, porque no admitirá un no. Yo sé lo que es querer un hijo, Teresa, y tú eres demasiado chiquilla para darte cuenta. Cuando nazca, no dudes, quédate en Madrid y no vuelvas nunca al pueblo. Si algún día te va bien podrás darle lo que yo no pude contigo, puedes decir que eres viuda.
—¿Y padre? ¿Qué le diré?
—No le dirás nada, no me hace falta preguntarte si te casarás con algún muchacho del pueblo porque no lo harás, te conozco y él intentará obligarte. Eres terca como una mula, tampoco te desharás del niño porque, si no, ya lo habrías hecho y no me habrías dicho nada, así que corre, Teresa, vete, no te despidas de tu padre siquiera si no quieres ver su decepción en los ojos, no quieras que el último recuerdo de él sea amargo. Vete y no vuelvas, Teresa. Nunca.
Cuando se levantó aquella mañana no sabía que era la última de la vida que conocía, que todo en cuestión de horas sería un gran desastre. Los últimos acontecimientos se diluían en una neblina como si fueran ajenos a ella. ¿De verdad merecía la pena? ¿No podía ceder a los deseos de los Bernal? No sería tan terrible, vería al niño todos los días mientras le servía el desayuno y tal vez la dejaran cuidar de él en lugar de llamar a una niñera. Doña Eulalia lo dijo, si era niño. Pero ¿y si era una niña? Se quedarían aisladas en el pueblo, deshonradas, ¿podía hacer eso a alguien con su sangre? Y sus padres sufriendo por la vergüenza. Cogió las monedas, se quitó el delantal y comenzó a guardar sus pocos vestidos en la vieja maleta de padre, la que trajo de Galicia cuando era maestro y llegó al pueblo lleno de ilusiones que fueron muriendo con el tiempo.
—Ve a las Carmelitas, dicen que acogen a mujeres como tú —dijo su madre.
¿A mujeres como yo? Siguió pensando mientras uno tras otro sus vestidos caían en el interior de la maleta. ¿Hay mujeres como yo? ¿Desvergonzadas? La ira comenzó a calentar la sangre de Teresa, su madre la echaba, así, sin más, ni siquiera se despediría de su padre, levantó la mirada con odio y entonces vio sus arrugas, junto a la boca y los ojos. Su madre había envejecido en una hora tanto que la veía encorvada y mayor, muy mayor. Había esperado de ella apoyo incondicional, quizá tan solo que le dijera que todo estaba bien. «Hija, nada malo te pasará, estaré a tu lado». Teresa sabía de Inés, la chica del pueblo que se quedó embarazada hacía unos años, no quiso decir el nombre del padre, todos decían que había seducido en los campos a algún inocente, como si el padre de la criatura no hubiera hecho nada. Ahora su hijo lo criaban sus abuelos porque ella no lo aguantó, se mató, así sin más. Habían jugado juntas mil veces en la plazuela y, cuando pasó lo que pasó, no entendió muy bien por qué Inés no pudo soportar las miradas de lado, los murmullos a su paso, que la echaran de los corros… Ahora sí, ahora podía ver cómo sería su vida si se quedaba en el pueblo. Una mierda, vamos. Eso hubiera dicho el cura, que para ser cura hablaba tan mal como los de la taberna y sería el primero en condenarla en su sermón dominical.
Teresa quería entender a su madre, no era una mujer templada, con mala leche sí, pero no con un carácter capaz de enfrentarse a sus vecinos de toda su vida, que le dieran la espalda y luchar por su hija y su nieto. Tal vez si su madre fuera más fuerte. Teresa se sentía rechazada, su madre le hacía sentir sucia.
—Madre, despídeme de él —dijo Teresa al fin con todo guardado refiriéndose a su padre. Nunca sabría más de ella porque su madre no sabía escribir, las cartas que recibiría serían palabras de su padre y tampoco las leería. La mujer de un maestro que no sabía escribir ni leer. Otra cosa que su madre consiguió por ella, que él la enseñara—. Os quiero, madre, nunca lo olvidéis, y no sufráis por mí, tengo más arrestos que diez hombres.
Su madre sonrió a medias, la abrazó con fuerza y se dio la vuelta, era mejor así, ni tiernas palabras ni lágrimas, el adiós de una hija.
—Llévate el carro de padre hasta la ciudad, coge el primer tren a Madrid.
—¿Qué le dirás?
—A nadie le extrañará, y a él menos que a nadie, que te has escapado a la capital por culpa de todas esas ideas que te meten en esas reuniones de trabajadores. Todos saben que tu prima está allí, les diré que te has ido con ella, total, ya ni escribe, así que no hay peligro de que corra la voz en el pueblo. Búscala, si te hace falta, no me importa si se enteran, ¿me oyes? Si pasas apuros, ve a buscarla.
El recuerdo de su prima era el de una mujer elegante y alta, con zapatos de tacón y un chal de seda que volvió una vez al pueblo, estuvo un día, lo suficiente para que los sueños de algunas chiquillas como Teresa acerca de Madrid se dispararan y viera que su prima era altiva y renegaba de su pueblo. Los miraba con desidia, incluso con rencor por algo que Teresa no supo comprender.
—Te lo he dicho, estaré bien. Deme otro beso, madre.
Siempre lo supo, intentó retener el olor de su madre, a harina y fuegos pegado en sus ropas y su pelo, lo suave de su piel y lo áspero de sus manos. Aquel fue el último beso que le dio a su madre, la última vez que vio su pueblo salmantino. Y se juró a sí misma que también sería la última vez que lloraría por culpa de un hombre.