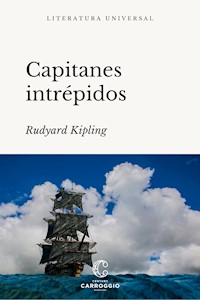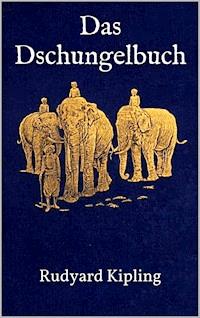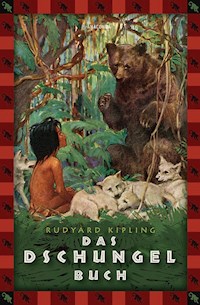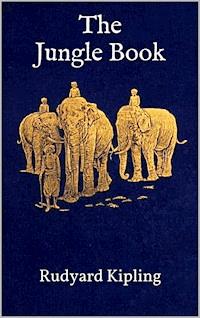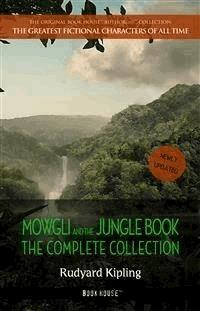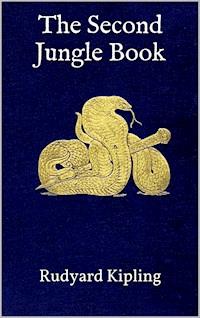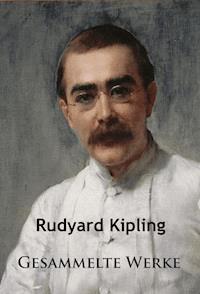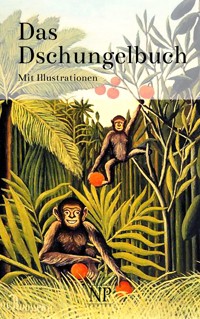Capitanes intrépidos
Rudyard Kipling
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción: Juan Leita.Traducción: Jorge Beltran.Diseño de portada y maquetación: Santiago Carroggio.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, la época y su obra
CAPITANES INTRÉPIDOS
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Introducción al autor, la época y su obra
por
Juan Leita
Rudyard Kipling nació en Bombay (India) el 30 de diciembre de 1865. Su padre, Lockwood Kipling, trabajaba al servicio del Estado en la India inglesa, lo cual había de influir notoriamente en la educación y en la mentalidad de un niño que pronto se encontraría inmerso en la poderosa fuerza y la alta calidad de la cultura británica. Desde muy temprana edad, en efecto, fue enviado a Inglaterra para cursar sus primeros estudios. Entre los seis y los diecisiete años, el futuro autor del incomparable Libro de las tierras vírgenes no conoció otro ambiente ni otra manera de pensar que los que estaban en boga por entonces en Gran Bretaña: el espíritu imperialista. No obstante, el enorme bagaje de conocimientos, de técnica literaria y de vastísima cultura, le proporcionaría la posibilidad de adquirir un rápido auge como periodista y como autor de notables relatos cortos, llenos de imaginación y de sentido humanismo.
En 1882 regresó a la India y en seguida entró a formar parte como colaborador en la Civil and military gazette,de Lahore. Mientras cursaba la carrera de leyes civiles en Allahabad, no solo se destacó por su buen hacer en el campo periodístico, sino también por la pronta publicación de una serie de brillantes narraciones, recopiladas bajo el título de Plain tales from the hills (Cuentos de las colinas, 1887).
Para completar sus estudios legislativos, se dedicó a recorrer durante cierto tiempo varios países, lo cual le otorgaría también la oportunidad de ampliar su visión universalista y conocer nuevas tierras aptas para la creación de relatos en parte imaginativos y en parte basados en la realidad. Sabemos que estuvo en Bengala, Birmania, China, Japón, América del Norte, así como en otros países colindantes a la India.
El éxito de sus publicaciones, sin embargo, había sido hasta ahora reducido, ya que no había sobrepasado las fronteras de su tierra natal. Había que esperar el año 1889, fecha en que se trasladó nuevamente a Gran Bretaña, para que su nombre adquiriera fama y prestigio dentro del inundo de las letras.
Por primera vez abordó el campo de la novela y de la poesía, convirtiéndose principalmente con dos obras en el entusiasta cantor del imperialismo británico. Tanto la novela The ligth that failed (La luz que se apaga, 1891) como el poema Barrack room balladas (Baladas de cuartel, 1892) representaron la consagración de Rudyard Kipling no solamente como hábil y espléndido escritor, sino también como defensor prototípico de unas ideas que en aquella época gozaban de la mayor aceptación. La doctrina humanista de Kipling del «white man's burden» («la responsabilidad del hombre blanco»), del deber de las naciones blancas de trasmitir a los pueblos subdesarrollados las conquistas de la civilización europea, significaba una base muy apta para la justificación de la expansión dominadora y económica de Inglaterra en los territorios de ultramar.
En poco tiempo, Kipling pasó a ser el autor imperialista por excelencia, llegándose a ofrecerle el título de «poeta laureado», en sustitución de Alfred Tennyson, el gran cantor de las glorias nacionales fallecido en 1892. No obstante, aquel que podría haber sido el sucesor en tan honrosa y digna distinción de poetas tan relevantes como Wordsworth y Tennyson declinó humildemente este honor
La actividad literaria de Kipling se acrecentó sobremanera a partir de 1895, cuando se dedicó más plenamente al género que le había de otorgar una justa fama mundial: la narración juvenil. En el breve espacio de seis años aparecieron las obras capitales que encumbrarían su nombre a las más altas cimas de la literatura especializada para muchachos. En primer lugar, el Libro de las tierras vírgenes y el Segundo libro de las tierras vírgenes,con su originalísima trama del niño educado entre los lobos, lograrían ejercer un auténtico hechizo en las mentes extasiadas de los chicos de todo el mundo. Poco tiempo después, en 1897, una novela de aventuras alcanzaría una popularidad internacional semejante: Capitanesintrépidos, mientras que ya iniciado nuestro siglo, en 1901, aparecía una de sus mejores producciones: Kim, en el marco intrigante y fantástico de las revueltas indias contra la dominación inglesa.
La fantasía de Rudyard Kipling parecía inagotable, a la vez que se manifestaba siempre de nuevo con evidente sorpresa. Una serie de cuentos, repletos de gracia y de imaginación, se convertiría en 1902 no solamente en agradable pasatiempo para miles de muchachos, sino que llegaría incluso a incorporarse en las escuelas como libro de texto para el aprendizaje de lectura: Just so. Stories for Children (Precisamente así. Historias para chicos). En este libro se narran con humor desbordante cosas tan curiosas como la invención prehistórica del alfabeto, la razón por la cual el camello tiene una joroba y por qué la ballena tiene unos dientes como una reja. El autor ilustró graciosamente la obra, aunque hay que reconocer que el dibujo no era su fuerte. Ilustre precedente de Saint-Exupéry en Elpequeño príncipe,Kipling demostró su inmenso interés por el mundo extremadamente imaginativo de los jóvenes.
Los prestigiosos e innegables méritos del célebre autor angloindio fueron reconocidos oficialmente a partir de 1907, cuando le fue concedido el máximo galardón de las letras: el premio Nobel de Literatura. Desde entonces fue colmado de honores y en 1926 se llevó a cabo la fundación Kipling Society,a fin de promover las ideas y directrices principales del gran escritor.
La última etapa de la vida de Rudyard Kipling se caracterizó por una tranquila y pausada actividad de la que, sin embargo, surgieron obras maduras como Letters of travel (Cartas de viaje), Land and sea tales (Cuentos de mar y de tierra) yla autobiografía inacabada Something of myself (Algo sobre mí mismo) que vio la luz un año después de su muerte.
Como un símbolo eminente de lo que había significado dentro de su ámbito nacional y político, Kipling falleció en 1936, dos días antes que muriera su rey: Jorge V, el hombre que había ayudado decisivamente a superar las numerosas dificultades de la primera Guerra Mundial y los problemas de adaptación del imperio británico. De este modo se terminaba una época de la cual Rudyard Kipling fue uno de los intelectuales más sobresalientes y representativos.
La poderosa originalidad y la tremenda fuerza de los relatos y narraciones que, a lo largo de su vida, produjo con pasmosa facilidad el creador de Kim se reflejan indudablemente con la máxima garantía en el uso constante que ha hecho el cine de sus peripecias y argumentos. Como veremos puntualmente, todas sus obras capitales, incluidas en la presente selección, fueron llevadas triunfalmente a la pantalla. No obstante, han sido innumerables los guiones cinematográficos que se han basado en las variadas y sumamente entretenidas creaciones de Kipling. Ya en 1939, Hollywood realizaba un film que se convertiría en una de las películas más celebradas por su prodigioso ritmo alegre y aventurero: Gunga Din. Sacado de su obra Soldiers Three (Tres soldados), suspersonajes serían encarnados por nombres tan famosos dentro del mundo del cine como Douglas Fairbanks (Jr.), Cary Grant y Victor McLaglen. La constante vigencia de sus argumentos, sin embargo, se hace patente en la aparición en nuestra pantallas de la película Elhombre que pudo reinar,adaptación de John Huston de un relato de Kipling, protagonizada por Sean Connery y Michael Caine, dentro del género más puro de la «aventura por la aventura» que el séptimo arte necesita y sabe agradecer en su momento.
Quien sepa valorar en su justa medida lo que significa el cine en nuestro siglo, comprenderá que este dato constituye una prueba casi incontestable de la impresionante vitalidad y de la original creación de las obras de Rudyard Kipling.
LA PESCA EN TERRANOVA
Capitanes intrépidos,la novela seleccionada para este volumen, constituye una singular y atrayente narración acaecida en medio de la vida real de los pescadores en Terranova. Un muchacho, Harvey Cheine, hijo de un multimillonario americano, se encuentra de repente a bordo de un barco pesquero que afortunadamente lo ha recogido de las aguas del mar. Como la tripulación tiene el firme propósito de llegar a su destino para llevar a cabo la tarea que les procura el salario de todo un año, el muchacho se ve obligado a seguir de cerca la vida y las peripecias de los pescadores, enrolándose forzadamente como grumete. Con este motivo, el lector puede ver cómo se pinta con la mayor viveza una de las más esforzadas, duras y sin duda interesantes actividades humanas.
Según se sabe por datos históricos, mucho antes de que Juan y Sebastián Caboto descubrieran la isla de Terranova en 1497 sus aguas eran ya visitadas por los pesqueros vascos y escandinavos. A partir de 1550, sin embargo, el territorio se iba a convertir en un constante campo de batalla entre ingleses y franceses por la posesión y el dominio de una zona verdaderamente inhóspita. ¿Qué tesoro se escondía en aquella región enormemente gélida y peligrosa, para que dos naciones europeas se disputaran con tanto ahínco su colonización?
En los bancos de Terranova, lo que los pescadores han buscado siempre con afán es la carne de bacalao que, seco o salado, se exporta a todo el mundo y constituye una auténtica riqueza por sus cualidades peculiares, ya que todo él resulta aprovechable. No solo sirve para comerlo curado y preparado de diversas maneras, sino que incluso los despojos se usan como abono o son empleados en farmacia por su abundancia en vitaminas.
La pesca del bacalao es objeto de un trabajo intensísimo que suele llevarse a cabo en dos períodos. La de mayor envergadura y peligrosidad se realiza en invierno, cuando los animales adultos se reúnen en bancos muy nutridos y se acercan a la costa a fin de reproducirse. La segunda tiene lugar durante el verano, en las zonas donde los animales se alimentan con avidez y se encuentran relativamente aislados. Moluscos, crustáceos y arenques son los alimentos preferidos del bacalao. En esta época resulta más fácil pescarlo con anzuelos cebados con peces y calados a una profundidad mínima de veinte metros.
Las condiciones geográficas y climatológicas de Terranova, sin embargo, no ayudan precisamente a este tipo de trabajo tan arduo. Las costas están cortadas por numerosísimas bahías, fiordos, penínsulas y pequeñas islas. El clima es extremadamente húmedo y frío. Las corrientes heladas retrasan la llegada de la primavera y los veranos son cortos y frescos. En invierno, las nevadas son constantes y el viento acrecienta la gran desapacibilidad del ambiente.
Rudyard Kipling, en su visita a América del Norte, pudo conocer a la perfección esta multitud de detalles interesantes que formaban la vida real y la actividad de los pescadores de Terranova, sintiéndose inmediatamente atraído por aquellos que siempre admiró en sumo grado: el esfuerzo ingente del hombre en su lucha con la vida y con sus emboscadas, así como las cualidades viriles. De ahí que pensara en urdir un emocionante relato sobre la intrepidez de los hombres dedicados a la pesca del bacalao e hiciera que Harvey Cheine llegara a interesarse profundamente por ellos.
Capitanes intrépidos fue llevada a la pantalla en 1938 por un prestigioso director: Victor Fleming, y uno de los papeles principales fue confiado a un gran actor norteamericano que se destacó siempre por su aspecto de hombre justo y a la vez lleno de bonhomía: Spencer Tracy. Precisamente por su espléndida interpretación en este film, le fue concedido el Oscar al mejor actor por la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood.
UN AUTOR PERDURABLE
«No creo que haya otro escritor capaz de comprender y hacer comprender al lector la eterna crueldad de la vida, de la naturaleza y del destino. Es un profesor de energía que es enérgico por temperamento. Excitando el terror, la compasión y saturándolos de ironía, este autor escribe páginas admirables, humedecidas por las lágrimas y repletas de gracejo.» Estas palabras de Maurice Muret, referidas a Rudyard Kipling, nos sintetizan de alguna manera las principales características del gran escritor angloindio. No solamente la vitalidad constituye el elemento básico de las emocionantes tramas que creó, sino que existen también en Kipling unos contenidos fundamentales de ternura humana y de humor exento de toda maldad. Impresionado por las fuerzas a menudo implacables de la vida y de la naturaleza, no renunció sin embargo a la visión propia de la humanidad que consiste precisamente en la compasión y en la ironía. Al contrario, quizá como nadie supo compendiar de una manera extraordinaria valores aparentemente tan antagónicos como la suprema energía y la inmensa comprensión de la debilidad, la admiración de la fuerza y la relativización sutil de la inteligencia. Por esto, durante mucho tiempo las novelas y narraciones de Kipling gozaron de la máxima popularidad.
Con todo, una sombra pesaba sobre sus escritos. Aquel que había sido el entusiasta cantor del imperialismo británico en alguna de sus novelas y sobre todo en sus poemas había de ser minusvalorado también con la caída de las ideas imperialistas y el resurgimiento de los innegables derechos nacionales. El prestigio literario de Kipling fue así oscurecido posteriormente, a base de reducir toda su obra a la óptica exclusivista del defensor del colonialismo inglés. Sin embargo, como afirma muy acertadamente José M. Valverde, «para dictar un juicio propiamente literario» tendríamos que dejar a un lado «su obra en verso, patriótica y moralista, menos perdurable», para «fijarnos en sus cuentos, por los cuales Kipling tiene méritos independientes de su papel de bardo colonial». Pasó la época, ciertamente, de las Baladas de cuartel y del éxito de su sermón laico If (Si) que llegó a envolver los tubos de pastillas de cierto famoso específico, en traducción a varios idiomas, como obsequio de la casa fabricante. Pero constituye un auténtico despropósito dentro de la historia de la literatura juzgar a Rudyard Kipling por un aspecto realmente secundario y totalmente ajeno a lo que significan los valores humanos y propiamente literarios.
La prueba más fehaciente de la perdurabilidad de las narraciones de Kipling, por su originalidad y su fuerza intrínseca, no solo se halla, tal como hemos dicho anterior mente, en las constantes adaptaciones del cine, sino también en su callado pero continuo uso para la lectura. Con toda razón, E. Shanks ha formulado este mismo argumento en unos párrafos que concluyen con autoridad nuestra presentación: «Se encierra una inmensa vitalidad en todas sus obras. Piénsese de él lo que se quiera, instauró una moda de sorprendente duración, y nada sin vitalidad habría podido imponer una moda que se ha mantenido durante tanto tiempo».
CAPITANES INTRÉPIDOS
(Una aventura en el Gran Banco de Terranova)
Capítulo primero
Alguien había dejado abierta la puerta del salón de fumar y por ella penetraba la niebla del Atlántico Norte, mientras el gran trasatlántico daba bandazos y subía y bajaba al compás de las olas haciendo sonar la sirena para advertir de su presencia a la flota pesquera.
—Ese pequeño que se llama Cheyne es la peor plaga de a bordo —dijo un hombre enfundado en un abrigo de frisa, cerrando la puerta con brusquedad—. Maldita la falta que nos hace aquí. Es demasiado fresco.
Un alemán de pelo blanco alargó la mano para coger un emparedado y luego, entre bocado y bocado, dijo:
—Conozco a los de su especie. América está llena de ejemplares como él. Ya digo yo que deberían ustedes permitir la importación libre de varas para dar azotes.
—¡Bah! No hay para tanto. En realidad es más digno de lástima que de otra cosa —dijo arrastrando las palabras un neoyorquino cómodamente tumbado en los cojines que quedaban debajo del mojado tragaluz—. Desde que era un crío lo han estado llevando de hotel en hotel. Esta mañana estuve hablando con la madre del pequeño. Es una señora encantadora, pero ni siquiera finge ser capaz de gobernarlo. Lo llevan a Europa para que complete su educación.
—Pero si todavía tiene que empezarla —dijo un hombre de Filadelfia que se encontraba acurrucado en un rincón—. Ese crío recibe doscientos dólares al mes para sus caprichos. Él mismo me lo dijo. Y aún no ha cumplido dieciséis años.
—Su padre anda metido en el negocio de ferrocarriles, ¿no es verdad? —dijo el alemán.
—Ajá. Y también es dueño de minas, serrerías y navieras. Se hizo construir un palacio en San Diego. Ahí es nada. Y otro en Los Ángeles. Posee media docena de líneas de ferrocarril, la mitad de las serrerías de la costa del Pacífico y deja que su mujer se encargue de gastar el dinero —dijo el hombre de Filadelfia con voz perezosa—. Según ella, el clima del Oeste no le sienta nada bien y por esto se pasa la vida viajando, llevando consigo sus nervios y al pequeño. Me imagino que trata de averiguar qué es lo que divierte a su hijo. Se van a Florida, luego a los Adirondacks, pasan por Lakewood, Hot Springs, Nueva York y vuelta a empezar. A decir verdad, el crío se ha convertido en una especie de imitación de empleado de hotel. Cuando vuelva de Europa, será un verdadero azote de Dios.
—¿Y cómo es que su padre no se ocupa personalmente de él? —dijo el del abrigo de frisa.
—Seguramente porque tiene demasiado trabajo forrándose de oro y no quiere que lo molesten. Ya tendrá ocasión de darse cuenta de su error dentro de unos años. Y es lástima, porque al chico no le faltan buenas cualidades. Basta con esforzarse un poco para descubrirlas.
—¡Eso! ¡Un pequeño esfuerzo con la vara en la mano! —gruñó el alemán.
La puerta volvió a abrirse con estrépito y un muchacho delgado se asomó al salón de fumar, apoyándose indolentemente en el quicio de la puerta. Tendría unos quince años y de sus labios colgaba un cigarrillo a medio fumar. La palidez amarillenta de su cara resultaba extraña en una persona de su edad y su expresión era una mezcla de indecisión, fanfarronería y cierta astucia de mala ley. Vestía una chaqueta deportiva de color cereza, pantalones hasta las rodillas, calcetines altos de color rojo y zapatos de ir en bicicleta. Sobre su coronilla descansaba una gorra de franela roja. Dio un vistazo a los reunidos, silbó entre dientes y con voz chillona dijo:
—¡Hay que ver qué niebla más espesa hay ahí fuera, oigan! Estamos rodeados de pesqueros por todas partes. Se les oye graznar como gaviotas. Oigan, sería divertido que echásemos uno a pique, ¿no les parece?
—Cierra la puerta, Harvey —dijo el neoyorquino—. Ciérrala y tú quédate fuera, que aquí no te necesitamos para nada.
—¿Quién va a impedirme entrar? —respondió el recién llegado con acento bravucón—. ¿Acaso me, pagó usted el pasaje, míster Martin? Me parece que tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera de ustedes.
Cogió unos dados que había sobre un tablero de jugar a las damas y se puso a arrojarlos, primero con la derecha y después con la izquierda.
—Oigan, señores, esto está más aburrido que un funeral. ¿Qué me dicen de una partidita de póquer?
Nadie contestó. Harvey dio unas cuantas chupadas al cigarrillo, cruzó las piernas y se puso a tamborilear sobre la mesa con unos dedos bastante sucios. Acto seguido, sacó un fajo de billetes de banco como si tuviera intención de contarlos.
—¿Cómo se encuentra tu mamá esta tarde? —dijo uno de los presentes—. Hoy no la he visto a la hora del almuerzo.
—Me imagino que estará en su camarote. Cuando viaja por mar se marea casi siempre. Le daré quince dólares a la camarera para que la cuide. Lo que es yo, no me gusta bajar al camarote a menos que sea imprescindible. Me rea un no sé qué cuando paso por delante de la despensa. ¿Saben? Esta es la primera vez que viajo en barco.
—Oh, no hace falta que te disculpes, Harvey.
—¿Quién dice nada de disculparse? Esta es la primera vez que cruzo el océano, señores, y, dejando aparte el primer día, no me he mareado ni pizca. ¡Ni pizca!
Con aire triunfal descargó un puñetazo sobre la mesa, se mojó un dedo con saliva y siguió contando los billetes.
—Oh, ya se ve muy bien que eres excepcional. Te auguro un brillante porvenir —dijo el hombre de Filadelfia, soltando un bostezo—. Como te descuides, llegarás a ser una honra para tu país.
—Ya lo sé. Soy americano antes que nada. Americans de los pies a la cabeza. Ya se lo demostraré a esos europeos. ¡Uf! Se me ha apagado el cigarrillo. No hay quien se fume esta porquería que venden a bordo. ¿Alguno de ustedes, señores, tiene cigarrillos turcos auténticos?
El oficial de máquinas entró en aquel momento. Venía con la cara enrojecida, sonriente y calado hasta los huesos.
—Oye, Mac —dijo Harvey alegremente—. ¿Qué tal vamos?
—Pues como siempre —dijo el otro con voz grave—. Los jóvenes se muestran tan corteses como siempre al tratar con sus mayores y estos procuran apreciar su cortesía.
Una risita burlona surgió de un rincón del salón. El alemán abrió su cigarrera y dio a Harvey un cigarro flaco y negro.
—Esto es lo que fuman los fumadores de verdad, mi joven amigo —dijo—. ¿Quieres probarlo? ¿Sí? Ya verás qué bien te sienta.
Haciendo una floritura con la mano, Harvey aplicó una cerilla al feo objeto que acababa de entregarle el alemán y pensó que sus progresos en sociedad podían medirse por pasos agigantados.
—Hace falta más que esto para tumbarme de espaldas —dijo, sin saber que acababa de encender un verdadero petardo.
—Eso ya se verá dentro de un rato —dijo el alemán—. ¿Dónde estamos ahora, míster Macdonald?
—Justo aquí o nos falta poco para llegar —repuso el oficial de máquinas—. Llegaremos al Gran Banco esta noche, pero, hablando en términos generales, nos encontramos en medio de la flota pesquera. Ya hemos afeitado las barbas de tres botes de fondo plano y por un pelo no nos hemos llevado el botalón de un pesquero francés. Y todo esto en lo que llevamos desde el mediodía. A esto se le llama navegar bien, ¿no le parece?
—Ya veo que te gusta el cigarro —dijo el alemán, observando que Harvey tenía los ojos llenos de lágrimas.
—Tiene un sabor excelente, de tabaco puro —repuso el muchacho con los dientes apretados—. Diría que hemos aflojado un poco la velocidad, ¿no creen? Saldré un momentito a comprobarlo.
—Eso es justamente lo que yo haría en tu lugar —dijo el alemán.
Con paso inseguro Harvey cruzó la empapada cubierta en dirección a la barandilla más próxima. Se sentía muy mal, pero vio que el camarero de cubierta estaba recogiendo las hamacas y, como se había vanagloriado ante él de no marearse jamás, el orgullo le impulsó a retroceder y dirigirse a la cubierta de segunda clase, que quedaba a popa y terminaba en forma de caparazón de tortuga. Allí no había ni un alma. Harvey se encaminó trabajosamente hacia el extremo más apartado, cerca de donde estaba el mástil de la bandera. Al llegar, se sintió presa de una agonía insoportable y se dobló sobre sí mismo. El petardo del alemán y el traqueteo de la hélice lo estaban matando. La cabeza le daba vueltas, un sinfín de chispas de fuego danzaba ante sus ojos y tenía una sensación de ingravidez, de estar flotando en el aire. A punto de desmayarse por culpa del mareo, resbaló y cayó por la borda al dar un bandazo el buque. Aterrizó sobre el borde del caparazón de tortuga y en aquel preciso instante surgió de la niebla una inmensa ola madre que, echándose a Harvey bajo el ala, como si dijéramos, se lo llevó hacia sotavento. Harvey sintió que la verde inmensidad se cerraba sobre él y se quedó plácidamente dormido.
Se despertó al oír una sirena que le recordó la que llamaba a la cena en una colonia de vacaciones de los Adirondacks, donde había pasado un verano. Lentamente su memoria fue renaciendo. Recordó que se llamaba Harvey Cheyne, que se había ahogado y que ahora estaba muerto, flotando en mitad del océano. Pero se sentía demasiado débil para relacionar sus pensamientos unos con otros. Su nariz captó un olor nuevo, al tiempo que una sucesión de escalofríos húmedos, pegajosos, le recorría la espalda y experimentaba la sensación de verse irremisiblemente lleno de agua salada. Al abrir los ojos, vio que seguía flotando en la superficie, pues el mar formaba colinas plateadas a su alrededor y él se encontraba tumbado de espaldas sobre un montón de peces medio muertos y veía ante sí unas anchas espaldas humanas enfundadas en un jersey azul.
«Ya no tiene remedio —pensó el muchacho—. No cabe duda de que estoy muerto y esto que veo ante mí son las espaldas del que manda aquí.»
Soltó un gemido y la figura del jersey azul volvió la cabeza, mostrando un par de aretes de oro y medio escondidos entre sus cabellos negros y ensortijados.
—¡Ajá! ¿Ya te encuentras mejor? —dijo—. Quédate como estás, que así es más fácil manejar esto.
Con un ágil movimiento puso proa hacia una ola sin espuma que se les venía encima. La ola alzó la frágil embarcación y después la depositó en la cristalina hondonada que había al otro lado. Con todo, semejante proeza de escalador no impidió que el del jersey azul siguiese hablando.
—Digo yo que ha sido una suerte que te pescase. ¿Eh, qué me dices? Y mejor suerte aún que tu barco no me pescase a mí. ¿Cómo has podido caerte al mar?
—Estaba tan mareado que no pude evitarlo —dijo Harvey.
—Suerte que hice sonar mi cuerno a tiempo para que el buque torciera el rumbo. Entonces te vi caer por la borda. ¿Eh, qué dices? Al principio creí que la hélice te habría hecho picadillo, pero después te vi flotar a la deriva, en dirección a mi bote. Entonces te pesqué como si fueras un pez grande. Así que, de momento, no te has muerto.
—¿Dónde estoy? —preguntó Harvey, que no estaba muy convencido de hallarse completamente a salvo a bordo del bote.
—Pues conmigo en el bote. Me llamo Manuel y soy de la goleta We're Here,de Gloucester. Vivo en Gloucester. Pronto nos darán de cenar. ¿Eh, qué?
Parecía tener dos pares de manos y una cabeza de hierro fundido, pues, no contentándose con hacer sonar un enorme cuerno de concha, gobernaba el bote al mismo tiempo, meciéndose al compás de las olas, y rasgando la niebla con el poderoso sonido del cuerno. Harvey no pudo percatarse de cuánto duraba semejante distracción, pues seguía tumbado en el fondo del bote, contemplando con ojos aterrados las humeantes olas que se alzaban por doquier. Le pareció oír un cañonazo acompañado del sonido de un cuerno y voces que gritaban. Algo de mayor calado que el bote, pero que se movía con la misma viveza, apareció por un costado. Oyó varias voces que hablaban a la vez. Lo alzaron en volandas y lo depositaron en un agujero oscuro y lleno de movimiento, donde unos hombres vestidos con impermeables le hicieron beber algo caliente y le quitaron la ropa. Seguidamente se durmió.
Al despertar, aguzó el oído en espera de que sonase la primera campana para el desayuno, al tiempo que se preguntaba a qué se debía que su camarote se hubiese hecho tan pequeño. Volvió la cara a otro lado y vio una cueva estrecha y triangular iluminada por una lámpara que colgaba de un grueso bao. Al alcance de su mano había una mesa, también triangular, que iba desde el ángulo de la proa hasta la base del trinquete. En el extremo de popa, detrás de una vieja estufa, se hallaba sentado un chico que más o menos tendría su misma edad, rostro chato y colorado y un par de ojos grises y rutilantes. Vestía jersey azul y un par de botas altas de caucho. En el suelo había varios pares de botas parecidas, una gorra vieja y diversos pares de calcetines de lana muy estropeados por el uso. Colgados al otro lado de las literas, se balanceaban diversos impermeables, negros unos y amarillos los demás. Los olores eran tan densos como el algodón en un fardo. De los impermeables salía un fuerte olor propio que servía de fondo a los del pescado frito, la grasa quemada, la pintura, la pimienta y el tabaco rancio. Con todo, un olor aún más penetrante envolvía todos los demás: el olor a barco y a agua salada. Harvey se sintió disgustado al observar que su cama carecía de sábanas y que se hallaba acostado sobre un trozo de terliz sucio y lleno de bultos por todas partes. Además, la forma en que se movía el buque no era propia de un vapor. En vez de deslizarse en línea recta, cortando las olas, o de mecerse a impulso de ellas, el buque se movía estúpidamente, sin ton ni son, sin seguir un rumbo fijo. Parecía un potro encabestrado. A sus oídos llegaba el ruido del agua, al tiempo que los baos crujían y gemían a su alrededor. Todo esto le hizo soltar un gemido de desesperanza y, seguidamente, pensar en su madre.
—¿Te sientes mejor? —dijo el otro muchacho, haciéndole una mueca—. ¿Quieres un poco de café?
Le dio una taza de café endulzado con melaza.
—¿No hay leche? —preguntó Harvey, al tiempo que echaba una mirada a la doble hilera de literas que le rodeaba, como si entre ellas esperase encontrar una vaca.
—Pues no —contestó el otro—. Y probablemente no la habrá hasta mediados de septiembre. De todos modos, el café no es malo. Lo he hecho yo mismo.
Harvey bebió en silencio. Después, el otro le entregó un plato lleno de pedacitos de tocino frito que él devoró ávidamente.
—He puesto tus ropas a secar. Supongo que habrán encogido un poco —dijo su compañero—. No se parecen a las que llevamos nosotros. A ver, date la vuelta y veremos si te has hecho daño.
Harvey estiró las extremidades en todas direcciones, pero no pudo ver ninguna herida.
—Muy bien —dijo el otro alegremente—. Arréglate para subir a cubierta, que padre quiere verte. Ah, yo soy su hijo. Me llaman Dan y hago de ayudante del cocinero y también me encargo de todas las faenas que resultan demasiado sucias para que las haga la tripulación. Soy el único chico que queda a bordo desde que Otto se cayó por la borda; y él era holandés y, encima, tenía veinte años ya cumplidos. ¿Cómo fue que te caíste por la borda estando el mar tan calmado?
—No estaba calmado —repuso Harvey hoscamente—. Había tormenta y me mareé. Supongo que resbalaría y caería.
—Sí, ayer hubo un poco de oleaje todo el día y la noche, pero nada del otro jueves —dijo el muchacho—. Pero si en esto consiste tu idea de lo que es una tormenta… —silbó entre dientes—. Ya tendrás tiempo de aprender más cosas. ¡Date prisa, que padre te está esperando!
Al igual que otros muchos jóvenes infortunados, Harvey nunca había recibido una orden directa en toda su vida. Jamás. Al menos sin que la acompañase una larga, y a veces lacrimógena, explicación sobre las ventajas que ofrecía la obediencia y sobre los motivos por los que se le ordenaba hacer lo que fuese. Mistress Cheyne vivía atosigada por el temor constante de quebrantar el espíritu de su hijo. Quizás por esto ella estaba siempre caminando por los bordes del precipicio de un ataque de nervios. Harvey era incapaz de comprender que alguien esperase que él se diera prisa por complacer a otra persona y así se lo hizo saber al otro:
—Si tiene tantas ganas de hablarme, que baje tu padre aquí. Quiero que me lleve inmediatamente a Nueva York. Le conviene hacerlo.
Dan puso los ojos como platos al comprender el calibre y la belleza de semejante humorada.
—Oye, padre —gritó por la escotilla que daba al castillo de proa—. Dice que bajes tú si tienes tantas ganas de verlo. ¿Me oyes, padre?
La respuesta vino a caballo de la voz más grave que jamás oyera salir Harvey de un pecho humano:
—Déjate de tonterías, Dan. Hazle subir.
Dan sofocó una carcajada y arrojó hacia donde estaba Harvey los zapatos de ir en bicicleta, que se habían doblado a causa del agua. Con todo, el tono de la voz que acababa de hablar desde cubierta era tal que Harvey, olvidándose de la tremenda indignación que lo embargaba, se consoló pensando que ya se desquitaría durante el viaje de regreso a casa, revelando poco a poco la extensión de su fortuna y de la de su padre. La peripecia de su caída al mar y subsiguiente rescate lo convertiría en un héroe a ojos de sus amigos, para toda la vida. Subió a cubierta por una escalera perpendicular y, una vez arriba, se dirigió a popa dando traspiés entre la multitud de obstáculos que había entre él y la escalera que subía hasta el alcázar, en uno de cuyos peldaños se hallaba sentado un hombre de baja estatura y grueso, bien afeitado y de cejas pobladas. El oleaje había cesado durante la noche y el mar parecía ahora una balsa de aceite. En el horizonte se distinguía el velamen de una docena de naves de pesca, entre los cuales unas manchitas negras indicaban el lugar donde faenaban los botes de fondo plano. La goleta, con una vela triangular en el palo mayor, se mecía plácidamente alrededor del ancla y, salvo el marinero en el castillo, que ellos llamaban casa, no se veía a nadie.
—Buenos días… o mejor, tardes. Has estado durmiendo casi un día entero, jovencito —le saludó el padre de Dan.
—Buenos días —dijo Harvey.
No le gustaba que le llamasen jovencito y esperaba mayor simpatía para alguien que como él había sido salvado de morir ahogado. Su madre sufría horrores si a él se le mojaban los pies, pero, al parecer, este marinero no le daba mucha importancia al asunto.
—Vamos a ver. Cuéntamelo todo de cabo a rabo. Ha sido providencial para todos. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Adónde vas? Yo te lo diré: sospecho que eres de Nueva York y que te dirigías a Europa.
Harvey le dijo cómo se llamaba, cuál era el nombre del buque en que viajaba y le hizo un breve resumen del accidente, terminando por pedir que lo llevasen inmediatamente a Nueva York, donde su padre pagaría lo que quisieran pedirle.
—¡Hum! —dijo el hombre de rostro rasurado, sin alterarse lo más mínimo al oír lo de la recompensa—. No puedo decirte que sintamos una gran admiración por alguien, sea hombre o jovencito, que se cae por la borda de semejante paquebote cuando el mar está en calma. Y menos si se excusa diciendo que estaba mareado.
—¡Excusarme! —exclamó Harvey—. ¿Cree usted que me caería por la borda solo por el gusto de ir a parar a su cochino cascarón?
—Pues, como no sé qué es lo que te puede divertir, tampoco puedo darte una respuesta, jovencito. Pero, si estuviera en tu lugar, no me pondría a insultar a la embarcación que la Providencia utilizó para salvarte. En primer lugar, porque eso resultaría irreverente. En segundo lugar, porque herirías mis sentimientos. Yo soy Disko Troop, del We're Here,de Gloucester. Por lo que veo, aún no te has enterado.
—No lo sé y no me importa —dijo Harvey—. Le estoy agradecido por salvarme y todo lo demás, por supuesto. Pero quiero que se meta en la cabeza que, cuanto antes me lleve a Nueva York, tanto mejor para usted.
—¿Y eso qué significa? —preguntó Troop, alzando una de sus espesas cejas y mirándole suspicazmente con sus ojos azules.
—Le estoy hablando de dólares y centavos —dijo Harvey, encantado con la idea de que estaba causando una gran impresión—. Dólares y centavos a tocateja.
Metió una mano en el bolsillo y sacó un poco el estómago, lo cual era su forma de ponerse solemne.
—Al sacarme del agua —agregó—, se ha ganado el mejor jornal de su vida. Soy el hijo único de Harvey Cheyne.
—Pues el tal Harvey está de suerte —dijo Disko secamente.
—Y si no sabe usted quién es Harvey Cheyne, es que no sabe nada de nada. ¡Hale! Ahora cambie el rumbo y regresemos a toda prisa.
Harvey tenía metida en la cabeza la idea de que la mayor parte de América estaba poblada por gente cuya principal ocupación consistía en hablar con envidia de los dólares que su padre tenía.
—Puede que lo sepa y puede que no. Y ándate con cuidado, jovencito. No te alteres, que se te pondrá malo el estómago y lo tienes lleno de provisiones mías.
Harvey oyó una risita procedente de donde estaba Dan, que fingía hallarse muy ocupado cerca de popa. Sintió que la sangre le subía al rostro.
—Se las pagaremos también —dijo—. ¿Cuándo supone que llegaremos a Nueva York?
—Nunca hago escala en Nueva York. Tampoco en Boston. Puede que divisemos Eastern Point alrededor de septiembre. En cuanto a tu padre, lo siento de veras, pero nunca he oído hablar de él. Tanto hablar y puede que me dé diez dólares. Aunque, claro, puede que no me dé nada.
—¡Diez dólares! Oiga, escúcheme…
Harvey hurgó en el bolsillo buscando el fajo de billetes, pero lo único que extrajo fue un paquete de cigarrillos estropeado por el agua.
—Eso no es moneda de curso legal, aparte de ser malo para los pulmones. Échalos por la borda, jovencito. Y vuelve a probar suerte.
—¡Me los han robado! —gritó lleno de indignación.
—¿Así que, para recompensarme, tendrás que esperar hasta ver a tu padre?
—Ciento treinta y cuatro dólares tenía. Y me los han robado todos —dijo Harvey, buscando frenéticamente en todos los bolsillos—. Quiero que me los devuelvan.
Súbitamente, la expresión del curtido rostro de Troop experimentó un curioso cambio.
—¿Se puede saber, jovencito, qué hacía alguien de tu edad con ciento treinta y cuatro dólares?
—Eran parte de mi asignación para gastos pequeños… de este mes.
Harvey pensó que su respuesta iba a resultar contundente. Y en cierto modo lo fue.
—¡Oh! Los ciento treinta y cuatro dólares son solo parte del dinero que le dan para caprichos. ¡La asignación de un solo mes! Oye, ¿recuerdas si al caer te diste un golpe: en la cabeza? ¿No te darías un trompazo contra alguno de los soportes de la barandilla? El viejo Hasken, del East Wind… —dijo Troop, como si hablase consigo mismo…tropezó con una escotilla y fue a dar de cabeza contra el palo mayor, con fuerza. Bueno, pues al cabo de unas tres semanas, el viejo Hasken sostenía contra viento y marea que el East Wind era un navío de guerra con patente de corso, así que declaró la guerra a la isla Sable porque era británica y los rompientes se adentraban demasiado en el mar. Lo tumbaron en su hamaca y la cosieron de tal forma que solo salían los pies y la cabeza. Así lo tuvieron durante el resto de la travesía. Ahora está en su casa de Essex, jugando con muñequitas de trapo.
Harvey tuvo un sofoco a causa de la rabia que lo embargaba, pero Troop siguió hablando con tono consolador:
—Nos das pena, mucha pena. Tan joven… Me parece que será mejor no volver a hablar de ese dinero.
—¡Claro! Como que ustedes me lo robaron.
—Como quieras. Si eso te hace feliz, sea: nosotros te lo hemos robado. En cuanto a lo de llevarte a casa… Mira, suponiendo que pudiéramos llevarte, y no podemos, no estás en condiciones de volver con tu familia. Nosotros, por nuestra parte, acabamos de llegar al Gran Banco para ganarnos el pan pescando. Lo que es nosotros, ni la mitad de cien dólares vemos al mes. Y no digamos nada de dinero para pequeños gastos. Con un poquitín de suerte, volveremos a tocar tierra a principios de septiembre, aproximadamente.
—Pe… pero si estamos solo en mayo. No puedo quedarme aquí, sin hacer nada, solo porque ustedes quieran pescar. ¡No puedo! ¡Se lo aseguro!
—Bueno, bueno, ya está bien. Nadie te pide que te estés sin hacer nada. En realidad hay un sinfín de cosas que hacer, porque Otto se cayó por la borda en Le Have. Sospecho que perdería el equilibrio durante una tempestad que nos pilló por allí. Sea como sea, lo cierto es que no ha vuelto para contarnos lo que ocurrió. En cambio, has aparecido tú como un enviado del cielo. Aunque me tema que pocas cosas sabrás hacer, ¿no es así?
—Pues hay algo que sí puedo hacer. A saber, que usted y su pandilla lo pasen mal cuando vuelvan a tocar tierra —dijo Harvey con expresión torva y murmurando vagas amenazas y hablando de piratería.
Troop estuvo a punto de sonreír al oírlo.