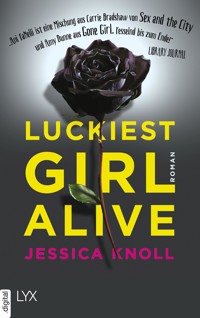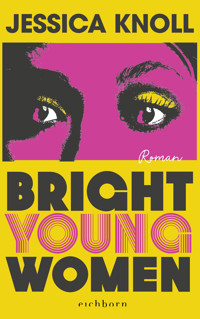9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
UN THRILLER INSPIRADO EN LAS ÚLTIMAS VÍCTIMAS DE TED BUNDY. «Una mirada fascinante y reflexiva al mundo del crimen y a la cultura sensacionalista que lo rodea». People «En lugar de ser sensacionalista con la violencia contra las mujeres, la provocativa novela de Knoll se centra en las historias de las afectadas». The Washington Post «Una lectura convincente, casi hipnótica. Me encantó». Lisa Jewell «Un vertiginoso thriller basado en los atroces crímenes de Ted Bundy. Funciona como un examen agudo de nuestra obsesión por los asesinos en serie y los crímenes reales». Harper's BAZAAR «No pone su foco en el asesino. Está más interesada en sus víctimas y en las supervivientes, que tienen la misión de atraparlo antes de que vuelva a matar». Time Una combinación magistral de suspense psicológico y ficción basada en crímenes reales. Pamela Schumacher se despierta a las tres de la madrugada en el edificio de su fraternidad universitaria. Cuatro de sus compañeras han sido atacadas: dos mueren antes de llegar al hospital y las otras sobreviven con graves secuelas. Al otro lado de Estados Unidos, Tina Cannon intenta descubrir qué le pasó a su amiga Ruth, desaparecida a plena luz del día. Al enterarse de la tragedia en la fraternidad, Tina sospecha que el responsable es el mismo hombre. Decidida a hacerle pagar por lo que le hizo a Ruth, su camino se cruzará con el de Pamela, unidas en su ferviente búsqueda de la verdad. Conoce a las supervivientes de uno de los asesinos en serie más mediáticos de la historia. Uno de los mejores libros del año según The New York Times, The Washington Post, Harper's BAZAAR y CrimeReads.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: Bright Young Women.
© del texto: Jessica Knoll, 2023.
Todos los derechos reservados.
Esta edición ha sido publicada gracias a un acuerdo con los editores originales, Marysue Rucci Books, un sello de Simon & Schuster, LLC.
© de la traducción: Víctor Manuel García de Isusi, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: agosto de 2024.
REF.: OBDO362
ISBN:978-84-1132-825-8
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
PARA C.
NO HABRÍA PODIDO ESCRIBIR
LA ÚLTIMA LÍNEA SIN TI.
PAMELA
MONTCLAIR, NUEVA JERSEY DÍA 15.825
«Puede que tú no me recuerdes, pero yo nunca te he olvidado», empieza la carta escrita con esa cursiva que ya no enseñan en los colegios. Leo la frase dos veces con una sensación punzante de asombro. Han transcurrido cuarenta y tres años desde lo que me pasó con el tipo al que hasta los periódicos más respetados denominaron «asesino sexual estadounidense típico» y mi nombre hace tiempo que no es sino una nota a pie de página en esa historia.
Había mirado por encima el remitente antes de meter una uña por debajo de la solapa engomada del sobre, pero ahora lo sujeto a un brazo de distancia y pronuncio en alto el nombre que aparece en él, enfáticamente, como si alguien que me hubiera escuchado perfectamente la primera vez me hubiera pedido que respondiera una segunda vez a la misma pregunta. La escritora de la carta se equivoca. Yo tampoco la he olvidado, por mucho que esté soldada a un recuerdo que preferiría no guardar.
—¿Has dicho algo, guapa?
Mi secretaria se ha alejado de su escritorio rodando hacia atrás en su silla, a lo Michael Jackson, y la tengo enmarcada por la puerta de mi despacho con una solícita inclinación de cabeza. Janet me llama «guapa» y a veces «niña», a pesar de que solo tiene siete años más que yo. Si alguien se refiere a ella como mi ayudante administrativa, frunce los labios hasta que se le ponen blancos. Ese es el tipo de pretensión climática actual que a Janet no le hace ninguna gracia.
Se queda mirando cómo le doy la vuelta adelante y atrás, atrás y adelante, al sobre de bordes azul oscuro, produciendo un vientecillo que me mueve el flequillo. Debe de parecer que me estoy abanicando, a punto de desmayarme, porque corre a mi lado y me pone la mano en la espalda. Busca a tientas sus gafas de lectura, que cuelgan de su cuello de una cadenita de diamantes de imitación, y, en cuanto se las pone, asoma su afilada barbilla sobre mi hombro para ver a qué se debe mi reacción.
—Tiene fecha de hace casi tres meses —comento un tanto molesta. Que las mujeres que debieran haberlo sabido fueran siempre las últimas en enterarse fue la razón de que mi médico me aconsejara que redujera mi ingesta de sal durante buena parte de los años ochenta—. ¿Cómo es que me llega ahora?
¿Y si es demasiado tarde?
Janet pone mala cara al ver la fecha: 12 de febrero de 2021.
—Puede que los de seguridad la marcaran. —Se acerca a mi escritorio y localiza el sobre que he dejado encima del protector de mesa que parece de cuero pero es sintético—. Ajá. —Subraya el remitente, en la esquina superior izquierda, con una de sus uñas cuadradas—. Es que es de Tallahassee. Seguro que la marcaron.
—Mierda —digo entre dientes.
De pie, e igual que aquella noche, mi cuerpo empieza a moverse sin consentimiento consciente por parte de mi cerebro. Me descubro preparándome para marcharme a pesar de que apenas acaba de pasar la hora de la comida y tengo una mediación a las cuatro.
—Mierda... —repito, porque esta parte tirana de mí ha decidido que no solo voy a cancelar la tarde de hoy, sino que mañana a las seis voy a faltar a la clase de spinning.
—¿En qué te puedo ayudar?
Janet se dirige a mí con esa combinación de preocupación y resignación que no había percibido en mucho tiempo; esa mirada de la gente cuando ha pasado lo peor de lo peor y, en realidad, nadie puede hacer nada por ti —ni por ti ni por nadie—, porque alguno de los tuyos ha muerto antes de tiempo y de forma inoportuna y no hay manera de predecir si tú serás la siguiente, y, antes de que te des cuenta, tanto el doliente como el consolador están observando el abismo con la mirada perdida.
Los mismos pensamientos de siempre se apoderan de mí de una forma visceral, a pesar de que hayan pasado ocho administraciones presidenciales, tres procesos de destitución, una pandemia, de que hayan caído las Torres, de Facebook, de Elmo Cosquillas, del té helado de Snapple —ellas jamás llegaron a probarlo—. No obstante, tampoco es que sucediera en una era remota. Si hubieran sobrevivido, tendrían la edad de Michelle Pfeiffer.
—Creo que voy a ir a Tallahassee —digo, incapaz de dar crédito a mis palabras.
TALLAHASSEE, FLORIDA 14 DE ENERO DE 1978 SIETE HORAS ANTES
Los sábados por la noche, manteníamos las puertas abiertas mientras nos preparábamos. Las chicas entraban en uno de los dormitorios con algo puesto y salían con algo más corto. Los pasillos eran tan estrechos y estaban tan restringidos como los de un acorazado, se oía comentar quién estaba haciendo qué, adónde iba a ir y con quién. La laca para el pelo y el barniz de uñas agujereaban nuestra capa de ozono personal, mientras el estruendo de los secadores de pelo aumentaba la temperatura entre cuatro y cinco grados en el termómetro analógico de la pared. Abríamos las ventanas de par en par en busca de aire fresco y nos burlábamos de la música que llegaba del bar de al lado —los sábados por la noche tocaba música disco, es decir, para viejos—. Era estadísticamente imposible que nos sucediera algo malo con Barry Gibb piando con su altísimo falsete, nada que fuera a impedirnos ver amanecer, pero nosotras éramos lo que los modelos matemáticos consideran «casos aparte».
Una voz remilgada acompañó el golpeteo de nudillos en mi puerta:
—Creo que va a nevar.
Levanté la vista de los horarios de actividades voluntarias que tenía en mi secreter de segunda mano y vi a Denise Andora en el umbral con una pose muy femenina, con las manos en las caderas.
—Buen intento. —Y me reí.
Denise pretendía que le prestara mi chaquetón de zalea. Aunque el invierno de 1978 había traído un frío tal a la península que había acabado con las azaleas de la frontera con Georgia, nunca hacía el frío suficiente como para que nevara.
—¡Por favooor, Pamela! —Denise juntó las manos como si rezara y repitió su súplica por encima de sus uñas rojas, con una urgencia que iba en aumento—: ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Nada de lo que tengo me pega!
Y se dio la vuelta para demostrarlo. Solo recuerdo lo que llevaba aquella noche porque más tarde salió una descripción detallada en el periódico: un jersey fino de cuello vuelto metido por dentro de unos pantalones vaqueros de botones, un cinturón de ante y unas botas de ante marrones a juego, pendientes de ópalo y su adorada pulsera de abalorios de plata. Mi mejor amiga era tan alta como la luna y pesaba menos que yo de niña, pero en mi último año de instituto había aprendido a controlar mi envidia como si se tratara de una migraña. Lo que provocaba aquel dolor que me hacía ver las estrellas era mirar de cerca a Denise cuando mi amiga decidía que necesitaba la atención de los hombres.
—No hagas que te lo implore —comentó mientras golpeaba el suelo con el pie—. Roger les ha preguntado a algunas de las otras si iba a salir esta noche.
Dejé mi lápiz.
—Denise... —Tono de advertencia.
Hacía tiempo que había perdido la cuenta de las veces que Denise y Roger lo habían dejado, pero volvían a enrollarse noches después, en cuanto unas pocas cervezas y sus profundas miradas de enamorados les hacían olvidar las cosas tan terribles que se habían dicho unos días antes. Esta última ruptura, no obstante, no parecía tanto una ruptura, sino un corte con un cuchillo de cocina sucio. Y eso, literalmente, había infectado a Denise, que estuvo casi una semana vomitando todo lo que comía y tuvo que pasar unos días en el hospital porque estaba deshidratada. Cuando la recogí frente al hospital me juró que había conseguido desintoxicarse de Roger para siempre. «Y he tirado de la cadena dos veces para asegurarme», había comentado riéndose débilmente mientras la ayudaba a levantarse de la silla de ruedas en la que la habían sacado del hospital y a sentarse en el asiento del copiloto.
Denise se encogió de hombros con una indiferencia repentina y sospechosa, y se acercó a mi ventana.
—Solo hay unas manzanas hasta la Casa Turq... la noche en la que dicen que van a caer diez centímetros de nieve. Hará un poco de frío, pero... —Giró la manija de la ventana y puso las palmas de las manos en el cristal, imprimiendo en él unas huellas que no tardarían en dejar de tener correspondencia viva...—, puede que Roger se preste voluntario para calentarme.
De repente, me miró con los hombros rectos, en aquella habitación gélida. A menos que sus padres vinieran a visitarla el fin de semana, los sujetadores de Denise se morían de asco en el cajón.
Noté cómo mi fuerza de voluntad caía en picado.
—¿Me prometes que lo llevarás a la tintorería? Limpieza en seco.
—Sí, doña Pam Perfecta. —Y taconeó como un soldado.
«Pam Perfecta» era el mote —no especialmente afectuoso— que me había puesto y que había sacado de aquellos famosos anuncios de televisión que se emitían en horario de máxima audiencia y en los que salía una mujer, con un flequillo que parecían plumas, hablando del espray vegetal que le ahorraba tiempo, dinero y calorías. «Cocinando con PAM —proclamaba mientras deslizaba un pescado de escamas plateadas de una sartén a un plato—, ¡la comida siempre queda PAM perfecta!».
Denise era la primera amiga que había hecho en la Universidad Estatal de Florida, pero, recientemente, nuestra amistad se había estancado. La podredumbre que afectaba al liderazgo panhelénico siempre había sido el favoritismo, con los anteriores presidentes jugando siempre al límite con el reglamento para beneficiar a alguno de los hermanos mientras permitían que sus amigos íntimos se fueran de rositas. Cuando me presenté al puesto y gané, sabía que Denise esperaría indulgencia teniendo en cuenta que mi nombre aparecía en lo más alto del organigrama del comité ejecutivo. Sin embargo, estaba yo tan empeñada en hacerlo mejor que los que me habían precedido, en que me recordaran por ser una líder justa e imparcial que, ese trimestre, Denise recibió más amonestaciones que ninguna otra hermana. Cada vez que se saltaba la reunión que el capítulo celebraba los lunes o posponía alguno de los servicios comunitarios que le correspondían, parecía que me estaba provocando para que la expulsara. Las demás nos observaban como si fuéramos dos ciervos de cola blanca que acabáramos de bajar la cabeza y estuviéramos a punto de trabar nuestras cornamentas en una pelea. La tesorera, una finalista de Miss Florida con el pelo caoba que había crecido cazando en el condado de Franklin, siempre decía que era mejor que una de las dos se rindiera antes de que acabáramos peleándonos de verdad y una de las dos tuviera que ser despellejada. Había visto hacerlo en las cacerías.
—Venga, llévate el chaquetón —concedí.
Denise se acercó a mi armario dando saltitos y con una sonrisa infantil de oreja a oreja que hizo que me sintiera como una arpía. Cerró los ojos mientras se ponía el chaquetón con forro de seda. Yo tenía unas cuantas prendas preciosas que me quedaban como una segunda piel gracias a que mi madre había dedicado la vida a cosas como esas y puede que a mí también me alegrara tanto como a Denise ponérmelas si la mitad de mi armario me quedara como a ella. Resulta que yo tenía una cara redonda —muy irlandesa— que contradecía a mi figura. Porque eso era lo que yo tenía, una «figura», no un cuerpo. La incoherencia entre mis mejillas redondas y pecosas y mis proporciones de chica de calendario era tal que a menudo sentía que debería disculparme por ello. Mi belleza dependía mucho de quién me estuviera mirando y de dónde me encontrara.
—¿Puedes cerrar la ventana antes de irte? —le pedí después de golpear el secreter con la palma de la mano para impedir que una ráfaga de viento se llevara mis horarios marcados con colores. Denise se acercó a la ventana e hizo un intento sobreactuado de bajarla —con gruñido incluido— para hacerme ver que estaba haciendo lo imposible por complacerme.
—Está atascada —me dijo—. Será mejor que vengas conmigo para que no mueras congelada planeando la trigésimo tercera campaña anual de donación de sangre. ¡Qué forma de morir!
Suspiré, pero no porque quisiera asistir a una ruidosa fiesta de fraternidad y no pudiera porque, en efecto, tenía que organizar la trigésimo tercera campaña anual de donación de sangre. Suspiraba porque no sabía cómo hacer que mi amiga entendiera que no quería ir, que nada me gustaba más que quedarme allí sentada, en mi secreter con rayones, un sábado por la noche, con la puerta abierta al alboroto y dramatismo de las treinta y ocho chicas que se estaban preparando para salir. Sentía que había cumplido con la labor para la que me habían elegido si, al final de la semana, todas podían poner música, pintarse los ojos y chincharse unas a otras de una punta a otra del pasillo —que era lo que oía desde mi habitación—. Cómo nos dábamos por saco unas a otras. Las que tenían que afeitarse sus enormes pies y las que nunca deberían bailar en público si tenían intención de procrear algún día.
—Te lo pasarías mejor conmigo —le solté, pero ni yo misma me lo creí.
—Mira —empezó antes de darse la vuelta para cerrar la ventana sin esfuerzo alguno en esta ocasión, con su largo pelo moreno moviéndose por detrás de ella como la capa de un superhéroe—, no dentro de mucho, esas tetas que tienes te llegarán por la cintura y, ese día, mirarás atrás y desearás...
Denise terminó con un chillido que mi sistema nervioso apenas registró. Pertenecíamos a una hermandad y teníamos veintiún años, no gritábamos porque algo estuviera terriblemente mal, sino porque las luces del sábado por la noche nos emocionaban y nos volvían despreocupadas. Sin embargo, desde entonces, he acabado odiando ese día que todo el mundo anhela a lo largo de la semana por su falsa sensación de seguridad y por su hipócrita promesa de libertad y diversión.
Fuera, en el jardín delantero, dos de nuestras hermanas resoplaban mientras levantaban un paquete envuelto de las dimensiones aproximadas del póster de una película, con las mejillas enrojecidas por el frío y el esfuerzo, con las pupilas dilatadas como si algo las atormentara y las emocionara al mismo tiempo.
—Ayudadnos —nos dijeron resoplando a Denise y a mí cuando nos acercamos a ellas, en nuestro pequeño jardín, bordeado de macizos de colas de pavo real con sus brotes rosados para disuadir a los clientes del bar de al lado de aparcar en nuestra propiedad cuando el aparcamiento del bar estaba lleno. El truco paisajístico funcionaba tan bien que ninguno de los estudiantes que pasaban por allí, de camino al Pop Stop para comer algo antes de que cerrara, se había acercado a echarles una mano.
Me coloqué en el centro, me agaché y levanté la base cogiendo el paquete por debajo, pero Denise se llevó los dedos a la boca y soltó un silbido que detuvo en seco a dos estudiantes que pasaban por el callejón. El truco paisajístico, no obstante, no había conseguido que la gente dejara de atajar por el callejón, y la verdad es que lo comprendía; las manzanas de Tallahassee eran tan largas como las avenidas de Nueva York y a Denise le encantaba que así me lo pareciera.
—Nos vendría bien un poco de ayuda —les dijo Denise mientras se echaba para atrás ese pelo oscuro que había pasado horas domando para que resultara sedoso y sacaba la cadera (el sueño de todo autoestopista hombre).
Vi cómo unas uñas de chico mordidas cogían nuestro envío ilícito a centímetros de las mías y de inmediato me vi liberada del peso. Pasé a la cabeza de la operación para dirigirlos por los tres escalones que subían a la Casa —«Con cuidado...», «Un poco a la izquierda... ¡No, no, a la otra izquierda!»— y por la puerta doble. Acabábamos de pintarla de azul aciano para que combinara con las rayas del papel de pared del vestíbulo, donde, en aquel momento, se congregaban las demás hermanas —las que habían estado haciendo palomitas en la cocina; las que habían estado amontonadas en el sofá de la sala de juegos para ponerse al día con el culebrón As the World Turns viendo los capítulos que habían grabado; y las que iban a salir por la noche, con los rulos en el flequillo y las uñas recién pintadas—. Todas querían ver a qué venía aquel alboroto y evaluar arteramente a aquellos porteadores que habíamos encontrado en la calle, que eran al menos ocho años mayores que nosotras, pero más jóvenes que los profesores que nos invitaban a cenar día sí y día también.
Discutimos unos instantes porque no nos poníamos de acuerdo acerca de qué hacer a continuación. Denise insistía en que los chicos siguieran escaleras arriba, pero a los únicos hombres a los que se les permitía llegar al segundo piso era a los familiares en días de mudanza y al encargado del mantenimiento.
—¡Venga, Pamela! —imploró Denise—. Sabes bien que, como lo dejemos aquí, lo recuperarán antes de que lleguemos a hacer un trato.
Aunque la mercancía estaba envuelta en una sábana, todas sabíamos que se trataba de una fotografía enmarcada de nuestra queridísima fraternidad vecina, en la que salían todos los miembros de alguna de las promociones, muy serios, con traje y corbata, y con su escudo de armas —la serpiente de cascabel y las dos espadas— en el centro. Llevábamos meses robándonos la fotografía mutuamente entre ambas hermandades y dejando en su lugar un recuadro de hollín que no se podía limpiar ni con una solución de amoníaco.
Denise me miraba con los ojos brillantes, con la raya pintada, como diciendo: «¡Sabes muy bien que estoy en lo cierto!». Más de una década después, cuando por fin fui madre, aprendí a reconocer este truco con facilidad: lo de pedir algo que sabías que no tenías permitido en una sala llena de personas que querían que lo tuvieras, y no había manera de negarse a menos que no te importase lo más mínimo que todos pensasen que eras una bruja.
Solté un sonido de burla que me salió de lo más profundo de la garganta. ¡Pero cómo se atrevía a preguntarlo siquiera! Denise abrió la boca y su expresión se congeló por la decepción. Aquella mirada también la conocía. Era la típica mirada de Denise cada vez que se topaba con mi yo de presidenta del capítulo después de tantos años de tratarme únicamente como amiga.
—¡Hombre en la Casa! —grité.
Denise me cogió por los hombros y me sacudió contenida y juguetona; casi había logrado engañarla. Nos vimos arrastradas por las demás chicas, que se movían como un banco de peces, un único cuerpo vibrante que se estrechaba en la escalera, recuperaba su forma en el descansillo y se volvía a estrechar en los pasillos. Durante todo el recorrido, íbamos gritando «¡Hombre en la Casa!», no al unísono, sino como voces individuales y cavernosas que competían las unas con las otras. Habíamos sacado eso de la canción de Paul McCartney «Band on the Run», que una de las hermanas, nadie sabía nunca quién había sido, cantaba como «Man on the Run», y, así con una modificación más, había nacido el chiste de la Casa: «¡Hombre en la Casa!». Era tan pegadizo que, a la mañana siguiente, sentadas a desayunar y a pesar de lo que había sucedido la noche anterior, oí a alguien tararear el estribillo. En ese momento había montones de hombres allí, en la Casa, algunos de azul, otros con bata de laboratorio, otros con ropa de calle, cortando cuadraditos de las alfombras ensangrentadas y cogiendo molares de entre los flecos con tenazas. Y, entonces, alguien cantó la canción a pleno pulmón: «¡Hombre en la Casa! ¡Hombre en la Caaasaaa!» y todas empezamos a reír, risotadas de verdad que hicieron que algunos de los invitados uniformados en nuestra casa se detuvieran en la escalera y nos miraran con el ceño fruncido o con cara de reproche.
Llevaron la fotografía a la habitación número 4, la de las que habían dado el golpe. Los porteadores entraron con escepticismo antes de cerrar la puerta con los talones y apoyar el preciado trofeo a los pies de una de las dos camas. Si querías entrar en esa habitación, tenías que hacerlo de lado, y ni aun así creo que habría logrado entrar yo, no con mi figura.
—¿No tenéis un desván o algo así? —preguntó uno de los chicos.
Y lo teníamos, pero Denise les explicó que lo de colgar la fotografía en tu habitación era como colgar una cornamenta. Algunas de las chicas con menos pecho estaban apretujándose por la puerta, apenas entreabierta, con la cámara para hacerles una foto a las heroínas de la habitación 4, que posaban junto a su presa con una sonrisa, con las manos convertidas en pistolas y apoyadas una en la espalda de la otra como los ángeles de Charlie. En unas horas, el Acusado intentaría entrar en esa habitación, pero se encontraría con una gran resistencia debido a la fotografía de la clase del 48 —aún recuerdo que aquel era el año que las chicas les habían birlado a los chicos y veo aquellos pelos engominados y las gafas de pasta—. Hoy en día, Sharon Selva es cirujana maxilofacial en Austin y Jackie Clurry es profesora titular del departamento de Historia en la misma universidad que fue presa del terror aquel invierno de 1978; todo gracias a una estúpida broma.
Denise fue decidida hasta la lamparita de ámbar que las chicas tenían encima de un montón de revistas viejas, desenroscó la tulipa y tiró del cable hasta donde alcanzaba y se acuclilló junto a la fotografía para examinarla con la bombilla desnuda, actuando de manera similar a aquellos que van a la playa con un detector de metales. Sacudió la cabeza sorprendida y gritó airada:
—¡Pero si hasta sus fotos de los años cuarenta tienen cristal de museo!
Durante dos años habíamos permitido que los chicos de la Casa Turq —que es como abrevian su nombre debido al color de las puertas y contraventanas— pensaran que estaban tomando parte en el clásico juego de robos amistosos que hacía generaciones que tenía lugar entre sororidades y fraternidades hermanas. Lo que no sabían era que habíamos estado cambiando los cristales de gran calidad de sus fotografías por los de plexiglás de las nuestras antes de proponerles el intercambio. Había sido Denise la que se había dado cuenta de la diferencia cuando éramos estudiantes de segundo año.
«Este cristal es maravilloso», nos había dicho entre dientes, y las mayores se habían reído, porque Robert Redford era maravilloso, pero... ¿un cristal? Denise nos había llevado hasta la pared en la que teníamos las fotografías y nos había destacado las diferencias —«Fijaos en cómo se han descolorido nuestras fotos»—. Los de la Casa Turq utilizaban un cristal carísimo, del tipo que se usa para los cuadros de los museos, y que protegía sus fotografías de todos los elementos dañinos, como el sol o los ácaros. Denise estudiaba dos carreras, Bellas Artes y Filología Hispánica —lo primero era lo que siempre había querido hacer y lo segundo lo había añadido a la mezcla el verano anterior, después de leer en el Tallahassee Democrat una noticia sobre la construcción de un museo vanguardista dedicado a Salvador Dalí en el San Petersburgo de Florida—. Denise había cambiado de inmediato su plan de estudios y había empezado a estudiar Filología Hispánica y había pasado el verano posterior a su vigésimo cumpleaños en el campus, estudiando el equivalente a dos años de créditos. El propio Dalí iba a volar a los Estados Unidos para entrevistar a los candidatos a formar parte del personal del museo, y Denise pretendía sorprenderlo hablando en su idioma natal. No es de extrañar que él quedara fascinado con ella en cuanto la conoció; la contrató como ayudante del galerista para que comenzara a trabajar el lunes siguiente a su graduación.
—Dudo mucho que lo sepan siquiera... —siguió diciendo la Denise de segundo año, lo suficientemente lista como para ser consciente de que no era ella la que tenía que proponerlo.
Ya en aquel tiempo había —y sigue habiendo— numerosas disparidades entre la vivienda de las fraternidades y la de las sororidades, pero esa de la que nuestra presidenta de aquel curso no dejaba de hablar era de cuantísimo aportaban los exalumnos griegos a sus organizaciones. A lo largo de las generaciones, los integrantes de las fraternidades habían acabado teniendo una economía mucho mejor que las hermanas de las sororidades, por lo que sus casas eran mucho mayores, tenían un mobiliario mucho mejor, aire acondicionado de última generación y: «Tal y como nuestra hermana de vista de lince Denise Andora nos destacó —comentó la presidenta en la reunión del siguiente lunes—, ¡hasta tienen un cristal mejor que el nuestro!».
El plan se aprobó esa misma noche y tengo entendido que las chicas siguen con él aún hoy en día. Denise golpeteó el cristal resistente y sin reflejos con las uñas y soltó un gruñido casi sexual antes de decir:
—Dios, qué bueno es.
—¿Quieres que te dejemos a solas con el cristal, Denise? —le preguntó Sharon con tono socarrón.
—¡A la mierda Roger! —exclamó Denise y le plantó un beso a la límpida superficie—. Este cristal y yo vamos a tener una larga y feliz vida juntos.
A veces, cuando obtengo un resultado desfavorable en un juicio y me pongo a pensar que es posible que la justicia no sea sino una falacia. Recuerdo que Salvador Dalí murió seis horas antes de que al asesino de Denise lo sentaran en la silla eléctrica; el 23 de enero de 1989 —búscalo—. La muerte de uno de los artistas más famosos y excéntricos de la historia sirvió para que la ejecución de un mierda del centro de Florida no fuera una de las principales noticias de aquel día y seguro que el Acusado recorrió el camino hasta la cámara de ejecución consciente de ello, de que le habían despojado de su titular. Más que su libertad, más que tener la oportunidad de vengarse de lo que le hice, lo que él quería era espectáculo. En días malos como este me gusta pensar que Denise está ahí arriba, donde sea que van las mujeres estupendas cuando mueren, y que, desde allí, consiguió tirar de los hilos; que consiguió restar importancia a la muerte de su asesino igual que este se la llevó de aquí antes de tiempo. La venganza es un plato que se sirve frío. Las zorras de As the World Turns nos lo dejaron bien claro.
El futuro... Mi sobrina siempre estaba pensando en el futuro.
Tía de una de las asesinadas
15 DE ENERO DE 1978 CINCO MINUTOS ANTES
Tuvo que haber algo más aparte de los pinchazos de hambre para que me despertara, pero, en aquel momento, lo único que quería era bajar y prepararme un sándwich de mantequilla de cacahuete y volver a la cama de inmediato.
Salí de la cama, me estiré y gruñí cuando me vi en el pequeño espejo ovalado pegado a la pared. Me había quedado dormida completamente vestida, con el libro de texto como almohada. Después de colgar el horario de actividades voluntarias en el tablón de anuncios que había junto a los cuartos de baño, había seguido leyendo para la clase de Pensamiento Político Estadounidense del lunes por la mañana y, ahora, mi mejilla tenía impresa una parte de la Enmienda de Igualdad de Derechos. Me froté la mejilla con la parte baja de la palma de la mano, pero, en vez de irse, las palabras de Alice Paul me dejaron un manchón.
Los beneficios de ser la presidenta del capítulo empezaban por tener para ti sola el dormitorio del gran balcón que había sobre la escalinata de entrada a la casa... y terminaban ahí. La ventana saliente, la privacidad, hacía que algunas chicas creyeran que querían presentarse al cargo, hasta que se paraban a pensar en cuánto trabajo que nadie te iba a agradecer ibas a tener que hacer, además de la propia carga de trabajo del curso. Para mí era al revés. Las reuniones, los presupuestos, la dirección, los litigios, por pequeños que fueran... eso era lo que a mí me atraía. Me deprimía tener tanto tiempo libre y me daba pavor salir, quedar, los chicos, todo. Mi figura me había ayudado a asegurarme un novio respetable de primer curso y, aunque no se puede decir que me volviera loca besarlo, lo mantenía por conveniencia.
La araña de cristal que había en el techo del vestíbulo tenía un temporizador y se apagaba automáticamente a las nueve, pero cuando salí de mi habitación, minutos antes de las tres de la madrugada, el vestíbulo estaba bañado de una luz platino. Aún hoy, nadie se explica cómo fue posible, pero que la araña estuviera encendida me salvó la vida. Si hubiera girado a la derecha al salir de la habitación y me hubiera dirigido por el estrecho pasillo a las escaleras de atrás, que eran las que teníamos estipulado utilizar a deshoras, no lo habría contado.
Bajé por las escaleras principales, con la mano en la barandilla de hierro forjado —una de las partes más antiguas y bonitas de la casa—. En el vestíbulo pasé uno o dos minutos trasteando con el interruptor de la luz, pero no conseguí nada. Lo añadí a la lista de tareas de por la mañana —que cada vez era más larga—: llamar al de mantenimiento a primera hora, antes de que las exalumnas...
«¡No te quedes ahí! —gritó una mujer—. ¡Haz algo! ¡Haz algo!».
Oí cómo en la parte de atrás de la casa se rompía un cristal. Y otro. Y otro.
Me miré los pies —llevaba las zapatillas de pana que jamás volvería a ponerme— y me fijé en que, por alguna razón, se movían hacia el alboroto que provenía de la zona de la casa que daba a Jefferson Street. En cuanto doblé la esquina y llegué a la sala de juegos y vi que se trataba de la televisión, que alguna de las hermanas se había dejado encendida con un episodio antiguo de Te quiero, Lucy —ese en el que Lucy no deja de ofrecerle a Ricky objetos para que los rompa en vez de pegarle a ella—, me di cuenta de que algo iba mal.
Aun así, seguí adelante, apagando todas las luces de la sala de juegos, recogiendo los platos que había en la mesa de centro, pegajosos por los restos del pastel de ganache de Jerry’s. Se me habían llenado los ojos de lágrimas porque soy una de esas personas que solo llora cuando está enfadada. El «Alumni Tea & Tour» empezaba a las nueve en punto de la mañana... ¡¿y así era como dejaban la sala las chicas?!
La coleta se me había ido aflojando mientras dormía, así que no dejaba de quitarme el pelo de los ojos. En un momento dado, me di cuenta de que se debía a que había una corriente de aire gélido en la estancia. Giré sobre mis talones y entrecerré los ojos para enfocar la puerta de atrás a través del umbral de la sala de juegos. Estaba abierta. «Putas crías», pensé, porque eso era lo que pensaría normalmente, aunque en esta ocasión parte de mí sospechara que algo horrible estaba pasando, en ese mismo instante, encima de mi cabeza. «Putas crías borrachas», pensé una vez más, actuando para mí, aferrándome a los últimos segundos de normalidad antes de oír el...
El golpe seco. El golpe.
Me detuve. Dejé de moverme. De respirar. De pensar. Era como si todas mis funciones se hubieran apagado para desviar recursos a mis oídos. Oí unos pasos apresurados por encima de mí. En el piso de arriba alguien corría a una velocidad inhumana, incomprensible.
Era como si aquellos pies tuvieran un imán en la planta y el níquel que llevaba yo en el pelo me arrastrara hacia ellos... más allá de la pared de las fotografías, por debajo de la grieta mal arreglada del techo y, por fin, hasta ese punto que quedaba entre el armario de los abrigos y las puertas de la cocina, donde los pasos se detuvieron. Igual que yo. Me encontraba a la sombra de la escalera principal, con la puerta doble de entrada a unos cuatro metros. Yo había calculado que habría poco más de tres y medio, pero cuando el detective midió la distancia, ni una hora después, me di cuenta de que me había quedado corta al calcular el espacio que nos separaba.
La araña de cristal se movía a uno y otro lado, inquieta, pero brillante. Cuando el hombre bajó las escaleras y salió corriendo por el vestíbulo, tendría que haberme costado verlo. Sin embargo, la araña fue mi archivista, proporcionándome una imagen clara y completa del hombre en el momento en que se detuvo, se inclinó y agarró el pomo de la puerta principal. En la otra mano tenía lo que parecía un bate de béisbol de niño, con la punta envuelta con una tela oscura que parecía que se arqueara y se retorciera. Era sangre, pero, en aquel momento, mi cerebro no me permitió que me diera cuenta de ello. El hombre llevaba un gorro de lana calado hasta las cejas. Tenía la nariz afilada y recta; los labios, finos. Era joven, esbelto y guapo. No estoy aquí para negar los hechos, ni siquiera los que me disgustan.
Durante un momento breve e intenso, me sentí muy enfadada. Conocía a aquel hombre del vestíbulo; era Roger Yul, el novio bumerán de Denise. No podía creer que Denise lo hubiera subido a escondidas al piso de arriba. Esa era una violación naranja del código de conducta, con implicaciones que podrían llegar hasta la expulsión.
Entonces me fijé en que todos los músculos del cuerpo de aquel hombre se tensaban, como si percibiera que lo estaban observando. Con un lento giro de su cabeza, se concentró, como un ave rapaz, en un punto que quedaba un poco más allá de mi hombro. Me sentí paralizada por un miedo palpitante que aún hoy se apodera de mí en mis pesadillas y que deja inerte mi espina dorsal y ahoga mi chillido en las paredes ásperas de mi garganta... Ambos permanecimos allí, alerta e inmóviles, hasta que de repente, como si acabara de golpearme una bola de derribo de alivio, me di cuenta de que el hombre no podía localizarme allí donde me encontraba, a la sombra de la escalera. Aunque yo pudiera verlo a él, él no podía verme a mí.
Y no era Roger.
El hombre abrió la puerta y se marchó. La siguiente vez que lo vi llevaba traje y corbata, y tenía seguidores y al New York Times de su lado; y, cuando me preguntó dónde vivía, por ley, no me quedó otra que darle la dirección de mi casa a un hombre que había asesinado a treinta y cinco mujeres y que había huido de la cárcel en dos ocasiones.
De pronto me di cuenta de que me estaba dirigiendo a la habitación de Denise, dispuesta a leerle la cartilla. Jamás he sido capaz de explicar adecuadamente aquello a la policía, ni en el juicio, ni a los padres de Denise..., ni a mí misma; que, aunque sabía que la persona que había visto en la puerta no era Roger, no había ido corriendo a llamar a la policía, sino que había subido a reprender a Denise.
Cuando iba por la mitad del pasillo, la puerta de la habitación número 6 se abrió y una estudiante de segundo curso llamada Jill Hoffman salió tambaleándose, encorvada, y se dirigió al cuarto de baño que había al final del pasillo. Estaba borracha y corría al baño a vomitar.
La llamé por su nombre y la chica se volvió, aterrorizada, como si pensara que iba a enfadarme con ella porque llevara el lado derecho de la cara descolgado, dejando a la vista el hueso, tal y como las revistas nos decían que nos resaltáramos las facciones con colorete. Jill intentaba hablar, pero unos gruesos reguerones de sangre impedían que moviera la lengua.
Corrí por el pasillo moviendo los brazos de manera extraña y graznando para que todas se levantaran. Una de las chicas abrió la puerta y, adormilada, preguntó si se estaba quemando la casa. Guie a Jill hasta los brazos de esa chica y, con firmeza, le ordené que entraran en su habitación y cerrara la puerta con llave. Por el rabillo del ojo vi que alguien entraba en la habitación de Jill y gritaba que necesitábamos un cubo. Lo que pensé en ese momento es que teníamos que limpiar las manchas de sangre que Jill había dejado en la alfombra antes de que se secaran. En aquel instante, eso me pareció lo más lógico.
Entré en la habitación número 12, a la derecha del pasillo, y les grité a las chicas que había allí que llamaran a la policía. Cuando me preguntaron por qué, tuve que pararme a pensar. No recuerdo haberlo dicho, pero el autor de uno de los libros de crímenes reales más éticos que se ha escrito sobre nuestra historia así lo asegura. «Han mutilado ligeramente a Jill Hoffman», es lo que, al parecer, les respondí, calmada, y luego fui hasta el baño sin darme prisa, cogí un cubo que teníamos debajo del lavabo y me dirigí a la habitación de Jill, pensando que iba a frotar una mancha de sangre que había en la alfombra.
La habitación de Jill estaba empapada, con las mantas y las sábanas encharcadas en una especie de líquido aceitoso, oscuro, y con las cortinas amarillas salpicadas de tantísima sangre que parecía que pesaran muchísimo más que hacía diecisiete minutos y que fueran a ceder los ganchos de los que colgaban. Eileen, su compañera de habitación, estaba sentada en su cama, sujetándose la cara, que también tenía mutilada, y gimiendo: «Mamá...» con su acento de campesina. Eileen era una leal oyente del programa de radio del pastor Charles Swindoll y, aunque yo no era en absoluto religiosa, había conseguido que me enganchara. El hombre siempre decía que la vida era un diez por ciento lo que te sucede y un noventa por ciento cómo reaccionas a ello.
Puse el cubo debajo de la mandíbula de Eileen y le aparté las manos de la cara. Tuve que hacer fuerza. En la base de metal del cubo llovió sangre y saliva, que suenan mucho más densas que el agua.
—Toma —le dije a una alumna de primer curso que me había seguido hasta allí. La chica apartó la mirada y reprimió una arcada, pero sujetó el cubo hasta que llegó la ambulancia—. No dejes que se cubra la cara o se ahogará.
A continuación, fui a la habitación que quedaba a la izquierda de la de Jill y Eileen, en dirección a la mía. Era como hacer la ronda del capítulo los lunes por la noche. La cuenta empezaba por delante.
La mayoría de las chicas se despertaban sobresaltadas cuando irrumpía en su habitación y encendía la luz, y se tapaban los ojos con las manos y se limpiaban los restos de baba de la comisura de los labios con la lengua. Aunque parecían molestas por la interrupción, al menos estaban vivas. No sé por qué, pero de pronto empecé a preguntarme si Jill y Eileen se habrían peleado y el asunto se les había ido de las manos. Fue justo entonces cuando entré en la habitación número 8. En la habitación número 8 vivía una chica que se llamaba Roberta Shepherd. Su compañera de habitación estaba fuera, pasando el fin de semana en la nieve. A diferencia de las demás, Robbie no gruñó ni se quejó cuando le pedí que se despertara y que encendiera la luz.
—Robbie —repetí con mi voz de institutriz, esa que todas utilizaban para burlarse de mí a mis espaldas—, lo siento, pero tienes que levantarte.
Entré en la habitación, con la adrenalina cumpliendo con las funciones del valor..., pero resultó que no era necesario ser valiente. Robbie estaba dormida y tenía las mantas subidas hasta el mentón. Me acerqué a ella y le toqué en el hombro y le expliqué que Jill y Eileen habían tenido un accidente y que la policía llegaría de un momento a otro.
Al ver que no respondía, la sacudí un poco, y entonces vi el garabato rojo en la almohada. Sangre de la nariz. Le palmeé el hombro, confiada, y le dije que a mí también solía sangrarme la nariz cuando algo me preocupaba.
De la nada apareció un hombre uniformado a mi lado, gritándome a voz en cuello:
—¡Un médico! ¡Llamad a un médico!
Salí al pasillo sintiéndome dolida en un primer momento y furiosa acto seguido. ¿Quién era aquel hombre para gritarme en mi propia casa? Era como si, en el breve espacio de tiempo que había pasado en la habitación de Robbie, el pasillo se hubiera transformado en un sitio surrealista, abarrotado, lleno del zumbido de las radios de los inútiles guardias del campus, que no eran mucho mayores que nosotras. Las chicas vagaban por el pasillo con abrigos de invierno por encima del camisón. Alguien comentó, con convicción, que los iraníes nos habían bombardeado.
—De la habitación de Denise sale un olor raro —me informó Bernadette, nuestra Miss Florida y, como tesorera que era, la segunda al mando.
Juntas doblamos el recodo del pasillo y esquivamos a dos guardias que estaban allí, parados, con la boca abierta, sin hacer nada. Me pregunté si Denise se habría olvidado de cerrar su paleta de pintura antes de salir. A veces le pasaba y de su habitación salía un olor similar al de un escape de gas.
Denise era de esas personas a las que no les gusta nada que les digan lo que tienen que hacer. Era terca y talentosa, creída y sensible. Nuestra amistad no había sobrevivido al cargo al que había decidido presentarme por voluntad propia, un cargo que me obligaba a asegurarme de que todas cumplían las normas —por inútiles o arcaicas que le parecieran a ella—. No obstante, seguía queriéndola mucho. Seguía deseando que tuviera esa vida estupenda para la que estaba destinada, aunque me tocaba aceptar que era muy posible que yo no fuera a formar parte de ella.
Lo supe en cuanto entré en su habitación. Lo supe. No estaba preparada para perderla tan pronto. Denise estaba dormida de lado, con las mantas por encima del hombro. La habitación debía de estar a unos 18 grados y olía muy mal, como a cuarto de baño.
Bernadette tiraba de mí y me pedía que esperáramos al médico, pero me zafé de su agarre.
—Duerme muy profundamente —le dije furiosa, con la voz entrecortada. No sabía qué era lo que quería decir Bernadette con eso de que esperáramos al médico, pero, fuera lo que fuera, estaba equivocada.
—Enseguida vuelvo —me dijo Bernadette, que se golpeó con fuerza el hombro contra el marco de la puerta cuando se volvió para salir corriendo al pasillo.
Como si hubiera estado esperando a que nos quedáramos solas, repentinamente, Denise levantó una mano. Un saludo rígido.
—¡Denise! —Me reí como si estuviera loca (hasta a mí me lo pareció)—. Código Sujetador, tía, que hay policía por todos lados.
Me acerqué a ella y, aunque seguía intentando convencerme de que aún estaba dormida, soñando, algo me decía que no era así y la cogí entre mis brazos. El pelo, ese pelo moreno suyo, parecía lleno de costras, pero, a diferencia de las de Jill y Eileen, me pareció que estaba seco y suave mientras lo acariciaba y le repetía que tenía que vestirse. No tenía ni un solo rasguño en la cara. Desde luego, a Denise le habría gustado dejar este mundo sin cicatrices.
Le quité las mantas —seguro que tenía calor— y descubrí que, a pesar de que llevaba su camisón preferido, las bragas estaban hechas una bola en el suelo, junto a un bote volcado de laca para el pelo de la marca Clairol. No alcanzaba a comprender cómo era posible, pero la boquilla estaba embadurnada de una sustancia oscura y de un coágulo de pelo oscuro y rizado, el tipo de pelo que se queda en la cuchilla cuando te la pasas justo antes de ir a la playa.
Noté una mano en el hombro. Tiraba de mí para que me quitara de en medio. Aquel hombre volvía a estar a mi lado, el que me había gritado. Sacó a Denise de la cama y la dejó en el suelo. Le dije cómo se llamaba y que era alérgica al látex; razón por la que tenía que andarse con cuidado con las pinturas que guardaba en la habitación.
—Me alegro de saberlo —me dijo él, y de inmediato le perdoné porque estaba siendo cuidadoso con Denise mientras le pinzaba la nariz y ponía su cara justo encima de la de ella.
Denise había vuelto a quedarse dormida y, cuando se despertara de nuevo, le contaría que el hombre que la había salvado era muy guapo y no llevaba alianza. ¿Sería lo mismo un médico que un doctor? Denise era de las que acaban con un doctor. Puede que esta fuera la historia de cómo había conocido a su marido y que, algún día, no dentro de mucho, yo la estuviera contando en su boda.
15 DE ENERO DE 1978LAS 3:39
El agente de policía que estaba arriba nos pidió que bajáramos, y una vez abajo, el de la planta baja nos pidió que subiéramos. En el piso superior nos encontramos con un policía diferente, y este nos dijo, exasperado, que nos quedáramos en algún sitio y que no nos moviéramos de ahí, que estábamos molestando. Fue así como tomé la decisión y nos recluimos en el palacio presidencial.
Mi habitación tenía unas ventanas dobles que iban de suelo a techo y que quedaban justo encima de la barandilla blanca con las letras griegas en bronce. Con las cortinas recogidas, desde las ventanas se veía el camino de entrada, de ladrillos blancos, donde Denise había dibujado nuestras arremolinadas letras griegas con una tiza industrial a principio del semestre.
Alguien tiró de la barra con la que se abrían las cortinas y la habitación se llenó de luces azules y rojas.
—Ha llegado otra ambulancia —dijo.
Un anuncio que no era necesario.
Algunas chicas se acercaron a la ventana para ver la ambulancia. Debíamos de ser unas treinta en mi habitación, apiñadas, y el olor —a crema de noche y a aliento de cerveza— se me ha quedado incrustado en algún nervio olfativo.
—Tres ambulancias.
—Siete coches de policía.
—Yo cuento seis.
—Seis, sí. Ya me siento mucho mejor.
Bernadette y yo nos dividimos para hacer un recuento en el sentido de las agujas del reloj y otro al revés, y fuimos recopilando cuanta información pudimos: quién había visto algo, quién había oído algo. Una de las chicas no iniciadas nos dijo que se trataba de un robo y que deberíamos ir a ver si faltaba la televisión. Otra insistía en que nos habían atacado los rusos y que el país iba a entrar en guerra.
—No creo que sea eso lo que está pasando —le dije y le apreté la rodilla para confortarla.
Bernadette y yo nos reunimos para comparar notas. Incluso por la mañana, en el cuarto de baño, a solas con su rizador de pelo, Bernadette llevaba los labios pintados de un color cereza brillante. Era sorprendente ver lo pálidos que los tenía en ese momento y me quedó claro que era consciente de que no llevaba su color característico; se mordía el labio inferior de tal manera que acabó haciéndose sangre. Aún llevaba la blusa con cuentas con la que había empezado la noche. Aquello resultó ser un detalle crucial.
—No podía desabrochármelo —me dijo Bernadette mientras señalaba el botón de su blusa de cuentas.
Me incliné y cogí la tela con el pulgar y el índice. Una de las decoraciones de cristal se había quedado atrapada en el ojal.
—He llamado a la puerta de Robbie para pedirle ayuda —siguió diciendo—. Ya sabes que tiene unas tijeras para tela. —Robbie estaba estudiando Marketing de Moda—. Me ha respondido medio dormida que eran las tres de la madrugada. Entonces he mirado su reloj porque sabía que estaba exagerando y le he dicho: «Las tres menos veinticinco, Robbie», y ella ha respondido: «Bueno, ¿quieres que te ayude o no?». —Bernadette exhaló como si no pudiera creer sus propias palabras—. ¡¿Cuándo ha pasado todo esto?! ¡¿Cómo es que no he oído nada?! Entonces estaba bien... Cuando me he marchado... ¡estaba bien!
—Iremos a verla al hospital en cuanto nos dejen salir de aquí, te lo prometo.
Todo lo que prometía aquella madrugada me parecía posible ahora que había llevado a cabo un reconocimiento. Un extraño había entrado en la Casa, muy probablemente para robarnos, pero se había encontrado con algunas de las chicas y se había asustado. Los allanamientos de morada no eran precisamente infrecuentes. Nadie había intentado hacernos daño y, aunque Jill y Eileen tuvieran cortes y sangre, esas cosas no solían ser tan malas como parecían en un primer momento. Es como cuando te cortas la parte trasera del tobillo en la ducha y empiezas a sangrar como si te hubieras cortado una arteria principal. Tenía que ser eso, de lo contrario, tal y como había señalado Bernadette, habríamos oído algo. Me limpié las manos en los muslos, con la sensación de haber aliviado mis preocupaciones por el momento.
Me pareció que pasábamos horas en mi habitación, pero no pudieron ser más de veinte o treinta minutos, porque los pájaros no habían empezado a piar todavía cuando entró un nuevo agente de policía. Habíamos caído todas en una especie de estupor apático, pero, en cuanto el extraño entró, todas nos frotamos la cara y nos sentamos para prestarle atención. Estábamos acostumbradas a las reuniones y los anuncios, y me dio la sensación de que el agente no se esperaba que tuviéramos aquella actitud tan unánime, todas sentadas en el suelo. Se quedó parado un rato, como si tuviera miedo escénico.
—¿Ya saben algo? —decidí preguntarle.
El policía asintió y me dio la sensación de que se sentía agradecido porque le hubiera recordado para qué había entrado allí. Tenía los hombros anchos y el pecho prominente, un chico de la zona con una placa. Apenas se le oía. Tuvimos que inclinarnos hacia delante para entender lo que estaba diciendo.
—Ahora mismo hay mucha gente en esta planta y van a pasar aquí bastante tiempo, así que vamos a llevarlas a la planta de abajo.
Levanté la mano, no para que me dieran la palabra, sino para anunciar que iba a hablar. Así era como se hacía en el capítulo. Si tenías algo que decir levantabas la mano, pero no era necesario que nadie te diera la palabra. No estábamos en clase y aquí no éramos alumnas. Yo siempre decía que éramos socias que llevábamos la Casa como si fuera un negocio.
—¿Qué pasa con las demás chicas? ¿Cómo se encuentran?
—Están en el Hospital Tallahassee Memorial.
—¿Todas?
Asintió con expresión diáfana y sincera.
Aquel alivio resultaba estabilizador, y no solo porque fuera la respuesta que quería oír, sino porque era una respuesta. En el mes siguiente, un mes lleno de incertidumbre, lo que quería, lo que todas queríamos, era claridad. ¿Qué había pasado? ¿Quién lo había hecho? ¿Qué debíamos hacer ahora?
—¿Cuándo podremos llamar a nuestros padres para contarles lo que ha sucedido? —pregunté.
El agente torció la boca, pensativo.
—Puede que dentro de una hora. Ese será, más o menos, el tiempo que nos llevará tomarle las huellas a un grupo tan grande como este.
En ese momento, las chicas rompieron filas con sus preguntas y objeciones, indisciplinadas, pero razonables. Lo permití; me daba la impresión de que todas nos habíamos ganado unos momentos de desorden. Instantes después, me levanté y fui al centro del círculo. Todas se pidieron silencio unas a otras.
—¿Nos van a tomar las huellas? —pregunté calmada, pero con la voz de preocupación de una portavoz—. ¿Por qué?
—Es el procedimiento habitual.
—¡¿Cómo que el procedimiento habitual?! —insistí, perdiendo la paciencia.
—El procedimiento habitual en el escenario de un crimen. No se toman solo las de los agresores.
—¿Agresores? ¿Quiere decir que ha habido más de uno?
—¿Cómo dice...? No, no. Bueno, es posible. No lo sabemos.
—Entonces..., ¿no han detenido al culpable de esto?
—Hay muchos agentes buscándolo.
Frustrada, me pellizqué el puente de la nariz.
—¿Podemos, al menos, volver primero a nuestras habitaciones para cambiarnos?
—No.
Inmediatamente, y como respuesta a un coro de quejas por tener que ir de un lado para el otro sin pantalones delante de tantísimos hombres, el agente se fue encogiendo y retirándose y nos dijo que nos daba cinco minutos para que nos hiciéramos a la idea.
—Podéis cogerme todo lo que necesitéis —les dije a las chicas y me dirigí al armario (que contenía prendas deseadas por una de las chicas que no estaba allí con nosotras), pero me detuve cuando oí que llamaban a la puerta.
En esta ocasión, otro agente de policía asomó la cabeza.
—¿Quién de ustedes ha visto al agresor? —preguntó.
Me volví.
—Yo —respondí.
—Pues tiene que venir conmigo ahora mismo.
—¿Puedes hacerte cargo tú mientras estoy con él? —le pregunté a Bernadette, que asintió, con aquellos labios desnudos fruncidos con decisión.
Me apresuré hacia la puerta, ansiosa por ayudar, por resolver aquello para poder ir a ver a Denise al hospital y volver a la Casa a toda prisa, antes de que llegaran las exalumnas. ¡Podía llamar a mi novio! Brian no perdía la oportunidad de cumplir con sus promesas de alumno de primer curso y los chicos podrían arreglar la Casa mientras las chicas se duchaban y se vestían. No me cabía duda de que las exalumnas se alarmarían cuando supieran que habíamos sufrido un incidente por la noche —un intento de robo, al parecer—, pero les impresionaría que la visita siguiera en pie sin ningún problema. Imaginé que hablaban con el consejo de gobierno y le explicaban que las jóvenes del capítulo de la Universidad Estatal de Florida habían demostrado un aplomo extraordinario ante una experiencia terrible. Seguí al agente a la planta de abajo, llena de esperanza.
LAS 4:00
A su nariz. De verdad, todo se reducía a su nariz. Era su rasgo más distintivo y el más fácil de describir para la estudiante de Bellas Artes que se prestó voluntaria para hacer un primer boceto forense del chico que yo había visto. Recta y afilada, como el pico de un pájaro asesino prehistórico. Labios finos. Un hombre bajito. En diecisiete meses me deleitaría repitiendo aquella misma descripción ante un jurado; me cansaría de oír lo guapo que era... y a ningún hombre le gusta que digan de él que es bajito.
El gorro que llevaba le tapaba las orejas y las cejas. La estudiante de Bellas Artes, una alumna de segundo curso que se llamaba Cindy Young, se esforzó con el gorro, que tuvo que borrar en un par de ocasiones. Con el primer intento pareció que llevara un gorro de baño y con el segundo, un casco.
—Normalmente se me da mejor —comentó Cindy con la frente perlada de sudor.
Como yo, como todas las que vivíamos bajo aquel techo, era una perfeccionista, pero la cuestión es que la mano le temblaba tanto que le resultaba imposible trabajar al nivel al que estaba acostumbrada.
—Veamos... —murmuró el sheriff Cruso mientras se sentaba en el sofá de la sala de estar formal y se inclinaba sobre el boceto de Cindy.
Yo estaba sentada en el suelo, junto a ella, para darle ánimos, con las piernas extendidas por debajo de la mesa baja y con la espalda apoyada en la base rizada del sofá. El sheriff Cruso tenía la rodilla justo junto a mi cara y me pareció inapropiado lo excitada que me sentía porque estuviéramos así sentados. ¡Pero si ni siquiera me gustaba el sexo! Denise siempre decía que eso no era problema mío, sino de Brian.
El sheriff entregó el boceto al detective Pickell —con doble ele—, que estaba de pie detrás del sofá.
—Échale una ojeada —le dijo.
Pickell y Cruso parecían más o menos de la misma edad, mucho más jóvenes de lo que deberían ser un sheriff y un detective; y aunque Cruso era negro, era evidente que era él quien estaba al mando. Aquello era muy inusual en la década de los setenta, y no solo en Florida, sino en cualquier parte. Durante generaciones, los sheriffs del sur eran blancos, de mediana edad y un tanto incultos, acérrimos defensores del statu quo. No obstante, a medida que los crímenes aumentaban en las zonas rurales y las actitudes raciales cambiaban, los votantes tendían a apoyar a candidatos más jóvenes y cultos. Cruso había estudiado Criminología en la Universidad A&M de Florida y era el primer sheriff negro del condado de Leon, un logro que la ciudad de Nueva York no alcanzaría hasta 1995.
El detective Pickell puso el dibujo debajo de una de las lamparitas de mesa para verlo mejor.
—Está muy bien, Cindy.
—¿Puedo lavarme ya las manos? —preguntó Cindy, que permanecía sentada con las palmas de las manos, ennegrecidas por el carboncillo, apoyadas bocarriba en la mesa para no manchar el mobiliario de color crema de la sala de estar formal.
Seguíamos preocupadas por el precioso sofá de la preciosa sala mientras que, arriba, la sangre de Jill se había filtrado por el colchón y acabaría arruinando los muelles.
—Sí, puedes. —El sheriff levantó la cabeza. Luego, por encima del hombro, se dirigió al detective—: ¿Puedes ir a ver si está todo preparado para que la señorita Schumacher nos guíe por la casa?