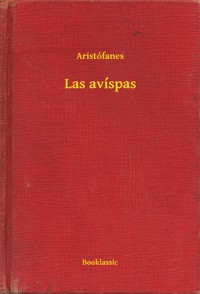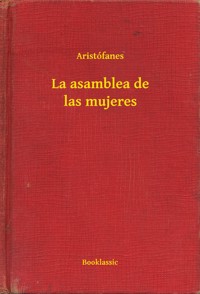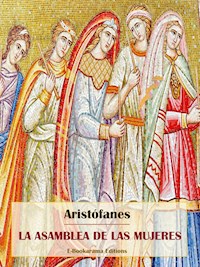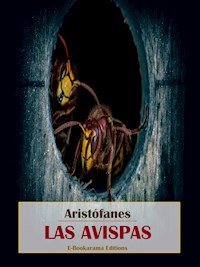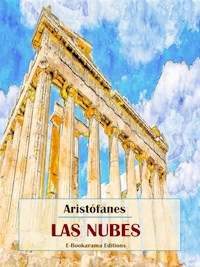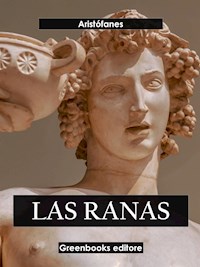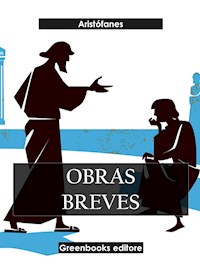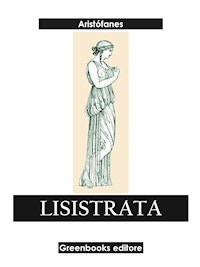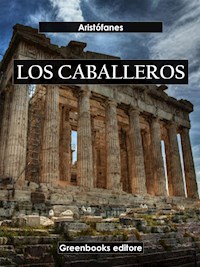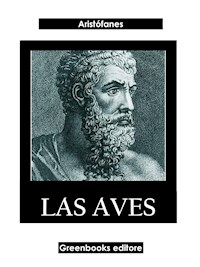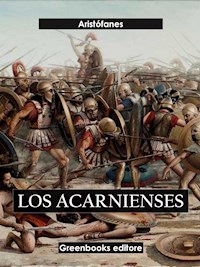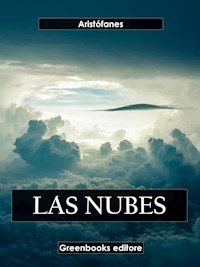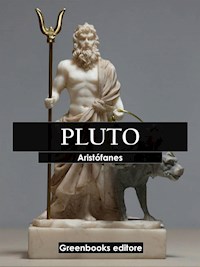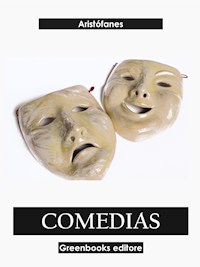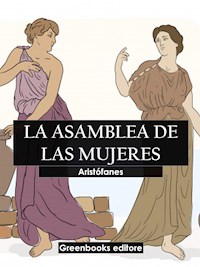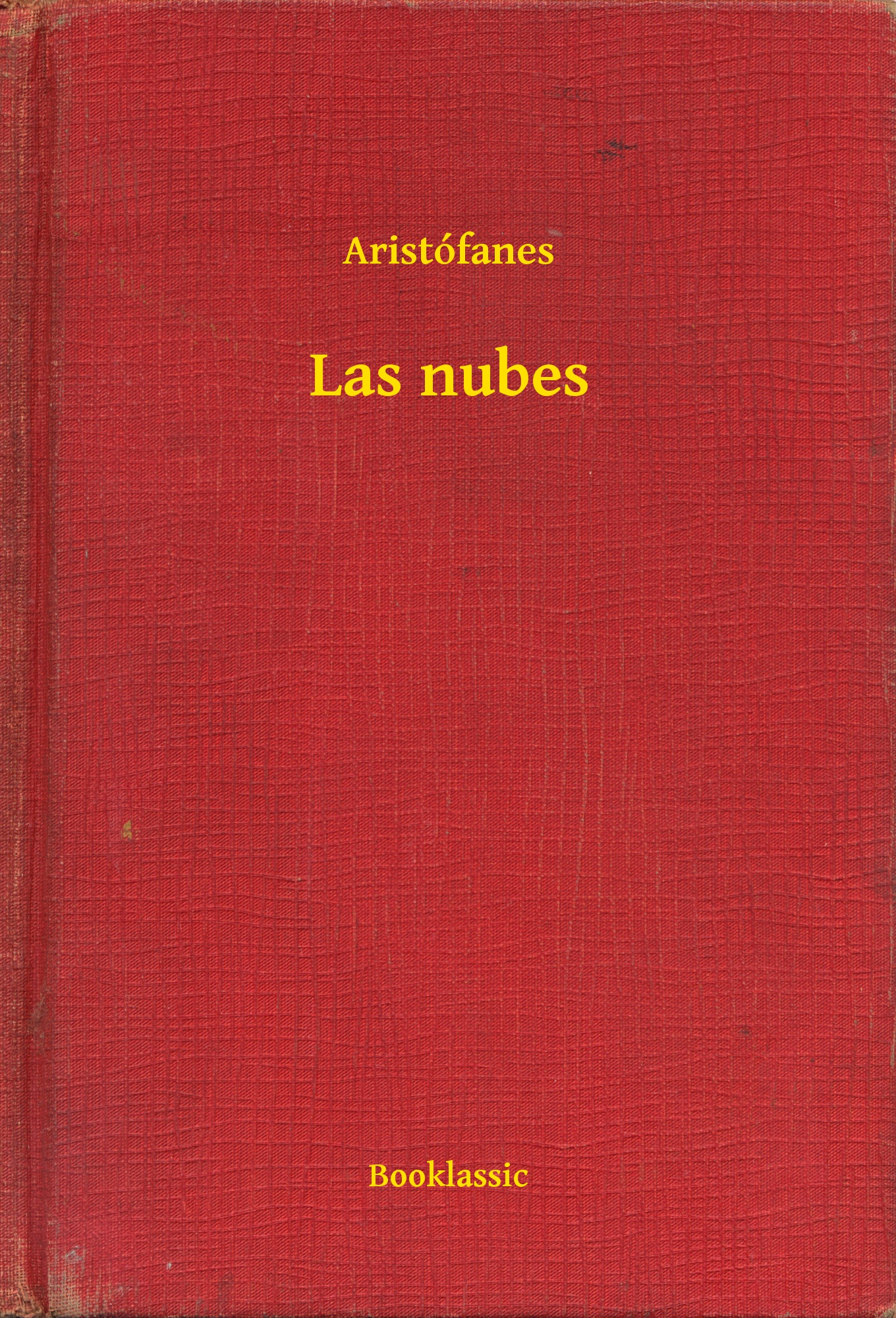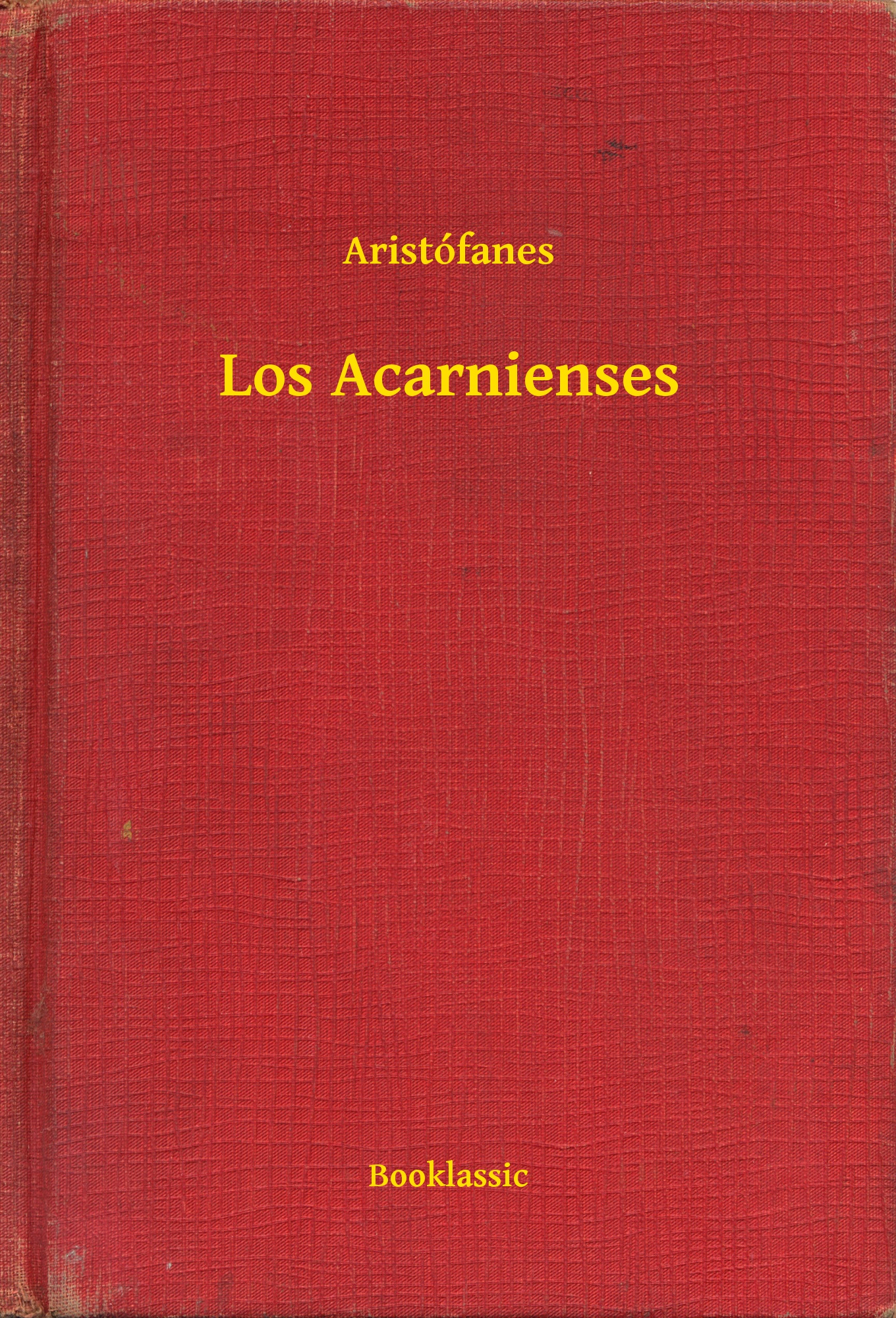Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
Aristófanes, el más célebre comediógrafo griego, trata en sus piezas las cuestiones intelectuales y políticas de mayor carga polémica en su tiempo. El ateniense Aristófanes (444-385 a.C.) es el más célebre de los comediógrafos griegos, y fue ampliamente imitado en el periodo romano y después. Vivió la gloria y la decadencia de Atenas, en la época de Pericles y la guerra del Peloponeso. Es el principal exponente de la Comedia Antigua. Sus comedias de Aristófanes ponen de manifiesto el intenso debate que animó la Atenas de su tiempo, y que se manifestó en todos los ámbitos: la política, la filosofía, la literatura... Aristófanes se revela como un tradicionalista en pensamiento y religión (defiende la validez de los mitos antiguos), lo que le llevó a oponerse al movimiento ilustrado de su tiempo, y en especial a Sócrates y Eurípides. Sus críticas a la democracia pueden deberse o bien a su animadversión contra este sistema o bien a una elevada consideración del mismo, defraudada ante su gradual decadencia. También se pronuncia en materia educativa, y hace sentir sus opiniones acerca de la educación de los jóvenes. En conjunto, sus comedias son un fiel y útil reflejo de la sociedad ateniense de su tiempo, y se ocupan de cuestiones como la organización financiera, el ejército y el sistema judicial. Se conservan once de sus comedias, de la cuarentena que se le atribuía en época alejandrina, de las que en este primer volumen figuran las iniciales Los acarnienseses (alegato en favor de la paz escrito en el sexto año de la guerra del Peloponeso, pronunciado por un campesino que ha tenido que refugiarse en Atenas y que muestra su malestar en la vida urbana y pesar por la destrucción de sus campos) y Los caballeros (ataque frontal contra el demagogo Cleón y, de paso, una divertida sátira de la democracia en la que aparecen muchos personajes públicos).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA GUAL .
Según las normas de la B. C. G., la traducción de este volumen ha sido revisada por EMILIO SUÁREZ DE LA TORRE .
© EDITORIAL GREDOS, S. A.
Sánchez Pacheco, 81, Madrid, 1995.
www.editorialgredos.com
REF. GEBO305
ISBN 9788424932343.
INTRODUCCIÓ N
Noticia biográ fica
De la vida 1 de Aristó fanes es muy poco lo que se sabe con certeza. Las dos biografí as anó nimas 2 , el artí culo de la Suda3 , la compilació n de Tomá s Magistro 4 , la breve noticia del tratado Sobre la comedia5 , el escolio a la Apologí a de Só crates plató nica (19 C), los escolios y las didascalias de sus comedias proceden en ú ltima instancia de la filologí a alejandrina y no reposan en otras fuentes que en la propia producció n dramá tica del poeta. Hijo de Filipo, del demo Cidateneo, de la tribu Pandió nide, nació hacia mediados de la dé cada del 450-440 a. C. Su pertenencia al citado demo consta por só lidas razones, como son la alusió n, en sus primeras obras, a personajes de esta misma localidad y su animadversió n a Cleó n, natural tambié n de dicho demo. La enemistad con el demagogo, de la que dan buen testimonio Los acarnienses, Los caballeros y Las avispas , arrancarí a de la representació n de Los babilonios (426 a. C.), pieza no conservada, y que le acarreó má s de un disgusto. En cambio, carece de fundamento su supuesta amistad y posterior enfrentamiento con É upolis, que se ha querido deducir de los frags. 89 Kassel-Austin y 62 K.-A. (PCG V, pá gs. 328 y 339). Igualmente carecen de fiabilidad las noticias sobre sus tres hijos. El mejor atestiguado de ellos es Á raros 6 , a quien confiarí a el comedió grafo la representació n de sus ú ltimas piezas, Kó kalos y Aiolosí kon. El segundo parece ser que se llamaba Filipo 7 , y ya los antiguos discutí an sobre el nombre del tercero, Filetero 8 , segú n unos, y Nicó strato 9 , para otros. Se desconoce la fecha de la muerte de Aristó fanes. Posiblemente tuvo lugar poco despué s de la representació n del Pluto (388 a. C.).
La vida de nuestro comedió grafo coincide, pues, con el momento del má ximo esplendor econó mico, polí tico y cultural de Atenas; con su derrota ante Esparta y el derrocamiento de la democracia; con la implantació n del ré gimen de los Treinta tiranos, la restauració n posterior de las libertades y la recuperació n un tanto á tona de la vida privada y pú blica en todas sus manifestaciones. Fue contemporá neo menor de Pericles y de dos testigos de excepció n de este perí odo, Só crates y Tucí dides. Aunque de una generació n anterior, fue contemporá neo tambié n de Jenofonte y Plató n. Asistió al desarrollo de la retó rica y de la sofí stica, cuyos presupuestos pugnaban con el tipo de educació n que recibió en la niñ ez, aunque no por eso dejaron de influirle sus enseñ anzas. Desde el punto de vista de la actividad teatral en la que vivió inmerso, conoció la obra de Só focles y pudo observar, con cierta inquietud, có mo iba ganando progresivamente el favor del pú blico el teatro de Eurí pides. Dentro de su especialidad, rivalizó con Cratino y É upolis, conoció el é xito y el fracaso, y asistió , al final de su vida, a la desaparició n de la tragedia como gé nero dramá tico y a la muerte tambié n, por ausencia de los condicionamientos socioculturales que la hicieron posible, de la Comedia antigua, en la que fue maestro insuperable. Todo ello hay que tenerlo muy presente a la hora de estudiar su obra.
Í ndole de la comedia aristofá nica
Cuando Aristó fanes empezó a componer sus piezas, la comedia se habí a constituido ya como un gé nero dramá tico sui juris. Contribuyeron a darle su definitiva configuració n unos cuantos predecesores y contemporá neos mayores suyos como Quió nides, Magnes, É upolis y Plató n el Có mico, cuyas obras, salvo pequeñ os fragmentos, se han perdido. La temá tica de estas comedias iba desde la parodia de la tragedia y la mitologí a a la vida cotidiana. Las habí a tambié n ‘ polí ticas’ , en el amplio sentido griego del té rmino. Su marco era la vida en su conjunto de la polis y serví an de cauce a la crí tica polí tica, social, cultural y literaria. A este tipo sui generis de comedias pertenecen, salvo Las tesmoforiantes , todas las obras conservadas de Aristó fanes. Igualan o superan en extensió n a las tragedias; transmiten, con la risa, un mensaje de enorme seriedad; alternan lo grotesco y chabacano con efusiones del mayor lirismo y tienen una estructura formal complicadí sima. Su mejor descripció n se debe a K. D. Koch 10 , que define la comedia antigua como una unidad artí stica resultante de la fusió n de componentes diversos: culto divino, ó pera có mica, juego escé nico y kabarett (en el sentido germá nico de sá tira polí tico-social del momento).
Con todo, esta descripció n fenomenoló gica no satisface plenamente al filó logo, que harí a hincapié en el cará cter ritual de la comedia; ni tampoco al crí tico literario, que destacarí a ese especial distanciamiento suyo con el espectador, tan parecido al que querí a Bertolt Brecht para su teatro ‘é pico’ , y que vení a en parte impuesto por las condiciones materiales de la representació n, realizada en pleno dí a, con uso de má scaras y apenas tramoya. El realismo, entendido é ste como categorí a teatral, es mayor en la tragedia que en la comedia, aunque é sta, y no es un simple juego de palabras, sea má s ‘ real’ que aqué lla, por las circunstancias de tiempo (el presente y no el pasado legendario) y de lugar (Atenas) de la acció n dramá tica; por la naturaleza de sus personajes (contemporá neos); la í ndole de las situaciones (las de la actualidad) y los actos y ceremonias (procesiones, sacrificios, asambleas) incorporados a la acció n. Pero la realidad que refleja es de una í ndole muy peculiar. La comedia transciende la realidad de manera parecida a como la transciende el ‘ realismo má gico’ de la moderna novelí stica hispanoamericana. El mundo de la comedia es ‘ sobrereal’ como dice Karl Reinhardt 11 , o má s bien, ‘ natural’ y ‘ preternatural’ al propio tiempo en terminologí a escolá stica. Los hombres se codean con los dioses del Olimpo y del Hades, los animales hablan, etc.
El poeta có mico, frente al trá gico, ha de inventarse sus argumentos, lo que le exige poner al pú blico en los antecedentes de la acció n, aunque eso mismo le exima de la obligació n, inexcusable en el poeta trá gico, de dar consistencia psicoló gica a sus personajes y coherencia ló gica al desenlace predeterminado por la tradició n. En la trama dramá tica de sus piezas, má s que la subordinació n de las partes al todo, cuenta cada escena de por sí , como tambié n postulaba Bertolt Brecht para el ‘ teatro é pico’ . Y esta libertad para quebrantar las exigencias del planteamiento inicial y desarrollo posterior del tema có mico se manifiesta sobre todo en ese momento que Aristó teles denominóperipé teia (existente tambié n en la tragedia), en que se invierte la situació n inicial de la pieza. Este trá nsito se efectú a siempre en la comedia en un sentido optimista, ya que, si la tragedia aspira a producir un efecto ‘ catá rtico’ por el procedimiento homeopá tico de escenificar situaciones y destinos humanos que muevan la compasió n y provoquen el temor del pú blico, la comedia só lo pretende criticar situaciones de hecho, contraponiendo la realidad actual a una utopí a disparatada, cuyo contraste con las condiciones de aqué lla destaca sus defectos e injusticias, pues lo có mico, junto con su vertiente psicoló gica, tiene una vertiente social. La comedia antigua se desarrolló en un ambiente festivo y de total permisividad, con la ú nica limitació n del acuerdo del autor con el pú blico en gustos y prejuicios y la ocultació n parcial del trasfondo de seriedad subyacente a su mensaje. Mediante la autoafirmació n de la propia realidad (el esclavo se burla del amo, el hombre de los dioses, el simple ciudadano de los polí ticos), lo có mico canaliza la reacció n compensatoria a la insatisfacció n con las propias circunstancias o a un complejo de inferioridad. Y con la risa se descargan tensiones, operá ndose, gracias a ella, en el individuo y en el cuerpo social una purga de pasiones como el resentimiento, una catarsis có mica, en suma, paralela a la catarsis trá gica, objeto quizá de la atenció n de Aristó teles en su tratado perdido sobre la comedia.
Mientras es tí pico de la tragedia lo que se ha dado en llamar ‘ ironí a trá gica’ (valorizació n esté tica del contraste entre el mayor conocimiento en el que está n los espectadores del destino de los personajes y el necesariamente limitado que tienen é stos de sí mismos en algunos momentos de la obra), lo propio de la comedia es el aprosdó kē ton , el juego constante de la sorpresa, de lo inesperado, que se logra mediante la dislocació n, la exageració n o la reducció n al absurdo de la realidad que se pretende criticar. Casi todas las comedias aristofá nicas ofrecen el mismo esquema. Al principio se describe una situació n de necesidad que suscita el descontento y una idea salvadora en el protagonista para ponerle remedio. Viene despué s la ejecució n de la misma y, por ú ltimo, se ejemplifican en unos cuantos casos particulares los efectos beneficiosos que origina. Klaus Dietrich Koch 12 distingue entre ‘ idea crí tica’ y ‘ tema có mico’ . La ‘ idea crí tica’ es el juicio que le merece al autor una situació n de gravedad que afecta por igual a todo el cuerpo ciudadano. Se trata de la opinió n de Aristó fanes como ciudadano, y no tiene excesiva originalidad, puesto que no es un pensador polí tico, ni un teó rico de la educació n, ni un filó sofo moral, sino un comedió grafo. El ‘ tema có mico’ no es la exposició n de la idea crí tica, tal como lo harí a un panfleto, sino la transposició n de é sta a lo fantá stico y a lo có mico. No es una encarnació n, sino una emanació n de la idea. Quien tiene la ocurrencia salvadora y lleva a efecto el tema có mico es el protagonista, un ‘ hé roe popular’ , en la definició n de Reinhardt, dotado de fabulosa energí a y enorme sensibilidad, un tipo que sabe salirse con la suya en cualquier ocasió n, por difícil que sea. Koch señ ala que representa al bien. Whitman lo estima un ἀλαζών , un impostor o un fanfarró n. Un tipo literario, en resumidas cuentas, muy parecido al pí caro. Pero frente a é ste, marginado y fracasado, el hé roe có mico es un triunfador nato, sin lí mites, capaz hasta de subvertir el orden de lo humano y lo divino. Y aunque só lo parece atender a su interé s personal, por coincidir é ste con el de la colectividad y por sentar un ejemplo de có mo comportarse, es asimismo un salvador de sus conciudadanos.
Los actores có micos má s que ‘ representar’ a sus personajes, los ‘ presentaban’ en escena y el espectador no perdí a en ningú n momento el sentido de estar asistiendo a una farsa y no se dejaba engañ ar por la ‘ ilusió n escé nica’ . Como la tragedia, la comedia combina diá logo, canto coral y danza, aunque varí a su distribució n. En la comedia, las partes dialogadas y cantadas se entremezclan; a un canto (estrofa) le sigue un nú mero fijo de versos dialogados, y al canto correlativo de idé ntica estructura mé trica (antí strofa) le sigue el mismo nú mero de versos dialogados. Es é sta la llamada composició n ‘ epirremá tica’ . El coro (pasivo en la tragedia) es en la comedia testigo comprometido, bien a favor, bien en contra de la ejecució n del tema có mico. A su mayor movilidad escé nica obligaba tambié n el mayor nú mero de coreutas.
Estructura formal
La comedia aristofá nica consta de las partes que se van a considerar segú n su ordenació n en el todo de la pieza dramá tica.
1. Pró logo . Segú n Aristó teles 13 es la parte de la obra que precede a la entrada del coro en la orquestra. Sirve para poner al espectador en contacto con el hé roe có mico y con el tema có mico. El propio protagonista hace en monó logo 14 o en diá logo 15 con un compañ ero la exposició n del problema. Las escenas del pró logo está n en trí metros yá mbicos (3 ia). Termina con la salida de los actores, aunque tambié n pueden permanecer en la orquestra sin intervenir en la acció n o responder a las preguntas del coro. El pró logo có mico es má s amplio y má s importante que el trá gico, puesto que en la tragedia el argumento mí tico es conocido del pú blico y en la comedia hay que informar debidamente al espectador.
2. Pá rodo . La pá rodo comienza con la entrada del coro en la orquestra 16 . De acuerdo con la definició n de Aristó teles 17 , « pá rodo es el primer parlamento entero del coro» . Frente a la entrada solemne del coro en la tragedia, la comedia resalta, tanto en las palabras 18 como en los metros, su apresuramiento para acudir al ataque o a la defensa de alguien. Salvo los dá ctilos lí ricos (da lí r) del coro de Las nubes , el metro de la pá rodo có mica es siempre un tetrá metro catalé ctico de ritmo trocaico (4 tro), anapé stico (4 an) o yá mbico (4 ia). En cuanto a su funció n dramá tica, el coro puede actuar bien como antagonista del hé roe có mico (Acarnienses, Avispas , coro de hombres de Lisí strata) , bien como aliado (Caballeros, Paz , coro de mujeres de Lisí strata, Asambleí stas, Pluto) , o bien servir de marco ambientador de la acció n (Las aves) .
3. Agó n . Th. Zielinski 19 fue el que dio a las escenas en que se discute el pensamiento de la pieza (el tema có mico), mediante un debate en el que el protagonista vence o convence progresivamente a su antagonista, el nombre de agó n. Analizó tambié n su estructura y estableció el esquema que hoy se reconoce uná nimemente:
A 1 Oda5 AntodaB 2 Katakeleusmó s6 Antikatakeleusmó sC 3 Epí rrhē ma7 Antepí rrhē maD 4 Pnigos8 AntipnigosE 9 Sphragis
A: (1/5) Las partes corales (oda y antoda) son cantos que se refieren a la disputa y pueden ser interrumpidos por versos dialogados de los actores (tetrá metros mesó dicos).
B: (2/6) El katakeleusmó s y el antikatakeleusmó s son exhortaciones del coro a ambos contendientes a comenzar la discusió n (katakeleusmó s) y a replicarla (antikatakeleusmó s) .
C: (3/7) En el epí rrhē ma un actor expone una tesis o defiende su persona. Se trata siempre del personaje o de la tesis derrotada. En el antepí rrhē ma el antagonista que resulta vencedor hace lo propio. Jamá s un autor recita estas partes de corrido. Siempre es interrumpido por las objeciones de su contrincante o por las observaciones chocarreras de un tercer personaje: el llamado por W. Sü ss bō moló chos . El coro no interviene.
D: (4/8) El pnigos y el antipnigos son apé ndices al epí rrhē ma y antepí rrhē ma en un tempo rá pido, en versos del mismo gé nero. Aquí los contrincantes hacen un esfuerzo para imponer su criterio.
E: (9) La sphragí s es un juicio sobre el debate y só lo es posible cuando se ha llegado a una solució n satisfactoria desde el punto de vista del coro.
4. Pará basis . Casi siempre hacia el centro de la pieza, el coro se dirige al pú blico para ejecutar un interludio que interrumpe la acció n y sirve para que el autor entre en debate personal con sus enemigos y exponga su punto de vista. Se divide en las siguientes partes: kommation, pará basis propiamente dicha, makró n (o pnigos), strophḗ (u ō idḗ ), epí rrhema, antí strophos (o antō idḗ ) y antepí rrhema .
A: Kommation . Es una breve exhortació n a comenzar la pará basis, hecha probablemente por el corifeo.
B: Pará basis propiamente dicha, siempre en tetrá metros trocaicos catalé cticos (4 tro). En un principio, su contenido era independiente de la lí nea argumental. El coro (seguramente con acompañ amiento musical) alaba o defiende al poeta o critica al auditorio. Má s tarde se va integrando en la acció n dramá tica (p. ej. en Las tesmoforiantes , en donde se hace la apologí a del sexo femenino).
C: Makró n (llamado tambié n pnigos) en dí metros anapé sticos (2 an). Sirve para recalcar o resumir lo expuesto en la pará basis propiamente dicha. Esta parte, con el tiempo va integrá ndose en la pará basis hasta su posterior eliminació n.
D: Oda/antoda . La segunda mitad de la pará basis consta de un par de cantos, seguidos cada uno de ellos por un parlamento recitado, llamados melos y antí strophos por Hefestió n, strophḗ y antí strophos en algunos escolios de Aristó fanes y ō idé y antō idḗ20 en otros, denominació n é sta preferible, ya que teó ricamente cada uno de estos cantos siempre en ‘ responsió n’ puede contener varias estrofas. Tanto la oda como la antoda corren a cargo del coro. En Aristó fanes ambos cantos contienen por lo general invocaciones a los dioses, o tras un comienzo solemne como é ste, burlas de individuos concretos 21 .
E: Epí rrhē ma/antē pí rrhema . Su contenido es muy variado: consejos polí ticos, quejas sobre la situació n, alabanzas y vituperios. Siempre en tetrá metros trocaicos catalé cticos (4 tro).
La decadencia de la pará basis se observa en la omisió n de alguna de sus partes. Las siete enumeradas só lo se encuentran en Acarnienses, Caballeros, Avispas y Aves . En otras comedias falta alguna de ellas y Asambleí stas y Pluto carecen totalmente de pará basis, lo que indica la transició n hacia la comedia nueva. Ha sido objeto de debate el lugar ocupado por la pará basis. Para la escuela filoló gica alemana (Radermacher 22 , Wilamowitz 23 y Kö rte 24 ) su emplazamiento primitivo era al principio de la pieza. Para la escuela francesa (Mazon 25 , Navarre 26 ) la pará basis vendrí a despué s del agó n, seguida por el é xodo o salida del coro y por tanto ocuparí a el centro de la pieza. Para Zielinski 27 y Pickard-Cambridge 28 la pará basis fue originariamente la parte final de la pieza. Al té rmino de la representació n, como en el teatro de Plauto o de Shakespeare, los actores se quitaban las má scaras y se dirigí an al pú blico como ciudadanos, despojá ndose de su cará cter dramá tico.
5. Escenas episó dicas . Destacaron su importancia Poppelreuter 29 y Sü ss 30 . Se sitú an despué s del agó n y tienen por finalidad describir los resultados a que el triunfo del protagonista conduce. É ste se enfrenta a una serie de personajes secundarios y los despacha, bien a insultos, bien a palos. Su lengua es el á tico coloquial. La escatologí a, las obscenidades y la sal gorda tienen en ellas su lugar adecuado. Junto a estas escenas episó dicas que pueden multiplicarse sin añ adir nada especí fico a la acció n, hay otras necesarias para é sta. Son aquellas en las que se lleva a efecto el tema có mico y se pueden denominar con Koch escenas de ‘ ejecució n’ . Mazon 31 las dividió en escenas de ‘ debate’ , de ‘ batalla’ y de ‘ transició n’ o ‘ agonales’ (porque conducen a un ‘ agó n’ ).
6. É xodo . Es la parte final de la pieza y en ella intervienen de nuevo los actores a cuyo cargo corrí a el agó n: uno aparece derrotado y el otro como vencedor. El coro lo aclama y danza alocadamente precedido por é l. Entre las escenas tí picas de la segunda parte y el é xodo hay un canto coral (está simo) de separació n. Antes de entonarlo el coro, las figuras secundarias desaparecen de escena. La separació n se efectú a a veces mediante el relato de un mensajero. El é xodo empalma de un modo directo con la sphragí s del agó n donde el corifeo proclamaba a uno de los contendientes vencedor. Pero las exigencias estrictamente artí sticas y literarias de la trama no explican el desenfreno final de las comedias de Aristó fanes, ni el episodio sexual en el que por regla general concluyen. De ahí que en el é xodo se haya reconocido una pervivencia del primitivo kô mos dionisí aco y en la coyunda del protagonista con alguna figura simbó lica una reliquia del hierò s gá mos (‘ matrimonio sagrado’ ) de las fiestas agrarias 32 , que perduran bajo distintas formas en algunos drḗ mena de la Grecia actual 33 .
7. La divisió n en actos: ú ltimas comedias . Entre la estructuració n descrita y la de la comedia nueva hay grandes diferencias. Las piezas de Menandro se dividen en cinco actos. En ellas la intervenció n del coro podrí a en cierto modo parangonarse con la caí da del teló n en el teatro moderno. Los actores abandonaban la escena y los coreutas, jó venes borrachos normalmente, se limitaban a danzar en escena o a entonar un canto sin apenas relació n con la trama de la pieza. Sin embargo, esa situació n ya se vislumbra en las ú ltimas piezas conservadas de Aristó fanes (Asambleí stas y Pluto) , en las cuales las intervenciones del coro son muy reducidas. Sommerstein 34 se propuso averiguar si la divisió n en actos se daba en las comedias aristofá nicas y, siguiendo unos ciertos criterios de segmentació n basados en la indicació n del canto coral, llegó a la conclusió n de que Pluto constaba de cinco actos, así como las Asambleí stas . En cuanto a otras piezas, Ranas, Tesmoforiantes, Avispas y Nubes tendrí an tambié n cinco, Paz y Caballeros, cuatro, y Acarnienses , seis. Combinando pá rodo, pará basis, segunda pará basis y está simos, Hamilton 35 llega a resultados sorprendentemente parecidos a los de Sommerstein.
La comicidad: resortes de estilo
La comedia aristofá nica, a diferencia de la menandrea, es todo un museo de comicidad que reú ne las formas má s crudas y las má s refinadas del humor. Y precisamente en funció n de la comicidad deben estudiarse tanto sus valores literarios, como la lengua, el estilo y la mé trica de sus partes dialogadas y corales. Ciertamente, no todo es pura farsa o mero regocijo en las piezas aristofá nicas, como ya se ha advertido al distinguir la ‘ idea crí tica’ del ‘ tema có mico’ . Aparte del mensaje global transmitido con la totalidad de la pieza y de los asertos de la pará basis, en los que la seriedad del poeta se transparenta, hay otros pasajes en los agones donde la intenció n de hacer reí r parece brillar por su ausencia. Pero lo inverso es tambié n cierto. La seriedad aparente puede resultar engañ osa, lo que, si es obvio en la parodia, ya no lo es tanto en otras ocasiones. La aparente solemnidad, pongamos por caso, de algunas partes corales suscita la duda de si su contenido ha de entenderse como una genuina efusió n poé tica o como la manifestació n de un lirismo có mico sui generis .
Lo có mico, junto con su vertiente de captació n intelectual de una situació n o de un mensaje en un doble sistema de referencias contrapuestas y la psicoló gica de descarga de tensiones reprimidas, tiene una vertiente social y cultural y una vertiente histó rica. No todos los hombres se rí en de las mismas cosas, ni en todas las é pocas y culturas se rí e de la misma manera. Entre el creador del humor, entre el có mico y su pú blico, debe existir una coincidencia de fondo en aspiraciones, valoraciones y prejuicios, ya que en muchos casos la risa no es sino un castigo impuesto por la sociedad al individuo que no se acomoda a las expectativas del grupo social.
Los rasgos de la comicidad aristofá nica corresponden a las tres coordenadas – intelectual, emocional y social– del fenó meno universal de lo có mico. A la vertiente intelectual pertenece la originalidad; a la emocional, el é nfasis reiterativo , y al componente social, el cará cter popular de algunos de sus recursos. Como muy bien observara Antí fanes en su Pó iē sis36 la cualidad fundamental del poeta có mico es la inventiva, tanto en la creació n de los personajes como en los argumentos de sus piezas y en las situaciones en que é stos se desarrollan. Gracias a la originalidad se pueden poner en marcha los mecanismos de la incongruencia o ‘ bisociació n’ . Es é ste un aspecto que destaca en primer té rmino en la producció n aristofá nica. Lo tí picamente suyo es la fantasí a desbordada, que lleva al espectador de sorpresa en sorpresa.
Contrapuesto a este principio general es el del é nfasis, consistente en la llamada a impulsos sá dicos, sexuales, escatoló gicos, o en la repetició n de la misma situació n o de una frase clave. Aunque sin abusar de ellas son frecuentes en las comedias de Aristó fanes las escenas de golpes o de insultos que constituyen una de las fuentes má s primitivas y elementales de comicidad 37 . Tambié n prodiga las alusiones sexuales, aunque sin incurrir en la pornografí a 38 . No falta tampoco el componente escatoló gico, aunque dosificado y siempre con una tendencia y finalidad propias. La pordḗ , por ejemplo, se le escapa a una persona a la que se quiere tildar de cobardí a, o rompe el silencio exigido por una situació n solemne, o aparece en un juego de palabras. En el relato indirecto sirve para expresar despreocupació n o miedo, para ridiculizar una situació n o indicar menosprecio. Por su parte, las reiteraciones hacen má s lento el desarrollo de la acció n, explotando situaciones que acumulan la tensió n que se descarga en risa.
En tercer lugar, como rasgo tipo de la comicidad aristofá nica se ha de destacar lo que la esté tica marxista designa con el té rmino de Volkstü mlichkeit39 , es decir, el operar con las contradicciones de la sociedad desde una toma de postura favorable a los intereses del pueblo. Si bien desde la ó ptica marxista só lo puede aplicarse el té rmino a los artistas modernos, cabe, sin embargo, percibir en la literatura antigua elementos tendentes a la Volkstü mlichkeit o volkstü mliche Tendenzen . La comedia aristofá nica, al luchar por la paz, oponerse a los excesos de los demagogos, abogar por una mayor moralidad pú blica, entra evidentemente dentro de este concepto. La comedia aristofá nica, efectivamente, presenta unas condiciones utó picas que se niegan como realidad con la propia risa que suscitan, pero que reflejan el anhelo general de una vida má s justa 40 . Sintoniza con las aspiraciones del pueblo, pero esta conformidad de anhelos que le otorga su trasfondo de seriedad y está en la base de la ‘ idea crí tica’ , debe trasponerse a un tema có mico, captable en todo su alcance por amplios sectores de la sociedad. De ahí su cará cter ‘ popular’ en el má s amplio sentido de la palabra.
Las tres facetas de lo có mico se manifiestan tanto en los argumentos y situaciones de las comedias, como en el lenguaje mismo, como vieron bien los teó ricos de la literatura antiguos. Los griegos hací an derivar los efectos có micos ἐϰτῶνπϱαγμάτων (‘ de los asuntos’ ) o bien ἐϰτῆςλέξεως (‘ del lenguaje’ ) y esta divisió n, que adoptaron los retó ricos latinos al poner el humor in re o in verbo , o con mayor precisió n in dicto , coincide con lo que actualmente se denomina humor situacional y humor verbal . A esto habrí a que añ adir los resortes externos de la risa, derivados de las condiciones de la representació n. El tema sobre el que se construye el argumento suele entrañ ar una paradoja, que es en sí un estupendo hallazgo có mico, p. ej. el mostrarse dispuesto a pagar cualquier suma con tal de aprender el argumento que sirva para no pagar (Nubes) . Las situaciones y la acció n en general se construyen con arreglo al juego del contraste y de lo inesperado. Armando Plebe 41 distingue tres tipos fundamentales de contraste que se desarrollan sobre todo en el agó n: el litigio a duello (lucha entre dos contrincantes), el contrasto‘ altercado’ (entre un personaje y un grupo de adversarios) y el dibattito utopistico (enfrentamiento entre el mundo establecido y el utó pico).
Dentro del humor situacional (y tambié n en el verbal) ocupa un lugar destacado la parodia , que, segú n Grellmann, en la comedia aristofá nica es una imitació n que pretende un efecto có mico, conservando los elementos formales del modelo serio, aunque modificá ndolos de manera que no se adapten al contenido. Rau 42 ha precisado que en la parodia tambié n se da una alteració n de los elementos formales (diminutivos en palabras trá gicas, obscenidades) que implican una ruptura del estilo. Su efecto có mico no reside en un simple contraste entre forma y contenido, sino en una contradicció n sorprendente entre lo que se esperarí a de la imitació n de un modelo armó nico en forma y contenido y su aplicació n a circunstancias banales y ridículas. Desde el punto de vista del modelo, hay en la comedia aristofá nica parodias de la é pica, de la lí rica, de refranes, plegarias, orá culos e instituciones, pero sobre todo de la tragedia. El aprosdó kē ton se produce especialmente en las parodias de sentencias, cuando a un conocido dicho se le da un giro insospechado.
La misma té cnica paró dica preside el modelado de las dramatis personae , que podrí amos dividir en personajes imitativos y representativos . Los primeros, individuos contemporá neos bien conocidos del pú blico (Agató n, Eurí pides, Cleó n, Só crates) aparecen caricaturizados y al mismo tiempo como representantes de amplios sectores sociales. Dioses y figuras mitoló gicas se representan tambié n con un grado de caricaturizació n rayano en la irreverencia. Entre los personajes representativos pueden establecerse varias categorí as: ‘ hé roes có micos’ , tipos de la farsa popular, personificaciones y alegorí as. Los ‘ hé roes có micos’ llevan nombres susceptibles de aplicarse a colectivos de caracterí sticas similares (p. e., Demo como representante del pueblo ateniense). Los tipos de la farsa popular son los ἀλαζόνες (‘ impostores’ ), εἰϱωνιϰοί (‘ fingidores’ ), βωμολόχοι (‘ chocarreros’ ) y de é stos el βωμολόχος , el gracioso, es el que tiene una funció n có mica mejor atestiguada. Personificaciones y alegorí as son una manifestació n má s de la tendencia del pensamiento griego a la tipificació n, que ha promovido numerosos estudios (Newiger 43 , Komornicka 44 ).
Junto a los recursos del humor situacional, como ya observara Plutarco a sensu contrario en su comparació n de Aristó fanes con Menandro, nuestro autor se caracteriza por ser un maestro en el manejo del humor verbal 45 , que desempeñ a ya un importante papel en la parodia de plegarias, orá culos, relatos de sueñ os y especialmente de la dicció n trá gica y el sermo tragicus , que alcanza su cota má s alta en lo que Rau llamóTravestie y que podrí amos traducir por ‘ distorsió n’ . É sta es lo inverso de la parodia, pues, si en la parodia se aplican predicados elevados a sujetos humildes, en la ‘ distorsió n’ se mantiene el contenido de un modelo serio, pero se le reviste de una forma inferior o inapropiada a su categorí a. Al μῦθος , plasmado en texto y representado por los poetas trá gicos, lo rompe en fragmentos que inserta en la estructura có mica segú n ha estudiado M. G. Bonanno 46 .
En cuanto al lenguaje obsceno (αἰσχϱολογία ) y el insulto (σϰῶμμα ), segú n Henderson desempeñ an una ‘ funció n dramá tica’ , en í ntima conexió n con los temas principales de la trama, el desarrollo de é sta y la caracterizació n de los personajes. En un primer momento (comedias anteriores al 420 a. C.), precisa Degani 47 , cumplen una funció n en la lucha polí tica y en la economí a escé nica, y en un segundo estadio carecen de funcionalidad dramá tica y só lo se justifican como una concesió n a los gustos del sector menos culto del pú blico. En una ú ltima fase tienden a desaparecer, al no existir ya las circunstancias polí tico-sociales que sustentaban la ἰαμβιϰὴἰδέα .
Fuera de la parodia y de la escrologí a, el humor verbal aristofá nico ofrece tres vertientes principales: las formaciones de comicidad propia y los juegos con el significante y el significado del lé xico. En el primer caso nos referimos a palabras que, por su formació n, infrecuencia de uso o cará cter insó lito, despiertan de por sí la risa. En el plano del significante los efectos có micos se pueden agrupar en tres categorí as: los homoió ptō ta o cadencias rimales deformando, si es preciso, las desinencias; la imitació n de dialectos o acentos extranjeros y las secuencias fó nicas sin sentido que pretenden reproducir un idioma extranjero y se prestan a disparatados ensayos de interpretació n.
El tipo de versificació n puede cumplir tambié n una funció n có mica por la incongruencia entre la nobleza de la forma y la vulgaridad del mensaje con ella transmitido. La comicidad tambié n surgí a de las condiciones de la representació n, entre las que está n la forma de declamar, el vestuario y la escenografí a.
Se debe a A. Ló pez Eire 48 el mejor estudio de conjunto de la lengua de la comedia aristofá nica, ante todo, por haber puesto de relieve su subordinació n al efecto có mico y a los condicionamientos propios del humor verbal. En segundo lugar, por su esfuerzo por definir dentro de la evolució n del á tico el puesto ocupado por la lengua propiamente aristofá nica y, por ú ltimo, por haber tratado de contrastar é sta con las distintas variedades lingüí sticas que maneja nuestro autor. Aristó fanes no só lo sabe descender a los bajos fondos del lenguaje, sino elevarse a sus má s excelsas cumbres y moverse tambié n por los meandros de la exquisitez má s alambicada.
La crí tica polí tica
Que Aristó fanes hace crí tica polí tica en sus comedias, es algo que parece obvio. Lo que ya no está tan claro es el punto de vista desde el que esa crí tica, aparentemente tan feroz, se emite, ni la finalidad de la misma, ni los efectos con ella conseguidos 49 . Las opiniones de los filó logos en cuanto a su filiació n polí tica – por llamarla de algú n modo– discrepan. Para Th. Kock 50 , L. Whibley 51 y A. Couat 52 Aristó fanes es un simpatizante de la nobleza. En cambio, la filologí a marxista (Hosek, Stark) le considera un paladí n del ideal democrá tico, aunque reconozca que, al pasar los añ os, se patentice su desengañ o sobre el funcionamiento de las instituciones polí ticas. Pero tanto Isolde Stark 53 , como Helmut Schareika 54 le hacen desempeñ ar a Aristó fanes un papel como paladí n de las tendencias ‘ progresistas’ que dista mucho de corresponderle. Otra tendencia interpretativa (Perrotta 55 , Gomme 56 ), tambié n exagerada, le niega cualquier ideologí a polí tica, al considerarle tan só lo como un genial poeta có mico, desprovisto de un ideario polí tico definido.
Sin embargo, puede afirmarse, con la seguridad de acertar, que Aristó fanes en ciertos respectos sí tení a ideas claras. Por ejemplo, se pone sin reservas de parte de las ciudades explotadas por la presió n tributaria de Atenas, rechaza el expansionismo imperialista de su ciudad y se declara un firme partidario de hacer la paz con Esparta, sin que eso signifique que sea un pacifista en el sentido moderno del té rmino, ni tampoco un derrotista, como estima Rostagni. No se le pasa por la cabeza poner en duda que, llegado el momento, el ciudadano debe empuñ ar las armas en defensa de la patria y de la democracia, pero le duele la continua guerra entre hermanos, cuando los griegos debieran unirse y cerrar filas, como en las Guerras Mé dicas, contra el enemigo comú n: los persas.
En cuanto a la polí tica interna, en consonancia con ese punto de vista, se opone ené rgicamente a los demagogos belicistas, como Cleó n 57 , Hipé rbolo y Cleofonte 58 , a los funcionarios que secundan su polí tica y tambié n al pueblo soberano, abú lico y pervertido por los halagos de los demagogos, que no sabe elegir bien a sus gobernantes. Sus crí ticas, sin embargo, no atañ en nunca a las instituciones de la democracia en cuanto tales, sino a las personas que las representan. Y en esto radica la diferencia entre Aristó fanes y el Viejo Oligarca. El có mico no pide un cambio de constitució n, sino otros hombres en el gobierno; una ideologí a que comparte con otros autores de la Archaí a . Sueñ a con una nueva situació n en la que la honradez y la laboriosidad fueran las ú nicas fuentes de la prosperidad y del bienestar. Del aná lisis de sus piezas se deduce que, si bien no es un partidario de la oligarquí a, tampoco es un demó crata radical, sino má s bien un espí ritu conservador, cuyas simpatí as se inclinan hacia los pequeñ os propietarios rurales, en trance de una progresiva proletarizació n. J. C. Carriè re 59 tiene a Aristó fanes por un demó crata moderado y para M. Heath sus obras son ‘ polí ticas’ porque toman la realidad polí tica como punto de partida, pero no lo son en un sentido estricto, ya que no aspiran a apoyar a fuerza polí tica alguna.
La actitud religiosa
Dada la í ntima conexió n entre la polis y la religió n, es interesante considerar la actitud de Aristó fanes frente a las creencias religiosas de sus contemporá neos. En este aspecto tambié n se comporta de una manera ambigua. El desenfado, incluso irreverencia, con que trata a los dioses y a su culto plantea un doble problema: el de sus creencias personales y las de su pú blico, que le consentí a semejantes provocaciones sin escandalizarse. Se ha pensado (Sü ss 60 ) que la comedia aristofá nica contení a una burla innocua de las creencias tradicionales sin menoscabo de las esencias religiosas, pues só lo puede ironizar sobre los dioses quien tiene la certeza de su existencia (Kleinknecht 61 )· Pero Nilsson pone las cosas en su punto al observar que el tratamiento dado a los dioses por Aristó fanes no es posible « si todaví a se conserva un poco de fe»62 .
La manera aristó fanica de abordar los temas religiosos só lo se puede entender si se tienen en cuenta la mentalidad general del pú blico al que se dirigí a el có mico y las transformaciones operadas en la religiosidad de los atenienses. Por un lado, guiñ aba el ojo a los inteligentes y entendidos, por otro, compartí a (o lo fingí a) los escrú pulos del vulgo frente a cualquier innovació n en la forma de concebir la esencia de los dioses y sus relaciones con los hombres. Pero ante todo hay que tener en cuenta el momento histó rico en que se desarrolla la actividad del dramaturgo: los finales del siglo v, cuando ya se habí a operado un importante cambio en la religiosidad de los atenienses, caracterizado por la consolidació n de la llamada por Nilsson ‘ religió n patrió tica’ y la irrupció n arrolladora de la ‘ religió n individualista’ . La prosperidad y el auge polí tico de Atenas hicieron de Atenea el sí mbolo del esplendor ateniense, pero este tipo de religiosidad oficial no podí a colmar los anhelos del individuo que trató de satisfacerlos en los misterios de Eleusis y en el culto de Asclepio (introducido en el 420 a. C.), buscando una relació n personal de tú a tú con la divinidad.
Pero en Atenas confluí a ademá s todo el pensamiento de la é poca: la filosofí a natural de Anaxá goras, la sofí stica con su amoralismo y sus promesas de triunfo vital mediante la fuerza del ló gos , la declaració n de Protá goras del hombre como medida de todas las cosas, la oposició n entre nó mos y phý sis , que refuerza los ataques a la religió n antropomó rfica tradicional y conduce a afirmar que los hombres han creado a los dioses a su imagen y semejanza y por tanto los dioses son puras invenciones humanas. La evolució n del pensamiento é tico implicó la exigencia de justicia y moral en los seres divinos. Las crí ticas al amoralismo de los habitantes del Olimpo, que ya aparecen en Jenó fanes (para Homero y Hesí odo), se acentú an en Eurí pides, que afirma « si los dioses hacen algo malo, no son dioses»63 . Se pone en duda la licitud de que los criminales busquen amparo en lugar sagrado y se llega hasta poner en tela de juicio, como ya se ha dicho, el origen de los seres divinos, entes de ficció n forjados por los hombres para su provecho o para aliviar sus temores. En el ú ltimo tercio del siglo v aparece el ateí smo (p. ej., Tucí dides elimina todo factor sobrenatural en el acontecer histó rico), y junto al ateí smo se extiende el agnosticismo. Protá goras aludí a a la oscuridad del problema y a la brevedad de la vida para cerciorarse o no de la existencia de los dioses. Demó crito comentaba el desasosiego producido en las conciencias por las fabulas mentirosas sobre lo que acontece despué s de la muerte 64 .
Frente a este panorama de abierta crí tica y franca decadencia de las antiguas creencias religiosas, é stas se mantení an aú n vivas entre las gentes má s ingenuas y la razó n de estado fomentaba su culto. Menudearon los procesos de asé beia (impiedad) y se fomentó la adivinació n. Nada se hací a sin consultar a los orá culos o a los adivinos y no faltaron las manifestaciones colectivas de histeria religiosa en que se traslucí a una reacció n patrió tica contra los causantes de que marcharan mal las cosas y contra quienes, con sus crí ticas de la religió n, las costumbres y las instituciones, habí an minado el espí ritu y la moral de la juventud. Esta descripció n panorá mica del mundo espiritual de Atenas es imprescindible para comprender el dí ficil equilibrio en que debí a moverse Aristó fanes, si aspiraba a obtener el favor no só lo de los inteligentes y entendidos, sino tambié n del gran pú blico.
Ante la religió n olí mpica, su postura era la de cualquier ilustrado de la é poca. Es má s, en ciertos pasajes de sus obras llega a poner en duda la existencia misma de los dioses mitoló gicos. No cabe mayor contraste que el existente entre las concepciones de un Esquilo y la imagen aristofá nica de Zeus y de otras divinidades del Olimpo. Tampoco son compatibles las bromas aristofá nicas con las convicciones religiosas de un Só focles, para quien seguí a siendo la voluntad divina el fundamento de la moral. Por ú ltimo, tampoco se encuentra en é l la exigencia, al modo euripideo, de una noció n má s depurada de la divinidad. Nada hay en sus obras que nos haga suponer que, si los dioses hacen algo malo, no son dioses. Al contrario, el conjunto de sus comedias incita a creer que para el có mico la religió n olí mpica, tal como la habí an presentado sus grandes codificadores, Homero y Hesí odo, era ya pura mitologí a.
En la actitud aristofá nica frente a la religiosidad individual y a las variopintas manifestaciones de la superstició n, se descubre la misma ironí a despectiva. Frente a las manifestaciones populares de religiosidad, el culto divino, los augurios, etc., su postura es la de un agnosticismo iró nico. En sus comedias son frecuentes las parodias de plegarias, de escenas de sacrificios, de procesiones rituales y todo parece indicar que no se tomaba en serio dichos actos. Su crí tica burlesca alcanza tambié n a la má ntica en sus diversas modalidades. Es sintomá tica en Pluto la figura del sacerdote vagabundo, obligado para no morir de hambre a cambiar por otro dios a Zeus, desde el momento en que, siendo ya todos ricos, nadie hace sacrificios.
Sin embargo, hay algo ante lo que Aristó fanes se detiene: la llamada por Nilsson ‘ religió n patrió tica’ . En sus comedias no se encuentra alusió n iró nica alguna a lo má s sagrado de la religió n ateniense: Atenea, Teseo, los misterios de Eleusis. El comedió grafo, que es la antí tesis misma del homo religiosus como pudiera serlo un Só focles, si se muestra chancero con la mitologí a tradicional y despectivo con las manifestaciones populares de la religiosidad, só lo parece tener un cierto respeto (¿ concesió n a su pú blico?) a los ritos y cultos ancestrales de la patria.
La crí tica ideoló gica y literaria
Aristó fanes vive en una é poca en que una conjunció n de factores coadyuva al auge de la sofí stica, entendida entonces como ‘ maestrí a en diversas destrezas y saberes’ . Caracterí stico de sus cultivadores es lo que podrí a llamarse el optimismo humaní stico, es decir, la convicció n de que el hombre es la referencia de todos los valores, que la virtud no es hereditaria y puede adquirirse con la educació n y que la palabra tiene un ilimitado poder persuasivo. A esta gran importancia dada a la palabra se debe en gran parte el nacimiento de la disciplina llamada retó rica a partir de Plató n. Paralelamente se desarrolló la filosofí a natural, con sus esfuerzos para dar una interpretació n racional a los fenó menos de la naturaleza y una medicina hipocrá tica que negaba el origen divino a las enfermedades 65 . A poner coto al relativismo moral y gnoseoló gico de los sofistas vino Só crates con su empeñ o por llegar a conceptos de validez universal que, sin necesidad de los recursos de la persuasió n, se impusieran por la mera evidencia del raciocinio.
Por primera vez en la historia estas circunstancias hacen que los intelectuales recaben su superioridad frente a los no cultivados y que se cree en el pueblo llano un complejo de inferioridad, mixto de admiració n y de envidia, el propio de la ignorancia frente a la inteligencia cultivada. Los viejos ideales de la andreí a, sō phrosý nē y dikaiosý nē de la é poca arcaica, como virtudes nucleares del hombre, van cediendo terreno en favor de la sophí a , a la que el propio Só crates poní a en la base de la aretḗ . Ló gicamente, los cimientos en que se habí a sustentado la vida de la polis: el culto a las divinidades patrias, la rí gida disciplina ciudadana, la educació n basada en el deporte, en la mú sica y en el aprendizaje oral de los poetas, se resentí an con todo ello. Tanto má s, cuanto que en el ú ltimo tercio del siglo v la primitiva cultura iletrada comenzaba a ser reemplazada por una cultura de signo libresco, por una cultura literaria 66 .
Frente a esta subversió n de los valores tradicionales, Aristó fanes, que se consideraba un innovador en su arte y pretendí a dirigirse a los inteligentes y entendidos, adopta una postura alarmista que pudiera considerarse reaccionaria, cuando en realidad no es sino la denuncia de los excesos cometidos por las nuevas generaciones. Si Cleó n, en lo tocante a la polí tica, sintetiza todos los males que aquejaban a Atenas, Eurí pides y Só crates encarnan para é l los peligros que el intelectualismo en auge entrañ aba para las tradiciones má s sagradas de la polis . Las citas y las alusiones indirectas a Eurí pides son una constante en la comedia aristofá nica, y sus crí ticas no son só lo ideoló gicas, sino tambié n artí sticas. Asombra el destacado lugar que ocupan en la producció n aristó fanica los juicios de cará cter literario, que no só lo aparecen esporá dicamente en las partes dialogadas, sino que acaparan gran parte de la pará basis (Acarnienses) y del agó n (Ranas) . Y a desarrollar esta incipiente crí tica literaria, ejercida directamente con la cita iró nica o indirectamente mediante la parodia satí rica, contribuyó el cará cter competitivo de las representaciones dramá ticas que obligaba a los poetas a hacer valer sus mé ritos y denigrar los de los contrarios.
Aristó fanes en esto no representa ninguna singularidad. Pese al estado fragmentario en que se ha conservado la comedia antigua, está documentado el ejercicio a su travé s de una actividad crí tica, no só lo sobre las obras contemporá neas, sino tambié n sobre las de los poetas antiguos. Pero se impone precisar que ni en el propio Aristó fanes, ni en sus predecesores cabe hablar propiamente de la existencia de una ars poetica de la que fueran adeptos y cuyos postulados llevaran a efecto o defendieran en sus piezas. Pero sí se pueden reconocer los suficientes atisbos teó ricos y puntos de partida para una sistematizació n posterior de las ideas como la que llevaron a cabo despué s Plató n y Aristó teles. Ni que decir tiene que no cabe exigir a los có micos, ni la imparcialidad, ni la ponderació n de juicio de un erudito. Lo má s que se encuentra en ellos es lo que Atkins 67 ha denominado una ‘ crí tica judicial’ , es decir, una jerarquizació n de mé ritos y la condena de los recursos de estilo o dramá ticos considerados por ellos reprobables. El censo de los poetas mencionados en las comedias de Aristó fanes se eleva a la treintena. De ellos, má s de la mitad son tragedió grafos. Hay alusiones a Teognis, Jeró nimo, Carcino y sus tres hijos, Jenocles, Frí nico, al poeta É squines, Tespis, Mó rsimo, Melantio, Filocles, Jofonte, al poeta trá gico Patroclo y especialmente a Eurí pides, Esquilo y Agató n.
De gran interé s son sus asertos sobre la comedia. Por ejemplo: la gran dificultad que entrañ a escribir una buena (Caballeros 515), la necesidad de un aprendizaje previo (v. 542), la relació n pú blico-autor y los imponderables que le hacen a é ste perder el gracejo y con ello el favor popular. Y con el fin de ejemplificar esos asertos en la obra citada hace una breve historia de la comedia contemporá nea. En la pará basis de Las nubes critica la sal gorda y los recursos chabacanos de sus rivales y se muestra orgulloso de la superioridad de su arte que se dirige a los espectadores entendidos e inteligentes con ‘ nuevas ideas’ . En té rminos modernos, Aristó fanes insinú a que lo fundamental en su obra es el ‘ tema có mico’ donde se plasma la ‘ idea crí tica’ . En este aspecto se considera un innovador, lo que hace muy dí ficil suponer con Croiset, como señ ala con razó n Gomme, que se dirigí a fundamentalmente a un pú blico de campesinos.
En lo que respecta a la tragedia, sus juicios no son tan ponderados, sobre todo en lo tocante a Eurí pides, a quien cita y parodia continuamente, lo que presupone un conocimiento de su obra que só lo la lectura puede dar, tanto por parte del có mico como de su pú blico. La aversió n que le inspiraba el trá gico nací a del convencimiento de que é l reuní a todos los defectos que estaban provocando la ruina de Atenas, aunque no dejaba de reconocerle su valí a como artista hasta el punto de considerar que habí a llevado la tragedia a un punto de culminació n reflexiva que supondrí a su muerte como gé nero literario, como efectivamente aconteció : el puesto de la tragedia lo ocuparí a la filosofí a en el siglo siguiente.
Otro trá gico que acaparó la atenció n de Aristó fanes fue Agató n. De é l decí a que para componer poemas ‘ varoniles’ le era preciso recurrir a la imitació n, lo que no necesitaba para los ‘ mujeriles’ , que le salí an espontá neamente, por participar su ϕύσις de las caracterí sticas femeninas. Con esta apreciació n Aristó fanes, si no se muestra como un teorizante avant la lettre de la doctrina de la mí mē sis , al menos parece entender la imitació n como el medio con el que se puede dar forma y validez artí stica a aquello que le es extrañ o al impulso natural del poeta 68 . De lo dicho se deduce que nuestro autor ocupa un puesto de cierta relevancia en el desarrollo de la crí tica literaria griega. Sus ideas, influidas por las teorí as de los sofistas de su é poca, dejarí an su huella en Plató n y, a travé s de é ste en Aristó teles. En lo fundamental son las siguientes:
1. El concepto pedagó gico de la poesí a. El poeta es un maestro de sus conciudadanos y la genuina poesí a es la que hace a los hombres mejores.
2. La consideració n de los efectos de la poesí a como ἀπάτη (‘ engañ o’ , ‘ ilusió n’ ), una idea procedente de Gorgias que recoge Plató n en el diá logo del mismo nombre y contra la cual polemiza. La tragedia, segú n eso, estarí a al servicio del placer, lo que la hace equiparable al arte de la adulació n.
3. La anticipació n de la doctrina aristoté lica de la mí mē sis como determinante de la creació n poé tica.
4. El postulado de la originalidad de la creació n có mica, la ϰαινὴἰδέα mencionada en la pará basis de Las nubes , a la que se debe adecuar, como se dice en Las ranas , la σύστασιςπϱαγμάτων , la composició n de la obra.
5. El empleo por primera vez de té rminos usados en una acepció n té cnica por la crí tica literaria posterior, tales como ψυχϱός‘ frí o’ , ἀστεῖος‘ elegante’ , εἰϰών‘ imagen’ , ‘ sí mil’ , στωμυλία‘ verbosidad’ , στοιβή‘ ripio’ , στόμϕαξ‘ ampuloso’69 .
El ambiente social
El verdadero protagonista de las piezas aristó fanicas era la polis ateniense, o, mejor dicho, el conjunto de los ciudadanos que podí an reconocerse en tipos simbó licos como Diceó polis, Demo o Trigeo. A su vez, este conjunto ciudadano constituí a el auditorio y gustaba de verse aludido directamente por el poeta, bien de manera colectiva, bien a tí tulo personal, en la ruptura de la ilusió n escé nica. La relació n entre el poeta có mico y su pú blico 70 era por ello má s personal y familiar que la que mediaba entre é ste y el poeta trá gico. La masa de espectadores llegaba con á nimo de divertirse en las representaciones y de verse reflejada en el espejo có ncavo de la trama y en los rasgos grotescamente exagerados de los protagonistas 71 . Por lo demá s, la situació n agonal en que se presentaban las piezas obligaba a los autores a desplegar todos sus recursos para obtener el favor de jueces y pú blico, con vistas a resultar premiados.
La comedia aristó fanicá dista mucho de ser un fiel reflejo de la realidad y se debe utilizar con mucho tiento cuando de ella se quieren sacar conclusiones histó ricas. Pero este necesario espí ritu crí tico al manejar sus datos no debe trocarse en un escepticismo sistemá tico sobre su valor como fuente histó rica para conocer la Atenas de finales del s. v a. C. y principios del IV . Las piezas de Aristó fanes nos muestran ante todo, a má s de medio siglo de distancia, el é xito de la reforma de Clí stenes. El orgullo del linaje, plasmado en la pertenencia a un genos , só lo perdura residualmente en los nobles y el individuo vive inmerso en la circunstancia inmediata de su familia y su demos . Jamá s se sitú a la acció n, ni en el marco de la familia, ni en el interior de la casa (que esporá dicamente se muestra a los espectadores en virtud del ekký klē ma) . El matrimonio es de conveniencia y jamá s se llega a é l por amor. Los intereses econó micos superan a veces las diferencias de clase. La vida familiar transcurre por los naturales cauces de afecto, sin excesivos problemas, salvo los econó micos para sacar adelante la prole y lo normal – en parte debido a problemas de economí a escé nica– es el hijo ú nico. No obstante, se perciben choques generacionales entre padres e hijos. Aristó fanes se pone decididamente de parte de la generació n anterior, a la que estima superior a la actual, salvo en Las avispas , donde toma partido por la juventud 72 .
La sociedad reflejada en sus comedias es bastante homogé nea – descontados esclavos, metecos y extranjeros– y en su gran mayorí a está integrada por lo que podrí a llamarse con cierto anacronismo clases medias bajas. Por su ocupació n y su modo de vida, los componentes de este colectivo de ‘ pequeñ os burgueses’ son campesinos, comerciantes y artesanos. Aunque los labriegos, por lo general, son pequeñ os propietarios con recursos para tener uno o dos esclavos e incluso una criada, las diferencias de cultura, de lenguaje y de comportamiento social con los habitantes de la ciudad les hacen sentirse de algú n modo inferiores y en ciertas circunstancias postergados a favor de otras clases má s productivas. Ello hace que despierten la simpatí a del có mico, que los presenta como gente deseosa de paz y con un encomiable espí ritu conservador.
Los comerciantes presentan tres grandes grupos: los ká pē loi , tenderos que venden al por menor; los é mporoi , mercaderes exportadores e importadores al por mayor, y los ná uklē roi o armadores. Estos nuevos ricos que han arrebatado el poder a la aristocracia inspiran el desprecio de Aristó fanes, que los trata despectivamente llamá ndoles con compuestos cuyo segundo elemento es -pō les (‘ vendedor’ ) que bien podrí a equivaler a nuestro ‘ hortera’ . El ká pí los y las muchas kapē lί des (entre otras la madre de Eurí pides a la que se tacha de verdulera) gozan fama de zafios, ladrones y desvergonzados mientras que el é mporos , por arriesgar en el trabajo su dinero y a veces su vida, era hombre importante y respetado.
A la gente que se gana el pan honradamente con su trabajo (a los que suma el technitē s , el artesano) el có mico contrapone el nú mero relativamente amplio de funcionarios pú blicos y el de los argoí (literalmente ‘ holgazanes’ ), entre los que incluye a mé dicos, sofistas, profetas, rapsodos, astró nomos, demagogos y muy especialmente a los sicofantas 73 que viven de la extorsió n a los ciudadanos honrados. En la comedia hay má s alusiones al dinero que en las demá s fuentes literarias. El amor al dinero nos domina a todos. El viejo sistema de la solidaridad que ligaba al ciudadano chrē stó s con ví nculos ‘ no-econó micos’ o incluso ‘ anti-econó micos’ a la comunidad tiende a desaparecer. Ser pobre para Aristó fanes significa la obligació n de ganarse el sustento con el trabajo propio, pero la indigencia absoluta só lo le inspira desprecio.
Si para Pericles el ciudadano ejemplar era quien dedicaba iguales energí as a la vida pú blica que a la privada, para nuestro có mico el ideal residí a en la apragmosý nē , el apoliticismo, en la concentració n en los intereses privados. La aristocracia aparece como una clase social a la defensiva, que está experimentando hondas transformaciones. En cuanto a los esclavos, de las dos modalidades, la del siervo fiel y la del insolente 74 , es este ú