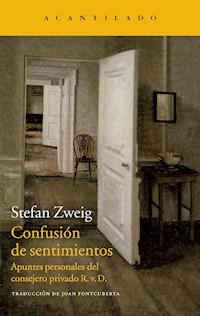
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Roland, un joven estudiante, está a punto de abandonar los estudios cuando su padre decide enviarlo a la universidad de una pequeña ciudad de provincias. Allí, un brillante profesor despierta en él una nueva pasión: el amor al saber. Deslumbrado, el joven se acerca al maestro y le propone ayudarlo a concluir la gran obra de su vida. El profesor acepta el ofrecimiento, pero pocas veces manifiesta la gratitud que el discípulo ansía y en ocasiones incluso lo trata con una distancia que lo atormenta. Tan devoto como inseguro, Roland se pregunta por qué no es digno del interés de una persona tan maravillosa como el admirado maestro, ¿tan despreciable lo considera? La respuesta, sin embargo, es mucho más compleja y desconcertante de lo que podía sospechar, y sólo en el otoño de su vida, cuando él mismo se ha convertido en un respetado profesor, es capaz de evocar unos hechos que, ahora lo sabe, marcaron su vida más que todos los honores o los éxitos profesionales. "Stefan Zweig supo conciliar las tramas más absorbentes con el estilo más preciso y el análisis más profundo. Así eran antes los best-sellers". Javier Rodríguez Marcos, El País "Nada más indiferente al paso del tiempo que las magníficas novelas de Zweig. Espeleólogo de lo más recóndito del alma humana, fue el maestro insustituible de los vaivenes y estragos de la pasión". Mercedes Monmany, ABC "Una pequeña obra maestra. Zweig consigue atraparnos. Primero con las lecciones fantásticas del profesor sobre Shakespeare. Después con una narración de intriga sentimental donde las pasiones saltan de la literatura a la vida sin solución de continuidad. ¡Fantástico!". Ignasi Aragay, Ara "Una novela verdadera, vital, osada, conmovedora, siempre". Antonio Bordón, La Provincia "La sabiduría, la veneración, la compasión, la humillación, la decepción o el miedo a la propia pasión son algunos de los temas que Zweig sugiere con esta hermosa historia. Esta breve novela de Zweig es un grito interior poderoso y dramático. Con sus novelas siempre tenemos asegurado el viaje hasta las inimaginables profundidades del sentimiento humano". Fulgencio Argüelles, El Comercio "La maestría estilística del escritor vienés se congratula en esta excelente novela con el estado de gracia de la trama argumental, para llevarnos a reflexionar hondamente sobre el afán por conocer. Zweig retrata la admiración no correspondida de un alumno hacia su profesor universitario y logra mantener la atención del lector como pocos autores saben hacerlo en la actualidad, apenas con la sencillez y un impecable estilo narrativo como marcas de la casa inimitables". Cambio 16 "Una pequeña muestra de lo que es la gran literatura, clásica, siempre vigente". Luis Alonso Girgado, El Ideal Gallego "Magnífica novela. El austriaco fondeó el corazón humano y, para nuestra fortuna, regresó para contarlo". María J. Mateo, 20 minutos "La calidad inquisitiva y expresiva de Zweig para bucear en ideas y sentimientos sobresale una vez más ". Félix Población, Periodistas en español.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STEFAN ZWEIG
CONFUSIÓN
DE SENTIMIENTOS
APUNTES PERSONALES DEL
CONSEJERO PRIVADO R.V. D
TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN
DE JOAN FONTCUBERTA
ACANTILADO
BARCELONA 2020
La intención era buena, la de mis estudiantes y colegas de la facultad: ahí está, elegantemente encuadernado y entregado con toda solemnidad, el primer ejemplar de la miscelánea que los filólogos me han dedicado con motivo de mi sexagésimo cumpleaños y de mis treinta años de actividad académica. Se ha convertido en una auténtica biografía; no falta ni uno solo de mis artículos por breve que sea, ninguno de mis discursos, ninguna pequeña reseña en algún anuario erudito que no haya sido arrancada con celo bibliográfico de la tumba del papel: toda mi carrera, expuesta con claridad y esmero, paso a paso, cual escalera bien limpia, está ahí reconstruida hasta el momento actual. Ciertamente sería un desagradecido si no me complaciera esa escrupulosidad conmovedora. Todo cuanto creía vivido y perdido en mi vida se reúne con orden y método en ese cuadro: no, no puedo negar que, ya anciano, contemplo esas páginas con el mismo orgullo con el que antaño los estudiantes consideraban el certificado de sus profesores que por primera vez daba fe de su aptitud para la ciencia y su voluntad de trabajo.
Sin embargo, una vez hube dejado las doscientas esmeradas páginas y observado con detalle ese reflejo intelectual de mí mismo, no pude menos que sonreír. ¿Era realmente mi vida? ¿Ascendía realmente en espirales con una determinación tan placentera desde la primera hora hasta hoy, tal como el biógrafo la dibujaba disponiéndola en estratos con la ayuda de documentos escritos? Tuve la impresión de que por primera vez oía mi propia voz hablando desde un gramófono: al principio no la reconocí; sin duda era mi voz, pero tal como la percibían los demás y no como yo la oía, como a través de mi sangre y en el caparazón interior de mi ser. Y así yo, que había dedicado una vida a describir a gente a partir de sus obras y a dar una dimensión real a las estructuras espirituales de su mundo, descubrí de nuevo, precisamente por experiencia propia, cuán inescrutable permanece en cada destino el núcleo esencial del ser, la célula motriz que da origen a todo crecimiento. Vivimos miríadas de segundos y, sin embargo, es uno solo, siempre uno, el que pone en ebullición todo nuestro mundo interior, es el segundo en que (Stendhal lo ha descrito) la flor interior, saturada ya de todos los jugos, llega como un relámpago a la cristalización: un segundo mágico, parecido al de la procreación y, como él, oculto en el cálido interior de la vida propia, invisible, impalpable, imperceptible, misterio vivido una sola vez. Ningún álgebra del espíritu puede calcularlo, ninguna alquimia del presentimiento puede adivinarlo, y raras veces lo capta la percepción de uno mismo.
Este libro no dice una sola palabra del secreto de mi iniciación a la vida intelectual: por eso no pude menos que sonreír. Es cierto todo lo que contiene, sólo falta lo esencial. Me describe, pero no me expone. Habla simplemente de mí, pero no revela quién soy. Doscientos nombres abarca ese registro cuidadosamente confeccionado, pero falta uno del que emana todo impulso creador, el nombre del hombre que decidió mi destino y que ahora con redoblada fuerza me obliga a evocar mi juventud. Habla de todos, pero no de aquel que me dio el lenguaje y con cuyo aliento hablo: y de pronto me siento culpable de este silencio cobarde. Durante toda la vida he trazado retratos de hombres, he despertado figuras de siglos anteriores y las he presentado a la sensibilidad actual, y nunca he pensado precisamente en el que está más presente en mí. Por ello, como en tiempos homéricos, quiero darle de beber, a la amada sombra, mi propia sangre, para que me hable de nuevo y para que él, al que la edad se ha llevado hace tiempo, me acompañe, a mí que ya envejezco. Quiero añadir a las publicadas una página pasada en silencio, acompañar el libro erudito con una confesión de los sentimientos y contarme a mí mismo, por amor a él, la verdad de mi juventud.
Una vez más, antes de empezar, hojeo ese libro que pretende representar mi juventud. Y de nuevo no puedo menos de sonreír. Porque ¿cómo querían acercarse al verdadero interior de mi ser eligiendo una entrada equivocada? ¡Por de pronto su primer paso ha sido en falso! He aquí a un compañero de clase bien intencionado, actualmente consejero privado como yo, que se inventa que ya en el instituto un amor apasionado por las Humanidades me distinguía de los demás colegiales. ¡Tienes mala memoria, querido consejero! Para mí las humanidades clásicas eran difíciles de soportar, una obligación que me hacía rechinar los dientes y echar espumarajos. Precisamente porque, hijo del director, siempre veía la cultura en aquella pequeña ciudad del norte de Alemania profesada como un medio de sustento hasta en la mesa y en el salón, aborrecí toda filología desde la infancia: la naturaleza, de acuerdo con su cometido místico de preservar el espíritu creador, produce al niño angustia y desdén por las inclinaciones del padre. No quiere una herencia cómoda y sin vigor, una mera continuación y repetición de una generación a otra: de entrada siempre establece un contraste entre las personas del mismo tipo y, sólo después de un fatigoso y fructífero rodeo, permite a los descendientes el acceso al camino de los mayores. Bastaba que mi padre considerara sagrada la ciencia para que mi Yo la viera como un juego de fútiles sutilezas; ya que él ensalzaba a los clásicos como modelos, a mí me parecían didácticos y por ello odiosos. Rodeado de libros por todas partes, aborrecía los libros; impulsado por mi padre hacia las cosas del espíritu, me rebelaba contra toda forma de cultura transmitida por escrito; no es pues de extrañar que a duras penas me sacara el bachillerato y luego rechazara con vehemencia continuar los estudios. Yo quería ser oficial, marino o ingeniero. La verdad es que por ninguna de esas carreras sentía una vocación imperiosa. Únicamente la aversión a los papelotes y al didactismo de la ciencia me llevaba a preferir una actividad práctica a la académica. Sin embargo, mi padre, con su veneración fanática por todo lo universitario, insistía en que tuviera una formación académica y sólo por agotamiento conseguí que, en lugar de la filología clásica, me permitiera escoger la inglesa (solución híbrida que finalmente acepté con la secreta idea de poder acceder después más fácilmente, gracias a esta lengua marítima, a la carrera de marino que tan ardientemente deseaba).
Nada es pues más falso en este curriculum vitae que la amistosa afirmación de que, tras mi primer semestre en Berlín, y gracias a la guía de meritísimos profesores, había adquirido los fundamentos de la ciencia filológica. ¡Qué sabía entonces mi pasión por la libertad, impetuosa y desbocada, de cursos y profesores! En mi primera, y fugaz, visita a un aula, el aire viciado, la disertación monótona como la de un pastor y a la vez expuesta con gran prosopopeya, me agobiaron con tal cansancio que tuve que esforzarme para no apoyar la cabeza en el banco y caer dormido. Era de nuevo la escuela de la que creía por fortuna haber escapado, parecía como si hubiera arrastrado conmigo el mismo aula, con su tarima elevada y las nimiedades de una crítica pedantesca: sin querer, tuve la impresión de que era arena lo que se escurría de los labios apenas abiertos del profesor, tan gastadas y monótonas eran las palabras del zarrapastroso cuaderno de clase que se desparramaban en el aire espeso. La sospecha ya perceptible para el colegial de haber ido a parar a un depósito de cadáveres del espíritu, donde manos insensibles manoseaban los muertos para diseccionarlos, se reavivaba espantosamente en aquel laboratorio de un alexandrinismo pasado de moda hacía mucho tiempo, y cuán intenso se volvía ese instinto de defensa tan pronto como salía de la hora de clase penosamente soportada a las calles de la ciudad, en aquella Berlín de entonces que, sorprendido ante su propio crecimiento, rebosando una virilidad demasiado bruscamente adquirida, hacía brotar su electricidad de todas las piedras y calles e imponía irresistiblemente a todo el mundo un ritmo de febriles latidos que con su avidez se parecía enormemente a la embriaguez de mi propia virilidad, de la cual acababa de tomar conciencia. Ella y yo, surgidos de pronto de un mundo pequeñoburgués, ordenado y limitado por el protestantismo, entregados precozmente a un nuevo tumulto de poder y de posibilidades, ambos, la ciudad y yo, un muchacho que salía al mundo, vibrábamos de agitación e impaciencia como una dinamo. Nunca como entonces comprendí y amé tanto Berlín, pues, al igual que en esa cálida y rebosante colmena humana, cada célula de mi ser aspiraba a un súbito acrecentamiento. La impaciencia de una juventud fuerte, ¿dónde habría podido descargarse mejor que en el regazo cálido y palpitante de esa mujer gigantesca, en esa ciudad impaciente y desbordante de fuerza? Me atrajo de golpe, me sumergí en ella, descendí hasta sus venas, mi curiosidad recorrió apresurada todo su cuerpo de piedra y, sin embargo, caliente: desde la mañana hasta la noche deambulé por las calles, llegué hasta los lagos, rastreé todos sus escondrijos. Era una verdadera obsesión la que me llevaba, en lugar de a ocuparme de los estudios, a lanzarme a esas aventuras de exploración de la vida. Pero en este exceso yo sólo obedecía a una particularidad de mi naturaleza: ya desde niño, incapaz de prestar atención a varias cosas a la vez, me volvía automáticamente insensible a cualquier otra actividad que no fuera la que me ocupaba en aquel momento; siempre y en todas partes sentía ese impulso que me empujaba hacia delante en una sola línea, y todavía hoy, cuando trabajo, suelo lanzarme a abordar tan fanáticamente un problema que no lo dejo antes de sentir en los dientes los últimos vestigios de su tuétano.
En aquel Berlín de entonces el sentimiento de libertad se convirtió para mí en una embriaguez tan fuerte que ya no soportaba la claustrofobia pasajera de las clases magistrales, ni siquiera el encierro en mi propia habitación: todo lo que no me aportaba aventura me parecía una pérdida de tiempo. Y el joven y todavía imberbe provinciano recién soltado del ronzal se encabritaba con bravura para darse aires viriles: frecuenté una asociación de estudiantes, traté de conferir a mi modo de ser (tímido por naturaleza) un impulso arrogante, brioso y ladino, apenas al cabo de ocho días de mi iniciación me las daba ya de habitante de la gran ciudad y de la Gran Alemania, aprendí como un verdadero miles gloriosus y con una rapidez asombrosa a repantigarme groseramente en los rincones de los cafés. En este capítulo de la virilidad entran también, por supuesto, las mujeres, o mejor dicho las hembras, como las llamábamos en nuestra jactancia estudiantil, y cabe decir a este respecto que yo era un joven particularmente guapo. Espigado, esbelto, con la pátina del bronceado del mar todavía en las mejillas, flexible y atlético en cada movimiento, lo tenía fácil frente a los pálidos horteras de tez macilenta, desecados como arenques por el aire viciado de las tiendas, que como nosotros todos los domingos iban a la caza del botín en los salones de baile de Halensee y Hundekehle (en aquella época todavía muy a las afueras de la ciudad). Tan pronto era una criada de Mechklemburg, rubia pajiza, con una piel blanca como la leche, a la que, todavía acalorado por el baile, me llevaba a mi habitación poco antes de terminar su día libre, como una joven judía de Posen, atarantada y nerviosa, que vendía medias en Tietz: presas fáciles en general que pronto pasaban a manos de los compañeros. Pero en esta inesperada facilidad de conquistas se escondía para mí, ayer todavía un colegial miedoso, una sorpresa delirante: los éxitos fáciles acrecentaron mi osadía, y poco a poco fui considerando la calle sólo como terreno de caza para esas aventuras fortuitas, como un mero deporte. Y así un día que seguía a una bella muchacha llegué a Unter den Linden y, por puro azar, delante de la universidad, no pude dejar de reír al pensar en cuánto tiempo hacía que no había puesto el pie en aquel respetable umbral. Por pura jactancia entré con un amigo de la misma ralea; empujamos ligeramente la puerta y vimos (escena increíblemente ridícula) ciento cincuenta espaldas inclinadas sobre los bancos, igual que chupatintas, que parecían recitar las letanías que salmodiaba una barba blanca. Cerré de nuevo la puerta, dejando fluir por las espaldas de los aplicados estudiantes el riachuelo de aquella gris elocuencia, y con arrogancia mi compañero y yo salimos a grandes zancadas a la soleada avenida. A veces pienso que nunca un joven disipó más tontamente el tiempo que yo en aquellos meses. No leí ni un solo libro, estoy seguro de no haber dicho una sola palabra inteligente ni de haber tenido un verdadero pensamiento. Por instinto evitaba toda vida social culta, sólo para sentir con más fuerza en mi cuerpo recién despertado el sabor picante de lo nuevo y de lo hasta entonces prohibido. Ahora bien, puede ser que esa embriaguez de la propia savia, de esa furia contra uno mismo por perder el tiempo, forme parte en cierto modo de una juventud fuerte que de pronto se libera, sin embargo mi particular obsesión hacía peligrosa esta clase de dejadez, y lo más probable era que me convirtiera en un completo holgazán o, como mínimo, cayera en una abulia de sentimientos, si una casualidad no hubiera amortiguado de repente mi caída interior.
Dicha casualidad—hoy la considero feliz y la agradezco—consistió en el hecho de que mi padre fue llamado de improviso por un día a una conferencia de directores en el ministerio. Como pedagogo profesional aprovechó la ocasión para tratar de averiguar, sin avisar de su llegada, algo de mi comportamiento y cogerme desprevenido. Ese asalto imprevisto le dio un resultado excelente. Como casi siempre, aquella tarde en mi modesta habitación al norte de la ciudad—se entraba por la cocina de la propietaria, tras una cortina—tenía a una muchacha de visita muy íntima cuando oí llamar a la puerta. Creyendo que era un colega, respondí con un gruñido de mal humor: «¡No estoy para visitas!». Pero después de una breve pausa se repitieron los golpes en la puerta, una vez, dos veces y luego, con una impaciencia bien perceptible, tres. Furioso me puse los pantalones con la intención de mandar a paseo con cajas destempladas al impertinente y así, con la camisa desabrochada, los tirantes colgando, los pies desnudos, abrí la puerta violentamente para reconocer en el acto como un puñetazo en la sien, en la oscuridad del vestíbulo, la silueta de mi padre. De su rostro apenas percibí en la sombra algo más que los cristales de sus gafas con reflejos centelleantes. Pero aquella silueta bastó para que el insulto que tenía preparado se me quedara atascado en la garganta como una espina que se me atragantase: por un instante estuve como aturdido. Después—¡un segundo atroz!—tuve que pedirle sumisamente que esperara unos minutos en la cocina hasta que hubiera arreglado la habitación. Como he dicho, no vi su cara, pero noté que él comprendía. Lo noté en su silencio, en la manera contenida en que, sin tenderme la mano, entró en la cocina, tras la cortina, con un gesto de repulsión. Y allí, frente al hornillo de hierro que olía a café recalentado y a nabos, el anciano tuvo que esperar de pie diez minutos, diez minutos humillantes tanto para mí como para él, hasta que saqué a la muchacha de la cama, la apremié a vestirse y la acompañé fuera, pasando por delante de mi padre, que lo oyó todo muy a su pesar. Debió oír los pasos de la chica y cómo los pliegues de la cortina crujían por la corriente de aire en su veloz desaparición; y ni así pude hacer salir al viejo de su degradante escondite: primero tuve que disimular el desorden demasiado elocuente de la cama. Sólo entonces—nunca en la vida me había sentido tan avergonzado—me presenté ante él.
Mi padre mantuvo la compostura en esa embarazosa situación, todavía hoy le estoy agradecido. Porque cada vez que pienso en él, fallecido hace tiempo, me niego a verlo desde la perspectiva del colegial que gustaba de menospreciarlo como una simple máquina de corregir, como un pedante censor impertérrito, obsesionado por la escrupulosidad, sino que siempre evoco aquella imagen suya en aquel momento, el más humano que tuvo, en que el viejo, profundamente asqueado y sin embargo dominándose, entró tras de mí sin proferir palabra en la sofocante atmósfera de la habitación. Llevaba el sombrero y los guantes en la mano: mecánicamente iba a desembarazarse de ellos, pero al acto hizo un gesto de asco, como si le repugnara que una parte de su cuerpo tocara aquella inmundicia. Le ofrecí una silla; él no respondió, con un movimiento de desdén se limitó a rechazar cualquier contacto con los objetos de aquella estancia.
Tras unos momentos glaciales, de pie y desviando la vista, finalmente se quitó las gafas y las limpió detenidamente, cosa que en él, yo lo sabía, denotaba turbación; tampoco se me escapó el modo como el anciano, cuando se las colocó de nuevo, se pasó el dorso de la mano por los ojos. Se avergonzaba en mi presencia y yo me avergonzaba en la suya; ninguno de los dos encontraba las palabras. Secretamente yo temía que me echara un sermón, un discurso hecho de bellas palabras en aquel tono gutural que desde la escuela yo aborrecía y escarnecía. Pero el anciano—y todavía hoy le estoy agradecido—permaneció mudo y evitó mirarme. Finalmente fue hacia la tambaleante estantería donde estaban mis libros de estudio, la abrió y una primera ojeada le bastó para convencerle de que no los había tocado y descubrir que la mayoría tenían las páginas sin cortar.
—¡Tus cuadernos de clase!—fueron sus primeras palabras. Obedeciendo la orden se los di temblando, pues sabía que las notas tomadas en taquigrafía correspondían a una sola hora de clase. Recorrió las dos páginas volviéndolas con un brusco movimiento y dejó el cuaderno sobre la mesa sin la menor señal de irritación. Después acercó una silla, se sentó, me miró seriamente, pero sin ningún reproche, y me preguntó—: A ver, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué saldrá de aquí en definitiva?





























