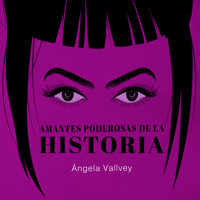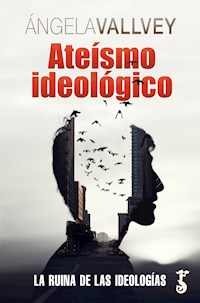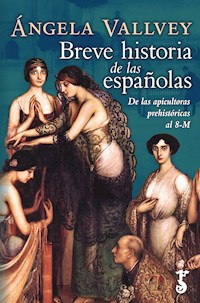8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arzalia Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Los cuentos clásicos tienen la fuerza de los mitos, que han evolucionado según los tiempos y representan un enorme tesoro de sabiduría, un delicado trabajo de inteligencia colectiva. Ángela Vallvey ha querido reivindicar ese legado —repleto de humor, poesía y terror—, renovándolo hasta hacerlo más cercano y comprensible a los lectores contemporáneos, pero también siendo el a su signi cado más profundo. Si bien, aquí no encontraremos historias en las que el amor romántico y acaramelado trastorna a los personajes (sobre todo a los femeninos), sino que las protagonistas se convierten en heroínas que descubren el peligro del desamor, del abuso y el desengaño. El cuento popular que se presenta en estas páginas pretende servir a las niñas y niños, adolescentes, padres y educadores, como una forma divertida de acercarse a nuestra herencia cultural y descifrar sus mensajes más sensatos e imaginativos. Aunque también, ¿por qué no?, como un manual de fantasía 3.0 que ayude a nuestros hijos e hijas a enfrentarse a la complejidad de la vida.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Cuentos clásicos feministas
© 2018, Ángela Vallvey Arévalo
© De las ilustraciónes: Javier Pérez Prada
© 2018, Arzalia Ediciones, S.L.
Calle Zurbano, 85, 3º-1. 28003 Madrid
Diseño de cubierta, interior y maquetación: Luis Brea
ISBN: 978-84-17241-18-6
Para Mariano, Marisol e Isabel, que saben que, para construir sueños,
«Es necesario que me aventure…»
Prólogo
Había una vez una niña que dejó de ser un fruto y se convirtió en invencible
Los cuentos clásicos tienen la fuerza de los mitos, han probado su valía a lo largo del tiempo y a través del filtro de la sabiduría popular, que los ha ido puliendo y enriqueciendo con cada generación, actualizándolos según las circunstancias históricas de quienes los transmitían de boca en boca. No proceden estas historias, en la mayoría de los casos, de un solo sabio, de una única persona que les dio forma (aunque muchas hayan sido recopiladas o corregidas, transformadas y convertidas en literatura, más o menos de forma consciente, por Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Perrault…), sino que probablemente tienen la ventaja de haber sido el producto de un antiguo y delicado trabajo de inteligencia colectiva.
Pero los cuentos clásicos en la actualidad ya no tienen la misma fuerza que antaño, cuando se escuchaban al calor de la lumbre y los niños prestaban oídos atentos a sus padres y abuelos, a los familiares adultos que se los susurraban para hacerles sentir miedo y precaución, o para impulsarlos a reunir la valentía suficiente como para desenvolverse en la vida como seres independientes, lejos ya de la protección de la familia y de su pueblo.
Hoy los niños sacan la mayoría de las historias de las cuales alimentan sus esperanzas y sus temores de Internet, donde casi todo carece de guía confiable, o por lo menos de la fiabilidad de una voz amiga que transmite secretos necesarios para que un joven, o una adolescente, se conviertan en adultos.
A las niñas de ahora, y también a los niños, a pesar del efecto de la factoría cinematográfica Disney, les parece que los protagonistas de los cuentos clásicos están un poco anticuados, que viven en sitios horribles donde no llega el wifi y a los que nadie iría ni siquiera a repartir pizzas, y que hacen cosas que están francamente en desuso, como cortar leña, vivir en incómodos palacios o abandonar a sus hijos pequeños en un claro del bosque.
Al sentir tan ajenos estos cuentos, en su versión escrita y hablada (dejemos aparte las adaptaciones cinematográficas, que los han desvirtuado desde hace décadas), se está perdiendo el enorme tesoro de sabiduría que ellos representan, sus enseñanzas iniciáticas comienzan a desperdiciarse por falta de uso y costumbre, y ello resulta una pérdida terrible para la infancia y para los padres que, así, no se aprovechan de los saberes valiosos que contienen estas preciosas aventuras que consideramos intemporales porque son profunda y conmovedoramente humanas.
Quizás las niñas y los niños se estén alejando de estas historias legendarias, entre otras razones porque les parece raro que una muchachita atraviese el bosque camino de la casa de su abuelita, porque los bosques no son tan abundantes como antaño y porque los fondos marinos, donde viven las sirenas, están llenos de plástico, dado que la fealdad de la contaminación llega a todos lados, ¡incluso hasta los estómagos de los peces…! En vez de Naturaleza, Basuraleza.
Por otro lado, los protagonistas de los cuentos clásicos, a pesar de ser prototipos universales, probablemente hablen un lenguaje extraño a los oídos de los adolescentes y padres contemporáneos, que ya no saben bien de qué manera la fuerza de esas historias maravillosas puede transformar sus vidas.
La última revolución tecnológica ha cambiado la Tierra, al tiempo que desaparece el peso de lo rural, hasta el punto de que ahora es la gran ciudad la que genera historias, mitos. Pero lo cierto es que los cuentos clásicos proceden de ese universo rural que cada día tiene menos influencia en la historia. Resulta una lástima, y por ello este libro es un intento de rescatar esa memoria, de renovarla para hacerla más cercana y comprensible a las personas de hoy.
Los cuentos clásicos tienen un aspecto feminista natural en el sentido de que las protagonistas suelen ser mujeres-niñas obligadas a protegerse de los peligros del mundo. La importancia de las mujeres en el espacio narrativo de los cuentos es extraordinaria. La sabiduría popular invariablemente ha sido consciente de lo difícil que resulta ser mujer, siempre rodeada de peligros, y a la vez de lo preciosas y necesarias que son las mujeres. Muchos de los cuentos clásicos más conocidos tratan precisamente de eso, de cómo ser mujer es una empresa complicada y de cómo debe hacer una niña para triunfar, entendiendo el triunfo casi siempre como la mera supervivencia.
A veces, aquellas historias embellecen a las protagonistas y al final las hacen parecer o convertirse en princesas. No hay que olvidar que son relatos que nacieron en un tiempo muy diferente al nuestro, cuando príncipes y princesas eran poco más que figuras de la importancia y cercanía de un alcalde, sobre todo en los mitos que proceden de lo que hoy es Alemania y antaño fue una serie de pequeños reinos vecinos. Si bien, ahora sabemos que ser princesa no es una bicoca y que, en cualquier caso, las cenicientas, caperucitas y sirenitas que pasean por las calles de nuestras ciudades y pueblos ya no se tragan el cuento, nunca mejor dicho, de que las mujeres deban coronarse consiguiendo a un príncipe para sentirse plenamente realizadas como seres humanos.
Sin embargo, en otra época el casamiento tenía sentido para las mujeres porque se suponía que el matrimonio lograba rescatarlas, ponerlas a salvo de los peligros que las acechaban, de modo que pasaban a estar protegidas por un hombre que se comprometía a cuidarlas.
Por fortuna, esto ya no es así. Aunque las mujeres estamos obligadas a ponernos a salvo nosotras mismas. De eso trata esta versión de los cuentos clásicos. De que las mujeres queremos, pero sobre todo podemos, ocuparnos de nuestra propia seguridad y bienestar. Y de que es importante que las niñas y los niños lo sepan y no lo olviden, si es que deseamos construir un mundo cada día más justo, equilibrado y respetuoso con la igualdad de oportunidades.
Sé que estos cuentos van a contracorriente. Actualmente abunda la llamada literatura romántica, y se vende el amor como pócima mágica. Hay incluso todo un género de romántica juvenil, de éxito arrollador, que siembra en la cabeza de las niñas la idea de que el amor lo es todo. De algún modo, eso es verdad: la fuerza del amor es tan poderosa que, como diría el poeta, mueve el Sol y las estrellas. Pero también es cierto que a las niñas y mujeres contemporáneas nadie les enseña a amar bien. A protegerse, a no entregarlo todo, ¡incluso la vida!, a convencerse de que no pueden encomendar su existencia y su futuro a la voluntad de un hombre. Tienen que valerse por sí solas. La que ama a otro de una manera sana es porque sabe amarse a sí misma.
Aquí, por tanto, no hay historias en las que el amor romántico y empalagoso trastorna a las niñas protagonistas. Al contrario: las chicas descubren el peligro del desamor, del abuso y el desengaño… Y los monstruos que acechan a las niñas y jóvenes no han sido embellecidos y convertidos en monigotes simpáticos, sino que enseñan los dientes y dan miedo de verdad, y son reales, o sea, humanos.
Este libro es un intento de rescatar con humor y poesía todo lo bueno de los cuentos clásicos, de/construyéndolos y actualizándolos según las necesidades de las nuevas niñas y niños de nuestros días.
Porque sería una pena que toda esa sabiduría que ha alimentado el inconsciente colectivo de la sociedad durante tanto tiempo se vaya olvidando, y quizás incluso se pierda, como si su mensaje fuese una víctima más de la obsolescencia programada.
Mi proyecto ha sido rescatar a Caperucita, a la Cenicienta y a todas las demás chicas valientes que viven en las páginas que siguen, y reavivarlas, convertidas en lo que siempre han sido en el fondo: niñas y adolescentes de cualquier tiempo y lugar, porque, como sabiamente aseguraba Novalis, los cuentos son sueños de un secreto mundo familiar que se encuentra en todas partes y en ninguna. Estas protagonistas son, pues, mujeres trabajadoras y resueltas en un mundo hostil, obligadas a luchar para salir adelante… Vivir, y sobrevivir, es su triunfo. Su final feliz.
Este libro es un empeño por rescatar historias de siempre, para que sigan vigentes con toda su fuerza, razón, terror y poesía. Es también un homenaje a las leyendas que a menudo han sido consideradas hijas bastardas de la historia, cuando en realidad son la fuente imprescindible de donde surgen la ciencia y el conocimiento humanos.
La imaginación popular está detrás de los mitos, que hablan el lenguaje de la gente sencilla y humilde, un idioma que todos comprendemos, y el folklore es una sabiduría intemporal de la que podemos servirnos a discreción. El cuento clásico sería la pequeña semilla que puede germinar hasta convertirse en un alto y frondoso árbol que resista al más feroz de los vientos. Que nos ayude y fortalezca, sobre todo a las mujeres, para poder completar el camino de la existencia. Y que el camino sea bueno y sea largo, como diría el poeta.
El cuento popular se presenta en estas páginas remozado y reinventado, pretende servir a los niños y niñas, a los adolescentes, tanto como a sus padres y educadores como una forma divertida de acercarse a nuestro precioso acervo cultural con la intención de comprender sus mensajes más profundos.
Sé que es un atrevimiento por mi parte, porque he tomado prestadas las historias que he estudiado y admirado desde la infancia, para convertirlas en otras en las cuales las niñas protagonistas se comportan como heroínas activas, no como secundarias pasivas. Las hadas hacen huelga de varitas mágicas caídas y las Pulgarcitas son víctimas de la trata de seres humanos (ese lobo feroz de nuestros días), aunque consiguen soñar… Estas chicas ya no esperan sentadas a que un príncipe venga a rescatarlas o a que un hombre las despierte de un sueño profundo de siglos. La Bella Durmiente del cuento clásico original era víctima de los abusos del caballero que luego se casaba con ella. Pero hoy las bellas durmientes han despertado y están prevenidas contra los manoseadores…
Además, ya no son solo blancas y rubias, sino asiáticas o africanas. Como las jóvenes de verdad. Las mujeres hoy día son capaces de vivir solas, de comprar despertadores que les señalen que la hora ha llegado y de salir de sus casas dispuestas a hacer frente a los lobos que las amenazan y que, dicho sea de paso, pocas veces tienen forma de animal; al contrario: porque los lobos que atenazan a las niñas (también a los niños) siempre son humanos y eso es algo que deberíamos recordar a nuestros hijos a través de estos cuentos que ya casi nadie les cuenta.
De este modo, en las páginas que siguen, encontraremos a una Caperucita que se enfrenta con un lobo tristemente humano, que no es guapa ni fea, pero sí una chica alta y peligrosamente desconectada de toda realidad que no sea virtual; nos acercaremos a la historia azarosa de una sirenita cuestionada por su cuerpo, porque todas las mujeres a lo largo de la historia se han visto sometidas a la tiranía del cuerpo y ya es hora de ir cambiando esa percepción. Y es que las mujeres, como decía Emilia Pardo Bazán, no somos frutos de ningún árbol, somos más que una fruta que madura, y eso es algo que deberían ir aprendiendo nuestras hijas, y también los niños, si queremos que respeten a sus compañeras de juegos y de vida.
Aquí, la Bella Durmiente no es tal, porque el dormido es un chico un poco calavera. Hay una niña sensible que sueña con la Reina de las Nieves y quisiera llamarla para que ayudase contra el cambio climático. Etcétera.
Probablemente, Vladimir Propp enarcaría una ceja si tuviese este volumen entre las manos. Confío en que también se divertiría un poco y, por supuesto, sería compasivo con su autora, igual que los lectores. «¡Buen intento!», diría quizás… Dirán algunos.
Bueno: pero es que merecía la pena.
Las ilustraciones que acompañan a los cuentos son una pequeña gran obra de arte que ilumina estas páginas con una genial sencillez, elegancia y economía de medios. El artista, Javier Pérez Prada, las ha realizado con un simple lápiz, un poco de color y mucho talento, ¡nada de programas de ordenador, sino dibujos de verdad! Están basadas en retratos de niñas que existen en la realidad, no de bellezas ideales, sino de muchachas y mujeres reales, como lo son las auténticas protagonistas de las historias de nuestro tiempo, en esta época interesante, difícil, procelosa…, en una existencia que acecha llena de peligros, pero también de maravillas y oportunidades.
Como siempre ha ocurrido.
Felices lecturas.
Y colorín colorado.
Ángela Vallvey Arévalo
Caperucita Tall (o sea: alta)
Caperucita es una chica alta, muy alta para su edad. También caza vampiros (siempre que vivan dentro de un juego de ordenador), pero un día se tropieza con un lobo y resulta que no sabe lo que es un lobo… Ella está acostumbrada a cazar vampiros virtuales, monstruos que en realidad no existen. Y no sabe qué aspecto tienen los de verdad…
O sea, que érase una vez una niña muy, muy alta. Hasta las farolas sentían envidia de ella. La muchacha no era ni guapa ni fea, ni gorda ni flaca. Era normal y corriente, como todo el mundo, pero, al igual que todo el mundo, ella no lo sabía y se preocupaba por no saber lo que era.
Por eso a veces se sentía inquieta y atormentada. Una mañana se notaba muy guapa y a la siguiente muy fea, y no sabía qué pensar, como la mayoría de las muchachas de su edad. De modo que solía refugiarse en otro mundo: esto es, jugando con su ordenador superpotente.
«En el planeta virtual de los juegos, las cosas son distintas. Mucho mejores», pensaba Caperucita, restregándose los ojos, pues su vista se estaba resintiendo, a pesar de lo joven que era, por pasar tantas horas al cabo del día delante de una pantalla. «Una se preocupa menos por todo. Incluso cuando te mueres, sabes que aún te quedan siete u ocho vidas más. Y eso consuela bastante… ¡Viva la realidad… virtual!».
A pesar de todo, Caperucita resultaba simpática, pero no tanto como ella creía. Se pasaba el día jugando a cazar vampiros en un videojuego que le había regalado un tío de su madre que vivía muy lejos, casi en el extranjero.
Ella tenía un nombre muy bonito, se lo pusieron en cuanto nació, para no confundirla con otra. Creo que se llamaba Estela, aunque no estoy segura. Y tampoco ella recordaba bien cómo se llamaba. Caperucita era su nick. Le gustaba mucho.
Empezaron a llamarla Caperucita por la capucha de su sudadera, que lucía junto a unos cascos también de color encarnado que usaba cada vez que jugaba largas partidas online con algún camionero ruso que se hacía pasar por una dulce adolescente de Moscú.
Los cascos eran de color carmesí, como digo. Tan rojos que parecía que alguien les había dado una paliza.
Caperucita, pues, pasó a ser llamada Caperucita Roja debido a aquella indumentaria que no se quitaba ni de día ni de noche, hasta el punto de que su madre empezaba a pensar si todo aquello no se estaría incrustando contra su cabeza y pronto formaría parte de ella. Como una aleación. La buena mujer tenía miedo de que su hijita adorada se convirtiese en una especie de robot alienígena.
—Tranquila, mami —decía la chica, sin inmutarse. Con la mirada llena de brillos que parecían dos trocitos de la pantalla de su ordenador—. Tranqui, tía.
—¡Yo no soy tu tía! Soy tu madre. Creo… —se quejaba la buena mujer.
—Vale, vale. Tomo nota. Mami.
—Hija mía, pasas demasiado tiempo delante del ordenador. ¡Quién hubiese dicho que los ordenadores iban a servir para estas tonterías! Yo, cuando era niña pensaba que las máquinas solo hacían cosas inteligentes, al contrario que los humanos. Pero me equivocaba. ¡Mírate!, tienes que salir y tomar el aire. O te convertirás en una especie de fantasma paliducho.
—Qué antigua eres, mami, pero si todo el mundo hace lo mismo…
—Claro, y si los demás se tiran por un barranco, tú también te vas a tirar... —respondía la madre, diciendo lo mismo han dicho que todas las madres desde hace trece mil años.
—Bueno, te contaré que salto desde una gran altura mientras estoy jugando. Las caídas no son tan malas. Además, cada juego me da por lo menos diez vidas. Así que, si me mato, no tengo más que coger otra y seguir jugando.
—¿No te das cuenta de que eso no es el mundo real? Hija mía, mira a tu alrededor. Quien salta desde lo alto, se rompe la crisma y no vive para contarlo. ¿¡Es que no sabes lo que es el mundo real!?
—Mami, ni siquiera los filósofos saben qué es el mundo real. ¿Cómo quieres que lo sepa yo…?
—No te me pongas chulita, que no lo soporto.
—No, si yo solo lo digo para que luego no me vengas con que no estudio...
Un día, la madre, desesperada, y el padre, con pinta de estar a punto de sufrir un ataque de algo, decidieron que tenían que obligar a Caperucita a dejar sus juegos digitales y salir a tomar un poco de aire. No muy fresco, la verdad, ya que la contaminación de la ciudad empezaba a llegar incluso hasta la urbanización donde vivían, situada en medio de un parque de árboles mustios que miraban con nostalgia hacia el cielo, soñando con tiempos mejores. Quizás con la Prehistoria.
—Mira, Caperucita, aquí tienes una tarta que ha hecho tu padre, que nunca se ganará la vida como pastelero, pero que ha seguido las instrucciones de un tutorial de Internet, y tiene buena voluntad. También va una botella de vino de menos de tres euros que yo misma he comprado en el supermercado. Tu abuela está enferma, me acaba de llamar por Skype, y tiene una cara pésima.
—Bueno, mami, a lo mejor es que a tu ordenador no llega muy buena señal y por eso la abuelita parece enferma, aunque en realidad puede que su imagen solo esté borrosa. El wifi en esta parte del mundo deja mucho que desear. La verdad es que hoy no me apetece salir…
—¡Pues tendrás que salir!
—¡No quiero, mami!
—¡Y no me llames mami, que soy una persona!
—Mira, niña, tu madre y yo queremos que vayas a ver a tu abuela. —El padre la miró con seriedad.
—Pues si tengo que coger el metro, debéis saber que hay una huelga y que tardaré en llegar —se quejó Caperucita, fastidiada por verse obligada a salir de su habitación, que no ventilaba muy a menudo y que olía a choto.
—No hace falta que cojas el metro, puedes ir andando perfectamente. Tu abuelita vive en la urbanización vecina y te vendrá bien estirar las piernas.
—Mis piernas están ya bastante estiradas. Mido casi 1,85. No está mal teniendo en cuenta mi edad.
Su madre la miró con desesperación, pero Caperucita era tan alta que tuvo que estirar el cuello y por poco sufrió un ataque de tortícolis.
—Sea como fuere, aquí tienes la condenada tarta y el vino barato. Te ordenamos que vayas a ver a tu abuela. Pórtate muy bien con ella, que ya sabes que es mi madre, y gracias a que ella es mi madre yo he podido ser la tuya, así que muéstrate agradecida. No es tan fácil como parece eso de venir al mundo. Nacer es la consecuencia de una larga serie de casualidades que… —empezó a explicar la madre.
—Mira que sois pesadas las generaciones de antecesores —concluyó Caperucita, levantándose de mala gana y agachando la cabeza para no golpearse contra el techo. Había oído que el constructor de aquella urbanización tuvo que recortar gastos al final, después de pagar las comisiones ilegales correspondientes, y que ahorró un poco en los materiales bajando la altura de los techos. Luego dijo que eran abuhardillados. Pero nadie lo creyó.
—Toma, agarra bien la cesta. Y luego no te la dejes en casa de la abuela, que me la regalaron en el supermercado Superguays por comprar un lote de 15 kilos de macarrones rancios.
—Y no te bebas el vino —dijo el padre—, que si bebes no puedes conducir.
—¡Pero si yo no sé conducir! —alegó Caperucita.
—Pues por eso.
Caperucita Roja cogió la cesta, que parecía hecha de plástico radiactivo, de un color, más que intenso, violento, rabioso, furibundo…, y salió contenta de casa, saludando a sus padres y con una sonrisa de psicópata en la cara que asustó al conserje y a los niños del vecino, que venían de la consulta de su psicólogo, como cada día a aquellas horas.
La abuelita vivía a media hora de camino de su casa, atravesando un simulacro de bosque que había soportado varios incendios forestales provocados y la pertinaz sequía. Los árboles, más que árboles, parecían macetas. Así y todo, no dejaba de ser una pequeña masa forestal que impresionaba a la niña, acostumbrada a ver los paisajes fantásticos llenos de colores extraordinarios y de ambiente extraterrestre de los videojuegos.
«¡Menuda birria es el mundo real…!», pensó Caperucita mientras iba caminando contenta; daba unos saltitos bastante ridículos e intentaba no perder la orientación, siguiendo las indicaciones del GPS de su teléfono inteligente.
Miró al teléfono y le dijo:
—Tú eres el único que se puede llamar inteligente en mi pequeño hogar. Ni mis padres ni yo nos merecemos ese calificativo. Así que… ¡te envidio, pequeño teléfono inteligente!
Mientras Caperucita estaba atravesando el bosque, notó que alguien acudía a su encuentro.
Guau. Un tío. Un hombre. Un maromo. Un caballero.
No estaba acostumbrada a tratar con ellos. Excepto con su padre, y él no contaba.
Miró con curiosidad al desconocido.
Podía decirse que era un guapo mozo. Y aunque ella todavía no estaba en esa edad en que las jovencitas empiezan a fijarse atentamente en los chicos, a flirtear por ahí, se dijo que quizás a partir de ahora lo haría.
Aquel era un chico con una sonrisa seductora. A través de ella se adivinaban unos dientes que requerían un buen aparato de ortodoncia. Que quizás necesitaban más hierro que el puente de Brooklin. Pero, claro, nadie es perfecto.
La chica se fijó en cosas en las que nunca había pensado hasta entonces. Por ejemplo, que el desconocido era musculoso. En otros tiempos lo hubiesen calificado como apuesto. Ahora, Caperucita diría que, simplemente, iba bastante puesto.
—Hola, pequeña niña —dijo el hombre.
—Hola, joven desconocido —contestó Caperucita—. Parece que somos de esos que no esperan al mediodía para brindar.
—¡Ja, ja ja ja…! Pero ¿qué dices, criatura?
Caperucita sabía perfectamente a qué se refería. Aquel tipo apestaba a vino más barato que el que ella le llevaba a la pobre abuela.
—Mi padre dice que no hay que tomar alcohol antes del mediodía. —En ese momento, Caperucita pensó que a lo mejor su abuela empinaba el codo. No podía creérselo, pero la vida da muchas sorpresas. ¡Mira que si la estaban usando para ejercer de narcotraficante de tintorrooo…!
—¿Y a qué se dedica tu padre?, ¿a fastidiar, en general, o le da tiempo a hacer otras cosas?...
—No, papá es…
—Bueno, bueno. Cambiemos de tema, si no te importa. ¿A dónde va una niña como tú tan temprano, por estos caminos poco transitados?
—Sí, la verdad es que la gente de la urbanización no camina mucho. O van en coche a todas partes o hacen running, pero lo que se dice caminar... —Caperucita sonrió—. ¿Le gusta el campo?
—¿Queeé? Yo soy un tío de ciudad. No sabría distinguir una vaca de una silla de Le Corbusier.
—Pues el campo es estupendo, porque…
—Al grano, al grano. Estás sola, por lo que veo, ¿no es verdad?
—¿Quién sabe qué es verdad y qué es mentira en estos tiempos? —respondió Caperucita mientras continuaba andando, con un trotecillo.
—Mira tú la niña, qué listilla. ¿Estás estudiando para filósofa o eres de natural insoportable?
—Nada de eso, es que voy a ver a mi abuelita, que está enferma.
—¿Pero tú eres médico o algo semejante…? Pareces muy joven para una cosa así. Aunque, con tu altura, a lo mejor te dedicas a robar huevos de los nidos de los pájaros. No necesitas ni escalera para alcanzar la copa de los árboles.
—Oh, aún no he terminado el bachillerato, así que difícilmente podría ser médico.
—¿Nunca te han dicho que ser tan alta es de mal gusto? A los hombres nos gustan las mujeres un poco más manejables.
Caperucita no entendió muy bien lo que el desconocido quería decir. Aunque estaba habituada a que se metieran con su altura. Le había fastidiado mucho en el colegio, sobre todo cuando era más pequeña, pero empezaba a soportarlo.
Su abuela le había dado un consejo que procuraba seguir: «Cuando te digan que eres demasiado alta, responde con un corte de mangas y aléjate».
Eso hizo también esta vez.
—¡Vale, chica, no te enfades! Es solo que los hombres no estamos acostumbrados a…
—¡Pues acostúmbrate!
—¿Dónde me has dicho que vas? —insistió el tipo, cambiando de tema y procurando que Caperucita olvidara su enfado.
—Voy a ver a mi abuela, que está enferma y siempre se alegra de verme, al contrario que esos hombres a los que no les gustan las mujeres altas. Así que voy a visitarla con el objeto de que mi presencia le sirva para mejorar un poco.
El desconocido observó a Caperucita de arriba abajo. Lo hizo de una manera tan intensa que la niña sintió un escalofrío.
Una emoción extraña.
Que oscilaba entre el miedo y la expectación.
A pesar de que se sintió intimidada, también se notó un poco halagada por el interés de aquel mocetón. Caperucita no recordaba que nadie en el colegio, ningún muchacho, ni siquiera entre sus compañeros, la hubiese mirado de aquella manera. Con tanto interés. Claro que Caperucita les sacaba una cabeza a casi todos ellos, y notaba cómo disimulaban cuando se les acercaba, y luego salían corriendo, lejos de ella. Por aquello de la comparación.
Caperucita, en el fondo y en la superficie, era una muchachita insegura, como todas sus amigas. Le habían dicho que tenía que recibir los piropos, requiebros, lisonjas, insolencias y groserías de cualquier hombre como si fuesen un favor. Que tenía que dar las gracias, incluso. De modo que sintió cómo el halago del desconocido crecía en su interior. Igual que un globo que ante la mera presencia del hombre había empezado a inflarse. Era como si el extraño no parase de soplar el globito de marras. De soplar y soplar… ¡Dentro de ella!
Se dijo que tendría que tener cuidado, o saldría volando, inflada como un pavo por la vanidad.
Obviamente, el hombre, que como mínimo le doblaba la edad a Caperucita, se dio cuenta del efecto que sus marrullerías provocaban en la muchacha.
—Deberías tener cuidado, andando sola por este bosque. Eres muy bella. —Volvió a lanzarle otra mirada de arriba abajo e hizo una pausa dramática—. Creo que, en realidad, nunca había visto a nadie tan hermosa como tú. Me pareces guapísima. A lo mejor eres modelo...
Caperucita se sonrojó.
Se puso tan roja como su jersey, como los cascos metalizados de sonido ultra Hi Fi que usaba para sus videojuegos. Se puso mucho más roja que la sudadera que vestía. Se puso tan roja que imaginó que podría ser vista con claridad desde los satélites de geolocalización que en ese momento estaban apuntando sobre la Tierra.
O sea, que se puso tontorrona. Muy tontita, y tal.
—¡Oh, no creo que yo sea tan guapa! —dijo con una falsa modestia que la avergonzó incluso a ella misma, esperando que el hombre la contradijera y continuara inflando el globo de su vanidad.
Aumentaron un par de grados más su rubor y su insensatez. Ahora se sentía como un tomate ruborizado por la freidora.
Pero el hombre no le llevó la contraria…
Era evidente que prefería darle una de cal y otra de arena. Un piropo y una bofetada. Era su manera de controlar a Caperucita y hacerla sentir confundida, insegura.
Aún más.
Todavía más.
Dominio.
Control.
Eh, tú, sí, tú: mujercita, no olvides que, si no te dejas controlar ni avasallar, será porque eres fea, estás insatisfecha y pareces un marimacho.
Toma ya.
—Sí, ahora que me fijo, no eres tan guapa… —dijo él—. Larguirucha, desgarbada… Con pinta de friki. No eres ninguna ganga. Seguro que ni siquiera tienes novio.
Caperucita tragó saliva.
Avergonzada.
Sentía tanto desconcierto que podría haberse mareado. Se podría haber caído redonda. Como el fruto maduro de un árbol. Tuvo que repetirse a sí misma la frase de la abuela, «¡Tú no eres el fruto de ningún árbol!», para evitar desplomarse en el suelo.
—Pues tengo que decirte… —el desconocido bajó la voz, que al momento se le enronqueció, y se acercó a la oreja de la muchacha—, tengo que advertirte de que este bosque es peligroso. Incluso para las chicas que no son del todo guapas, como tú. Rondan por aquí algunas alimañas. Y hay bares que no tienen buena fama. Una discoteca donde vienen niñas como tú, que no saben lo que quieren. Etcétera. Ya tú sabes.
Caperucita asintió. Aunque no sabía de qué le estaba hablando aquel tipo. Le parecía importante hacerse la madura y la informada. El fruto del árbol que no decepciona, ¡al contrario de lo que le tenía enseñado su abuela!
—Alimañas, ¿eh?... ¡Ay!, no creo que haya muchas, los vecinos habrían avisado al ayuntamiento. Ni siquiera soportan a los gatos sueltos —dijo la muchacha, tartamudeando un poco.
—Pues no ha sido así, porque nadie ha limpiado el bosque de animales peligrosos. Hay jabalíes que se han vuelto carroñeros, pero que siguen teniendo el mismo mal humor que sus ancestros. Y sobre todo, hay lobos —insistió el hombre.
—¿Lobos?, ¡pero yo creía que se habían extinguido!
—Y yo creía que las que se habían extinguido eran las niñas tontitas —dijo en voz baja el desconocido—. Y, sin embargo, me encuentro con la agradable sorpresa de que sigue habiendo ingenuas, egocéntricas e idiotas como tú… —Pero dijo todo aquello en voz tan baja que Caperucita apenas pudo comprender lo que susurraba.
Así que todo esto, y unas cuantas cosas más que no podríamos ni repetir, lo pensó el hombre, pero se guardó muy bien de decirlo alto y claro. Por el contrario, puso una hipócrita mirada cándida y parpadeó como un príncipe encantador recién salido de un cuento. Como un modelo delgado en un anuncio de bollos baratos rebosantes de hidratos de carbono.
Parpadeó tanto que Caperucita creyó sentir que un suave viento le acariciaba el rostro: eran las pestañas de aquel chulazo desconocido, moviéndose de manera seductora. Y bastante rápida.
«Ah, ¡qué ojos tan bonitos tiene este hombre! —se dijo la niña—. ¡Madre mía…! ¡Cómo me gustaría gustarle!».
Gustarle al desconocido se convirtió, en ese momento, en el mayor deseo de Caperucita. Como si en el mundo no hubiese nada más que ella pudiera hacer. Ni siquiera la partida del videojuego coreano que se había dejado a medio terminar en casa le parecía tan importante como seducir con sus encantos a aquel perfecto desconocido, que era más atractivo cuanto más tiempo mantenía la boca cerrada.
Misterio.
—¿Y cómo se llama usted? —preguntó la niña, y se esforzó por atusarse el pelo debajo de la capucha, sin mucho éxito.
El desconocido pareció ir a decir algo, pero se calló por el momento. Luego, como si lo hubiese tenido que pensar, o se le hubiera olvidado su propio nombre, dijo con su poderosa y melódica voz:
—Me llamo señor Kalón Nemati.
—Ah, qué nombre más bonito. ¿El nombre de pila es Señor…?
—Para ti, sí.
—Encantada, Señor.
—Así que…, ¿vas a ver a tu abuelita? ¿Y se puede saber qué llevas en esa cesta? ¿Algo de comer, o tú y tu familia sois narcotraficantes? Eso ahora está muy de moda. Claro, es una actividad que paga pocos impuestos.
—Le llevo a mi querida abuela una tarta y una botella de vino barato. Mi padre no es muy partidario de gastar dinero en vino. Dice que el vino siempre es bueno. Por modesto que sea su precio. Así que, ¿para qué gastar más...?
—Ya veo que tu padre es un bon vivant.
—¡Ah, no! Él nunca se mete en política.
—¿Y dónde vive tu abuelita?
—Creí haberlo dicho: no vive muy lejos de aquí. Ella está justo al otro lado del bosque. En la urbanización El Bosque, segunda fase. En una casita que hay junto a tres grandes robles. Bueno, en realidad no sé si son robles, encinas, limoneros…, no estoy muy puesta en botánica. Se me dan mejor otras cosas.
—¿Qué otras cosas? —preguntó Señor, y a Caperucita le pareció por un momento que el hombre se estaba relamiendo.
—Los videojuegos. Cazar vampiros en una pantalla.
—Oh, ¿y piensas ganarte así la vida en el futuro?
—¿Quién sabe?, a lo mejor si me hago youtuber...
—Sí, claro. Una profesión de riesgo. Youtuber. La fama y la gloria te esperan. No hay más que mirarte.
—Bueno, pues a lo mejor me hago prejubilada bancaria.
El hombre, en realidad, estaba pensando: «Esta tierna muchacha es un rico manjar que no puedo dejar escapar... Es más larga que un día sin pan, pero cuanto más cuerpo, más deseo».
La abuela hubiera dicho que era un corruptor de menores, pero como no estaba allí para advertir a su nieta, Caperucita lo miró tierna y confiada.
Señor, para disimular, dijo:
—¡Ah, creo que he visto un lobo allí, entre aquellos árboles…!