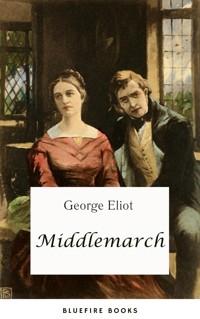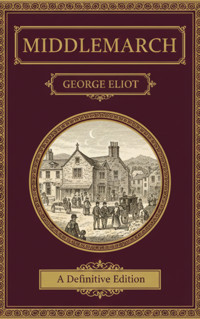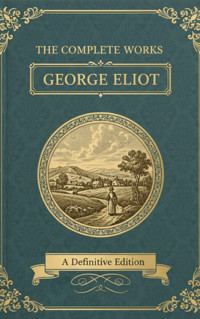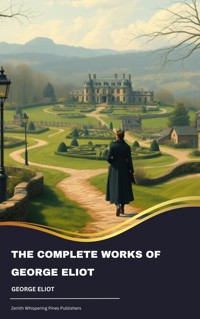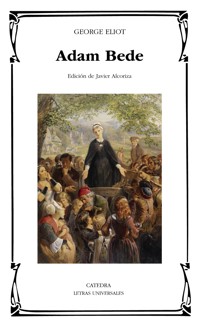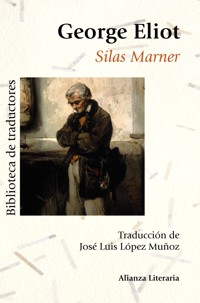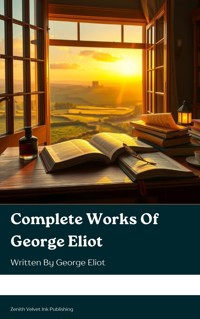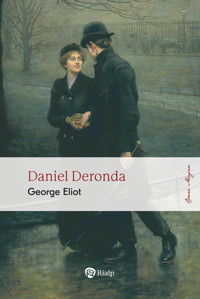
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ópera Magna
- Sprache: Spanisch
Gwendolen Harleth es la mayor de cinco hermanas, que la admiran. Es hermosa, egoísta y malcriada, y cree poseer grandes cualidades. Cortejada por los jóvenes de su localidad, su destino cambiará cuando se cruce con el de Daniel Deronda, un joven aristocrático que vive con su tío y que posee con una disposición natural a ayudar a los demás. Sin embargo, el joven vive atormentado al ignorar su verdadero origen. Tras conocer a Daniel y escuchar sus consejos, Gwendolen siente deseos de corregirse, pero la aparición de una chica judía, salvada por Daniel poco antes de morir ahogada en el río, inicia un difícil triángulo amoroso, con el agravante de que el judaísmo era despreciado en la sociedad británica y trataba de recuperar su esplendor. La caracterización psicológica de los personajes hace de esta novela una obra maestra de la literatura victoriana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1587
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Deronda
George Eliot
Opera Magna
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2023 de la edición española traducida por Jacinto Forment Costa
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
www.rialp.com
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6440-8
ISBN (edición digital): 978-84-321-6441-5
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6442-2
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
LIBRO I. La chica malcriada
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
LIBRO II. Corrientes que se encuentran
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
FIN DEL PRIMER VOLUMEN
LIBRO III. Las chicas eligen
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
LIBRO IV. Gwendolen aprovecha su oportunidad
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
FIN DEL SEGUNDO VOLUMEN
LIBRO V. Mardoqueo
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
LIBRO VI. Revelaciones
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
FIN DEL TERCER VOLUMEN
LIBRO VII. La madre y el hijo
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
LIBRO VIII. Fruto y semilla
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
LIBRO ILa chica malcriada
Capítulo 1
Los hombres no pueden hacer nada sin imaginar un comienzo. Incluso la Ciencia, que todo lo mide, parte necesariamente de una unidad imaginaria, y debe fijar un punto del incesante viaje de las estrellas si pretende que su reloj astral tenga un cero. Siempre se ha entendido que su ancestro menos preciso, la Poesía, empezara por el medio; pero si se piensa, resulta que su procedimiento no es muy diferente; la Ciencia también retrocede y avanza, divide su unidad en billones, y con su dedo apuntando al cero se sitúa de hecho in medias res1. Ninguna retrospección nos llevará al verdadero principio; y nuestro prólogo, tanto si se sitúa en el cielo o en la tierra2, no es más que una parte de nuestra historia.
¿Era ella hermosa o no? ¿Y cuál era el secreto de la forma o de la expresión que otorgaba una cualidad dinámica a su mirada? ¿Era el espíritu bueno o el maligno el que dominaba esos destellos? Probablemente el maligno; además, ¿por qué producía más bien un efecto de desasosiego y no de encanto sereno? ¿Por qué el deseo de mirar de nuevo se experimentaba como una coacción y no como un anhelo en el que consentía todo el ser?
La que suscitaba tales preguntas en la mente de Daniel Deronda estaba ocupada apostando, no al aire libre bajo el cielo del sur, echando al aire monedas sobre una pared en ruinas y cubierta de harapos, sino en uno de esos magníficos refugios preparado en los años más ilustres para el mismo tipo de deleites a un gran coste de molduras doradas, colores oscuros y figuras desnudas rechonchas, combinado todo con gran robustez, formando un apropiado condensador para el aliento humano, algo que pertenece, en gran parte, a la clase más alta, y que no es fácilmente respirado en cualquier otra parte en la misma proporción, al menos por personas de clase inferior.
Eran cerca de las cuatro de la tarde de un día de septiembre, así que el ambiente estaba formado por una mezcla de bruma visible. Había una gran calma, interrumpida solamente por un leve matraqueo, un ligero tintineo, un pequeño rumor, y un canto ocasional en francés, como el que sería esperable que saliera de una máquina autómata ingeniosamente construida. Alrededor de dos largas mesas se apiñaban sendos grupos de seres humanos, todos salvo uno, con sus caras y su atención puestas sobre la mesa. La excepción era un niño pequeño melancólico, con sus rodillas y pantorrillas cubiertas simplemente con el recubrimiento natural de su epidermis, pero revestido el resto de su cuerpo con un traje de imitación. Solo él tenía la cara girada hacia la puerta, y fijando en ella la mirada vacía de un muchacho vestido de forma llamativa, posando como los chicos disfrazados de los anuncios colocados en la plataforma de un espectáculo itinerante, permanecía justo detrás de una dama profundamente enfrascada en la mesa de la ruleta.
Junto a esta mesa se congregaban unas cincuenta o sesenta personas, muchas en las últimas filas, donde de vez en cuando venía gente nueva, meros espectadores, de los cuales solo uno, normalmente una mujer, ponía de vez en cuando una moneda de cinco francos a lo tonto, solo por ver en qué consistía realmente la pasión de apostar. Aquellos que estaban disfrutando de ese placer más en serio, absortos en el juego, ofrecían variedades muy distantes de género europeo: livonios y españoles, greco-italianos y alemanes mestizos, ingleses aristócratas e ingleses plebeyos. Ciertamente se hallaba aquí una llamativa constatación de la igualdad humana. Los blancos dedos enjoyados de una condesa inglesa rozaban muy de cerca la demacrada mano amarillenta con aspecto de cangrejo que estiraba su muñeca desnuda para apoderarse de un montón de monedas —una mano que encajaba con la cara plana y pálida, los ojos profundos, las cejas canosas, y el escaso pelo mal peinado, y que parecía la ligera metamorfosis de un buitre—. ¿Y en qué otra parte habría consentido cortésmente su señoría sentarse junto a esa figura femenina de labios secos, prematuramente vieja, marchitada tras una breve mocedad como flores artificiales, sosteniendo un bolso descosido de terciopelo, y en ocasiones llevándose a la boca el punzón con el que recogía su carta? También allí, muy cerca de la condesa, se hallaba un respetable hombre de negocios de Londres, rubio y de manos suaves, con la parte delantera y trasera de su pulcro cabello escrupulosamente dividida, sabedor de las circulares dirigidas a la nobleza y a la alta sociedad, cuya insigne protección le permitía pasar sus vacaciones a la moda, y hasta cierto punto en su eminente compañía. No tenía la pasión del jugador, que anula el apetito, sino unas sanas intenciones de aprovechar el tiempo libre, que entre los intervalos en que se saca partido de los negocios y se gasta dicha ganancia ostentosamente, no ve una mejor manera de ganar dinero que en el juego, y gastándolo aún más ostentosamente —sabiendo que la Providencia nunca se había manifestado en contra de su diversión—, y siendo lo suficientemente desapasionado para retirarse si el deleite de ganar mucho y ver perder a otros se transformaba en la amargura de perder mucho y ver ganar a otros. Pues el vicio del juego consistía en perder dinero. En su porte debía haber algo de comerciante, pero en sus gustos competía perfectamente con los dueños de los títulos más antiguos. De pie cerca de su silla había un bello italiano, tranquilo, hierático, que se hizo un hueco para colocar la primera pila de napoleones3 que le entregó de una bolsa nueva un ayudante con bigote rizado. La pila fue entregada en medio minuto a una señora mayor que llevaba peluca y unas gafas que pellizcaban fuertemente su nariz. Los labios de la señora dibujaron una ligera sonrisa; pero el hierático italiano permaneció impasible, y —probablemente seguro de un sistema infalible que debía asegurarle la suerte— preparó inmediatamente una nueva pila. Lo mismo hizo un hombre con pintas de galán demacrado o libertino desgastado, que miraba la vida a través de un monóculo, y levantaba temblorosamente la mano cuando pedía un cambio. Seguramente no era un sistema riguroso lo que inspiraba su fiero aunque vacilante impulso en el juego, sino más bien el creerse un mirlo blanco, o simplemente el pensamiento que el día ocho del mes le daba suerte.
Pero, aunque cada jugador difería marcadamente del resto, había cierta uniformidad en la negatividad de su expresión, que tenía el efecto de una máscara, como si todos ellos hubieran comido de una misma fuente que les empujara a comportarse de la misma manera monótona.
El primer pensamiento de Deronda cuando sus ojos se posaron sobre esta escena de ambiente viciado fue que las apuestas de los mancebos españoles eran más envidiables. Visto lo visto hasta podría justificarse la afirmación de Rousseau de que el arte y la ciencia habían hecho un flaco favor a la humanidad. Pero de repente, sintió que el momento se volvía dramático. Una joven señorita, la última persona sobre la que sus ojos viajaron, puesta en pie en una esquina no lejos de él, capturó su atención. Estaba inclinada hablando en inglés a una señora de mediana edad sentada en el juego a su lado; al instante siguiente volvió a su juego, mostrando por entero su elegante figura, cuyo rostro quizás podía mirarse sin admiración, pero no con indiferencia.
El debate interno que suscitó en Deronda reflejó en su mirada una creciente expresión de escrutinio, alejándose cada vez más del fulgor que la admiración forma en los sentimientos más indefinidos. En un primer momento, sus ojos siguieron los movimientos de su cuerpo, sus brazos y sus manos, mientras esta enigmática sílfide se inclinaba para depositar su apuesta con aire decidido; luego, los volvió hacia su rostro, que sin ser observado en esos momentos por nadie, estaba fijo en el juego. La sílfide era una ganadora; y mientras sus diestros dedos, delicadamente enfundados en guantes de un color gris pálido, ordenaban las monedas que le habían sido entregadas para disponerlas de nuevo en el punto ganador, dio una mirada a su alrededor con un aire tan extremadamente frío y neutral que no cabía en él la menor posibilidad de albergar lo que llamamos el arte de esconder un regocijo interior.
Pero durante ese momento de observación, sus ojos se encontraron con los de Deronda, y en lugar de apartarlos como ella habría deseado, era desagradablemente consciente de que quedaron atrapados… ¿por cuánto tiempo? La aguda sensación de que le estaba midiendo y observándola como a alguien inferior, de que él era de una naturaleza diferente a la de la escoria humana que la rodeaba, de que él mismo se sentía en otro mundo y por encima de ella, y de que la estaba examinando como a un espécimen de orden inferior, le produjo un molesto resentimiento que llenó ese instante de tensión. No hizo subir la sangre a sus mejillas, pero la apartó de sus labios. Se controló con la ayuda de un desdén interior, y sin más signo de emoción que la palidez de sus labios continuó su juego. Pero la mirada de Deronda parecía haber actuado como un mal de ojo. Perdió lo que puso. No importaba; había estado ganando desde que llegó a la ruleta con unos pocos napoleones en su poder, y tenía una reserva considerable. Cuando había empezado a creer en su suerte, otros lo habían hecho también. Se había imaginado que le seguía un cortejo que la adoraba como a una diosa de la suerte y observaba cómo su juego dirigía la fortuna. Los hombres que apuestan conocen tales cosas; ¿por qué no puede tener una supremacía semejante una mujer? Su amigo y acompañante, que al principio no había querido que ella jugase, ya comenzaba a consentir en ello, dando solo el consejo prudente de dejarlo en el momento adecuado y llevar dinero de vuelta a Inglaterra —consejo al que Gwendolen había respondido que a ella solo le importaba la excitación del juego, no las ganancias—. En ese supuesto, el presente momento debería haberle provocado un efecto de euforia en su ansiosa experiencia de apostar. Pero cuando su siguiente apuesta fue retirada, sintió el acaloramiento de las órbitas de sus ojos, y la certeza que tenía (sin mirarlo) de que aquel hombre todavía la observaba era como una presión que comenzaba a torturarla. Razón de más por la que no debía acobardarse, sino continuar jugando como si no le importara perder o ganar. Su amigo le tocó el codo y le propuso que abandonaran la mesa. Como respuesta, Gwendolen puso diez luises en el mismo lugar: se hallaba en ese estado de desafío en el que la mente pierde de vista cualquier objetivo más allá de la satisfacción de la resistencia rabiosa, y con la pueril estupidez de un impulso dominante incluye a la suerte entre sus objetos de desafío. Como no estaba ganando de forma llamativa, la siguiente mejor opción era perder de forma llamativa. Controló sus músculos, y no mostró ningún temblor en la boca o en las manos. Cada vez que retiraban su apuesta, ella la doblaba. Muchos la miraban ahora, pero de la única observación que era consciente era de la de Deronda, que aunque ella nunca le dirigió la mirada, estaba segura de que no se había movido. Una situación así no dura demasiado tiempo: la catástrofe llega a menudo tan rápido por algo tan tonto como la mano del momento. “Faites votre jeu, mesdames et messieurs”4, dijo la voz del destino saliendo entre el bigote y la perilla del crupier, y el brazo de Gwendolen se alargó para depositar su último montoncito de napoleones. “Le jeu ne va plus”5, dijo el destino. Y en cinco segundos Gwendolen salió de la mesa, pero salió resueltamente, con su rostro fijo en Deronda y observándole. Hubo una sonrisa de ironía en los ojos de él cuando sus miradas se encontraron; pero al menos era preferible que él hubiera mantenido fija su atención en ella que no que la hubiera considerado como a una más de un enjambre de insectos sin fisonomía propia. Además, a pesar de su altivez e ironía, era difícil de creer que él no admirara su espíritu así como su persona: él era joven, apuesto, distinguido en apariencia —no uno de esos filisteos ridículos y desaliñados que creían que era su deber observar con desprecio las tablas de juego con miradas de protesta mientras pasaban por su lado—. El convencimiento profundo de que somos dignos de ser admirados no se viene abajo solo por un hecho negativo aislado; es más, cuando alguien de la extensa familia de la Vanidad, encuentra que su actuación ha sido recibida fríamente, comienza a pensar que poco a poco irá ganándose al inexplicado disidente. En la forma usual de pensar de Gwendolen se daba por hecho que ella sabía lo que era admirable y que ella misma era admirada. Esta base de pensamiento había recibido un golpe desfavorable, y se bamboleó un poco, pero no iba a ser fácilmente abatida.
Por la noche, la misma sala era aún más sofocante, brillaba con gas y con los vestidos de muchas damas que arrastraban sus colas o estaban sentadas en los otomanes6.
La Nereida vestida de verde marino con ornamentos plateados, con una pluma de un pálido verde marino sustentada en plata y cayendo hacia atrás sobre su sombrero verde y su pelo castaño, era Gwendolen Harleth. Estaba bajo la protección o más bien sujeta a la dama que había estado sentada a su lado en la mesa de la ruleta; y con ellas estaba un caballero alemán con bigote blanco y pelo corto, de cejas pobladas y aspecto rígido. Caminaban tranquilamente o se paraban para charlar con conocidos; y Gwendolen era muy observada por los grupos que permanecían sentados.
—Una chica desconcertante, esa señorita Harleth, no como otras.
—Cierto. Aparece ahora como una serpiente, toda ella de verde y plata, y contorsionando el cuello más de lo normal.
—Oh, siempre tiene que hacer algo extraordinario. Es ese tipo de chicas, imagino. ¿La encuentra usted hermosa, señor Vandernoodt?
—Mucho. Un hombre podría arriesgarse a que le colgaran por su causa, me refiero a un tonto, claro.
—¿Le gustan entonces una nez retroussé7 y largos ojos achinados?
—Cuándo combinan con una figura así.
—¿La figura de la serpiente?
—Si así lo desea. La mujer fue tentada por una serpiente. ¿Por qué no el hombre?
—Ciertamente es muy elegante. Pero le falta una brizna de color en sus mejillas. Tiene el tipo de belleza de Lamia8.
—Por el contrario, yo creo que su aspecto es uno de sus principales encantos. Es de una palidez cálida; parece enteramente sana. Y esa nariz delicada con su pequeña curva gradual hacia arriba es arrebatadora. Y aún su boca, nunca hubo una boca más hermosa, los labios retraídos tan finamente, ¿no es así, Mackworth?
—¿Usted cree? Yo no soporto ese tipo de boca. Parece tan autocomplaciente, como si fuera consciente de su propia belleza; las curvas son demasiado inflexibles. Me gusta una boca que tiemble más.
—Por mi parte, la considero detestable —dijo una vieja matrona respetable—. Es sorprendente qué chicas más desagradables están ahora en boga. ¿Quiénes son esos Langen? ¿Alguien los conoce?
—Son gente comme il faut9. He comido con ellos varias veces en la Russie10. La baronesa es inglesa. La señorita Harleth la llama prima. La chica misma está muy bien criada, y es muy lista.
—¡Dios mío! ¿Y el barón?
—Un excelente mueble de decoración.
—Su baronesa está siempre en la mesa de la ruleta —dijo Mackworth—. Imagino que es ella quien ha enseñado a la chica a apostar.
—¡Oh, la vieja juega de forma moderada! Va echando una pieza de diez francos por aquí y por allá. La chica es más precipitada. Pero solo es un desvarío.
—He oído que hoy ha perdido todas sus ganancias. ¿Son ricos? ¿Alguien lo sabe?
—¡Ah!, ¿quién sabe? ¿Quién sabe eso acerca de nadie? —dijo el señor Vandernoodt, alejándose para unirse con los Langen.
La observación de que Gwendolen giraba su cuello más de lo normal esta noche era cierta. Pero no era porque quisiera dar una imagen más completa de serpiente: era porque buscaba por casualidad ver a Deronda, para poder indagar algo sobre este desconocido, bajo cuya mirada observadora todavía se amedrentaba. Al fin, llegó su oportunidad.
—Señor Vandrenoodt, usted conoce a todo el mundo —dijo Gwendolen, sin demasiada ansiedad, sino más bien con cierta languidez que a veces producía su voz de soprano—. ¿Quién es ese de al lado de la puerta?
—Hay al menos media docena al lado de la puerta. ¿Se refiere a ese viejo Adonis del ala de Jorge IV?
—No, no; el joven de pelo oscuro de la derecha de expresión horrible.
—¿Horrible, dice? Yo creo que es un tipo inusualmente distinguido.
—¿Pero quién es?
—Hace poco que ha venido a nuestro hotel con el señor Hugo Mallinger.
—¿El señor Hugo Mallinger?
—Sí. ¿Le conoce?
—No —Gwendolen se sonrojó ligeramente—. Está hospedado cerca de nosotros, pero nunca viene a visitarnos. ¿Cómo dijo que se llamaba el caballero de al lado de la puerta?
—Deronda, señor Deronda.
—¡Qué nombre más encantador! ¿Es inglés?
—Sí. Se dice que está emparentado con el Baronet11. ¿Está usted interesado en él?
—Sí. Creo que no es como el resto de los jóvenes.
—¿Y no admira usted al resto de jóvenes?
—Ni por asomo. Siempre sé lo que van a decir. Pero no puedo adivinar qué es lo que diría este señor Deronda. ¿Qué es lo que dice?
—Nada en particular. Estuve sentado con sus acompañantes una buena hora anoche en la terraza, y no dijo nada, ni siquiera fumaba. Parecía aburrido.
—Otra razón por la que debería conocerle. Yo siempre estoy aburrida.
—Creo que él estaría encantado de que les presentara. ¿Voy a buscarle? ¿Lo permite usted, Baronesa?
—¿Por qué no? Al fin y al cabo está emparentado con el señor Hugo Mallinger. Es un nuevo rôle12 que has adoptado, Gwendolen, esto de estar siempre aburrida —continuó la señora von Langen cuando el señor Vandernoodt se hubo alejado—. Hasta ahora siempre habías mostrado interés por algo desde la mañana hasta la noche.
—Eso es porque estoy enormemente aburrida. Si voy a dejar el juego, tengo que romperme un brazo o la clavícula. Tengo que hacer que suceda algo; a menos que usted vuelva a Suiza y me lleve al Cervino13.
—Tal vez el conocimiento de este señor Deronda hará las veces del Cervino.
—Tal vez.
Pero Gwendolen no conoció al señor Deronda en esta ocasión. El señor Vandernoodt no consiguió acercarlo esa noche, y cuando ella volvió a su habitación encontró una carta que la reclamaba de vuelta a casa.
Capítulo 2
Este hombre está urdiendo un secreto entre nosotros dos, que pueda apaciguarme con sus ojos encontradizos como el que apacigua a una leona acorralada.
Esta es la carta que Gwendolen encontró sobre su mesa:
Querida niña: esperaba oír noticias tuyas desde hace una semana. En tu última carta decías que los Langen pensaban ir a Baden. ¿Cómo podías ser tan insensata y no indicarme tu dirección? Estoy muy preocupada por que esta carta ni siquiera te llegue. En cualquier caso, ibas a regresar a casa a finales de septiembre, y ahora debo implorarte que regreses tan pronto como puedas, pues si gastaras todo el dinero estaría fuera de mi alcance enviarte más, y no debes pedirles prestado a los Langen, ya que no podría devolvérselo. Esta es la triste verdad, hija mía —ojalá pudiera prepararte mejor —pero ha caído sobre nosotros una terrible calamidad. Tú no sabes nada de negocios y no lo entenderás; pero Grapnell y Cia. han sucumbido y estamos en la ruina total, tanto tu tía Gascoigne como yo, solo que tu tío conserva su posición, así que prescindiendo del carruaje y consiguiendo alguna participación para los chicos, la familia puede ir tirando. Todos los bienes que nuestro pobre padre ahorró para nosotras se nos van en pagar las deudas. No hay nada que pueda decir que es mío propio. Es mejor que sepas esto cuanto antes, aunque me desgarra el corazón tener que contártelo. Por supuesto no podemos evitar pensar que fue una lástima que te fueras cuando lo hiciste. Pero no te critico por eso, mi querida niña; te ahorraría cualquier problema si pudiera. En tu camino a casa tendrás tiempo de hacerte a la idea del cambio que encontrarás. Quizás tengamos que dejar Offendene inmediatamente, ya que esperamos que el señor Haynes, que ya lo quería antes, nos lo quite ahora de las manos. Está claro que no podemos ir a la rectoría, no queda libre allí ni una esquina. Debemos conseguir alguna cabaña o algo así para cobijarnos, y deberemos vivir de la caridad de tu tío Gascoigne, hasta que vea qué más se puede hacer. No voy a ser capaz de pagar las deudas a los comerciantes además de las pagas de los criados. Coge fuerzas, mi querida niña, debemos resignarnos a la voluntad de Dios. Pero es duro resignarse al maldito atolondramiento del señor Lassman, que dicen fue la causa de la quiebra. Tus pobres hermanas solo pueden llorar conmigo y no pueden ayudarme. Una vez que estés aquí, veremos una rendija de esperanza. Siempre he sentido que era imposible que tú estuvieras destinada a la pobreza. Si los Langen desean permanecer en el extranjero, tal vez podrías ponerte bajo la protección de alguien más durante el viaje. Pero ven tan pronto como puedas con tu afligida y afectuosa mamá,
FANNY DAVILOW.
La primera impresión que produjo esta carta en Gwendolen fue la de semi-aturdimiento. La confianza implícita en que su destino debía ser el de una libertad lujosa, donde cualquier problema que ocurriera pudiera ser satisfactoriamente solucionado, había sido más fuertemente arraigada en su propia mente que en la de su mamá, al ser alimentada por su sangre joven y por ese sentido de superioridad que invadía gran parte de su consciencia. Era casi tan difícil para ella entender que de repente su posición era ahora de pobreza y de dependencia humillante, como habría sido concebir en la enérgica corriente de su vida radiante el escalofriante pensamiento de que iba a morir. Permaneció sin moverse durante unos minutos, luego arrojó su sombrero y automáticamente se miró en el espejo. Los rizos de su suave pelo castaño todavía estaban en orden, lo suficientemente como para mostrarse en una sala de baile; y como en otras noches, Gwendolen podía haberse estado mirado prolongadamente por placer (sin duda, una indulgencia permisible); pero ahora no prestó atención a su belleza reflejada, y simplemente miraba fijamente enfrente de ella como si hubiera sido sacudida por un ruido odioso y estuviera esperando su causa. Al rato se echó sobre la esquina de un sofá de terciopelo rojo, cogió de nuevo la carta, la leyó con detenimiento dos veces, y la dejó caer finalmente al suelo, mientras posaba sus puños sobre su falda, sentándose perfectamente recta, sin derramar una sola lágrima. Su impulso fue el de considerar y resistir su situación antes que lamentarse. No hubo una sola exclamación interna del tipo “¡pobre mamá!”. Su mamá no parecía haberle sacado nunca partido a la vida, y si Gwendolen hubiera estado en este momento dispuesta a sentir pena por alguien habría sido por ella —pues, ¿no era también ella misma, con todo derecho y naturalidad, el objeto de la ansiedad de su mamá?—. Pero era furia, era resistencia lo que la embarazaba; era una amarga contrariedad haber perdido sus ganancias en la ruleta, mientras que si su suerte hubiera continuado ese día podía haber reunido una gran suma de dinero que llevar a casa, o haber continuado jugando y ganar suficiente dinero para mantenerlos a todos. Incluso ahora, ¿no era posible? Solo le quedaban cuatro napoleones en su bolso, pero poseía varias alhajas que podía empeñar, una práctica tan común en la alta sociedad en los baños alemanes que no había por qué sentirse avergonzada; e incluso si no hubiera recibido la carta de su mamá, probablemente habría decidido sacar dinero de un collar etrusco que resulta que no había llevado desde su llegada; no, ella podía haberlo hecho con un sentimiento agradable de estar viviendo con intensidad y de escapar de la monotonía. Disponiendo de diez luises y si volvía su antigua suerte, que parecía probable, ¿qué podía hacer mejor que seguir jugando por unos días? Si en su casa desaprobaran la manera con la que consiguiera el dinero, como seguramente harían, con todo, habría dinero. La imaginación de Gwendolen dio vueltas sobre estos pensamientos con agradables consecuencias, pero no con la seguridad inquebrantable y la certeza creciente con que lo habría hecho si hubiera sido poseída por la manía del jugador. Habría ido a la mesa de la ruleta no por pasión, sino en busca de ella: su mente todavía era capaz de discernir juiciosamente probabilidades equilibradas, y aunque la posibilidad de ganar la tentaba, la de perder la detenía con igual fuerza y le hizo imaginar cómo se hundiría su orgullo. Pues estaba resuelta a no contar a los Langen que una desgracia había caído sobre su familia, o a no acogerse de ninguna manera a su compasión; y si ella fuera a empeñar sus joyas de forma perceptible, harían preguntas y protestarían. La forma de evitar al máximo esas intolerables molestias era conseguir dinero de su collar por la mañana temprano, contar a los Langen que su mamá deseaba que volviera inmediatamente sin dar explicaciones, y tomar el tren hacia Bruselas esa noche. No llevaba ninguna sirvienta consigo, y los Langen podían poner dificultades en que regresara sola, pero su voluntad era definitiva.
En lugar de irse a dormir, encendió toda la luz que le fue posible y comenzó a empaquetar sus cosas, trabajando sin descanso, aunque en todo momento la visitaban las escenas que le sucederían al día siguiente —ya fueran, las aburridas explicaciones y despedidas, y el sinuoso viaje de vuelta hacia una casa cambiada, o bien la alternativa de quedarse un día más y volver de nuevo a la mesa de la ruleta—. Pero siempre en esta última escena aparecía la imagen de ese Deronda, observándola con exasperante ironía, y —las dos hirientes experiencias las revivía inevitablemente juntas—, mirándola fijamente abandonada de nuevo por la suerte. Esta imagen inoportuna ciertamente ayudó a decantar su resolución del lado de la salida inmediata, y a adelantar la recogida de sus cosas hasta el punto de que habría sido inconveniente un cambio de idea. Habían dado las doce al entrar en su habitación, y para cuando se estaba convenciendo de que dejaba solo lo necesario, la tenue luz del amanecer estaba entrando por la persiana blanca y quitando resplandor a sus velas. ¿Para qué irse a dormir? Un baño de agua fría la refrescó lo suficiente, y vio que una leve muestra de fatiga alrededor de sus ojos hacía su mirada aún más interesante. Antes de las seis estaba completamente lista, vestida de viaje, toda de gris, incluso con su sombrero de fieltro, pues pensaba confiar en salir tan pronto viera a otras damas saliendo de paseo. Y dado que estaba sentada de lado ante el largo espejo situado entre sus dos ventanas, se volvió para mirarse, apoyando el codo en el respaldo de la silla, en un ademán que podía haber sido escogido para su retrato. Es posible tener una fuerte ambición sin ninguna satisfacción de sí mismo, sino más bien descontento de sí mismo, que aún es más intenso cuando lo más profundo de la sensibilidad egoísta se convierte en un valor supremo; pero Gwendolen no sabía nada de estas luchas internas. Tenía una inocente seguridad en su venturosa naturaleza, lo que cualquiera, a excepción del beato más estricto, habría perdonado en una chica que cada día había visto un agradable reflejo de esa naturaleza tanto en los cumplidos de sus amigos como en el espejo. Así que incluso al comienzo de estos problemas, al no tener nada más que hacer, se sentó observando su imagen ante la luz creciente, mientras su cara recobraba gradualmente su complacencia a la par con la alegría de la mañana. Sus bellos labios fueron curvándose hacia una sonrisa cada vez más decidida, y al fin se sacó el sombrero, se inclinó hacia delante, y besó el frío espejo que había parecido tan cálido. ¿Cómo podía creer en la aflicción? Si la atacara, sentía la fuerza para destruirla, desafiarla, o apartarse de ella, como ya había hecho. Nada parecía más posible que el ser capaz de seguir afrontando calamidades, grandes o pequeñas.
La señora von Lagen no salió en ningún momento antes del desayuno, así que Gwendolen pudo concluir a salvo su temprana caminata, tomando su camino por la calle Obere, donde se hallaba la tienda que necesitaba, y de la que estaba segura que abrían a las siete. A esa hora cualquier observador del que pudiera temer algo estaría, o bien en su camino hacia la región de los saltos de agua, o bien en su dormitorio; no obstante, sí había un gran hotel, el Czarina, del cual algunos ojos podían seguirla hasta la puerta del señor Wiener. Era un riesgo que había que correr: ¿no podía estar yendo a comprar algo de lo que se hubiera encaprichado? Esta implícita fantasía pasó por su mente mientras recordaba que el Czarina era el hotel de Deronda; pero ya estaba por entonces al final de la calle Obere, y continuó caminando con su acostumbrado movimiento de vaivén, cada línea de su cuerpo y su ropaje formando elegantes curvas, atractivas para cualquier ojo salvo aquellos que discernían en ellas un parecido excesivo al de la serpiente, y objetaban el renacimiento de la adoración a la misma. No miraba ni a la derecha ni a la izquierda, e hizo la transacción de su negocio en la tienda con una frialdad que no dejó remarcar nada al pequeño señor Wiener, salvo sus aires de gentil orgullo, y el tamaño y calidad superior de las tres turquesas centrales del collar que le ofrecía. Habían pertenecido una vez a la cadena de su padre; pero nunca había conocido a su padre y el collar era en todos los sentidos la alhaja de la que más podía prescindir. ¿Quién cree que es una contradicción imposible ser supersticioso y racional al mismo tiempo? La ruleta fomenta una superstición romántica en cuanto a las posibilidades del juego, y el más prosaico racionalismo en cuanto a los sentimientos humanos que implican obtener el dinero necesario. Lo que más pesaba a Gwendolen era que, después de todo, solo tenía nueve luises que añadir a los cuatro de su bolso: ¡estos tratantes judíos eran tan mezquinos al sacar partido de los cristianos desafortunados en el juego! Pero ella era la huésped de los Langen en su apartamento alquilado, y no tenía que pagarles nada: trece luises harían algo más que llevarla a casa; incluso si decidiera arriesgar tres, los diez restantes serían más que suficientes, ya que quería viajar seguido, día y noche. Mientras volvía a casa, y aún cuando entró y se sentó en el salón para esperar a sus amigos y desayunar, todavía fluctuaba entre si salir inmediata o simplemente decir a los Langen que había recibido una carta de su mamá pidiéndole que volviera, y dejar aún sin decidir cuándo partiría. Era ya la hora normal del desayuno, y al oír a alguien entrar mientras estaba estirada hacia atrás, más bien cansada y furiosa, con los ojos cerrados, se levantó esperando ver a uno u otro de los Langen —con las palabras que debían determinar demorarse al menos un día más, ya formadas en sus labios—. Pero era el sirviente que traía un paquete para la señorita Harleth, que había sido dejado en ese momento en la puerta. Gwendolen lo cogió en sus manos e inmediatamente corrió hacia su habitación. Parecía más pálida y agitada que cuando había leído por primera vez la carta de su mamá. Algo —nunca supo qué— le reveló antes de abrir el paquete que contenía el collar del que se había desprendido. Por debajo del papel estaba envuelto en un pañuelo de lienzo, y dentro de él había una nota en papel arrancado, donde estaba escrito a lápiz con escritura clara pero rápida:
Un desconocido que ha encontrado el collar de la señorita Harleth se lo devuelve con la esperanza de que no vuelva a correr el riesgo de perderlo.
Gwendolen enrojeció con el sofoco del orgullo herido. Una amplia esquina del pañuelo parecía haber sido torpemente arrancada para librarse de una marca; pero al instante pensó en la primera imagen del “desconocido” que le vino a la mente. Era Deronda; debía haberla visto ir a la tienda; debía haber ido inmediatamente después y redimido el collar. Se había tomado una libertad imperdonable, y se había atrevido a situarla a ella en una posición totalmente odiosa. ¿Qué podía hacer? Ciertamente, no actuar con la convicción de que era él quien le había enviado el collar y devolvérselo en seguida: eso implicaría hacer frente a la posibilidad de que podía no estar en lo cierto; no, incluso si el “desconocido” fuera él y no otro, sería demasiado duro para ella tanto el darle a entender que lo había adivinado como el encontrarse de nuevo siendo ambos conscientes de ese reconocimiento. Él sabía muy bien que la estaba situando en una humillación impotente; era otra forma de sonreír ante ella irónicamente, y adoptar la actitud de un mentor altivo. Gwendolen sintió las amargas lágrimas de la mortificación salir y bajar por sus mejillas. Nunca nadie anteriormente se había atrevido a tratarla con ironía y desprecio. Una cosa estaba clara; debía llevar a cabo su resolución de abandonar el lugar inmediatamente; no podía reaparecer en el salón público, menos aún acercarse a la mesa de la ruleta y arriesgarse a ver a Deronda. Entonces hubo unos importunos golpeos a la puerta: el desayuno estaba listo. Con un movimiento apasionado, Gwendolen metió apresuradamente el collar, el lienzo y el trozo de papel en su neceser, se llevó el pañuelo a la cara, y tras relajarse durante uno o dos minutos, reunió su orgulloso autodominio y se reunió con sus amigos. Las señales que las lágrimas y la fatiga le habían dejado concordaban lo suficiente con el relato que ofreció de haber sido llamada a casa, por alguna razón que temía fuera un aprieto para su mamá, y de haber hecho ella misma las maletas, sin esperar la ayuda de la criada de su amiga. Hubo muchas protestas, como había esperado, de que fuera a viajar sola, pero se mantuvo firme en rechazar cualquier medida de compañía. Ella entraría en el compartimiento de señoras y seguiría así todo el viaje. Podría descansar perfectamente en el tren y no temía nada.
Resultó, de esta forma, que Gwendolen no volvió a dejarse ver en la mesa de la ruleta, sino que partió ese jueves por la noche hacia Bruselas, y llegó el sábado por la mañana a Offendene, el hogar donde ella y su familia iban pronto a dar su último adiós.
Capítulo 3
No se nos escape ninguna flor primaveral. Coronémonos de capullos de rosas antes de que se marchiten.
Libro de la Sabiduría14
Era una lástima que Offendene no fuera la casa de la infancia de la señorita Harleth, o que no estuviera encariñada con ella por recuerdos familiares. Una vida humana, pienso, debería estar bien arraigada en algún lugar de una tierra natal, donde pueda percibir el amor de la dulce familiaridad, bien por el aspecto de la tierra, por los hombres yendo al campo, por los sonidos y acentos que encierra, o por cualquier cosa que diera a ese primer hogar una inconfundible intimidad, diferente de cualquier percepción futura; un lugar donde la claridad de los primeros recuerdos pudieran ser recordados con afecto, y la familiaridad con todos los seres vivos de la zona, no solo los vecinos, sino incluso los perros y los burros, surgiera no por un esfuerzo sentimental o por reflexión, sino como un dulce hábito interior. A los cinco años, los mortales no están preparados para ser ciudadanos del mundo, para ser estimulados con nombres abstractos, para superar las preferencias con la imparcialidad; y ese ciego prejuicio a favor de la leche con la que empezamos a mamar, refleja la forma en que van a alimentarse el cuerpo y el alma al menos durante un tiempo. La mejor introducción a la astronomía es considerar los cielos nocturnos como una pequeña porción de estrellas que forman parte de la propia casa.
Pero esta bendita persistencia en la que puede arraigarse el afecto no había estado presente en la vida de Gwendolen. Su mamá había escogido Offendene como casa simplemente por su cercanía a la rectoría Pennicote, y hacía solo un año que la señora Davilow, Gwendolen, y sus cuatro hermanastras (la institutriz y la sirvienta les seguían en otro coche) eran conducidas por la avenida por primera vez en una tarde de últimos de octubre, en la que los grajos chillaban fuertemente sobre ellos y las hojas amarillas de los olmos formaban torbellinos.
La estación del año le sentaba bien al aspecto de la vieja casa rectangular de ladrillos, quizás demasiado ornamentada con piedras en cada hilera, incluso en la doble fila de ventanas estrechas y el grueso pórtico cuadrado. La piedra atrapaba un liquen verdoso y los ladrillos un gris polvoriento, de forma que, aunque el edificio fuera rectangular, no había regularidad en su fisonomía, orientada hacia las tres avenidas que cortaban el este, el oeste y el sur en los cien metros de ancho de las viejas plantaciones que rodeaban los alrededores. Habría estado bien que la casa hubiera estado elevada en una loma, para poder mirar desde ella más allá de su pequeño propio dominio hacia los largos tejados de paja de los pueblos lejanos, las torres de las iglesias, las granjas esparcidas, el crecimiento gradual de bosques inesperados y las verdes extensiones de parques ondulados que conformaban la hermosa faz de la tierra en esa parte de Wessex. Pero aunque se situaba tras un muro en medio de prados lisos, por uno de sus lados se veían las cumbres de los escarpados acantilados del mundo exterior, que el paso de los días había ido formando regularmente.
La casa era justo lo suficientemente grande para considerarse una mansión, y estaba alquilada con una renta moderada, al no tener ningún feudo que dependiera de ella, y al ser difícil de alquilar debido a su mobiliario sombrío y su tapicería descolorida. Pero no había nada en el aspecto exterior o interior de la casa que hiciera sospechar a ningún observador que en ella vivían comerciantes retirados; esta certeza era un reclamo suficiente para los inquilinos que no solo tenían el gusto de distanciarse del mobiliario nuevo, sino que se movían además en esa situación en la que la anexión era un tema tabú; y tomar como hogar una casa que había servido a su vez a una condesa respetable añadió un ligero matiz a la satisfacción de la señora Davilow de disponer de un establecimiento propio. Esto, que extrañaba un poco a Gwendolen, fue de repente posible cuando murió su padrastro, el Capitán Davilow, que durante los últimos nueve años había estado con su familia en breves e irregulares ocasiones, el tiempo necesario para reconciliarse por sus prolongadas ausencias; pero a ella le importaba más el hecho que las explicaciones. De esta manera, mejoraron todas sus expectativas. A ella no le gustaba su antigua forma de vida, vagando continuamente de un balneario a un apartamento parisino, siempre sintiendo antipatía hacia nuevos muebles alquilados, y encontrándose con nueva gente en condiciones que la hacían aparecer como de poca importancia; y la excepción de haber pasado dos años en una escuela ostentosa —donde siempre que se le había presentado la ocasión de lucirse lo había conseguido—, había aumentado su convencimiento de que una persona tan excepcional como ella no podía permanecer en circunstancias ordinarias o en una posición social menos ventajosa. Cualquier miedo al respecto desapareció ahora que su mamá iba a tener una casa propia; porque por lo que respecta a su nacimiento ella estaba tranquila. No sabía cómo su abuelo materno obtuvo la fortuna que luego heredaron sus dos hijas; pero aquel había sido un indio del oeste15 —lo que parecía excluir cualquier cuestión al respecto—; y sabía que la familia de su padre era de clase tan alta como para no considerar en absoluto a la de su mamá, que sin embargo, conservaba con mucho orgullo un dibujo en miniatura de una tal señora Molly de esa familia. Habría sabido probablemente mucho más de su padre si no hubiera sido por un pequeño incidente ocurrido cuando ella tenía doce años. La señora Davilow había traído algunos recuerdos de su primer marido, cosa que hacía solo muy de vez en cuando, y mientras enseñaba el dibujo a Gwendolen, recordó con un fervor que parecía provenir de una peculiar compasión filial, el hecho que su padre había muerto cuando su pequeña hija iba en pañales. Gwendolen, pensando inmediatamente en el frío padrastro que había conocido la mayor parte de su vida mientras sus vestidos aún eran cortos, dijo:
—¿Por qué te casaste otra vez, mamá? Habría sido mejor que no lo hubieras hecho.
La señora Davilow enrojeció profundamente, un ligero movimiento convulsivo pasó por su cara, y cerrando de golpe los recuerdos dijo, con una violencia inusitada en ella:
—¡Niña, no tienes sentimientos!
Gwendolen, que tenía mucho cariño a su mamá, se sintió herida y avergonzada, y desde entonces nunca se atrevió a preguntar sobre su padre.
Esta no fue la única vez en que sintió la punzada de los remordimientos filiales. Siempre que era posible, se arreglaban las cosas de forma que tuviera una pequeña cama en la habitación de su mamá; esto era así porque la ternura maternal de la señora Davilow recaía principalmente en su hija mayor, nacida en sus tiempos más felices. Una noche, tras un ataque de dolor, la madre vio que la medicina que normalmente tenía al lado de su cama no había sido puesta, y pidió a Gwendolen que saliera de la cama y fuera a por ella. La joven y sana señorita, cómoda y caliente como un niño rosado en su cuna, protestó de salir al frío, y permaneciendo quieta, masculló una negativa. La señora Davilow pasó la noche sin su medicina y no se lo reprochó a su hija; pero al día siguiente, Gwendolen era claramente consciente de lo que debía pasar por la mente de su mamá, y trató de enmendar la situación con caricias, que no le costaron poco esfuerzo. Al haber sido siempre la mimada y el orgullo de la familia, servida por la madre, las hermanas, la institutriz y las sirvientas, como si hubiera sido una princesa en el exilio, era normal que le costara trabajo pensar que su propio placer fuera menos importante que el de los demás, y cuando era contrariada del todo sentía un pasmoso resentimiento, capaz, en sus días más salvajes, de ensañarse en uno de esos apasionados actos que parecen contradecir las inclinaciones habituales. Aunque nunca había sido una chica que actuara sin pensar y de forma cruel, sino que de hecho estaba incluso encantada de rescatar a insectos a punto de ahogarse y observar cómo se recuperaban, tenía un desagradable y callado recuerdo de haber ahogado al canario de su hermana en un arrebato de cólera debido a que su canto agudo había estado continuamente sobreponiéndose disonantemente sobre el suyo. Se tomó la molestia de comprar un ratón blanco para su hermana como compensación, y aunque interiormente se excusaba en base a una peculiar sensibilidad que era una marca de su superioridad general, el pensamiento de ese crimen infame la hacía siempre estremecer. La naturaleza de Gwendolen no era despiadada, pero no le gustaba tener que enmendarse, y ahora que tenía veintitantos años, parte de su fuerza instintiva se había convertido en un autocontrol por el que se resguardaba de la humillación penitencial. Mostraba una pasión y una voluntad más fuertes que nunca, pero también las controlaba más fríamente.
El primer día en que llegaron a Offendene, que ni siquiera la señora Davilow había visto antes —ya que fue el señor Gascoigne el que se ocupó de buscar la casa—, cuando todos bajaron del carruaje y se situaron bajo el porche en frente de la puerta abierta, de forma que tuvieran tanto una vista general del lugar como una ligera impresión del recibidor de piedra y de las escaleras de las que colgaban pinturas sombrías, aunque alegradas por el fuego brillante de la chimenea, nadie dijo una palabra: su mamá, las cuatro hermanas y la institutriz, todas miraron a Gwendolen, como si sus sentimientos dependieran totalmente de su decisión. De las niñas, desde Alice, de dieciséis años, hasta Isabel, de diez, apenas podía decirse algo a simple vista, salvo que eran todavía niñas, y que sus vestidos negros estaban descosiéndose. La señorita Merry era ya de edad y de expresión indiferente. La ya marchita belleza de la señora Davilow parecía aún mover más a compasión por la desesperada mirada de socorro que lanzó a Gwendolen, la cual observaba la casa, el paisaje, y el recibidor con cara de hacer una valoración rápida. Daba la idea de un joven caballo de carreras encerrado en una caballeriza entre potros sin cuidar y mansos jamelgos.
—Bueno, querida, ¿qué piensas del sitio? —dijo al fin la señora Davilow, en un amable tono de desaprobación.
—Creo que es encantador —se apresuró a decir Gwendolen—. Un lugar romántico; en él podría pasar algo fascinante; un buen antecedente para cualquier cosa. Nadie tiene por qué sentirse avergonzado de vivir aquí.
—Ciertamente, no se ve nada ordinario.
—Oh, sería suficiente para cualquier tipo de personas de clase alta venida a menos. Podríamos haber estado viviendo aquí ostentosamente, y haber acabado en esto. ¡Habría sido tan romántico! Pero creía que nuestro tío Gascoigne y nuestra tía estarían aquí para recibirnos, y mi prima Ana —añadió Gwendolen con un tono de viva sorpresa.
—Hemos llegado pronto —dijo la señora Davilow; y entrando en el recibidor, dijo al ama de llaves que se acercaba—: ¿Espera que vengan el señor y la señora Gascoigne?
—Sí, señora: estuvieron aquí ayer para dar órdenes concretas sobre las lámparas y la comida. En cuanto a las lámparas, las tenía preparadas en todas las habitaciones desde la semana pasada, y todo está bien aireado. Me habría gustado que parte del mobiliario hubiera agradecido mejor la limpieza que se le ha hecho, pero creo que ustedes verán que a los metales se les ha hecho justicia. Creo que cuando vengan el señor y la señora Gascoigne, les dirán que nada ha sido desatendido. Estarán aquí a las cinco, seguro.
Esto satisfizo a Gwendolen, que no estaba preparada para que les recibieran con indiferencia; y tras subir unos pasos por la tosca escalera para cerciorarse de lo que había arriba, bajó de nuevo, y seguida por todas las niñas, dirigió una mirada a cada una de las habitaciones desde el recibidor —el comedor de madera oscura y un gastado damasco liso de color rojo, con una copia de un Snyders16 de unos perros gruñones y recelosos sobre el aparador, y un Cristo partiendo el pan sobre la repisa de la chimenea; la biblioteca con aspecto y olor a cuero pardo viejo; y, finalmente, el escritorio, al que se accedía a través de una pequeña antesala, repleta de venerables bagatelas—.
—¡Mamá, mamá, ven aquí, por favor! —dijo Gwendolen mientras la señora Davilow hablaba con el ama de llaves—. Aquí hay un órgano. Seré Santa Cecilia17; alguien me pintará como Santa Cecilia. Jocosa (así llamaba a la señorita Merry), ven a soltarme el pelo. ¡Mira, mamá!
Se quitó el sombrero y los guantes, y se sentó ante el órgano en una postura admirable, mirando hacia arriba; mientras, la sumisa y triste Jocosa quitó el único broche que le sujetaba el moño, y sacudió el cabello color castaño dejándolo caer en suave cascada por debajo de la esbelta cintura de su dueña.
La señora Davilow sonrió y, consciente de cómo su niña mimada se exhibía incluso en presencia del ama de llaves, dijo:
—¡Un cuadro encantador, querida! —Gwendolen se levantó y rio satisfecha. Todo ello parecía muy a propósito al entrar en una casa nueva que ofrecía unos antecedentes magníficos.
—¡Qué habitación más peculiar, extravagante y pintoresca! —continuó, mirando a su alrededor—. Me gustan estas viejas sillas tapizadas, las guirnaldas sobre el entablado de la pared, y las pinturas que deben representar algo. Esa con las líneas, que solo son líneas y un fondo negro, creo que es española, mamá.
—¡Oh, Gwendolen! —dijo la pequeña Isabel, con un tono de sorpresa, mientras sujetaba una punta abierta en los paneles del entablado al otro lado de la habitación.
Todas, Gwendolen la primera, fueron a mirar. El panel abierto había dejado al descubierto la imagen del rostro de un cadáver, vuelto del revés, del que parecía emerger un cuerpo oscuro con los brazos extendidos.
—¡Qué horror! —dijo la señora Davilow, con una mirada de aversión; pero Gwendolen se estremeció en silencio, e Isabel, una chiquilla tonta e impertinente con una memoria terrible, dijo:
—Nunca te quedarás sola en esta habitación, Gwendolen.
—¿Cómo te atreves a abrir cosas que deben estar encerradas, criaturilla perversa? —dijo Gwendolen, muy enfadada. Entonces, arrebatando el panel de las manos de la culpable, lo cerró precipitadamente, diciendo—: Hay una cerradura, ¿dónde está la llave? Encontrad la llave, o si no mandad hacer una, y que nadie más vuelva a abrirla; o mejor, entregadme a mí la llave.
Tras dirigir a todas esta orden Gwendolen se volvió, con la cara enrojecida por el escalofriante sobresalto, y dijo: —Subamos a nuestra habitación, mamá.
El ama de llaves encontró la llave en el cajón de un armario cercano al panel y se la entregó a Bugle, la sirvienta de la señora, indicándole expresamente que se la diera a su Alteza Real.
—No sé a quién se refiere, señora Startin —dijo Bugle, que había estado ocupada en la planta de arriba durante la escena del escritorio, y algo ofendida por esta ironía en una nueva sirvienta.
—Me refiero a la joven señorita que será la que nos dé todas las órdenes, por lo que se deduce de su mirada y de su aspecto —replicó la señora Startin como para conciliarse—. Ella sabrá qué llave es.
—Si ya has preparado lo que queríamos ves a ver a las otras, Bugle —dijo Gwendolen cuando ella y la señora Davilow entraron en su habitación negra y amarilla, donde estaba preparado un pequeño y precioso canapé al lado de una camilla negra y amarilla conocida como “la mejor cama”—. Yo ayudaré a mamá.
Pero su primera acción fue ir directa al gran espejo que había entre las ventanas, que la reflejaba a ella y a toda la habitación, mientras que su mamá se sentó y dirigió su mirada también hacia el espejo.
—Este es un espejo que realza tu figura, Gwendolen; ¿o es el color negro y dorado el que te hace destacar de esta manera? —dijo la señora Davilow, mientras Gwendolen posaba de lado con tres cuartas partes de su cara mirando al espejo, y con la mano izquierda agitando su cabello.
—Sería una Santa Cecilia aceptable con algunas rosas blancas en la cabeza —dijo Gwendolen—, solo que, ¿y mi nariz, mamá? Creo que las narices de los santos no son respingonas. Ojalá me hubieras dado tu perfecta nariz recta; habría funcionado para cualquier tipo de personaje, una nariz apta para cualquier trabajo. La mía es solo una nariz feliz; no funcionaría para una tragedia.
—Oh, querida, cualquier nariz vale para ser desgraciada en este mundo —dijo la señora Davilow, dando un profundo y lánguido suspiro, lanzando su sombrero negro sobre la mesa, y descansando el codo en ella.
—¡Por favor, mamá! —protestó Gwendolen enérgicamente, apartándose del espejo algo disgustada—, no empieces a ser aburrida aquí. No me dejas disfrutar, y ahora puede ser todo tan feliz. ¿Qué te hace ser tan tétrica en estos momentos?
—Nada, querida —dijo la señora Davilow, que pareció animarse, y empezó a desvestirse—. Siempre es suficiente para mí verte a ti feliz.
—Pero deberías ser feliz tú —dijo Gwendolen, todavía disgustada, aunque ayudando a su mamá cariñosamente—. ¿Es que nadie puede ser feliz después de su juventud? A veces me has hecho sentir como si nada fuera de provecho. Con unas niñas tan difíciles, y Jocosa tan espantosamente fea e impávida, y todo lo que nos rodea tan improvisado, y tú que pareces tan hastiada, ¿para qué voy a ser algo? Pero ahora podrías ser feliz.
—Lo seré, querida —dijo la señora Davilow, acariciando la mejilla que se inclinaba hacia la suya.
—Sí, pero de verdad. No fingiéndolo —insistió Gwendolen resueltamente—. ¡Mira qué brazo y qué mano! Mucho más bonitos que los míos. Cualquiera puede ver que tú eras en conjunto mucho más hermosa.
—No, no, querida. Siempre fui más torpe. Ni la mitad de encantadora que tú.
—Bien, ¿pero de qué me sirve ser encantadora, si va me va a conducir al hastío sin que me importe nada? ¿Eso es lo que el matrimonio siempre trae consigo?
—No, hija, por supuesto que no. El matrimonio es el único estado feliz para una mujer, como confío que comprenderás.
—No lo soportaré si no es un estado feliz. Estoy decidida a ser feliz, por lo menos a no seguir enredando mi vida como otras personas hacen, no siendo ni haciendo nada remarcable. He decidido no dejar que otras personas interfieran en mi vida como han hecho. Aquí tienes un poco de agua caliente para ti, mamá —Gwendolen terminó y se quitó su propio vestido, esperando entonces a que su madre le enrollara el cabello.
Hubo uno o dos minutos de silencio, hasta que la señora Davilow dijo, mientras peinaba el cabello de su hija:
—Estoy segura de que nunca te he disgustado, Gwendolen.
—A menudo quieres que haga lo que no quiero hacer.
—¿Te refieres a darle las lecciones a Alice?
—Sí. Y lo he hecho porque me lo pediste. Pero, de todos modos, no veo por qué debo hacerlo. Me aburre enormemente, ¡es tan lenta! No tiene oído para la música, o el lenguaje, o cualquier otra cosa. Sería mucho mejor para ella que fuera ignorante, mamá: es su papel, lo haría muy bien.
—Es duro que digas eso de tu pobre hermana, Gwendolen, que es tan buena contigo, y te sirve como una esclava.
—No veo por qué es duro llamar a las cosas por su nombre y ponerlas en su lugar. Lo duro es que yo malgaste mi tiempo con ella. Y ahora, deja que te recoja el pelo, mamá.
—Debemos darnos prisa. Tus tíos estarán aquí pronto. Por el amor de Dios, no muestres tanto desdén hacia ellos, mi querida hija, o hacia tu prima Ana, con la que saldrás a pasear durante los próximos años. Prométemelo, Gwendolen. Ya sabes, no puedes pretender que Ana sea igual que tú.
—No quiero que sea igual —dijo Gwendolen, sacudiendo la cabeza y sonriendo, y la conversación terminó ahí.
Cuando llegaron el señor y la señora Gascoigne con su hija, Gwendolen, lejos de mostrar su desdén, se comportó tan amablemente como pudo. Se estaba presentando nuevamente ante unos parientes que no había visto desde que tenía dieciséis años, y estaba ansiosa —no, ansiosa no, pero sí decidida, a que la admiraran—.
La señora Gascoigne compartía cierta semejanza familiar con su hermana. Pero era más morena y menuda, su cara no tan desgastada por la pena, sus movimientos menos lánguidos, su expresión más alerta y crítica como correspondía a la mujer de un rector inclinada a ejercer una autoridad benéfica. Su parecido más cercano residía en su naturaleza sumisa, inclinada a la imitación y la obediencia; pero ello, debido a la diferencia de sus circunstancias, las había conducido a diferentes desenlaces. La hermana menor había sido imprudente, o al menos desafortunada en sus matrimonios; la mayor, se creía la más envidiada de las mujeres, y su acatamiento había terminado a veces tomando la forma de sorprendente determinación. Muchas de sus opiniones, como las que hacían referencia al gobierno de la Iglesia y al arzobispo Laud18, parecían demasiado decididas para haber llegado de otra forma que no fuera su receptividad de esposa. Y la autoridad de su marido ofrecía mucha confianza. Este tenía ciertas virtudes agradables, algunas ventajas llamativas, y los fracasos que se le imputaban se inclinaban más bien hacia el lado del éxito.
Una de sus ventajas era la de ser una persona agradable, y quizá lo fuera más a los cincuenta y siete años que lo que lo había sido el resto de su vida. No tenía ningún rasgo distintivo clerical, no se mantenía reservado ni tenía la expresión de benignidad ostentosa, ni se veía un hombre altivo o de apariencias: envuelto en su gabardina, no podía haber sido identificado más que como un caballero con bellas facciones oscuras, una nariz que en su inicio tenía la intención de llegar a ser aguileña pero que de repente se volvía recta, y cabello de plata. Muchos hombres no se libran de la actitud que marca la propia profesión, ni tras cambiarse de ropa, pues es algo que penetra hasta la piel y los gestos. Pero en su caso, adoptaba una total independencia respecto a ella, quizás debido a que había sido en otro tiempo el Capitán Gaskin, y tomó las órdenes muy poco tiempo antes de su compromiso con la señorita Armyn. Si alguien hubiera objetado que su preparación para la función clerical era inadecuada, sus amigos habrían respondido que no había nadie que pudiera ocupar mejor su puesto, que predicara mejor, o que tuviera más autoridad en su parroquia. Tenía un don natural para la administración, y era tolerante tanto respecto a las opiniones como a las conductas, porque él mismo sentía que podía dominarlas y estaba liberado de las irritaciones propias de las debilidades conscientes. Sonreía amablemente ante la afición de alguien que no compartía, por ejemplo, la floricultura o la colección de antigüedades, las cuales estaban muy en boga entre sus compañeros clérigos de su diócesis; él prefería seguir la historia de una campaña, o adivinar a partir de su conocimiento de los motivos de Nesselrode19