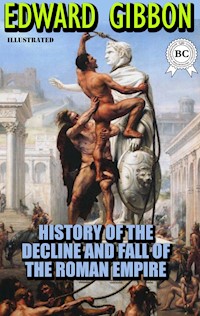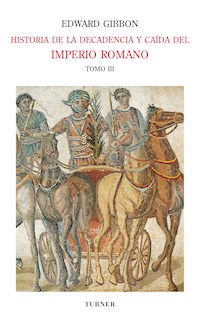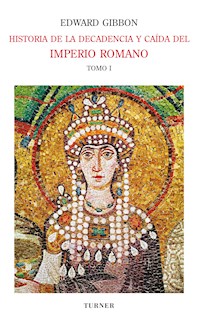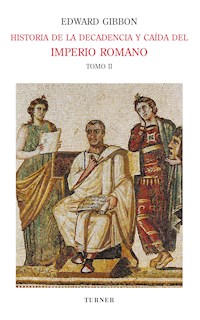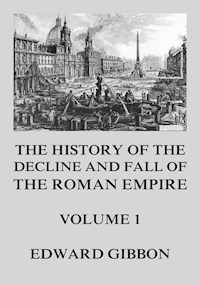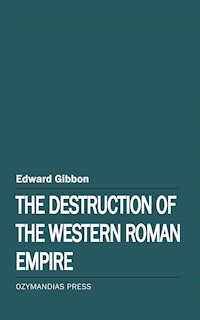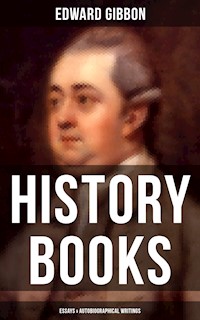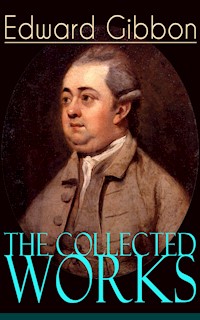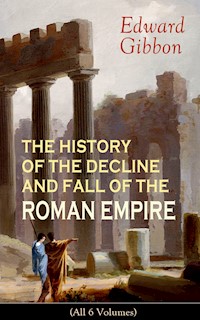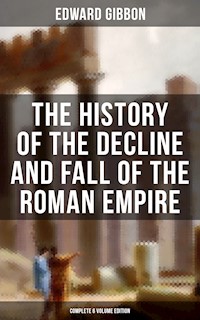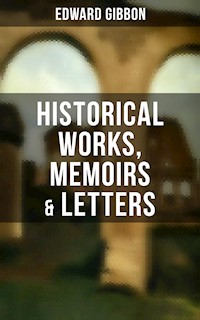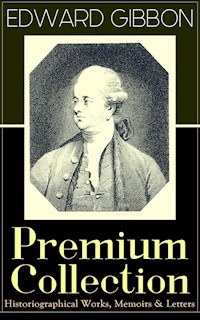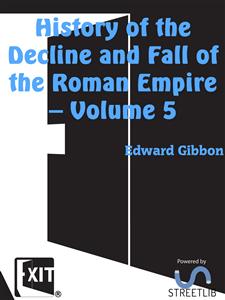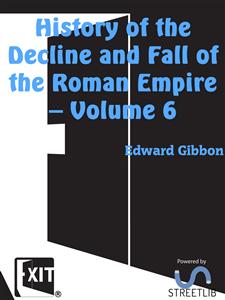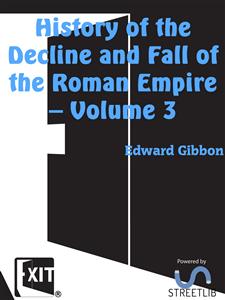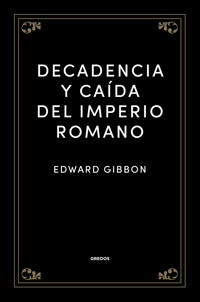
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Ferviente admirador de la antiguo Roma, Edward Gibbon se preguntó por las causas de que un imperio tan impresionante acabara desapareciendo. Tras más de una década de trabajo, su respuesta fue la extraordinaria Decadencia y caída del Imperio romano, un clásico indiscutible tanto a nivel historiográfico, que arranca en uno de los momentos álgidos de Roma y finaliza con el desplome de Bizancio, ha mantenido su vigencia y su valor hasta hoy. Esta edición recoge los pasajes más relevantes de esta obra, que originalmente se publicó en seis tomos. Por lo demás, gracias a las anotaciones pertinentes, su lectura condensa todo el universo antiguo al que nos trasladó su autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1519
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Portada
Decadencia y caída del Imperio Romano
Decadencia y caída del Imperio Romano
Edward Gibbon
Traducción
francesc pedrosa y cristina martín
edición abreviada de
david womersley
Portadilla
Título original inglés: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
© de las anotaciones y la selección de capítulos: David Womersley.
© de la traducción: Francesc Pedrosa Martín y Cristina Martín Sanz, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2023.
ref.:gebo627
isbn: 978-84-249-9937-7
el taller del llibre •realización de la versión digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
Créditos
7
Contenido
Una nota acerca del texto 9
DECADENCIA
Y CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO
Prefacios de Gibbon 13
Capítulo I 19
Capítulo II 41
Capítulo III 66
Capítulos IV-VI 86
Capítulo VII 88
Capítulos VIII-XIV 111
Capítulo XV 115
Capítulos XVI-XXI 168
Capítulo XXII 174
Capítulo XXIII 201
Capítulo XXIV 234
Capítulos XXV-XXVII 273
Capítulo XXVIII 280
Capítulos XXIX-XXXIII 300
Capítulo XXXIV 304
Capítulo XXXV 328
Capítulos XXXVI-XXXVIII 354
Observaciones generales sobre la caída del Imperio romano
de Occidente 359
Contenido
Capítulo XXXIX 367
Capítulo XL 369
Capítulo XLI 419
Capítulos XLII-XLIX 479
Capítulo L 490
Capítulos LI-LIII 554
Capítulo LIV 556
Capítulos LV-LXVII 570
Capítulo LXVIII 572
Capítulos LXIX-LXX 607
Capítulo LXXI 611
Lecturas adicionales escogidas 629
Cronología 631
Índice biográfico 633
8 Contenido
9
Una nota acerca del texto
El texto de esta versión abreviada se ha tomado de la edición completa original de la Decadencia y caída de Penguin. Se trata de la primera edi-ción de la historia que ofrece un texto basado en unos cimientos bibliográ-ficos seguros, como resultado de una compilación metódica de las edicio-nes más antiguas. Así, el presente volumen es superior a otras versiones abreviadas en lo que respecta a la precisión y a la fiabilidad. También difiere de ellas en otros tres puntos específicos: (a) solo incluye capítulos completos; (b) los fragmentos de capítulos no han sido, pues, subrepticia-mente fusionados con fragmentos de otros capítulos para crear heterogéneos monstruos a los que no dio forma el arte histórico de Gibbon; (c) los capí-tulos incluidos han sido extraídos, con mano bastante homogénea, de los tres volúmenes de la edición inglesa. La razón para ello es doble. En primer lugar, la maestría de Gibbon como historiador incluye la conformación de los capítulos individuales, e interferir u ocultar dicha conformación haría un flaco favor al lector e induciría a error. En segundo lugar, Gibbon no es un historiador de menos peso, ni tampoco menos imaginativo y gratificante en los últimos capítulos de la historia, comparativamente menos leídos, por lo que, si alguno de los principales objetivos de una versión abreviada es fa-miliarizar al lector con el autor y animarlo a que, más adelante, lo explore en su totalidad, estos últimos capítulos tenían que estar debidamente repre-sentados. Los capítulos escogidos han sido relacionados mediante párrafos de vinculación que resumen, y citan generosamente, los capítulos que no se han incluido. La intención es que el lector de esta versión pueda, aun así, adquirir una idea general del progreso y la argumentación de la obra com-pleta. El material que actúa de puente se identifica en el texto por el uso de corchetes en títulos de capítulos o en titulares laterales.
Una nota acerca del texto
Decadencia y caída del Imperio Romano
DECADENCIA Y CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO
13
Prefacios de Gibbon
No es mi intención entretener al lector explayándome en la variedad o la importancia de la materia que he procedido a abordar, puesto que el mé-rito de la elección haría aún más evidente, y menos perdonable, la fragili-dad de su ejecución. Pero, ya que he dado por hecho que presentaba al pú-blico únicamente el primer volumen de la Decadencia y caída del Imperio romano, quizá sea esperada, por mi parte, una breve explicación de la na-turaleza y los límites de mi plan general.
La destacable serie de revoluciones que, a lo largo de trece siglos, soca-varon y, por último, destruyeron el sólido tejido de esplendor humano, se puede dividir, de manera idónea, en los tres periodos siguientes:
I. El primero de ellos se puede rastrear desde la era de Trajano y los Antoninos, cuando la monarquía romana, después de alcanzar su máximo poder y madurez, empezó a declinar hacia su decadencia; y se extenderá hasta el derrocamiento del Imperio de Occidente por parte de los bárbaros de Germania y Escitia, los rudos antepasados de las naciones más refinadas de la moderna Europa. Esta extraordinaria revolución, que sometió a Roma al poder de un conquistador godo, se completó, aproximadamente, a prin-cipios del siglo vi.
II. El inicio del segundo periodo de la decadencia y caída de Roma se puede suponer en el reinado de Justiniano, cuyas leyes, así como victorias, restablecieron un fugaz esplendor al Imperio de Oriente. Comprende la invasión de Italia por los lombardos; la conquista de las provincias asiáti-cas y africanas por los árabes, las cuales adoptaron la religión de Mahoma; la revuelta del pueblo de Roma contra los endebles príncipes de Constanti-nopla; y el ascenso de Carlomagno, que, en el año ochocientos, estableció el segundo —o germánico— Imperio de Occidente.
III. El último, y el más largo, de estos periodos abarca unos seis siglos y medio; desde el renacimiento del Imperio de Occidente hasta la toma de
Prefacios de Gibbon
14 Prefacios de Gibbon
Constantinopla por parte de los turcos, y la extinción de una estirpe dege-nerada de príncipes, que siguieron asumiendo los títulos de César y Augus-to aun después de que sus dominios se contrajeran hasta los límites de una única ciudad; en él, tanto el idioma como las costumbres de los antiguos romanos hacía tiempo que se habían olvidado. El autor que asuma la tarea de relatar los acontecimientos de este periodo se verá obligado a entrar en la historia general de las Cruzadas, y en su contribución a la ruina del Im-perio griego; y difícilmente podría contener su curiosidad y no interesarse, en alguna medida, por el estado de la ciudad de Roma, durante la oscuridad y la confusión de la Edad Media.
Habiéndome atrevido, quizá demasiado a la ligera, a someter para ser impresa una obra que, en todos los sentidos, merece el epíteto de imperfec-ta, considero que he contraído el compromiso de finalizar, probablemente en un segundo volumen, el primero de estos periodos memorables; y para ofrecer al público la completa Decadencia y caída del Imperio romano, desde la era de los Antoninos hasta el derrocamiento del Imperio de Occi-dente. En lo que respecta a los periodos subsiguientes, aunque abrigo cier-tas esperanzas, no me atrevo a dar por supuesta garantía alguna. La ejecu-ción del extenso plan que he descrito conectaría la historia antigua del mundo con la moderna; pero requeriría sacrificar muchos años de salud, de ocio y de perseverancia.
BentinckStreet, 1de febrero de 1776
P. S. La Historia completa, ya publicada, de la decadencia y caída del Imperio romano de Occidente, me libera en gran medida de mis compromi-sos con el público. Quizá su opinión favorable me aliente a proseguir mi trabajo, que es, por laborioso que parezca, la ocupación más agradable de mis horas de ociosidad.
BentinckStreet, 1de marzo de 1781
A un autor no le cuesta mucho convencerse a sí mismo de que la opi-nión pública es aún favorable a su obra; y yo ya he tomado la seria resolu-ción de proceder con el último periodo de mi proyecto original, y del Im-perio romano, a saber: la toma de Constantinopla por los turcos, en el año mil cuatrocientos cincuenta y tres. El más paciente de los lectores, que se ha dado cuenta de que ya se han empleado tres pesados volúmenes en los acontecimientos de cuatro siglos, quizá se vea alarmado por la prolongada perspectiva de novecientos años. Pero no es mi intención explayarme con
Prefacios de Gibbon 15
igual minuciosidad en toda la extensión de la historia bizantina. La entrada en este periodo, el reinado de Justiniano y las conquistas de los mahometa-nos merecerán nuestra atención, y la última época de Constantinopla (las Cruzadas y los turcos) está relacionada con las revoluciones de la Europa moderna. Al oscuro periodo que comprende desde el siglo vihasta el xi le corresponderá una narración concisa de aquellos hechos que se puedan concebir como interesantes o importantes.
BentinckStreet, 1de marzo de 1782
Saldo ahora la promesa, y completo mi proyecto, de escribir la Deca-dencia y caída del Imperio romano, tanto el de Occidente como el de Oriente. El periodo entero se extiende desde la era de Trajano y los Anto-ninos hasta la toma de Constantinopla por Mohamed II, e incluye un co-mentario de las Cruzadas y del estado de Roma durante la Edad Media. Desde la publicación del primer volumen han transcurrido doce años; doce años, según mis deseos, «de salud, ocio y perseverancia». Puedo ahora congratularme de mi liberación de un servicio prolongado y laborioso, y mi satisfacción será pura y perfecta si el favor del público se concede a la conclusión de mi obra.
Mi primera intención fue la de recoger, en una única perspectiva, los numerosos autores, de todas las épocas y lenguas, de los que he obtenido los materiales de esta historia; y estoy aún convencido de que esa patente ostentación se vería más que compensada por el uso/provecho real. Si he renunciado a esta idea, si he rechazado una empresa que había obtenido la aprobación de un maestro de las artes,1mi excusa puede hallarse en la ex-trema dificultad de asignar una medida apropiada a un catálogo de tamaña naturaleza. Una simple lista de nombres y ediciones no resultaría satisfac-toria, ni para mí ni para mis lectores: los caracteres de los principales auto-res de la historia de Roma y Bizancio han sido ocasionalmente relacionados con los acontecimientos que describen; podría ser digna de una investiga-ción más profunda y crítica, pero exigiría un elaborado volumen que podría crecer hasta convertirse en una biblioteca general de autores históricos. Por el momento, me bastará con volver a reivindicar, seriamente, que siempre he procurado beber de las fuentes; que mi curiosidad, así como mi sentido del deber, me han instado siempre a estudiar los originales; y que, si alguna vez estos han eludido mi búsqueda, he marcado cuidadosamente mis prue-
1. Ver el prefacio del doctor Robertson a su History of America.
16 Prefacios de Gibbon
bas secundarias, de cuya fiabilidad se han reducido a depender un pasaje o un hecho determinados.
Pronto volveré a visitar las orillas del lago de Lausana, una región que he conocido, y amado, desde mi primera juventud. Con un gobierno bené-volo, rodeado por un bello paisaje, en una vida de ocio e independencia, y rodeado por personas de modales sencillos y elegantes, he disfrutado, y espero volver a hacerlo, de los placeres diversos del retiro y de la sociedad. Pero honraré por siempre mi nombre y carácter ingleses: estoy orgulloso de haber nacido en un país libre e iluminado; y la aprobación de ese país es la mejor y más honorable recompensa a mis trabajos. Si tuviese la ambición de contentar a cualquier otro patrono que no fuese el público, dedicaría esta obra a un estadista que, en una administración prolongada, tempestuosa y, en último término, desafortunada, ha tenido muchos rivales políticos, pero casi ningún enemigo personal; que ha conservado, al abandonar el poder, muchos amigos fieles y desinteresados; y que, bajo la presión de una grave enfermedad, conserva el vigor dinámico de su mente, y la felicidad de su temperamento incomparable. Lord North me permitirá expresar los senti-mientos de amistad en el lenguaje de la verdad: pero incluso la verdad y la amistad deberían guardar silencio, si él siguiera dispensando los favores de la corona.
En una remota soledad, la vanidad podría aún susurrar en mi oído que quizá mis lectores se pregunten si la conclusión de la presente obra supone para mí una eterna despedida. A todos les diré que me conozco bien, y sé lo que podría revelar al amigo más íntimo. Los motivos para actuar o man-tener silencio están ahora equilibrados; y tampoco puedo decidirme, ni si-quiera en mis más secretos pensamientos, sobre cuál es el lado de la balan-za que imperará. Me es imposible disimular que seis volúmenes pueden haber puesto a prueba, y quizás agotado, la tolerancia del público; que, en la repetición de intentos similares, un autor de éxito tiene mucho más que perder que lo que puede esperar ganar; que me estoy dirigiendo hacia los últimos años de mi vida; y que los más respetables de mis conciudadanos, los hombres a los que aspiro a imitar, han renunciado a la pluma de la his-toria en torno al mismo periodo de sus vidas. Y sin embargo, considero que los anales de los tiempos antiguos y modernos pueden proporcionar mu-chas materias ricas e interesantes; que aún poseo la salud y el tiempo de ocio necesarios; que, con la práctica de la escritura, se debe adquirir una cierta aptitud y facilidad; y que, en la búsqueda apasionada de la verdad y el conocimiento, no soy consciente de que haya habido deterioro alguno. Para una mente activa, la desidia es más perjudicial que el trabajo, y en los
Prefacios de Gibbon 17
primeros meses de mi libertad me mantendré ocupado y entretenido por excursiones de la curiosidad y del gusto. En tales tentaciones, me he visto a veces seducido por abandonar la rígida obligación de la tarea, por placen-tera y voluntaria que esta sea: pero, ahora, mi tiempo será de mi sola pro-piedad; y, en el uso o abuso de la independencia, ya no temeré mis repro-ches ni los de mis amigos. Tengo derecho a disponer, con justicia, de un año de indulgencia: el próximo verano y el invierno siguiente pasarán con rapidez, y solo la experiencia puede determinar si seguiré prefiriendo la libertad y la variedad en mis estudios al diseño y la redacción de un trabajo regular, que estimula, aun confinándola, la aplicación diaria del escritor. Es posible que el capricho y el accidente influyan en mi elección; pero la des-treza del amor propio se las ingeniará para aplaudir, ya sea la laboriosidad activa, ya el reposo filosófico.
Downing Street, 1de mayo de 1788
P. S. Aprovecharé esta oportunidad para presentar dos observaciones verbales que no he podido reconocer oportunamente. 1. Cuando empleo, con frecuencia, las definiciones de más allá de los Alpes, el Rin, el Danu-bio, etcétera, supongo en general que me hallo en Roma, y más adelante en Constantinopla, sin tener en cuenta si esta geografía relativa concuerda con la situación local, pero variable, del lector o del historiador. 2. En los nom-bres propios de origen extranjero, en especial los orientales, nuestra finali-dad será siempre expresar, en la versión inglesa, una copia fiel del original. Pero esta regla, que se fundamenta en un justo aprecio de la uniformidad y de la verdad, debe relajarse con frecuencia; y las excepciones se limitarán o ampliarán según el idioma y los gustos del intérprete. Nuestros alfabetos pueden ser, con frecuencia, imperfectos; un sonido áspero, una ortografía grosera pueden resultar ofensivos para los oídos o los ojos de nuestros compatriotas; y algunas palabras, notoriamente corrompidas, se corrigen y, en cierto modo, se naturalizan en la lengua vulgar. El profeta Mohammed no puede ya ser despojado del famoso, aunque incorrecto, apelativo de Mahoma: las célebres ciudades de Alepo, Damasco y El Cairo quedarían casi perdidas con las extrañas denominaciones de Haleb, Demashk y Al Cahira: los títulos y cargos del Imperio otomano han tomado la forma dic-tada por la práctica de trescientos años; y nos complace combinar los tres monosílabos chinos, Con-fû-tzee, en el respetable nombre de Confucio, o incluso adoptar la corrupción portuguesa Mandarín. Pero sí variaría el uso de Zoroastro y Zerdusht, ya que obtuve mi información de Grecia o Persia:
18 Prefacios de Gibbon
dada nuestra relación con la India, el Timur genuino se restablece al trono de Tamerlán: nuestros más correctos escritores han recortado el Al, el su-perfluo artículo, del Corán. En estos ejemplos, y muchos más, los matices de distinción son, a menudo, minúsculos; y puedo sentir, aunque no expli-car, los motivos de mi elección.
19
I
El alcance y la fuerza militar del imperio en la era de los Antoninos
En el siglo iide la era cristiana, el imperio de Roma comprendía las regiones más bellas de la Tierra, y la porción más civilizada de la humanidad. Las fronte-ras de esa extensa monarquía estaban resguardadas por la fama antigua y el valor disciplinado, y la benigna, pero poderosa, influencia de leyes y costumbres había cimentado gradualmente la unión entre las provincias. Sus pacíficos habitantes disfrutaban —y abusaban— de las ventajas de la riqueza y el lujo. La imagen de una constitución libre era protegida con una decorosa reverencia: el Senado de Roma parecía poseer la autoridad soberana, y delegaba en los em-peradores todos los poderes ejecutivos del gobierno. Durante un venturoso periodo de más de ochenta años, la administración pública fue dirigida por la virtud y las capacidades de Nerva, Trajano, Adriano y los dos Antoninos. La intención de este capítulo y de los dos siguientes es describir la prós-pera condición de su imperio; y, posteriormente, a partir de la muerte de Marco Antonino, deducir las circunstancias más importantes de su deca-dencia y caída; una revolución que será siempre recordada, y que las na-ciones del mundo aún perciben.
98-180 d. C.
Las principales conquistas de los romanos se lo-graron durante la república; y los emperadores se con-tentaron, en general, con conservar los dominios ad-quiridos por la política del Senado, las repeticiones activas de los cónsules y el entusiasmo marcial del pueblo. Los siete prime-ros siglos estuvieron colmados de una sucesión de triunfos, pero a Augusto estaba reservado renunciar al ambicioso proyecto de someter a toda la tierra, y de introducir un espíritu de moderación en las asambleas públicas. Proclive a la paz, tanto por su carácter como por la situación, pronto se dio
Introducción
La moderación de Augusto
Capítulo I
20 Decadencia y caída del Imperio romano
cuenta de que Roma, en su exaltada situación actual, poco tenía que es-perar y mucho que temer de su suerte con las armas; y que las guerras libradas en tierras lejanas eran empresas de una dificultad cada vez ma-yor, más inciertos sus resultados y más precarias y menos provechosas las posesiones obtenidas. La experiencia de Augusto añadió relevancia a estas saludables reflexiones, y lo convenció efectivamente de que, con el vigor prudente de sus consejos, sería fácil obtener de los bárbaros más temibles cuantas concesiones fuesen requeridas para la seguridad o dig-nidad de Roma. En lugar de exponer su persona y sus legiones a las fle-chas de los partos, obtuvo, a través de un tratado honorable, la restitución de los estandartes y prisioneros que habían sido capturados en la derrota de Craso.
Durante la primera parte de su reinado, sus generales trataron de sojuz-gar Etiopía y Arabia Feliz. Marcharon durante casi mil seiscientos kilóme-tros al sur del trópico; pero el caluroso clima pronto rechazó la invasión, y protegió a los pacíficos habitantes de estas aisladas regiones. Los países del norte de Europa apenas merecían el coste y el trabajo de la conquista. Los bosques y ciénagas de Germania estaban poblados por una raza de vigoro-sos bárbaros, que despreciaban la vida si no iba acompañada de libertad; y a pesar de que, tras el primer ataque, parecieron ceder ante la potencia de Roma, pronto, en un acto desesperado pero notable, recuperaron su inde-pendencia, recordando así a Augusto las vicisitudes de la fortuna. A la muerte de ese emperador, se dio lectura pública en el Senado a su testamen-to. Legaba, como valiosa herencia a sus sucesores, el consejo de confinar el imperio a los límites que la naturaleza parecía haber emplazado como baluartes y fronteras permanentes: en el oeste, el océano Atlántico; el Rin y el Danubio en el norte; el Éufrates en el este; y hacia el sur, los arenosos desiertos de Arabia y África.
Afortunadamente para la tranquilidad de los seres humanos, el moderado sistema recomendado por la prudencia de Augusto fue adoptado por los temores y los vicios de sus sucesores inmediatos. Ocupados en la búsqueda del placer, o en el ejercicio de la tiranía, los primeros césares apenas si se mostraban ante los ejércitos, o en las provincias; tampoco es-taban dispuestos a consentir que la conducta y el valor de sus lugartenien-tes usurpasen aquellos triunfos que su misma indolencia desatendía. La fama militar de un súbdito se consideraba una insolente invasión de la prerro-gativa imperial; y para todos los generales romanos proteger las fronteras que les eran confiadas se convirtió, no solo en un deber, sino en su propio
Imitado por sus sucesores
Capítulo I 21
interés, sin aspirar a conquistas que podrían haber demostrado ser tan fata-les para ellos mismos como para los bárbaros derrotados.
La única anexión al Imperio romano durante el si-glo ide la era cristiana fue la provincia de Britania. En este caso particular, los sucesores de César y de Au-gusto se convencieron de seguir el ejemplo del prime-ro, no el mandato del segundo. La proximidad de su situación a la costa de la Galia parecía invitarlos; la atractiva, aunque du-dosa, información sobre la existencia de una pesquería de perlas estimula-ba su avaricia; y, puesto que Britania se veía como un mundo diferenciado y aislado, la conquista apenas representaba excepción alguna dentro del sistema general de disposiciones continentales. Tras una guerra que duró unos cuarenta años, que inició el más estúpido, mantuvo el más depravado y concluyó el más tímido de todos los emperadores, la práctica totalidad de la isla se sometió al yugo de Roma. Las diversas tribus de Britania poseían valor sin disciplina, y amor por la libertad sin espíritu de unidad. Tomaron las armas con una ferocidad brutal; las dejaron, o las volvieron contra ellos mismos, con una descabellada falta de coherencia; y, puesto que lucharon de una en una, fueron sucesivamente sometidas. Ni la fuerza de Carataco, ni la desesperación de Boadicea, ni el fanatismo de los druidas, pudieron impedir que su país fuese esclavizado, ni resistir el firme avance de los generales imperiales, que mantuvieron la gloria nacional cuando el trono cayó en la ignominia de los más débiles, o los más crueles, de los seres humanos. Mientras Domiciano, confinado en su palacio, sentía el terror que él mismo inspiraba, sus legiones, al mando del virtuoso Agrícola, derro-taban a las fuerzas unidas de los caledonios, al pie de las colinas Grampia-nas; y sus navíos, que se habían aventurado en la navegación por zonas arriesgadas y desconocidas, rodeaban la isla, haciendo demostración del poder militar de Roma. Se consideró que ya se había logrado la conquista de Britania, y el propósito de Agrícola fue completar y garantizar su triun-fo con la sencilla ocupación de Irlanda, para lo cual, en su opinión, basta-ban una legión y unos pocos auxiliares. La isla occidental podría convertir-se en una posesión valiosa, y los británicos se mostrarían menos reacios a llevar sus cadenas si perdían de vista la perspectiva y el ejemplo de libertad procedente de su entorno.
Pero las virtudes superiores de Agrícola pronto provocaron que fuese retirado del gobierno de Britania, lo cual dio al traste con este racional, pero vasto, plan de conquista. Antes de su partida, el prudente general se ocupó tanto de la seguridad como del sometimiento de esta región. Había
La conquista de Britania fue la primera excepción
22 Decadencia y caída del Imperio romano
observado que los golfos en posiciones opuestas —o, como se denominan actualmente, los estuarios de Escocia— casi dividían la isla en dos partes desiguales. En el angosto intervalo de unos sesenta y cuatro kilómetros, había trazado una línea de puestos militares que fue posteriormente fortifi-cada, durante el reinado de Antonino Pío, con un terraplén de tierra turbosa alzado sobre cimientos de piedra. Esta muralla de Antonino, a poca distan-cia de las actuales ciudades de Edimburgo y Glasgow, quedó fijada como límite de la provincia romana. En el extremo norte de la isla, los nativos caledonios conservaron su indomable independencia, que debían, no solo a su pobreza, sino también a su valor. Sus incursiones fueron repelidas y castigadas con frecuencia, pero su país nunca fue sometido. Los dueños de los climas más favorables y afortunados del planeta daban la espalda con desprecio a las lóbregas colinas hostigadas por las tempestades invernales, a los lagos ocultos por una azulada neblina y a los fríos y solitarios pára-mos, en los cuales los ciervos del bosque eran acosados por cuadrillas de bárbaros desnudos.
Tal era el estado de las fronteras romanas, y tales las normas de la política imperial, desde la muerte de Augusto hasta el acceso de Trajano al trono. Este príncipe activo y virtuoso había recibido la educación de un soldado, y poseía los talentos de un general. El pacífico sistema de sus predecesores fue interrumpido por episodios de guerra y de conquista; y por fin las legiones, después de un prolongado periodo, pudieron ver a su mando a un emperador militar. Las primeras hazañas de Trajano fueron contra los dacios, los más belicosos de los hom-bres, que moraban más allá del Danubio, y que, durante el reinado de Do-miciano, habían insultado la majestad de Roma con impunidad. A la robus-tez y fiereza de los bárbaros, los dacios sumaban su desprecio por la vida, que derivaba de su firme creencia en la inmortalidad y la transmigración del alma. Decébalo, el rey de los dacios, demostró ser un rival digno de Trajano; tampoco él se desesperaba de la fortuna personal y pública que le había tocado en suerte, al menos hasta haber apurado sus últimos recursos, según confesión de sus propios enemigos, tanto los relativos a su valor como los políticos. Esta célebre guerra duró cinco años, con una muy breve suspensión de las hostilidades; y, puesto que el emperador podía ejercer, sin control alguno, la fuerza máxima del estado, el conflicto concluyó con un sometimiento absoluto de los bárbaros. La nueva provincia de Dacia, que constituía una segunda excepción al precepto de Augusto, ocupaba un área de unos dos mil cien kilómetros a la redonda. Sus fronteras naturales
La conquista de Dacia; la segunda excepción
Capítulo I 23
eran el Dniéster, el Timișo Tibiscus, el Bajo Danubio y el mar Euxino o mar Negro. Aún se pueden rastrear los restos del trazado de una carretera militar desde la orilla del Danubio hasta la ciudad de Bender o Tighina, un lugar famoso en la historia moderna, y la actual frontera de los imperios turco y ruso.
Trajano ambicionaba la fama; y, mientras los seres humanos siguieran otorgando su aplauso con mayor liberalidad a los destructores que a los benefactores, el afán de gloria militar iba a seguir siendo el vicio de sus personajes más eminentes. Las alabanzas a Alejandro, transmitidas por una sucesión de poetas e historiadores, habían despertado un peligroso an-helo de emulación en la mente de Trajano. Al igual que Alejandro, el em-perador romano emprendió una expedición contra las naciones de Orien-te; pero luego se lamentaba con un suspiro de que su avanzada edad apenas si le dejaba alguna esperanza de igualar la reputación del hijo de Filipo. Y sin embargo, el éxito de Trajano, por efímero que fuese, fue rápido y engaño-so. Los degenerados partos, fraccionados por las luchas intestinas, huyeron a la desbandada ante la visión de sus ejércitos. Trajano descendió entonces triunfante por el río Tigris, desde las montañas de Armenia hasta el golfo Pérsico. Disfrutó del honor de ser el primero, y también el último, de los generales romanos en navegar por aquel distante mar. Su flota arrasó las costas de Arabia; y Trajano se vanagloriaba de aproximarse a los confines de la India. Todos los días, el atónito Senado recibía informaciones de nue-vos nombres y nuevas naciones que reconocían su dominio, y de que los reyes del Bósforo, la Cólquida, Iberia, Albania, Osroena e incluso el mis-mo monarca de los partos, habían aceptado sus coronas de las manos del emperador; que las tribus independientes de las colinas medas y corduenas le habían rogado su protección; y que los prósperos países de Armenia, Mesopotamia y Asiria habían sido reducidos al estado de provincias. Pero pronto, la muerte de Trajano ensombreció tan espléndida perspectiva; y no era descabellado temer que tan distantes naciones se sacudieran de encima el yugo al que no estaban habituadas, una vez que ya no se encontraban sometidas a la poderosa mano que lo había impuesto.
Conforme a una antigua tradición, a la fundación del Capitolio por uno de los reyes de Roma, de entre todas las deidades inferiores, solo el dios Terminus (que gobernaba sobre las fronteras, y se representaba, según la moda de la época, por una gran roca) rehusó ceder su lugar al mismísimo Júpiter. De su obstinación se sacó una conclusión favorable,
Conquistas de Trajano en Oriente
Renuncia ante su sucesor Adriano
24 Decadencia y caída del Imperio romano
que los augures interpretaron como un presagio seguro de que las fronteras del poder de Roma no retrocederían jamás. Durante un largo periodo, la pre-dicción, como suele suceder, contribuyó a su propio cumplimiento. Pero, a pesar de que Terminus se hubiera resistido a la majestad de Júpiter, se so-metió a la autoridad del emperador Adriano. La renuncia a todas las con-quistas de Trajano en Oriente fue la primera de las medidas de su reinado. Devolvió a los partos la elección de un soberano independiente; retiró las guarniciones romanas de las provincias de Armenia, Mesopotamia y Asi-ria; y, cumpliendo el precepto de Augusto, estableció de nuevo el Éufrates como frontera del imperio. La reprobación que critica las acciones públicas y las motivaciones privadas de los príncipes ha atribuido a la envidia una conducta que podría deberse a la prudencia y moderación de Adriano. El carácter variable de ese emperador, capaz tanto de los sentimientos más ruines como de los más generosos, puede dar una cierta credibilidad a la sospecha. No obstante, a duras penas si estaba en sus manos colocar la su-perioridad de su predecesor bajo una luz que resultara más visible que con-fesándose incapaz de la tarea de defender las conquistas de Trajano.
El espíritu marcial y ambicioso de Trajano formaba un contraste muy singular con la moderación de su suce-sor. De igual modo, la incansable actividad de Adriano no era menos notable si se la comparaba con la apacible calma de Antonino Pío. La vida del primero fue prácticamente un viaje perpe-tuo; y, al ser poseedor de los talentos diversos del soldado, el estadista y el erudito, gratificaba su curiosidad al mismo tiempo que cumplía con su deber.
Sin importarle las diferencias entre estaciones y climas, Adriano mar-chó a pie y con la cabeza descubierta tanto por las nieves de Caledonia como por las sofocantes llanuras del Alto Egipto; no hubo una sola provin-cia del imperio que, en el curso de su reinado, no fuese honrada con la presencia del monarca. En cambio, la pausada vida de Antonino Pío trans-currió en el seno de Italia; y, durante los veintitrés años que dedicó a dirigir la administración pública, el viaje más largo que llevó a cabo el cordial príncipe no se extendió más allá del trayecto que había entre su palacio en Roma y su retiro en una villa de Lanuvio.
A pesar de esta diferencia en su conducta personal, el sistema general de Augusto fue adoptado y conti-nuado tanto por Adriano como por los dos Antoninos. Todos ellos persistieron en el proyecto de mantener la dignidad del imperio, sin tratar de ampliar sus lími-tes. Utilizaron todos los recursos honorables para solicitar la amistad de los
El contraste entre Adriano y Antonino Pío
El sistema pacífico de Adriano y los dos Antoninos
Capítulo I 25
bárbaros, y se esforzaron por convencer a toda la humanidad de que el po-der de Roma se elevaba por encima de la tentación de la conquista, y estaba motivado únicamente por el amor al orden y la justicia. Durante un largo periodo de cuarenta y tres años, su loable trabajo fue premiado con el éxito; y, salvo en el caso de unas pocas hostilidades menores que sirvieron para ejercitar a las legiones de la frontera, los reinados de Adriano y Antonino Pío ofrecen un equilibrado panorama de paz general. El nombre de Roma era venerado entre las más remotas naciones de la tierra. Los más feroces entre los bárbaros sometían a menudo sus diferencias al arbitrio del empe-rador; y un historiador contemporáneo informaba de que había visto emba-jadores a los que se negaba el honor que habían venido a solicitar: el de ser admitidos como súbditos.
El terror hacia el ejército de Roma concedía un peso y una dignidad adicionales al proceder moderado de los emperadores. Aseguraban la paz mediante una preparación constante para la guerra; y, a pesar de que su conducta estaba regulada por la justicia, anunciaban a las naciones fron-terizas que, aunque no se hallaran dispuestos a perjudicarlas, tampoco lo estaban a soportar perjuicio. El poderío militar, que en el caso de Adriano y el del mayor de los Antoninos había bastado con exhibir, fue ejercido contra los partos y contra los germanos por el emperador Marco. Las hosti-lidades de los bárbaros provocaron la indignación del filosófico monarca; y, con la intención de obtener una justa defensa, Marco y sus generales lo-graron numerosas y señaladas victorias, tanto en el Éufrates como en el Danubio. La implantación militar del Imperio romano, que garantizaba así su tranquilidad o su triunfo, se convertirá ahora en el verdadero, e impor-tante, objeto de nuestra atención.
En la época más pura de la república, el uso de las armas se reservaba a esa clase de ciudadanos que tenía un país que amar, una propiedad que defender y algu-na participación en el establecimiento de unas leyes que les interesaba mantener —aparte de que fuera su deber hacerlo—. Pero, a medida que las libertades públicas se perdían con-forme se iban conquistando territorios, la guerra se fue convirtiendo en arte, y luego degradando en una profesión. Se suponía que las propias legiones, incluso cuando eran reclutadas en las más remotas provincias, estaban constituidas por ciudadanos romanos. Esa distinción se consideraba, en ge-neral, un atributo legal o una pertinente recompensa para el soldado; si bien se prestaba mayor atención a los méritos esenciales de la edad, la fuerza y la
Guerras defensivas de Marco Antonino
La implantación militar de los emperadores romanos
26 Decadencia y caída del Imperio romano
estatura. En todas las levas se daba una merecida preferencia a los climas del norte sobre los del sur: a la raza de los hombres nacidos para el ejerci-cio de las armas se la buscaba en el campo, más que no en las ciudades; y se presumía, con razón, que las duras profesiones de herrero, carpintero y cazador supondrían un mayor vigor y resolución que no las sedentarias ocupaciones de aquellos empleados puestos al servicio del lujo. Aunque la cualificación de propiedad se había dejado de lado, los ejércitos de los emperadores romanos seguían estando al mando, en general, de aquellos ofi-ciales de nacimiento y educación liberales; no obstante, los soldados co-munes, al igual que las tropas mercenarias de la Europa moderna, solían proceder de los estratos más rudos y, con frecuencia, los más disolutos, de la humanidad.
Ese mérito público, que entre los antiguos se deno-minaba patriotismo, deriva de una poderosa sensación de interés propio en la conservación y prosperidad del gobierno libre del que somos miembros. Ese senti-miento, que había hecho que las legiones de la república fuesen casi inven-cibles, no podía provocar más que una débil impresión entre los siervos mercenarios de un príncipe despótico; y se hizo necesario corregir ese de-fecto con otras motivaciones, de naturaleza distinta, aunque no menos con-tundente: el honor y la religión. El campesino o el artesano asumía el útil prejuicio de que había ascendido a la más digna profesión de las armas, en la que su jerarquía y reputación dependerían de su propio valor; y de que, aunque el talento de un soldado raso no suele alcanzar la posición de la fama, su propia conducta puede, a veces, otorgar gloria o desgracia a la com-pañía, a la legión o incluso al ejército a cuyos honores se viera asociado. El soldado, al entrar en el servicio por primera vez, debía realizar un juramen-to, que le era administrado con toda circunstancia de solemnidad. En él prometía no abandonar nunca su estandarte, someter su propia voluntad a las órdenes de sus líderes y sacrificar su vida por la seguridad del empera-dor y del imperio. La adhesión de las tropas romanas a sus estandartes se inspiraba en la influencia conjunta de la religión y el honor. El águila dora-da, que relucía al frente de la legión, era objeto de la más afectuosa de las devociones; y se consideraba impío e ignominioso por igual abandonar esa sagrada enseña en el momento del peligro. Estas motivaciones, cuya forta-leza derivaba de la imaginación, eran reforzadas por miedos y esperanzas más sustanciales. La paga regular, ocasionales donativos y una compensa-ción establecida una vez cumplido el tiempo de servicio asignado servían para aliviar las privaciones de la vida militar; por otro lado, era imposible
Disciplina
Capítulo I 27
que la cobardía o la desobediencia escapasen a los más severos castigos. Los centuriones estaban autorizados a reprender con golpes, los generales tenían derecho a castigar con la muerte; y era una máxima inflexible de la disciplina romana que un buen soldado temiera a sus oficiales mucho más que al enemigo. De tales loables prácticas cosechaba el valor de las tropas imperiales un grado de firmeza y docilidad inalcanzable por las pasiones im-petuosas e irregulares de los bárbaros.
Y sin embargo, los romanos eran tan conscientes de la imperfección del valor sin la habilidad y la prác-tica, que en su lengua, el nombreejércitose tomó de la palabra que significaba «practicar». Los ejercicios militares constituían el importante y continuado objeto de su disciplina. Los reclutas y jóvenes soldados eran entrenados constantemente, tanto de día como de noche, y la edad y el saber no excusaban a los veteranos de la repetición diaria de lo que ya habían aprendido por completo. Grandes cobertizos se alzaban en los cuarteles de invierno de las tropas, de manera que sus provechosas tareas no se vieran interrumpidas por el tiempo más tempestuoso; y se procuraba también que las armas destinadas a esta imi-tación de la guerra pesasen el doble de lo que era requerido en la acción real. El objetivo de esta obra no es la descripción minuciosa de los ejerci-cios romanos. Solo destacaremos que abarcaban todo aquello que pudiera sumar fuerza al cuerpo, actividad a los miembros o gracilidad a los movi-mientos. Los soldados recibían una diligente instrucción para marchar, correr, saltar, nadar, llevar cargas pesadas, manejar todos los tipos de ar-mas utilizadas tanto para el ataque como para la defensa, bien a distancia, bien cuerpo a cuerpo; para realizar una diversidad de formaciones y para moverse al compás de las flautas en la danza pírrica o marcial. En época de paz, las tropas romanas se familiarizaban con la práctica de la guerra; y un historiador de la Antigüedad que se había enfrentado a ellas señala con acier-to que la única circunstancia que distinguía un campo de batalla de uno de ejercicio era el derramamiento de sangre. Era política de los más capaces de entre los generales, e incluso de los mismos emperadores, apoyar estos estudios militares con su presencia y ejemplo; y tenemos información de que tanto Adriano como Trajano se dignaban con frecuencia a instruir a los sol-dados inexpertos, a recompensar a los más diligentes y, a veces, a disputar con ellos el premio de una fuerza o destreza superiores. Durante los reinados de esos príncipes se cultivó con éxito la ciencia de la táctica; y, mientras el imperio conservó algo de su vigor, sus instrucciones militares se respetaron como el modelo más perfecto de la disciplina romana.
Ejercicios romanos
28 Decadencia y caída del Imperio romano
Nueve siglos de guerra habían introducido gra-dualmente en el servicio muchas alteraciones y me-joras. Las legiones en la época de las guerras púni-cas, tal como las describía Polibio, presentaban una profunda diferencia material con las que lograron las victorias de César, o las que defendieron la monarquía de Adriano y los Antoninos. La cons-titución de la legión imperial se puede describir en pocas palabras: su principal fuerza, compuesta por la infantería pesada, constaba de diez cohortes y cincuenta y cinco compañías, a las órdenes del número corres-pondiente de tribunos y centuriones. La primera cohorte, que demandaba siempre el puesto de honor y la custodia del águila, estaba formada por mil ciento cinco soldados, los más destacados en valor y fidelidad. Las otras nueve cohortes constaban cada una de quinien-tos cincuenta y cinco hombres; y todo el cuerpo de infantería de una legión sumaba seis mil cien hom-bres. Sus armas eran uniformes, y estaban admira-blemente adaptadas a la naturaleza de su servicio: un casco abierto, con una elevada cresta; una coraza pectoral, o cota de malla; grevas en las piernas, y un amplio escudo en el brazo izquierdo. El escudo era oblongo y cóncavo, de un metro veinte de longitud y unos setenta y cinco centí-metros de ancho, con una estructura de madera ligera, cubierto con una piel de toro y reforzado con placas de bronce. Aparte de una lanza más ligera, el legionario llevaba en la mano derecha el formidable pilum, una pesada jabalina que podía tener una longitud máxima de un metro ochen-ta, aproximadamente, rematada por una pesada punta de acero triangular de cuarenta y seis centímetros. Este instrumento era, por descontado, muy inferior a nuestras modernas armas de fuego, puesto que se agotaba con un único lanzamiento, a una distancia de entre solo diez y doce pasos. Sin embargo, si la mano del lanzador era firme y diestra, no había caba-llería que se arriesgase a ponerse a su alcance, ni escudo o coraza que pudiese resistir el ímpetu de su peso. En cuanto el romano había lanzado el pilum, desenvainaba la espada y se lanzaba hacia delante para enfren-tarse cuerpo a cuerpo al enemigo. Su espada era de acero español, corta y bien templada, de doble filo y dispuesta tanto para golpear como para atacar de punta; pero al soldado se le instruía con el fin de utilizar, de preferencia, el segundo uso, ya que su cuerpo quedaba menos expuesto, al mismo tiempo que infligía una herida más grave en el adversario. La legión solía formar con ocho filas de fondo, y tanto entre filas como entre columnas, la distancia regular era de unos noventa centímetros. Un cuer-
Armas
Las legiones a las órdenes de los emperadores
Capítulo I 29
po de tropas, habituado a conservar este orden abierto, en un frente largo y una carga rápida, era capaz de ejecutar cualquier formación que las circunstancias de la guerra, o la habilidad de su líder, pudiese sugerir. El soldado poseía espacio libre para sus armas y movimientos, y se permi-tían suficientes intervalos a través de los cuales introducir refuerzos pe-riódicos para el relevo de los exhaustos combatientes. Las tácticas de los griegos y de los macedonios se basaban en principios muy distintos. La fuerza de la falange dependía de dieciséis filas de picas largas, apuntala-das entre sí en la formación más estrecha posible. Pero pronto se descu-brió, tanto por medio de la reflexión como de la observación de los pro-pios hechos, que la fuerza de la falange no era capaz de competir con la actividad de la legión.
La caballería, sin la cual la fuerza de la legión ha-bría sido imperfecta, se dividía en diez grupos o es-cuadrones; el primero, en calidad de compañero de la primera cohorte, constaba de ciento treinta y dos hombres, mientras que cada uno de los otros nueve constaba de solo se-senta y seis. El sistema entero formaba un regimiento, si utilizamos la expresión moderna, de setecientos veintiséis caballos, conectados de for-ma natural con su legión respectiva, pero ocasionalmente separados para actuar en línea y formar parte de las alas del ejército. La caballería de los emperadores ya no se componía, como en el caso de la antigua república, de los jóvenes más nobles de Roma y de Italia, quienes, al cumplir su ser-vicio militar a lomos de un caballo, se preparaban para los cargos de sena-dor y cónsul, y se granjeaban, con sus muestras de valor, los futuros sufra-gios de sus compatriotas. Dada la alteración de las costumbres y del gobierno, los más ricos de entre los que habían pasado por este servicio ecuestre acababan ejerciendo cargos en la administración de justicia y en la de hacienda; y, si adoptaban la profesión de las armas, se les encomen-daba de inmediato el mando de un grupo a caballo, o de una cohorte de infantes. Trajano y Adriano formaron su caballería de las mismas provin-cias, y de la misma clase de sus súbditos, que reclutaron las filas de la le-gión. Los caballos se criaban, en general, en Hispania o en Capadocia. Los infantes romanos despreciaban la armadura completa con la que cargaba la caballería de oriente. Sus armas, más prácticas, constaban de los men-cionados casco, escudo oblongo, botas ligeras y una cota de malla. Una jabalina y una espada ancha y larga eran sus principales armas de ata-que. Al parecer, tomaron prestado de los bárbaros el uso de lanzas y ma-zas de hierro.
La caballería
30 Decadencia y caída del Imperio romano
Eran las legiones las que se encargaban principal-mente de la seguridad y el honor del imperio, pero la política romana se dignaba a adoptar cualquier instru-mento de guerra que fuese útil. Se llevaban a cabo considerables levas entre los habitantes de las provincias, que aún no se habían hecho merecedores de la honorable distinción de romanos. Muchos fueron los príncipes y comunidades, dispersos por las zonas fronterizas, a los que se permitió, durante un tiempo, conservar su libertad y su seguridad a cambio del servicio militar obligatorio. Incluso se persuadía con frecuen-cia a tropas selectas de grupos bárbaros hostiles para que ejercieran su pe-ligrosa intrepidez en climas lejanos, a beneficio del Estado. A todos ellos se les denominaba con el nombre genérico de auxiliares; y, comoquiera que variaban de acuerdo con las diferencias de tiempos y circunstancias, su número raramente era muy inferior al de los propios legionarios. Entre los auxiliares, los grupos más valerosos y fieles estaban a las órdenes de pre-fectos y centuriones, y recibían un severo entrenamiento en las artes de la disciplina romana; pero una parte mucho mayor conservaba las mismas armas a las que estaban adaptados, ya fuese por la naturaleza de su país, ya por sus antiguas costumbres. Según esta tradición, cada legión, que tenía asignado un cierto número de auxiliares, contenía todos los tipos de tropas ligeras y de armas arrojadizas; y era capaz de enfrentarse a cualquier nación, con las ventajas de sus respectivas armas y disciplina. La legión tampoco carecía de lo que denominaría-mos, en lenguaje moderno, una línea de artillería, que consistía en diez máquinas de guerra de gran tamaño, y cincuenta y cinco de tamaño menor; pero todas ellas, ya fuera en direc-ción horizontal u oblicua, descargaban rocas y dardos con una violencia irresistible.
La artillería
El campamento de una legión romana tenía el as-pecto de una ciudad fortificada. Una vez marcado el espacio, los pioneros nivelaban cuidadosamente el suelo y eliminaban cualquier obstáculo que interrum-piese su perfecta regularidad. La forma era la de un cuadrado exacto; pode-mos calcular que un cuadrado de unos seiscientos cuarenta metros de lado bastaba para construir un campamento para veinte mil romanos, aunque un número similar de nuestras propias tropas mostraría al enemigo un frente de más del triple de esta cifra. En el centro del campamento, el pretorio, la tienda del general, se alzaba por encima de las otras; la caballería, la infan-tería y los auxiliares ocupaban cada uno sus lugares asignados; las calles
Auxiliares
El campamento
Capítulo I 31
eran anchas y perfectamente rectas, y en los cuatro lados se dejaba un es-pacio vacante de sesenta y un metros entre las tiendas y el terraplén de de-fensa. El terraplén en sí solía tener algo menos de cuatro metros de altura, y estaba armado con una línea de robustas e intrincadas empalizadas y defendido por una zanja, también de algo menos de cuatro metros de pro-fundidad y otros tantos de anchura. Esta importante labor la llevaban a cabo los propios legionarios, que se hallaban tan familiarizados con el uso del pico y la pala como con el de la espada o el pilum. El esfuerzo puede con frecuencia ser un valor innato; pero una paciente diligencia como esta solo alcanza a ser fruto del hábito y la disciplina.
Cuando en la corneta sonaba el toque de salida, el campamento se deshacía casi al instante, y las tropas formaban sin demora ni confusión. Junto a sus armas, que no eran consideradas una carga, los legionarios llevaban el menaje de cocina, los instrumentos de fortificación y provisio-nes para muchos días. Cargando este peso, que supondría una opresión para la delicadeza del soldado moderno, estaban entrenados para avanzar, a paso regular, cerca de treinta y dos kilómetros en unas seis horas. Si un enemigo hacía su aparición, dejaban a un lado su equipaje y, en rápidas y sencillas evoluciones, convertían la columna de marcha en una formación de batalla. Los honderos y los arqueros luchaban desde el frente; los auxi-liares formaban la primera línea, y eran apoyados por la fortaleza de las legiones; la caballería cubría los flancos, y los ingenios militares se situa-ban en la retaguardia.
Así eran, pues, las artes de la guerra, mediante las cuales los emperadores de Roma defendían sus am-plias conquistas y preservaban el espíritu militar, en un tiempo en el que casi todas las virtudes se veían menoscabadas por el lujo y el despotismo. Si, hablando de sus ejércitos, pasamos de la disciplina a las cifras, no hallaremos fácil definirlos con una precisión aceptable. Podemos, sin embargo, calcular que la legión —que era, en sí, un cuerpo de seis mil ochocientos treinta y un romanos— llegaba a alcanzar, si sumamos a los auxiliares, los doce mil quinientos hombres. El cuerpo de paz establecido por Adriano y sus sucesores se componía de no menos de una treintena de estas formidables brigadas; la cifra más pro-bable de esta fuerza permanente ascendía a trescientos setenta y cinco mil hombres. En lugar de estar confinados dentro de los muros de ciudades fortificadas, que los romanos consideraban refugio para débiles o pusiláni-mes, las legiones acampaban a la orilla de los grandes ríos, y a lo largo de
La marcha
Número y disposición de las legiones
32 Decadencia y caída del Imperio romano
las fronteras de los bárbaros. Como estos puestos, en su mayor parte, se convirtieron en fijos y permanentes, podemos aventurarnos a describir la distribución de las tropas. Tres legiones bastaban para Britania. La fuerza principal se hallaba junto al Rin y el Danubio, y constaba de dieciséis le-giones, en las proporciones siguientes: dos en la Germania Baja y tres en la Alta; una en Retia, una en Nórico, cuatro en Panonia, tres en Mesia y dos en Dacia. La defensa del Éufrates era confiada a ocho legiones, seis de las cuales estaban establecidas en Siria, y las otras dos en Capadocia. En lo que respecta a Egipto, África e Hispania, dado que se hallaban muy alejadas de cualquier escenario de guerra importante, una única legión bastaba para mantener la tranquilidad interna de cada una de estas grandes provincias. Ni siquiera Italia estaba desprovista de una fuerza militar. Más de veinte mil soldados escogidos, distinguidos con los títulos de Cohortes urbanas y guardias pretorianos, protegían la seguridad del monarca y de la capital. Como promotores de casi todas las revoluciones que debilitaron el imperio, los pretorianos pronto serán objeto de nuestra atención; pero ni en sus ar-mas ni en su organización hallamos circunstancia alguna que los distinga de las legiones, salvo por su apariencia más espléndida y por su no tan rí-gida disciplina.
La armada de los emperadores podía parecer insu-ficiente conforme a su grandeza; pero bastaba, sin duda, para cualquier finalidad de gobierno útil. La ambición de los romanos se limitaba a las tierras, y ese pueblo guerrero nunca se vio movido por el espíritu emprendedor de los navegantes de Tiro, de Cartago o incluso de Marsella, en el sentido de ampliar los límites del mundo y explorar las más remotas costas del océa-no. Para los romanos, este seguía siendo objeto, no de curiosidad, sino de terror; sus provincias incluían toda la extensión del Mediterráneo, tras la destrucción de Cartago y la erradicación de los piratas. La política de los emperadores tenía como único propósito la conservación del dominio pací-fico de ese mar, y la protección del comercio entre sus súbditos. Con esta moderada perspectiva, Augusto emplazó dos flotas permanentes en los puertos más apropiados de Italia: una en Rávena, en el Adriático, y otra en Miseno, en la bahía de Nápoles. Al parecer, la experiencia terminó por convencer a los antiguos de que, cuando sus galeras superaban las dos —o, a lo sumo, tres— filas de remos, eran más adecuadas para un boato inútil que para un verdadero servicio. El mismo Augusto, en la victoria de Accio, había sido testigo de la superioridad de sus propias fragatas ligeras (deno-minadas libúrnicas) sobre los pesados e inmanejables castillos de su rival.
La armada
Capítulo I 33
De estas libúrnicas constituyó dos flotas, en Rávena y Miseno, destinadas al dominio de la parte oriental del Mediterráneo y de la occidental, respec-tivamente; y a cada una de las escuadras adjuntó un cuerpo de varios miles de infantes de marina. Aparte de estos dos puertos, que él consideraba las plazas principales de la armada de Roma, se estableció una fuerza muy considerable en Fréjus, en la costa de Provenza, y el Euxino quedó al res-guardo de cuarenta naves y tres mil soldados. A todo esto debemos sumar la flota que protegía las comunicaciones entre la Galia y Britania, y un gran número de barcos que se mantenían de manera constante en el Rin y el Danubio, para hostigar el territorio o interceptar el paso de los bárbaros. Si repasamos este estado general de las fuerzas imperiales, tanto de la caballería como de la infantería, legiones, auxiliares, guardias y arma-da, el cálculo más generoso no nos permitiría establecer la fuerza completa, por mar y tierra, en más de cuatrocientos cincuenta mil hombres; una fuerza militar que, por formidable que pueda parecer, era igualada por un monarca del siglo pasado, cuyos dominios se limitaban a una sola de las provincias del Imperio romano.
Hemos tratado de explicar el espíritu que modera-ba, junto con la fuerza que apoyaba, el poder de Adria-no y de los Antoninos. Procuraremos ahora describir, con claridad y precisión, las provincias que habían permanecido unidas bajo su dominio, pero que en la actualidad se hallan divididas en numerosos, y hostiles, estados.
Hispania
Hispania, en el extremo occidental de Europa y del mundo antiguo, ha conservado invariablemente, en todas las épocas, los mismos límites naturales: la cordillera de los Pirineos, el Mediterráneo y el océano Atlántico. Esa gran península, hoy en día tan desigualmente dividida entre dos soberanos, fue distribuida por Augusto en tres provincias, Lusitania, Bética y Tarraconense. El reino de Portugal ocupa ahora el lugar del país de los belicosos lusitanos; y la pérdida sostenida por estos en el costado oriental se ve compensada por una anexión de territorio hacia el norte. Los confines de Granada y Andalucía se corresponden con los de la antigua Bética. El resto de Hispania, Galicia, Asturias, Vizcaya y Navarra, León y las dos Castillas, Murcia, Valencia, Cataluña y Aragón, contribuyó a la formación del tercero y el más considerable de los gobiernos romanos, que, por el nombre de su capital, fue denominado provincia de Tarragona. De los bárbaros nativos, los celtíberos eran los más poderosos, así como los
Perspectiva de las provincias del Imperio romano
Cuantía de toda la fuerza
34 Decadencia y caída del Imperio romano
cántabros y astures demostraron ser los más obstinados. Convencidos de la fortaleza de sus montañas, fueron los últimos en someterse a los ejércitos de Roma, y los primeros en deshacerse del yugo de los árabes.
La antigua Galia, que contenía todo el terreno en-tre los Pirineos, los Alpes, el Rin y el océano, se ex-tendía más allá de la Francia moderna. A los dominios de esa formidable monarquía, con sus recientes incor-poraciones de Alsacia y Lorena, debemos sumar el ducado de Savoya, los cantones de Suiza, los cuatro electorados del Rin y los territorios de Lieja, Luxemburgo, Henao, Flandes y Brabante. Cuando Augusto legisló en las conquistas de su padre, introdujo una división de la Galia, igualmente adaptada al avance de las legiones como al curso de los ríos y a las princi-pales distinciones nacionales, que había comprendido más de un centenar de estados independientes. La costa marítima del Mediterráneo, el Langue-doc, la Provenza y el Delfinado recibieron su apelativo provincial de colo-nia de Narbona. El gobierno de Aquitania se amplió de los Pirineos al Loi-ra. Al territorio entre el Loira y el Sena se le llamó la Galia céltica, y pronto tomó prestada una nueva denominación de la célebre colonia de Lugdunum, o Lyon. Bélgica se hallaba más allá del Sena, y en épocas anti-guas había estado limitada únicamente por el Rin; pero, poco antes de la era de César, los germanos, aprovechándose de su superior valor, habían ocupado una parte considerable del territorio belga. Los conquistadores romanos sacaron partido, con gran interés, de tan favorable circunstancia, y la frontera gala del Rin, de Basilea a Leiden, recibió los pomposos nom-bres de Alta y Baja Germania. Esas eran, durante el reinado de los Antoni-nos, las seis
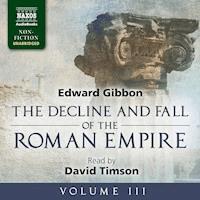
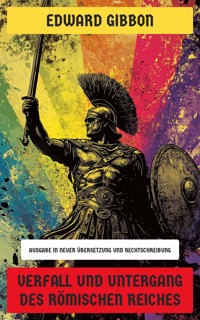
![The History of The Decline and Fall of the Roman Empire [Complete 6 Volume Edition] - Edward Gibbon - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7292c53bcdb789396f808eacc46ebda5/w200_u90.jpg)