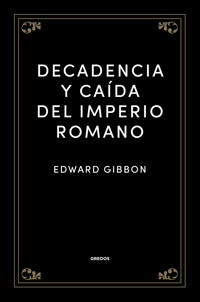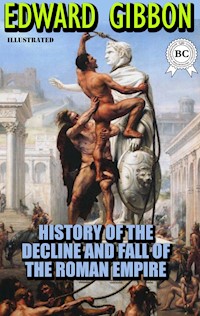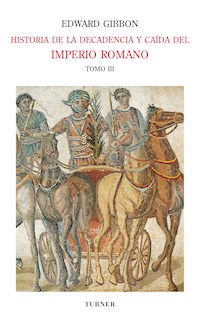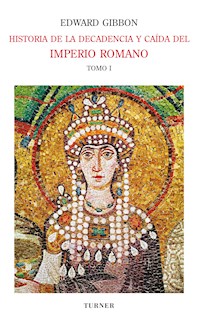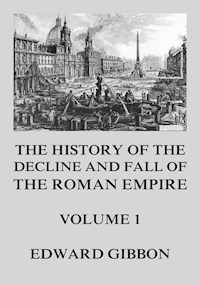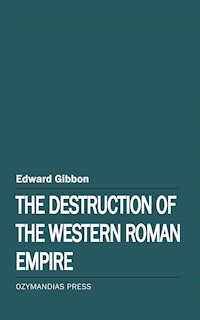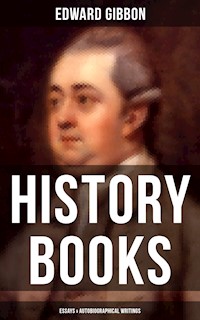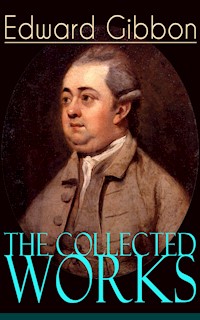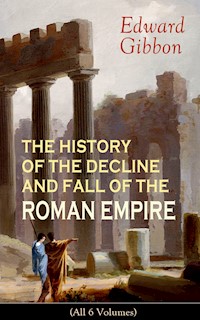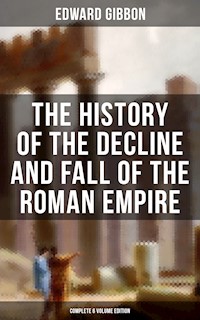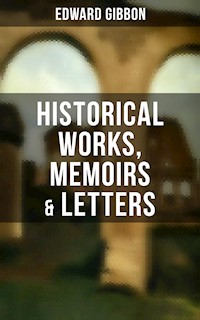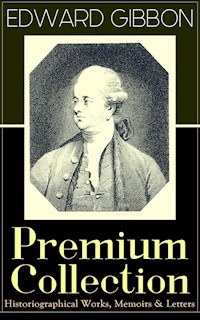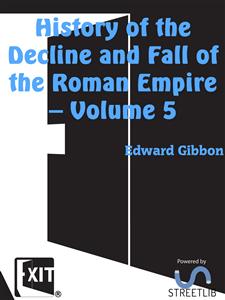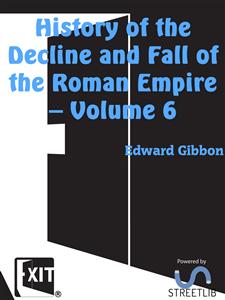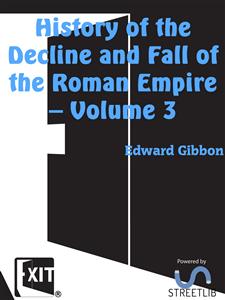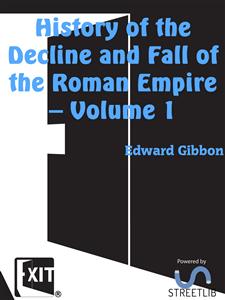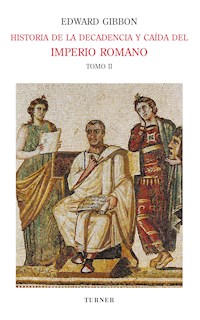
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Turner
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca Turner
- Sprache: Spanisch
Segundo de la nueva edición íntegra, en cuatro volúmenes especialmente ideada para su fácil manejo por parte del lector con mapas e índice de contenidos, de este gran clásico de la historiografía concebido según los cánones del espíritu de la Ilustración. Este segundo tomo (años 312 a 582) describe las herejías religiosas ocurridas bajo los reinados de Juliano, Joviano y Graciano, la partición del Imperio entre los hijos de Diocleciano y las invasiones bárbaras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1902
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original:The History of the Decline and Fall of the Roman EmpirePrimera edición en castellano: Turner, 1984
Traducción original de José Mor FuentesEsta edición, revisada y actualizada por Luis Alberto Romero:
© 2006 Turner Publicaciones S.L.Rafael Calvo, 4228010 Madridwww.turnerlibros.com
Ilustración de cubierta:Virgilio y dos musas, siglo III © ALBUM / Erich Lessing.Musée du Bardo, Túnez
ISBN (Obra completa): 978-84-15427-20-9ISBN (Tomo II): 978-84-15427-17-9
Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de la obra, ni su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin la autorización escrita de la editorial.
ÍNDICE
El triunfo del cristianismo y la división del ImperioNota bibliográfica
XXI
Persecución de la herejía. Cisma de los donatistas. Controversia arriana. Desquiciamiento de la Iglesia y del Estado bajo Constantino y sus hijos. Tolerancia al paganismo
XXII
Las legiones de Galia declaran emperador a Juliano. Su marcha y éxito. Muerte de Constancio. AdministraciÓn civil de Juliano
XXIII
Religión de Juliano. Tolerancia universal. Restablecimiento y reforma del culto pagano. Reedificación del templo de Jerusalén. Hábil persecución de cristianos. Fanatismo e injusticia
XXIV
Residencia de Juliano en Antioquía. Su expedición venturosa contra los persas. Tránsito del Tigris. Retirada y muerte de Juliano. Elección de Joviano. Salvación del ejército romano con un tratado indecoroso
XXV
Gobierno y muerte de Joviano. Elección de Valentiniano, quien se asocia a su hermano Valente y hace la división final entre los imperios de Oriente y Occidente. Rebelión de Procopio. Administración civil y eclesiástica. Germania. Bretaña. África. El Oriente. El Danubio. Muerte de Valentiniano. Sus dos hijos, Graciano y Valentiniano II, sucesores en el Imperio occidental
XXVI
Costumbres de las naciones pastoriles. Avance de los hunos desde China hasta Europa. Huida de los godos. Atraviesan el Danubio. Guerra gótica. Derrota y muerte de Valente. Graciano inviste con el Imperio de Oriente a Teodosio. Su carácter y sus éxitos. Paz y establecimiento de los godos
XXVII
Muerte de Graciano. Ruina del arrianismo. San Ambrosio. Primera guerra civil contra Máximo. Carácter, administración y penitencia de Teodosio. Muerte de Valentiniano II. Segunda guerra civil contra Eugenio. Muerte de Teodosio
XXVIII
Destrucción final del paganismo. Introducción del culto de los santos y las reliquias entre los cristianos
XXIX
División definitiva del Imperio Romano entre los hijos de Teodosio. Reinado de Arcadio y Honorio. Gobierno de Rufino y de Estilicón. Rebelión y derrota de Gildo en África
Hunos, godos, germanos. Las invasiones del siglo vNota bibliográfica
XXX
Rebelión de los godos. Saquean Grecia. Dos grandes invasiones de Italia por Alarico y Radagasto. Los rechaza Estilicón. Correrías de los germanos por la Galia. Usurpación de Constantino en Occidente. Deshonra y muerte de Estilicón
XXXI
Invasión de Alarico a Italia. Costumbres del Senado romano y del pueblo. Los godos sitian Roma tres veces y, por último, la saquean. Muerte de Alarico. Los godos evacuan Italia. Caída de Constantino. Los bárbaros ocupan Galia y España. Independencia de Bretaña
XXXII
Arcadio emperador de Oriente. Régimen y caída de Eutropio. Rebelión de Gainas. Persecución de san Juan Crisóstomo. Teodosio II, emperador de Oriente. Su hermana, Pulquería. Su mujer, Eudoxia. Guerra de Persia, división de Armenia
XXXIII
Muerte de Honorio. Valentiniano III, emperador de Occidente. Gobierno de su madre, Placidia. Aecio y Bonifacio. Conquista de África por los vándalos
XXXIV
Carácter, conquistas y corte de Atila, rey de los hunos. Muerte de Teodosio el Menor. Ascenso de Marciano al Imperio de Oriente
XXXV
Invasión de Galia por Atila. Ecio y los visigodos lo rechazan. Atila invade y evacua Italia. Muerte de Atila, de Ecio y de Valentiniano III
XXXVI
Genserico, rey de los vándalos, saquea Roma. Sus piraterías. Sucesión de los últimos emperadores de Occidente: Máximo, Avito, Mayoriano, Severo, Antemio, Olibrio, Glicerio, Nepote, Augústulo. Exterminio absoluto del Imperio de Occidente. Reinado de Odoacro, primer rey bárbaro de Italia
XXXVII
Origen, progresos y efectos de la vida monástica. Conversión de los bárbaros al cristianismo y al arrianismo. Persecución de los vándalos en África. Extinción del arrianismo entre los bárbaros
La ruina del Imperio RomanoNota bibliográfica
XXXVIII
Reinado y conversión de Clodoveo. Sus victorias sobre los alamanes, borgoñones y visigodos. Establecimiento de la monarquía francesa en la Galia. Leyes de los bárbaros. Estado de los romanos. Los visigodos de España. Conquista de Britania por los sajones
Observaciones generales sobre la ruinadel Imperio Romano en el Occidente
Notas
EL TRIUNFO DEL CRISTIANISMO Y LA DIVISIÓN DEL IMPERIO
Nota bibliográfica
En estos capítulos Gibbon se refiere a la sucesión de los emperadores entre Constantino y Teodosio. Es posible observar aquí el proceso sufrido por el Imperio entre el establecimiento del cristianismo como religión oficial y su unificación (ambos llevados a cabo por Constantino), por un lado, y la prohibición de las prácticas paganas, por el otro, que junto con la división administrativa del Imperio dispone Teodosio. Gibbon lo analiza a través de la personalidad y el comportamiento de los distintos emperadores, entre los que destaca Juliano, llamado el Apóstata por haber restaurado las prácticas paganas, de quien destaca su tolerancia y su vuelta a los valores helénicos. Por otro lado, pone su mirada en las migraciones y movimientos de los pueblos vecinos al Imperio Romano y el modo como éstos afectan a la cultura romana.
La historiografía moderna ha considerado este siglo dentro de la caracterización más amplia de lo que se ha llamado la Antigüedad Tardía, un período en el que encuentra diversos rasgos singulares y específicos y en el que se han identificado distintos procesos. Uno de los aspectos que concentran la atención historiográfica, tanto con referencia al siglo IV d.C. como al siglo V (véase “Hunos, godos, germanos. Las invasiones del siglo V”, p. 297, es la transformación de las estructuras socioeconómicas que conforman lo que, de manera más global, se ha llamado la transición del esclavismo al feudalismo. Las migraciones internas primero y las invasiones después dieron a esta estructura social nuevas características. Otro de los aspectos particularmente considerados es el afianzamiento de las instituciones eclesiásticas y la manera como éstas se incorporan al cuadro de las instituciones del Imperio.
Visión general del Bajo Imperio: M. Rostovtzeff, Historia social y económica del Imperio Romano, Madrid, Espasa-Calpe, 1962. L. Homo, L’Empire Romain, le Gouvernement du Monde, la Défense du Monde, l’Exploitation du Monde, París, 1925. P. Garnsey y R. Saller, El Imperio Romano. Economía, sociedad y cultura, Barcelona, Crítica, 1991. C. Wells, El Imperio Romano, Madrid, Taurus, 1986. F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 B.C. - A.D. 337), Londres, 1977. L. Harmand, L’Occident Romain (31 av. J.C. à 325 ap J.C.), París, 1970. S. Mazzarino, L’Impero Romano (3 vols.), Bari, 1976. Ch. G. Starr, The Roman Empire 27 B.C.- A.D. 476. A Study in Survival, Oxford, 1982. F. Millar, El Imperio Romano y sus pueblos limítrofes. El mundo mediterráneo en la Edad Antigua, Historia Universal Siglo XXI, tomo IV, Madrid, 1975. F. Altheim, Historia de Roma, 3 vols., México, 1961. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire. An Administrative, Economic and Social Survey. Oxford 1973. A.A.V.V., The Late Empire, Cambridge, 1956. A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. Morris, The Prosography of the Later Roman Empire 260-395, Cambridge, 1971. A. Cameron y P. Garnsey, The Cambridge Ancient History, vol. XII. The Late Empire, A. D. 337-425., Cambridge University Press, 1998. F. G. Maier, Las transformaciones del mundo mediterráneo. Siglo III-VIII, Historia Universal Siglo XXI, tomo V, México, 1968.
Visión del período: J. Archi (ed.), Istituzioni Giuridiche e Realità Politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d.C.). Milán, 1976. R. R. Macmullen, Corruption and Decline of Rome, New Haven, 1988. S. Mazzarino, Antico, Tardoantico ed Era Costantiniana. Bari, 1974. A. Chastagnol, L’Evolution Politique, Social et Économique du Monde Romain (284-363), París, 1982. P. Brown, The Making of Late Antiquity, Harvard, 1978. P. Brown, El mundo antiguo tardío, Madrid, Taurus, 1989. A. Chastagnol, Le Bas-Empire. París, 1981. G. Dragon, Naissance d’une Capitale: Constantinople et ses Institutions de 330 à 451, París, 1974. P. Athanassiadi, Julian: An Intellectual Biography, Londres, Oxford, 1992.
Sobre el Senado: M. T. W. Arnheim, The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire, Oxford, 1972. R. Talabert, The Senate of Imperial Rome, Princeton, 1984. A. Alföldi, A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire: The Clash Between the Senate and Valentinian I, Oxford, 1952.
Enfoque social y económico: H. Boulvert, Domestique et Fonctionnaire sous le Haut-Empire Romain, París, 1974. P. Garnsey, Social Status and Roman Privilege in the Roman Empire, Oxford, 1970. R. P. Duncan-Jones, Structure and Scale in the Roman Economy, Cambridge, 1990. A. Marcone, Il Colonato Tardoantico nella Storiografia Moderna (da Fustel de Coulanges ai Nostri Giorni), 1998.
La transformación religiosa: R. R. Macmullen, Paganism in the Roman Empire, New Haven, 1981. R. R. Macmullen, Christianizing the Roman Empire (100-400 A. D.), New Haven, 1984. A. Momigliano (ed.), El conflicto entre el paganismo y el cristianismo en el siglo IV, Madrid, Alianza, 1989. R. Teja, Organización económica y social de Capadocia en el siglo IV, según los padres Capadocios, Salamanca, 1974. N. Q. King, The Emperor Theodosius and the Establishment of Christianity, Londres, 1961.
Cultura y sociedad: F. Altheim, Visión de la tarde y de la mañana de la Antigüedad a la Edad Media, Buenos Aires, 1965. Georges Duby y Michell Perrot (dirs.), Historia de las mujeres. La Antigüedad, Madrid, Taurus, 1991, tomo I. Philippe Ariès y Georges Duby, Historia de la vida privada, 2 tomos, Madrid, Taurus, 1988. J. W. Binns (ed.), Latin Literature of the fourth Century, Londres, 1974.
XXIPERSECUCIÓN DE LA HEREJÍA - CISMA DE LOS DONATISTAS - CONTROVERSIA ARRIANA - DESQUICIAMIENTO DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO BAJO CONSTANTINO Y SUS HIJOS - TOLERANCIA AL PAGANISMO
El aplauso agradecido del clero consagró la memoria de un príncipe que consintió sus pasiones y acrecentó sus intereses. Constantino les dio seguridad, riqueza, honores y venganza; y el mantenimiento de la fe ortodoxa fue considerado como el deber más sagrado e importante del magistrado civil. El edicto de Milán, la gran cédula de la tolerancia, había confirmado a todo individuo del mundo romano el privilegio de elegir y profesar su propia religión. Pero este inestimable privilegio pronto fue violado: con el conocimiento de la verdad el emperador asimiló las máximas de la persecución, y las sectas que discrepaban de la Iglesia católica fueron acosadas y oprimidas por el triunfo del cristianismo. Constantino creyó fácilmente que los herejes, a quienes suponía contrarios a sus opiniones u opuestos a sus mandatos, eran culpables de la obstinación más absurda y criminal, y que la aplicación oportuna de un moderado rigor podía salvar a esos infelices del peligro de una condena eterna. Se excluyó de inmediato a los ministros y maestros de las diversas congregaciones de cualquier participación en las recompensas e inmunidades que el emperador había otorgado tan liberalmente al clero ortodoxo. Pero como los sectarios aún podían existir bajo la deshonra imperial, la conquista de Oriente fue acompañada por un edicto que anunciaba su total destrucción.1 Tras un preámbulo lleno de pasión y censura, Constantino prohíbe absolutamente las asambleas de los herejes y confisca sus propiedades públicas para el uso de la renta o de la Iglesia católica. Las sectas contra las cuales la severidad imperial fue directa parecen haber sido la de Paulo Samosata; la de los montanistas de Frigia, que mantenían una entusiasta sucesión de profecías; los novacianos, que rechazaban duramente la eficacia temporal del arrepentimiento; los marcionitas y valentinianos, bajo cuyas banderas predominantes se habían ido reuniendo imperceptiblemente los varios gnósticos de Asia y de Egipto; y quizá los maniqueos, que acababan de importar de Persia una teología más ingeniosa que combinaba la oriental y la cristiana.2 El proyecto de eliminar el nombre, o al menos de restringir los progresos, de aquellos odiosos herejes fue ejecutado con vigor y eficacia. Algunas disposiciones penales fueron copiadas de los edictos de Diocleciano, y este método de conversión mereció el aplauso de los mismos obispos que habían sentido la mano de la opresión y habían suplicado por los derechos de la humanidad. Dos circunstancias irrelevantes pueden servir, sin embargo, para probar que el ánimo de Constantino no estaba enteramente corrompido por el espíritu del celo y la intolerancia. Antes de condenar a los maniqueos y a sus sectas allegadas, resolvió hacer una cuidadosa investigación sobre la naturaleza de sus principios religiosos. Como si desconfiara de la imparcialidad de sus consejeros eclesiásticos, dio este delicado encargo a un magistrado civil, cuya sabiduría y moderación le merecían justo aprecio, pero cuya venalidad probablemente ignoraba.3 El emperador pronto se convenció de que había proscrito muy apresuradamente la fe ortodoxa y la moralidad ejemplar de los novacianos, quienes disentían de la Iglesia en algunos artículos de disciplina que tal vez no eran esenciales para la salvación. Por un edicto particular los eximió de las penas generales de la ley,4 les permitió construir una iglesia en Constantinopla, respetó los milagros de sus santos, convidó a su obispo, Acesio, al concilio de Nicea y ridiculizó amistosamente los estrictos principios de su secta con una broma familiar que, de boca de un soberano, debió de recibirse con agasajo y gratitud.5
Las quejas y acusaciones mutuas que atacaron el trono de Constantino, tan pronto como la muerte de Majencio sometió África a sus armas victoriosas, mal podían edificar a un prosélito imperfecto (312 d.C.). Se enteró con sorpresa de que las provincias de aquel extenso país, desde los confines de Cirene hasta las columnas de Hércules, estaban trastornadas por las discordias religiosas.6 El origen de la división derivaba de una doble elección en la iglesia de Cartago, la segunda en jerarquía y opulencia de los tronos eclesiásticos de Occidente. Ceciliano y Mayorino eran los primados rivales de África, y la muerte del segundo pronto hizo lugar a Donato, quien, por su mayor capacidad y sus aparentes virtudes, era el soporte más firme de su partido. La ventaja que Ceciliano podía reclamar por la anterioridad de su ordenación fue destruida por el ilegal, o al menos indecente, apresuramiento con que se ejecutó, sin esperar la llegada de los obispos de Numidia. La autoridad de aquellos obispos, que en número de setenta condenaron a Ceciliano y consagraron a Mayorino, se debilita por la infamia de algunos de sus caracteres personales y por las intrigas femeninas, los acuerdos sacrílegos y los tumultuosos procesos que se imputan a este concilio numídico.7 Los obispos de las facciones contendientes mantenían, con el mismo ardor y obstinación, que sus adversarios se habían degradado, o al menos deshonrado, por el odioso crimen de entregar las Sagradas Escrituras a los funcionarios de Diocleciano. Tanto de sus mutuas acusaciones como de la historia de esta oscura transacción puede inferirse con justicia que la última persecución había resentido el entusiasmo, sin reformar las costumbres, de los cristianos de África. Aquella Iglesia dividida era incapaz de proporcionar un jurado imparcial; la controversia fue juzgada solemnemente en cinco tribunales sucesivos nombrados por el emperador, y todo el proceso, desde la primera apelación hasta la sentencia final, duró más de tres años. Una rigurosa investigación llevada a cabo por el vicario pretoriano y el procónsul de África, el informe de dos visitadores episcopales enviados a Cartago, los decretos de los concilios de Roma y de Arles, y el juicio supremo del mismo Constantino en su consistorio sagrado, todo fue favorable a la causa de Ceciliano, quien quedó unánimemente reconocido por las autoridades civiles y eclesiásticas como el verdadero y legítimo primado de África. Se atribuyeron los honores y bienes de la Iglesia a sus obispos subordinados, y no fue fácil satisfacer a Constantino imponiendo la pena de exilio a los principales líderes de la facción donatista. Como su causa se examinó con atención, tal vez fue determinada con justicia. Quizás no era infundada su queja de que las habilidades insidiosas de su privado Osio habían abusado de la credulidad del emperador. La influencia de la mentira y la corrupción puede haber conseguido la condena del inocente o agravado la pena del culpable. Sin embargo, tal acto de injusticia, si zanjó una contienda incómoda, puede contarse entre los daños pasajeros de un régimen despótico, que ni se sienten ni se recuerdan en la posteridad.
Pero este incidente, tan insignificante que apenas merece un lugar en la historia, produjo un memorable cisma (315 d.C.) que afectó a las provincias de África durante más de tres siglos y se extinguió sólo con el propio cristianismo. El celo inflexible de libertad y fanatismo animaba a los donatistas a negar su obediencia a los usurpadores, cuya elección discutían y cuya potestad espiritual rechazaban. Excluidos de la comunión civil y religiosa con el resto de la humanidad, la excomulgaban audazmente por haber abrazado la impía causa de Ceciliano y de los traidores que lo consagraron. Afirmaban con seguridad y casi con euforia que se había interrumpido la sucesión apostólica, que todos los obispos de Europa y Asia estaban infectados con la culpa y el cisma, y que las prerrogativas de la Iglesia católica estaban confinadas sólo a la parte elegida de los creyentes africanos, que habían conservado la integridad de su fe y su disciplina. Corroboraban tan rígida teoría con la conducta más despiadada. Toda vez que recibían a un convertido, aun de las lejanas provincias del Oriente, repetían cuidadosamente los sagrados ritos del bautismo8 y la ordenación, por cuanto rechazaban la validez de los que habían recibido de manos de los herejes o cismáticos. Obispos, vírgenes y hasta niños inocentes tenían que someterse a una penitencia pública antes de que se los admitiera en la comunión de los donatistas. Si tomaban posesión de una iglesia que había sido usada por sus adversarios católicos, purificaban el profanado edificio con el mismo ahínco que hubiera requerido un templo de ídolos. Lavaban el pavimento, raspaban las paredes, quemaban el altar –que solía ser de madera–, fundían las alhajas consagradas, arrojaban la santa eucaristía a los perros, y todas las circunstancias de ignominia que pudieran provocar y perpetuar la animosidad de las facciones religiosas.9 No obstante esta aversión irreconciliable, ambos partidos, que estaban mezclados y separados en todas las ciudades de África, tenían el mismo idioma y costumbres, el mismo celo y enseñanza, la misma fe y adoración. Proscritos por el poder civil y eclesiástico del Imperio, los donatistas aún mantenían en algunas provincias, particularmente en Numidia, su superioridad numérica; y cuatrocientos obispos reconocían la jurisdicción de su primado. Pero el espíritu invencible de la secta se alimentaba a veces de sus propios órganos, y el regazo de su Iglesia cismática se desgarró en divisiones intestinas. La cuarta parte de los obispos donatistas seguían las banderas independientes de los maximianistas. La senda angosta y solitaria que sus primeros líderes habían marcado seguía desviándose de la sociedad general de la humanidad. Hasta la secta casi invisible de los rogacianos afirmaba, sin sonrojarse, que cuando Cristo viniera a juzgar el mundo hallaría su verdadera religión preservada sólo en unas cuantas aldeas desconocidas de la Mauritania Cesárea.10
El cisma de los donatistas quedó confinado a África, pero fue más extendido el daño de la controversia trinitaria, que penetró sucesivamente en todos los ámbitos del mundo cristiano. El primero fue una contienda accidental, ocasionada por un abuso de libertad; el segundo era una discusión importante y misteriosa, derivada del abuso de la filosofía. Desde el tiempo de Constantino hasta el de Clodoveo y Teodorico, los intereses temporales de romanos y de bárbaros estaban estrechamente ligados a las contiendas teológicas del arrianismo. El historiador, por lo tanto, puede permitirse descorrer respetuosamente el velo del santuario y deducir el desarrollo de la razón y la fe, del error y el apasionamiento, desde la escuela de Platón hasta la decadencia y caída del Imperio.
La inteligencia de Platón, formada por sus propias meditaciones o por el conocimiento tradicional de los sacerdotes egipcios,11 se aventuró a explorar la naturaleza misteriosa de la Divinidad. Cuando elevó su mente a la sublime contemplación del primer ser que existió por sí mismo, causa imprescindible del universo, el sabio ateniense fue incapaz de concebir cómo la simple unidad de su esencia podía abarcar la infinita variedad de ideas distintas y sucesivas que componen el modelo del mundo intelectual; cómo un Ser puramente incorpóreo podía ejecutar aquel modelo perfecto y moldear con mano plástica el caos tosco e independiente. La vana esperanza de librarse de esas dificultades, que siempre agobiarán los débiles poderes de la mente humana, indujo a Platón a considerar la naturaleza divina bajo una triple modificación: la causa primera, la razón o el logos y el alma o espíritu del universo. A veces su fantasía poética fijaba y animaba esas abstracciones metafísicas: los tres principios árquicos u originales se representaban en el sistema platónico como tres dioses unidos mutuamente por una generación misteriosa e inefable; y el logos, particularmente, se consideraba bajo el carácter más accesible de Hijo de un Padre Eterno, y Creador y Gobernador del mundo. Tales parecen haber sido las doctrinas secretas que se murmuraban cautelosamente en los jardines de la Academia, y que, según los discípulos más modernos de Platón, no terminaban de entenderse sino con un estudio muy asiduo de treinta años.12
Las armas de los macedonios difundieron por Asia y Egipto el idioma y el conocimiento griegos, y el sistema teológico de Platón se enseñó, con menos reserva y tal vez con mejoras, en la reconocida escuela de Alejandría.13 Los ptolomeos invitaron a una numerosa colonia de judíos a establecerse en su nueva capital.14 Mientras la mayor parte de la nación practicaba sus ceremonias legales y se dedicaba a las ocupaciones lucrativas del comercio, unos cuantos hebreos de espíritu más liberal consagraban sus vidas a la contemplación religiosa y filosófica.15 Cultivaron con diligencia y abrazaron con ardor el sistema teológico del sabio ateniense. Pero su orgullo nacional se hubiera avergonzado con la justa confesión de su primitiva pobreza, y remarcaban con descaro, como herencia sagrada de sus antepasados, el oro y las joyas que últimamente habían robado a sus maestros egipcios. Un siglo antes del nacimiento de Cristo, los judíos de Alejandría produjeron un tratado filosófico que revela claramente el estilo y los conceptos de la escuela de Platón, y que fue recibido unánimemente como una reliquia valiosa y genuina de la sabiduría inspirada de Salomón.16 Una unión similar de la fe mosaica y la filosofía griega distingue el trabajo de Filón, que fue compuesto, en su mayor parte, bajo el reinado de Augusto.17 El alma material del universo18 podía ofender la religiosidad de los hebreos, pero aplicaron el concepto de logos al Jehová de Moisés y de los patriarcas; y el Hijo de Dios habitó la tierra bajo una apariencia visible e incluso humana, para desempeñar esos oficios familiares que parecen incompatibles con la naturaleza y los atributos de la Causa Universal.19
La elocuencia de Platón, el nombre de Salomón, la autoridad de la escuela de Alejandría y el consentimiento de judíos y griegos eran insuficientes para establecer la verdad de una doctrina misteriosa, que podía agradar pero no satisfacer a la racionalidad (97 d. C.). Sólo un profeta o apóstol inspirado por la Divinidad puede ejercer un dominio lícito sobre la fe de la humanidad; y la teología de Platón se hubiera confundido para siempre con las visiones filosóficas de la Academia, del Pórtico y del Liceo, si el nombre y los atributos divinos del logos no hubieran sido confirmados por la pluma celestial del último y más sublime de los evangelistas.20 La revelación cristiana, que se consumó bajo el reinado de Nerva, mostró al mundo el asombroso secreto de que el logos, que estaba desde el principio con Dios y era Dios, que lo hizo todo y para quien todo fue hecho, se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, que nació de una virgen y padeció la muerte en la cruz. Además del proyecto general de establecer las bases perpetuas de la honra divina de Cristo, los escritores eclesiásticos más antiguos y respetables atribuyen al teólogo evangélico la intención particular de refutar dos herejías opuestas que trastornaron la paz de la Iglesia primitiva.21
I) La fe de los ebionitas,22 y quizá de los nazarenos,23 era tosca e incompleta. Reverenciaban a Jesús como el mayor de los profetas, dotado de virtud y poderío sobrenatural. Atribuían a su persona y a su futuro imperio todas las predicciones de los oráculos hebreos relativas al reino espiritual y eterno del prometido Mesías.24 Algunos podían admitir que había nacido de una virgen, pero todos rechazaban obstinadamente la existencia anterior y las perfecciones divinas del logos o Hijo de Dios, que tan claramente se definen en el Evangelio de san Juan. Cerca de medio siglo después, los ebionitas, cuyos errores menciona Justino Mártir con menos severidad de la que parecen merecer,25 eran una parte insignificante del cristianismo.
II) Los gnósticos, que se conocían por el sobrenombre de docetes, se desviaban al extremo opuesto, y mientras afirmaban la naturaleza divina de Cristo, consideraban falsa su parte humana. Educados en la escuela de Platón, acostumbrados al concepto sublime del logos, concibieron rápidamente que el brillante Eon, o Emanación de la Divinidad, podía asumir la forma externa y la apariencia visible de un mortal,26 pero pretendían vanamente que las imperfecciones de la materia son incompatibles con la pureza de una sustancia celeste. Mientras la sangre de Cristo todavía humeaba en el monte Calvario, los docetes concibieron la impía y extravagante hipótesis de que, en vez de salir de las entrañas de una virgen,27 había descendido a las orillas del Jordán en una forma ya perfectamente adulta, que se había impuesto sobre los sentidos de sus enemigos y sus discípulos, y que los ministros de Pilatos habían desperdiciado su ira impotente sobre un fantasma etéreo que pareció morir en la cruz y resucitar a los tres días.28
La autorización divina otorgada por el apóstol al principio fundamental de la teología platónica estimuló a los prosélitos eruditos del segundo y el tercer siglos a admirar y estudiar los escritos del sabio ateniense, que así había anticipado maravillosamente uno de los descubrimientos más asombrosos de la revelación cristiana. El respetado nombre de Platón fue usado por los ortodoxos29 y abusado por los herejes30 como el apoyo común de la verdad y el error: se empleó la autoridad de sus hábiles comentadores y la ciencia de los dialécticos para justificar las remotas consecuencias de sus opiniones y para abastecer el discreto silencio de los escritores inspirados. En las escuelas filosóficas y cristianas de Alejandría se trataban las mismas sutiles y profundas cuestiones concernientes a la naturaleza, la generación, la diferencia y la igualdad de las tres personas divinas de la misteriosa Tríada o Trinidad.31 Una ávida curiosidad los urgía a explorar los secretos del abismo, y el orgullo de los profesores y de sus discípulos se satisfacía con la ciencia de las palabras. Pero el teólogo cristiano más perspicaz, el gran Atanasio, confesó candorosamente32 que cada vez que forzaba su entendimiento para meditar sobre la divinidad del logos, sus penosos y vanos esfuerzos retrocedían sobre sí mismos, que cuanto más recapacitaba, menos entendía, y que cuanto más escribía, menos acertaba a expresar sus conceptos. A cada paso de la investigación estamos obligados a palpar y reconocer la desproporción ilimitada entre la medida del objeto y la capacidad de la mente humana. Podemos intentar abstraer las nociones de tiempo, espacio y materia, tan estrechamente unidas a todas las percepciones de nuestro conocimiento empírico; pero tan pronto como procuramos razonar sobre la sustancia infinita y sobre la generación espiritual, tan pronto como deducimos cualquier conclusión positiva de una idea negativa, nos envolvemos en la oscuridad, la perplejidad y las inevitables contradicciones. Como estas dificultades surgen de la naturaleza del objeto, abruman con el mismo insuperable peso al polemista filósofo y al teólogo; pero debemos observar dos circunstancias esenciales y peculiares que distinguen las doctrinas de la Iglesia católica de las opiniones de la escuela platónica.
I) Una sociedad selecta de filósofos, hombres de una educación liberal y una disposición curiosa, podía meditar en silencio y discutir con moderación, en los jardines de Atenas o la biblioteca de Alejandría, las cuestiones recónditas de la ciencia metafísica. Las altas especulaciones, que ni convencían al entendimiento ni agitaban las pasiones de los mismos platónicos, eran desatendidas por los ociosos, por los atareados, e incluso por la parte estudiosa de la humanidad.33 Pero una vez que el logos fue revelado como el objeto sagrado de la fe, la esperanza y el culto religioso de los cristianos, una creciente multitud adhirió al misterioso sistema en todas las provincias del mundo romano. Las personas que por su edad, sexo u ocupación eran las menos calificadas para juzgar, las menos ejercitadas en los hábitos del razonamiento abstracto, aspiraban a considerar la economía de la Naturaleza Divina; y Tertuliano34 se jacta de que un artesano cristiano podía contestar fácilmente cuestiones que hubieran confundido al más sabio de los griegos. En un tema tan fuera de nuestro alcance, la diferencia entre la comprensión humana más alta y la más baja puede calcularse, en realidad, como infinitamente pequeña; y el grado de debilidad tal vez puede medirse por el grado de obstinación y confianza dogmática. Estas especulaciones, en lugar de ser tratadas como un entretenimiento para el tiempo libre, se convirtieron en el asunto más serio para la vida presente y en la preparación más útil para la futura. Una teología en la que era necesario creer, de la que era impío dudar, y que podía ser peligroso, e incluso fatal, confundir, se convirtió en el tema central de la meditación privada y del discurso popular. La fría indiferencia de la filosofía se inflamó con el espíritu ferviente de la devoción, e incluso las metáforas del lenguaje común sugerían los falaces prejuicios de los sentidos y la experiencia. Los cristianos, que aborrecían la ruda e impura generación de la mitología griega,35 se inclinaban a argüir la analogía familiar de las relaciones paterna y filial. El carácter de Hijo parecía implicar la subordinación perpetua al autor voluntario de su existencia;36 pero como se supone necesariamente que el acto de la generación, en su sentido más espiritual y abstracto, transmite las propiedades de una naturaleza común,37 no se atrevían a circunscribir los poderes y la duración del Hijo de un Padre eterno y omnipotente. Ochenta años después de la muerte de Cristo, los cristianos de Bitinia declararon ante el tribunal de Plinio que lo invocaban como un Dios; y las diversas sectas que toman el nombre de sus discípulos38 han perpetuado sus honores divinos en todas las edades y países. Su entrañable reverencia a la memoria de Cristo y el horror ante el culto profano de cualquier ser creado los hubieran llevado a afirmar la divinidad igual y absoluta del logos, si su rápido ascenso hacia el trono de los cielos no se hubiera reprimido ante el temor de violar la unidad y supremacía única del gran Padre de Cristo y del universo. La incertidumbre y la fluctuación que estas tendencias opuestas producían en el ánimo de los cristianos pueden observarse en los escritos de los teólogos que florecieron después de la edad apostólica y antes del origen de la controversia arriana. Tanto los católicos como los herejes reclaman su voto con igual confianza; y los críticos más inquisitivos confiesan con justicia que, si tuvieron la buena suerte de poseer la verdad católica, expresaron sus conceptos en un lenguaje inexacto, descuidado y a veces contradictorio.39
II) La primera circunstancia que diferenciaba a los cristianos de los platónicos era la devoción de los individuos: la segunda era la autoridad de la Iglesia. Los alumnos de esa filosofía afirmaban los derechos de la libertad intelectual, y su respeto a las opiniones de sus maestros era un tributo liberal y voluntario que ofrecían a la razón superior. Pero los cristianos constituían una sociedad numerosa y disciplinada, y sus leyes y magistrados ejercían una estricta jurisdicción sobre la mentalidad de los fieles. Los actos de fe y las confesiones gradualmente confinaban los extravíos de la imaginación,40 la libertad de los juicios privados se sometía a la sabiduría pública de los sínodos, la autoridad de un teólogo estaba determinada por su rango eclesiástico y los sucesores episcopales de los apóstoles aplicaban las censuras de la Iglesia a cuantos se desviaban de la creencia ortodoxa. Pero en épocas de controversias religiosas todo acto opresivo renueva la fuerza elástica del entendimiento, y, a veces, motivos secretos de ambición o avaricia estimulaban el celo y la obstinación de los rebeldes espirituales. Un argumento metafísico se convertía en la causa o el pretexto para contiendas políticas; las sutilezas platónicas se usaban como insignias de facciones populares, y la distancia que separaba a sus respectivos dogmas se alargaba o magnificaba con la aspereza de la discusión. Mientras las oscuras herejías de Praxeas y de Sabelio se empeñaban en confundir al Padre con el Hijo,41 cabía disculpa en el partido ortodoxo si se adherían más estricta y seriamente a la distinción que a la igualdad de las personas divinas. Pero tan pronto como el calor de la controversia se calmó y los progresos de los sabelianos ya no fueron un objeto de terror para las Iglesias de Roma, África o Egipto, la corriente de la opinión teológica comenzó a fluir, con un movimiento suave pero firme, hacia el extremo contrario, y los doctores más ortodoxos se permitían el uso de términos y definiciones que habían censurado en boca de los sectarios.42 Después de que el edicto de tolerancia les devolvió la paz y el ocio a los cristianos, la controversia trinitaria revivió en el antiguo sitio del platonismo: la erudita, la opulenta, la tumultuosa ciudad de Alejandría; y la llama de la discordia religiosa se extendió rápidamente de las escuelas al clero, al pueblo, a las provincias y al Oriente. La oscura cuestión de la eternidad del logos se trató en conferencias eclesiásticas y sermones populares; y las opiniones heterodoxas de Arrio43 pronto se hicieron públicas por su propio celo y el de sus adversarios. Sus enemigos más implacables reconocieron la sabiduría y la vida intachable de aquel eminente presbítero que, en una elección anterior, había declinado, tal vez generosamente, sus pretensiones al trono episcopal.44 Su competidor Alejandro asumió el cargo de su juez. La importante causa se discutió ante él; y, si al principio pareció dudar, finalmente pronunció su sentencia definitiva como una regla absoluta de fe.45 El denodado presbítero, a quien se suponía resistente a la autoridad de su airado obispo, fue separado de la comunión de la Iglesia. Pero el aplauso de un numeroso sector sostuvo el orgullo de Arrio. Contaba entre sus seguidores inmediatos con dos obispos de Egipto, siete presbíteros, doce diáconos y (lo que parece casi increíble) setecientas vírgenes. Una gran mayoría de los obispos de Asia parecían apoyar o favorecer su causa; y sus disposiciones eran conducidas por Eusebio de Cesárea, el más erudito de los prelados cristianos, y por Eusebio de Nicomedia, que había adquirido la reputación de estadista sin desmerecer la de santo. Los sínodos de Palestina y Bitinia se oponían a los de Egipto. La disputa teológica atrajo la atención del príncipe y del pueblo; y la decisión, después de seis años,46 fue remitida a la autoridad suprema del concilio general de Nicea.
Cuando los misterios de la fe cristiana se expusieron peligrosamente al debate público, pudo observarse que el entendimiento humano era capaz de concebir tres sistemas distintos, aunque imperfectos, concernientes a la naturaleza de la Divina Trinidad, y se resolvió que ninguno de ellos, en sentido puro y absoluto, estaba exento de herejía y error.47
I) Según la primera hipótesis, sostenida por Arrio y sus discípulos, el logos era una producción dependiente y espontánea, creada de la nada por la voluntad del Padre. El Hijo, por quien se habían creado todas las cosas,48 había sido engendrado con anterioridad a todos los mundos, y el período astronómico más largo podía compararse con un solo momento fugaz por lo extenso de su duración; pero esta duración no era infinita,49 y había existido un tiempo anterior a la generación inefable del logos. El Padre Todopoderoso transmitió su grandioso espíritu a su único Hijo, y le imprimió el brillo de su gloria. Imagen visible de la perfección invisible, vio a una distancia incalculable bajo sus pies los tronos de los arcángeles más resplandecientes; pero relució sólo con luz refleja, y como los hijos de los emperadores romanos, investidos con los títulos de César y Augusto,50 gobernó el universo en acuerdo a la voluntad de su Padre y Monarca.
II) En la segunda hipótesis, el logos poseía todas las perfecciones inherentes e incomunicables que la religión y la filosofía asignan al Dios Supremo. Tres entendimientos o sustancias diversas e infinitas, tres entidades idénticas y coeternas, componían la Esencia Divina;51 y hubiera implicado una contradicción que cualquiera de ellas no existiera o que cesara de existir en algún tiempo.52 Los partidarios de un sistema que parecía establecer tres divinidades independientes intentaban preservar la unidad de la Causa Primera, tan evidente en el plan y el orden del mundo, con la armonía constante de su administración y el acuerdo esencial de su voluntad. Puede descubrirse una vaga semejanza de esta unidad de acción en las sociedades de los hombres e incluso de los animales. Las causas que alteran su armonía proceden sólo de la imperfección y desigualdad de sus facultades; pero la omnipotencia, guiada por la infinita sabiduría y bondad, no puede fallar al elegir los mismos medios para el logro de los mismos fines.
III) Tres seres que, por la necesidad derivada de su existencia, poseen todos los atributos divinos en un grado perfecto, que son eternos en duración, infinitos en espacio, íntimamente presentes uno en otro y en todo el universo, se imponen irresistiblemente a la mente atónita como uno y el mismo Ser,53 que en la economía de la gracia, tanto como en la de la naturaleza, puede manifestarse bajo formas diferentes, y considerarse bajo diferentes aspectos. En esta hipótesis, una Trinidad efectiva y sustancial se refina como una trinidad de nombres y modificaciones abstractas que sólo subsiste en la mente que la concibe. El logos ya no es una persona, sino un atributo, y sólo en sentido figurado puede aplicarse el epíteto de Hijo a la razón eterna que estaba con Dios desde el principio y por la cual, no por quien, todas las cosas fueron hechas. La encarnación del logos se reduce a una mera inspiración de la Sabiduría Divina, que llenaba el alma y dirigía todas las acciones del hombre Jesús. Así, después de girar por el círculo teológico, nos sorprendemos de que el sabeliano termine donde el ebionita había empezado, y de que el inasequible misterio que excita nuestra adoración eluda nuestra investigación.54
Si a los obispos del concilio de Nicea55 se les había permitido seguir los dictados imparciales de su conciencia, mal podían Arrio y sus seguidores halagarse con la esperanza de obtener la mayoría de votos en favor de una hipótesis tan directamente adversa a las dos opiniones más populares del mundo católico. Los arrianos percibieron pronto su peligrosa situación, y prudentemente asumieron aquellas virtudes modestas que, en la furia de las controversias civiles y religiosas, rara vez se practican, ni aun se elogian, sino por el partido más débil. Recomendaban el ejercicio de la moderación y la caridad cristiana, insistían en la naturaleza inexplicable de la controversia; rechazaban el uso de cualquier término o definición que no se hallara en las Escrituras, y complacían a sus adversarios, con muy generosas concesiones, sin renunciar a la integridad de sus propios principios. La facción victoriosa recibía todas sus propuestas con altanera sospecha, y buscaba ansiosamente alguna marca de distinción inconciliable cuyo rechazo pudiera envolver a los arrianos en la culpa y las consecuencias de la herejía. Se leyó públicamente y se rasgó con ignominia una carta en la cual su patrono, Eusebio de Nicomedia, confesaba ingenuamente que la admisión de homoousion, o consustancial, una palabra ya familiar entre los platónicos, era incompatible con los principios de su sistema teológico. Los obispos, que dictaban las resoluciones del sínodo, aprovecharon con entusiasmo esa oportunidad favorable, y, según la viva expresión de Ambrosio,56 usaron la espada que la herejía misma había desenvainado para cortar la cabeza del odioso monstruo. El concilio de Nicea estableció la consustancialidad del Padre y el Hijo, y ésta fue recibida unánimemente como artículo fundamental de la fe cristiana por el consentimiento de las Iglesias griega, latina, oriental y protestante. Pero si la misma palabra no hubiese servido para estigmatizar a los herejes y para unir a los católicos, hubiese sido inadecuada al propósito de la mayoría, por la cual se incluyó en el credo ortodoxo. Esta mayoría se dividía en dos partidos que se distinguían por una tendencia contraria hacia las opiniones de los triteístas y de los sabelianos. Pero como esos extremos opuestos parecían derribar los fundamentos de la religión natural o de la revelada, acordaron mutuamente puntualizar el rigor de sus principios, y negar las consecuencias, justas pero peligrosas, que pudieran impulsar sus antagonistas. El interés de la causa común los inclinaba a juntarse y encubrir sus diferencias; su animosidad se suavizó con la recomendación conciliadora de la tolerancia y sus contiendas se suspendieron con el uso del misterioso homoousion, que cada partido era libre de interpretar según su dogma particular. El sentido sabeliano, que cerca de medio siglo antes había obligado al concilio de Antioquía57 a prohibir este famoso término, sedujo a aquellos teólogos que abrigaban un afecto parcial y reservado por la Trinidad nominal. Pero los santos más vigentes del tiempo arriano, el intrépido Atanasio, el erudito Gregorio Nacianceno y los otros pilares de la Iglesia que sostenían con habilidad y éxito la doctrina nicena, parecían considerar el concepto de sustancia como si fuera sinónimo de naturaleza, y se arriesgaban a ilustrar su significado afirmando que tres hombres, como pertenecen a la misma especie general, son consustanciales u homoousios entre sí.58 Esta igualdad pura y marcada se atenuaba, por un lado, por la conexión interna y la penetración espiritual que une indisolublemente a las personas divinas,59 y, por otro, por la preeminencia del Padre, que se reconocía en tanto fuera compatible con la independencia del Hijo.60 Entre estos límites, el balón casi invisible y trémulo de la ortodoxia podía vibrar con confianza. A cada lado, más allá de este terreno consagrado, los herejes y los demonios acechaban emboscados para sorprender y devorar al infeliz vagabundo. Pero como el grado del odio teológico depende más del espíritu de la guerra que de la importancia de la controversia, los herejes que degradaban a la persona del Hijo eran tratados con mayor severidad que aquellos que la aniquilaban. Atanasio consumió su vida en la oposición irreconciliable con la locura impía de los arrianos,61 pero defendió durante más de veinte años el sabelianismo de Marcelo de Ancira, y cuando finalmente fue obligado a retractarse de esa vinculación, siguió mencionando con una ambigua sonrisa los leves errores de su respetable amigo.62
La autoridad de un concilio general, al que los mismos arrianos fueron obligados a someterse, inscribió en las banderas del partido ortodoxo los misteriosos caracteres de la palabra homoousion, que contribuyó esencialmente, a pesar de algunas oscuras contiendas y peleas nocturnas, para conservar y perpetuar la uniformidad de la fe, o al menos del lenguaje. Los consustancialistas, que con su triunfo habían merecido y obtenido el título de católicos, presumían de la sencillez y firmeza de su credo e insultaban las variaciones repetidas de sus adversarios, que carecían de una norma cierta para su fe. La sinceridad o astucia de los líderes arrianos, el temor a las leyes o al pueblo, su reverencia por Cristo, su odio a Atanasio, todas las causas, humanas y divinas, que influencian y perturban los dictámenes de una facción teológica, introdujeron entre los sectarios un espíritu de discordia e inconstancia que en el curso de unos pocos años originó dieciocho modelos de religión diferentes63 y vengó la dignidad violada de la Iglesia. El celoso Hilario,64 quien por la peculiar dificultad de su situación era inclinado a atenuar más que a agravar los errores del clero oriental, declara que en la gran extensión de las diez provincias de Asia a las que fue desterrado podían encontrarse muy pocos prelados que hubieran conservado el conocimiento del verdadero Dios.65 La opresión que había sentido, los desórdenes de los que fue espectador y víctima calmaron por un corto inter-valo las pasiones airadas de su ánimo; y en el siguiente pasaje, del cual voy a transcribir algunas líneas, el obispo de Poitiers se desvía imprudentemente hacia el estilo de un filósofo cristiano: “Es algo”, dice Hilario, “igualmente deplorable y peligroso que haya tantos credos como opiniones entre los hombres, tantas doctrinas como inclinaciones, y tantas fuentes de blasfemia como errores entre nosotros; porque hacemos credos arbitrariamente y los explicamos como arbitrarios. El homoousion es desechado, recibido y explicado por sínodos sucesivos. La semejanza parcial o total del Padre y el Hijo es un tema de discusión en estos tiempos infelices. Cada año, más aún, cada luna, hacemos nuevos credos para describir misterios invisibles. Nos arrepentimos de lo hecho, defendemos a los arrepentidos y censuramos a los que defendíamos. Condenamos la doctrina de otros en nosotros mismos o la nuestra en la de otros, y, destrozándonos recíprocamente, hemos sido la causa de nuestra mutua ruina”.66
No puede esperarse, y tal vez no podría soportarse, que siga abultando esta digresión teológica con el examen minucioso de los dieciocho credos, cuyos autores, en su mayor parte, negaban el nombre odioso de su padre Arrio. Es muy entretenido delinear la forma y trazar la vegetación de una planta singular, pero el tedioso detalle de hojas sin flores y de ramas sin fruto pronto agota la paciencia y decepciona la curiosidad del laborioso estudiante. Una cuestión, que surgió gradualmente de la controversia arriana, puede, sin embargo, informarse, en tanto sirvió para originar y distinguir las tres sectas que estaban unidas sólo por su aversión común al homoousion del sínodo niceno. I) Si se les preguntaba si el Hijo era como el Padre, contestaban resueltamente por la negativa los herejes que adherían a los principios de Arrio, o en realidad a los de la filosofía, que parecía establecer una diferencia infinita entre el Creador y la más excelente de sus criaturas. Ecio,67 a quien el celo de sus adversarios otorgó el sobrenombre de Ateo, sostenía esta obvia consecuencia. Su inquietud y su espíritu anhelante lo impulsaron a probar casi todas las profesiones de la vida humana. Fue sucesivamente esclavo, o al menos labrador, calderero ambulante, orfebre, médico, maestro, teólogo, y por fin apóstol de una nueva Iglesia que fue difundida por la capacidad de su alumno Eunomio.68 Armado con textos de las Escrituras y con silogismos capciosos de la lógica de Aristóteles, el sutil Ecio había ganado fama polemista invencible, a quien era imposible silenciar o convencer. Tales talentos captaron la amistad de los obispos arrianos, hasta que se vieron forzados a renunciar, e incluso a perseguir, a un aliado peligroso que, por la precisión de sus razonamientos, había perjudicado su causa en la opinión popular y ofendido la religiosidad de sus seguidores más devotos. II) La omnipotencia del Creador sugería una solución vistosa y reverente de la semejanza del Padre y el Hijo; y la fe podía humildemente aceptar lo que la razón no parecía negar: que el Dios Supremo podía comunicar sus perfecciones infinitas y crear un ser parecido únicamente a sí mismo.69 Estos arrianos estaban poderosamente apoyados por el peso y el talento de sus líderes, que habían sucedido a los eusebianos y que ocupaban los principales tronos de Oriente. Aborrecían, quizá con alguna afectación, la impiedad de Ecio; declaraban creer, sin reserva o según las Escrituras, que el Hijo se diferenciaba de todas las otras criaturas y sólo era semejante al Padre. Pero negaban que fuese de sustancia idéntica o similar, justificando a veces audazmente su desacuerdo, y a veces objetando el uso de la palabra “sustancia”, que parece implicar una noción suficiente, o al menos distinta, de la naturaleza de la Divinidad. III) La secta que afirmaba la doctrina de la sustancia semejante era la más numerosa, al menos en las provincias de Asia; y cuando los líderes de ambos partidos se juntaron en el concilio de Seleucia,70su opinión hubiera prevalecido por una mayoría de ciento cinco a cuarenta y tres obispos. La palabra griega que se eligió para expresar esta misteriosa semejanza se aproxima tanto al símbolo ortodoxo, que los profanos de todos los tiempos se han burlado de la furiosa contienda originada por la diferencia de un simple diptongo entre homoousios y homoiousios. Como suele suceder que los sonidos y los caracteres próximos entre sí representan accidentalmente las ideas más opuestas, la observación sería ridícula en sí misma, si fuera posible marcar una distinción real y sensible entre la doctrina de los semiarrianos, como impropiamente se los llamaba, y la de los mismos católicos. El obispo de Poitiers, que en su destierro frigio intentaba sabiamente una coalición de partidos, procura demostrar que con una interpretación fiel y piadosa71 el homoiousion puede reducirse a un sentido consustancial. Confiesa, no obstante, que la palabra tiene un aspecto oscuro y sospechoso; y, como si la oscuridad congeniase con las disputas teológicas, los semiarrianos que avanzaron hasta las puertas de la iglesia la asaltaron con la furia más implacable.
Las provincias de Egipto y Asia, que cultivaban las costumbres y el idioma griegos, se habían embebido profundamente en el veneno de la controversia arriana. La familiaridad con el estudio del sistema platónico, una disposición vanidosa y confrontadora y un idioma copioso y maleable suministraban al clero y pueblo de Oriente una inagotable corriente de palabras y distinciones; y en medio de sus feroces contiendas olvidaban fácilmente la duda que recomienda la filosofía y la sumisión que impone la religión. Los occidentales eran de un espíritu menos inquisitivo, sus pasiones no se conmovían tanto por objetos invisibles, su entendimiento se ejercitaba menos en los hábitos de la discusión, y tal era la feliz ignorancia de la Iglesia galicana que Hilario mismo, más de 30 años después del primer concilio general, todavía desconocía el credo niceno.72 Los latinos habían recibido los rayos del conocimiento divino a través del oscuro y dudoso medio de una traducción. La miseria y rudeza de su lengua nativa no siempre era capaz de proporcionar los equivalentes justos para los términos griegos, para las palabras técnicas de la filosofía platónica,73 que habían sido consagradas, por el Evangelio o por la Iglesia, para expresar los misterios de la fe cristiana; y un defecto verbal podía introducir en la teología latina una larga serie de errores o confusiones.74 Pero como las provincias occidentales tuvieron la suerte de derivar su religión de una fuente ortodoxa, preservaron con firmeza la doctrina que habían aceptado con docilidad; y cuando la peste arriana se aproximó a sus fronteras, el cuidado paternal del pontífice romano les suministró la protección oportuna del homoousion. Sus opiniones y su temperamento se manifestaron en el memorable sínodo de Rímini, cuyo número sobrepasó al concilio de Nicea, ya que estaba compuesto por más de cuatrocientos obispos de Italia, África, España, Galia, Britania e Iliria. Desde los primeros debates se vio que sólo ochenta prelados adherían al partido de Arrio, aunque aparentaban condenar su nombre y su memoria. Pero esta desventaja se compensaba con la ventaja de su destreza, su experiencia y su disciplina; y esta minoría era liderada por Valente y Ursacio, dos obispos ilirios que habían gastado sus vidas en las intrigas de las cortes y los concilios, y que habían sido entrenados bajo la bandera eusebiana en las guerras religiosas de Oriente. Con sus argumentos y negociados, avergonzaron, confundieron y finalmente engañaron la honesta simplicidad de los obispos latinos, que se dejaron arrebatar de sus manos el baluarte de la fe más por el fraude y la insistencia que por la violencia abierta. El concilio de Rímini no fue autorizado a separarse hasta que sus miembros firmaron imprudentemente un credo engañoso en el cual se incluyeron, en lugar del homoousion, algunas expresiones susceptibles de un sentido herético. Fue en esta ocasión cuando, según Jerónimo, el mundo se sorprendió de verse arriano.75 Pero apenas los obispos de las provincias latinas regresaron a sus respectivas diócesis, descubrieron su error y se arrepintieron de su debilidad. Se rechazó con desprecio y aborrecimiento la ignominiosa capitulación, y el estandarte del homoousion, que había sido estremecido pero no derribado, se enarboló con mayor firmeza en todas las iglesias de Occidente.76
Tal fue el nacimiento y progreso, y tales las revoluciones naturales de aquellas contiendas teológicas que perturbaron la paz del cristianismo bajo los reinados de Constantino y de sus hijos. Pero como aquellos príncipes se atrevían a extender su despotismo sobre la fe, tanto como sobre las vidas y las posesiones de sus súbditos, el peso de su voto a veces inclinaba la balanza eclesiástica, y las prerrogativas del Rey de los Cielos se acomodaban, se cambiaban o se modificaban en el gabinete de un monarca terrestre.
El desafortunado espíritu de discordia que se extendió por las provincias de Oriente interrumpió el triunfo de Constantino; pero el emperador continuó por algún tiempo mirando con fría y despreocupada indiferencia el objeto de la disputa (324 d. C.). Como si ignorara la dificultad de aplacar las disputas de los teólogos, envió a las partes contendientes, Alejandro y Arrio, una carta moderadora77 que debe atribuirse con más fundamento al sentido iletrado de un soldado y un estadista que al dictamen de alguno de sus consejeros episcopales. Atribuye el origen de toda la controversia a una cuestión sutil e insignificante sobre un punto incomprensible de la ley, que el obispo preguntó neciamente y que el presbítero resolvió con imprudencia. Lamenta que el pueblo cristiano, que tiene un mismo Dios, una misma religión y un mismo culto, deba dividirse por distinciones tan mínimas; y recomienda seriamente al clero de Alejandría el ejemplo de los filósofos griegos, que podían sostener sus argumentos sin perder su temple y afirmaban su libertad sin violar su amistad. La indiferencia y el menosprecio del soberano podrían haber sido, tal vez, el método más efectivo para silenciar la disputa si la corriente popular hubiera sido menos rápida e impetuosa, y si Constantino mismo, en medio de la facción y el fanatismo, hubiera podido conservar la calma de su ánimo. Pero sus ministros eclesiásticos pronto consiguieron seducir la imparcialidad del magistrado y despertar el entusiasmo del prosélito. Se irritó por los agravios infligidos a sus estatuas (325 d. C.), se alarmó por la propagación real o imaginada del daño y terminó con la esperanza de paz y tolerancia desde el momento en que reunió a trescientos obispos entre las paredes del mismo palacio. La presencia del monarca aumentó la importancia del debate, su atención multiplicó los argumentos y expuso su persona con una intrepidez tranquila que animaba el valor de los combatientes. No obstante el elogio que ha merecido la elocuencia y sagacidad de Constantino,78 un general romano cuya religión todavía puede ser dudosa y cuyo entendimiento no había sido instruido por el estudio o por la inspiración, tenía una calificación mediocre para discutir, en lengua griega, una cuestión metafísica o un artículo de fe. Pero el crédito de su predilecto Osio, que parece haber presidido el concilio de Nicea, pudo disponer al emperador en favor del partido ortodoxo, y una insinuación oportuna acerca de que el mismo Eusebio de Nicomedia, que ahora protegía a los herejes, había auxiliado últimamente al tirano,79 podía exasperarlo contra sus adversarios. Constantino ratificó el credo niceno, y su firme declaración de que cuantos se resistieran al juicio divino del sínodo debían prepararse para un exilio inmediato aniquiló los rumores de una débil oposición que, de diecisiete, fue casi instantáneamente reducida a dos obispos disidentes. Eusebio de Cesárea rindió un consentimiento reacio y ambiguo al homoousion,80 y la conducta vacilante de Nicomediano Eusebio sólo le sirvió para dilatar por unos tres meses su desgracia y su exilio.81 El impío Arrio fue desterrado a una lejana provincia de Iliria, él y sus discípulos fueron marcados por ley con el odioso nombre de porfirianos, sus escritos fueron condenados al fuego y se pronunció la pena capital contra aquellos en cuyo poder fueran hallados. El emperador ya se había imbuido del espíritu de la controversia, y el estilo enojado y sarcástico de sus edictos estaba ideado para inspirar en sus súbditos el odio que él había concebido contra los enemigos de Cristo.82
Pero como si la conducta del emperador hubiese sido guiada por la pasión en lugar de por los principios, transcurrieron tres años escasos desde el concilio de Nicea antes de que descubriera algún síntoma de misericordia, e incluso de indulgencia, hacia la secta proscrita, que fue protegida secretamente por su querida hermana. Se retiraron los destierros; y Eusebio, que gradualmente recobró su influencia en el ánimo de Constantino, fue reintegrado al trono episcopal, del cual había sido degradado afrentosamente. Toda la corte trató al mismo Arrio con el respeto debido a un hombre inocente y agobiado. El concilio de Jerusalén aprobó su fe; y el emperador parecía impaciente por reparar su injusticia con un mando absoluto para que fuera admitido solemnemente a la comunión en la catedral de Constantinopla. Arrio murió el mismo día que había sido fijado para su triunfo; y las circunstancias extrañas y horrorosas de su muerte pueden motivar la sospecha de que los santos ortodoxos contribuyeron de una manera más eficaz que con sus plegarias para liberar a la Iglesia de su enemigo más formidable.83 Los tres líderes principales de los católicos, Atanasio de Alejandría, Eustacio de Antioquía y Paulo de Constantinopla, fueron depuestos por varias acusaciones mediante la sentencia de numerosos concilios, y luego desterrados a provincias remotas por el primer emperador cristiano, quien recibió del obispo arriano de Nicomedia, en los últimos momentos de su vida, los ritos del bautismo. El gobierno eclesiástico de Constantino no puede justificarse con el reproche de liviandad y debilidad. Pero el crédulo monarca, inexperto en las estrategias de la guerra teológica, pudo haber sido engañado por las discretas y atractivas declaraciones de los herejes, cuyas opiniones nunca terminó de entender; y mientras protegía a Arrio y perseguía a Atanasio, seguía considerando al concilio de Nicea como el baluarte de la fe cristiana y la gloria particular de su reinado.84
Los hijos de Constantino debían catequizarse desde la niñez, pero imitaron en la dilación de su bautismo el ejemplo de su padre. Como él, se atrevieron a emitir juicio sobre misterios en los que nunca habían sido iniciados regularmente,85 y el destino de la controversia trinitaria dependió, en buena medida, de las opiniones de Constancio, que heredó las provincias de Oriente y se posesionó de todo el Imperio. El presbítero u obispo arriano, que había escondido para su provecho el testamento del emperador difunto, utilizó la afortunada ocasión que lo introducía en la familiaridad de un príncipe cuyos consejos públicos estaban siempre influenciados por sus privados domésticos. Los eunucos y esclavos difundieron el veneno espiritual por el palacio, las acompañantes contagiaron la peligrosa infección a la guardia, y la emperatriz, al confiado esposo.86 La parcialidad que Constancio siempre manifestó hacia la facción eusebiana fue fortaleciéndose imperceptiblemente con la diestra dirección de sus líderes; y su victoria sobre el tirano Majencio aumentó su inclinación, tanto como su habilidad, para emplear las armas del poder en la causa del arrianismo. Cuando los dos ejércitos estaban combatiendo en las llanuras de Mursa y la suerte de ambos rivales dependía del trance de la guerra, el hijo de Constantino pasó esos momentos angustiosos en una iglesia de los mártires, bajo las murallas de la ciudad. Su animador espiritual, Valente, obispo arriano de la diócesis, empleó las estrategias más astutas para obtener la información inmediata que le asegurara su favor o bien su fuga. Una cadena secreta de mensajeros rápidos y leales le informaba las vicisitudes de la batalla; y mientras los cortesanos permanecían trémulos alrededor del asustado monarca, Valente le aseguró que las legiones galas se estaban debilitando, e insinuó con serenidad que el glorioso acontecimiento le había sido revelado por un ángel. El emperador, agradecido, atribuyó su triunfo a los méritos y la mediación del obispo de Mursa, cuya fe había merecido la aprobación pública y milagrosa del cielo.87 Los arrianos, que consideraron como propia la victoria de Constancio, antepusieron su gloria a la de su padre.88 Cirilo, obispo de Jerusalén, inmediatamente compuso la descripción de una cruz celeste rodeada con un espléndido arco iris que, en la festividad de Pentecostés, cerca de la tercera hora del día, había aparecido sobre el Monte de los Olivos para la edificación de los peregrinos devotos y el pueblo de la Ciudad Santa.89 El tamaño del meteoro creció gradualmente; y el historiador arriano se ha aventurado a afirmar que fue evidente para los dos ejércitos en las llanuras de Panonia, y que el tirano, deliberadamente representado como un idólatra, huyó ante el auspicioso signo del cristianismo ortodoxo.90
Las opiniones de un extranjero sensato, que ha considerado imparcialmente el desarrollo de la discordia civil o eclesiástica, es siempre digna de nuestra atención; y un corto pasaje de Amiano, que sirvió en los ejércitos de Constancio y estudió su carácter, tiene quizá mayor valor que varias páginas de invectivas teológicas. “Él confundía”, dice el moderado historiador, “la religión cristiana, que es en sí misma llana y simple, con las tonterías de la superstición. En vez de reconciliar a los bandos con el peso de su autoridad, fomentaba y propagaba, con disputas verbales, las diferencias que su vana curiosidad había excitado. Las carreteras estaban atestadas de tropas de obispos galopando desde todos lados hacia las asambleas, que llamaban sínodos; y mientras se esmeraban por reducir toda la secta a sus opiniones particulares, el establecimiento público de las postas estaba casi en ruinas por sus repetidos y apresurados viajes”.91 Nuestro conocimiento más profundo de las transacciones eclesiásticas en el reinado de Constancio suministraría un amplio comentario en este destacado pasaje, que justifica el recelo lógico de Atanasio acerca de que la actividad impaciente del clero, que vagaba por el Imperio en busca de la verdadera fe, provocaría el desprecio y la risa del mundo no creyente.92 Tan pronto como el emperador se liberó de los terrores de la guerra civil, dedicó el ocio de sus cuarteles de invierno en Arles, Milán, Sirmio y Constantinopla al recreo o al afán de la controversia: la espada del magistrado, e incluso la del tirano, se desenvainó para imponer las razones del teólogo; y como se opuso a la fe ortodoxa de Nicea, es evidente que su incapacidad e ignorancia eran iguales a su presunción.93
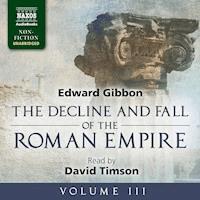
![The History of The Decline and Fall of the Roman Empire [Complete 6 Volume Edition] - Edward Gibbon - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7292c53bcdb789396f808eacc46ebda5/w200_u90.jpg)