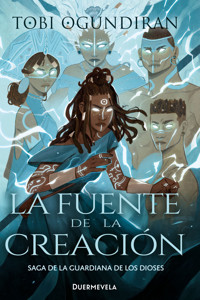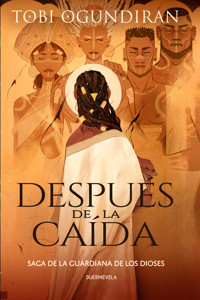
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Duermevela Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Bilogía La guardiana de los dioses
- Sprache: Spanisch
Dioses orishas, una guerra cósmica a punto de estallar y una joven exiliada atrapada por una red de secretos. Ashâke es la única acólita del templo Ifa a la que los orishas parecen haber olvidado. La única que no puede ascender para convertirse en sacerdotisa, el sueño por el que ha estado trabajando toda su vida. Desesperada, inicia un peligroso ritual para invocar y atrapar a un orisha, pero, en su lugar, tendrá una horrible visión que despertará la atención de una poderosa secta enemiga y la catapultará al centro de una guerra ancestral que lleva siglos librándose y que destruirá todo aquello en lo que creía. «Una sacerdotisa perdida, cuentacuentos mágicos, asesinos de dioses y un secreto que podría sacudir el mundo. Tobi Ogundiran ha tejido una soberbia historia de fantasía épica sobre la pérdida de la fe, con una familia encontrada y una guerra cósmica» P. Djèlí Clark (autor de El Señor de los Djinn)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DESPUÉS DELA CAÍDA
Título original: In the Shadow of the Fall
© Tobi Ogundiran, 2023
Todos los derechos reservados
© de la traducción: Rebeca Cardeñoso, 2024
© de la corrección: Olaya González Dopazo, 2024
© de esta edición: Duermevela Ediciones, 2024
Ilustración de la cubierta: © Marina Vidal, 2024
Diseño y maquetación: Almudena Martínez
Calle Acebal y Rato, 3, 33205, Gijón
www.duermevelaediciones.es
Primera edición: octubre de 2024
ISBN: 978-84-128906-5-5
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Para mis queridos hermanos,
Ope y Victor,
mis compañeros de travesuras y maldades.
De entre todos ellos se alzó uno,
un hombre que llevaba el sello de la muerte en la frente,
y en la mano derecha sostenía una cimitarra terrible
con la que quebró el mundo.
INSCRIPCIÓN ENCONTRADA EN UNA LOSA EN LAS RUINAS DE ILÉ-IFE
Mas, si en verdad no existen,
o no les importan los asuntos humanos,
¿a qué vivir en un mundo vacío de dioses
o vacío de providencia?
MARCO AURELIO, Meditaciones (traducción de Miquel Dolç)
UNO
Sola en el corazón de la arboleda sagrada, Ashâke levantó la antorcha y escudriñó la oscuridad.
Los árboles eran antiguos, centenarios, y sus enormes ramas blancas estaban cubiertas de musgo. Los sacerdotes contaban que esos árboles ya eran viejos cuando los orishas caminaban sobre la tierra, y todavía seguían en pie. A Ashâke le costó librarse de la sensación de que la observaban, como siempre que acudía allí, y dedicó un momento a girar sobre sí misma, esforzándose por ver algo en la oscuridad más allá de los árboles. Si había algo allí, si había alguien allí, no podía verlo.
Se pasó la lengua por los labios resecos. «A lo mejor son los orishas los que me observan. Mientras me esperan». El pensamiento la hizo estremecerse. Seguro que sabían lo que estaba a punto de hacer…
Se acercó al árbol más grande, un enorme baobab blanco que se inclinaba sobre el río. Medía más de veinticuatro metros de alto, y tenía la corteza tan arrugada que parecía que alguien hubiera tallado un anciano rostro apergaminado en él. Se podía calcular la edad de un baobab blanco contando las hojas que le quedaban; este no conservaba ninguna, sus ramas extrañamente desnudas brotaban del tronco inmenso. Ashâke clavó la antorcha en la tierra blanda junto a sus raíces. Dejó la bolsa al lado, pesada por culpa del tablero de adivinación y los cauris, y del tomo que había robado de la biblioteca, el que le había enseñado cómo hacer lo que tenía planeado.
Ashâke sintió un escalofrío. Era una locura construir un idan para invocar y encadenar a un orisha. Pero la culpa era suya. Era todo culpa suya, por negarse a hablar con ella, por negarse a elegirla a ella cuando habían seleccionado a sus compañeros, por elegir a los otros.
El aullido de una ráfaga de viento recorrió el bosque. Ashâke levantó el rostro y vio nubes de lluvia iluminadas por relámpagos intermitentes. «Shangó entrechoca sus hachas», pensó. Unos pocos latidos después, un trueno ensordecedor agrietó el cielo, y en algún lugar de la arboleda se escucharon los graznidos asustados de los cuervos. ¿Un mal augurio? Ashâke esperaba que no. Shangó se enfurecía rápido, pero no era a él a quien buscaba, al que quería invocar. Estaba desesperada, pero no quería morir. Shangó la destruiría a la menor oportunidad. Casi podía imaginarse a sus compañeros, ver sus expresiones burlonas cuando descubrieran su suerte. Y los sacerdotes ¿chasquearían la lengua y sacudirían la cabeza, murmurando que la incapacidad de la pobre Ashâke para oír a los orishas la había empujado hasta tales extremos?
Ashâke apretó los dientes y alejó las voces de su mente. No tenía sentido mortificarse con pensamientos negativos. Centró su atención en el árbol, en la gran fisura entre sus raíces. Para un ojo no entrenado podría parecer una fisura normal, una rama caída que se había ido pudriendo a lo largo de las estaciones; pero había sido Ashâke quien le había dado ese aspecto. Entre gruñidos de esfuerzo, empezó a apartar la suciedad (hojas de palma podridas, hojas secas y tierra) para revelar…
Eshu, señor de los caminos y las encrucijadas, el orisha mensajero, se alzaba ante ella. O su efigie al menos. Todos los orishas mayores tenían efigies en el templo, enormes figuras de bronce que poblaban las paredes del Santuario Interno. Pero esta estatua no era como aquellas. Para empezar, estaba hecha de arcilla blanca que Ashâke había sacado poco a poco del lecho del río, zambulléndose en el agua fría noche tras noche y tamizando con cuidado la tierra, y después atravesando a trompicones la arboleda, calada hasta los huesos, para regresar al templo antes de que sonara la campana del amanecer. Muchas lunas de trabajo la habían conducido hasta ese momento, al idan que tenía ante sí, tallado con el lenguaje de vinculación. Una vez llevara a cabo el último ritual, por fin, la efigie contendría la esencia de Eshu. Le haría sus preguntas, y el orisha no tendría más remedio que responder.
Entonces, ¿por qué dudaba? ¿Por qué le temblaban las manos y se le aceleraba el corazón? Los ojos vacíos de Eshu la observaban, y a Ashâke le parecía que la curvatura de sus labios sugería una sonrisa.
«Estás asustada». La voz de Simbi resonó con claridad en su cabeza. «Lo que buscas es peligroso. Todavía estás a tiempo de detenerte».
Y, después, ¿qué? Regresar implicaría aceptar su fracaso, condenarse a sí misma a… ¿cuántas estaciones más de ridículo? Sus compañeros ya llevaban cinco estaciones de sacerdocio. Y ella seguía ahí, atascada como acólita, expuesta a las burlas de los renacuajos que habían venido después y se consideraban sus iguales.
No. Tenía que descubrir por qué los orishas se negaban a hablar con ella, en qué había fallado.
—Vale —dijo, y respiró despacio para calmarse—. Lo que debe hacerse, debe hacerse bien.
Ashâke colocó dos manojos de palitos de madera de dioses en las manos extendidas del idan y los prendió. Al arder el incienso, el humo ligeramente dulce le hizo cosquillas en el fondo de la garganta. Acto seguido, cogió el cuchillo y se hizo un corte en la palma de la mano. Escocía, ahogó un gemido cuando la sangre brotó del corte recién hecho. Cuando se le llenó la mano de sangre, la vertió sobre las llamas, que sisearon; el humo se volvió negro y acre y sintió el olor penetrante del cobre en la garganta.
—Eshu Elegua —recitó—. Señor mensajero de los orishas. Aquel al que conducen doscientos cincuenta y seis caminos. Aquel cuyos caminos son innumerables. Te vinculo con ashé, que me concede la vida. Te invoco con el aliento de Obatalá. Preséntate. Preséntate ante mí.
El viento gimió entre los árboles, y estuvo a punto de apagar el fuego. Ashâke esperó… Pero no ocurrió nada. ¿Por qué no funcionaba? Los glifos que había grabado en la efigie tendrían que brillar, pero conservaban el mismo tono blanco apagado. Ashâke dejó escapar un suspiro de frustración y apretó el puño sobre el fuego otra vez, pero ya había parado de sangrar. Agarró el puñal ensangrentado y ahogó un nuevo gemido al clavárselo más profundo en la palma hasta que la sangre brotó de nuevo y se derramó con un silbido sobre las llamas.
—Eshu Elegua. Señor mensajero de los orishas. Aquel al que llevan doscientos cincuenta y seis caminos; aquel cuyos caminos son innumerables. Te vinculo con ashé, que me concede la vida…
Su mano se movió por voluntad propia y golpeó el brazo extendido de Eshu. El brazo se rompió y cayó rodando al suelo, y la madera ardiente se apagó.
—Pero ¿qué?
Ashâke dejó escapar un grito ahogado justo cuando su mano golpeó el otro brazo de Eshu. Este salió volando, dando vueltas en la oscuridad, hasta que cayó al río con un chapoteo.
La joven se quedó inmóvil, parpadeando e intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Un latido, dos, tres…
La estatua estalló en llamas.
Ashâke aulló y saltó hacia atrás. Tropezó con una raíz y agitó los brazos con desesperación para detener la caída. Se retorció en el último momento y se desplomó con tanta fuerza que se le cerró la mandíbula del golpe y le subieron oleadas de dolor por los brazos. Gritó. La estatua al completo estaba incandescente, las llamas subían más y más, y lamían el gran baobab blanco. Era un fuego antinatural, y en él vio…
Vio un vestíbulo en llamas, cada centímetro cubierto por un fuego dorado. Vio una mesa, y sentadas tras la mesa había sombras, espacios vacíos con forma de hombre, que ni siquiera esas llamaradas furiosas podían consumir. Escuchó voces, y todas pronunciaban su nombre, todas la llamaban. De la oscuridad surgieron muchas manos que trataron de agarrarla, de descuartizarla. Ashâke sintió como si la hubieran estirado, como si hubiera cosas en su cabeza, cosas que no deberían estar ahí.
—¡BASTA! —gritó—. ¡BASTA! ¡LO SIENTO!
Se puso de pie y echó a correr, huyendo de las voces y de las cosas que intentaban agarrarla. Se había excedido. ¿Cómo había sido tan soberbia de creer que podría encadenar a un orisha? Había enfadado a Eshu, los había enfadado a todos, y los orishas eran, ante todo, vengativos.
El suelo se desvaneció bajo sus pies y cayó, cayó rodando por la escarpada orilla del río, chocando una y otra vez con la pendiente. Cayó al agua salpicándolo todo, y se golpeó la cabeza contra una rama retorcida.
La oscuridad la reclamó.
DOS
Un rostro alargado se inclinó sobre ella. El ojo izquierdo estaba cubierto por un parche viejo y mugriento, el derecho la valoraba con cierta curiosidad. De una mata de pelo gris blanquecino, como la barba de un chivo, salía una pipa de hoja de luna que parecía una rama. Un rostro peculiar, pero uno que Ashâke reconocería en cualquier parte.
—Ejem. Buenas noches. —Ba Fatai, el curandero, frunció el ceño—. Aunque pasan dos horas de la medianoche, y hasta las lechuzas guardan silencio. Así que debería desearte los buenos días.
Ashâke gimió al intentar incorporarse.
—¡Oye!, no intentes moverte todavía —la increpó, mientras la empujaba contra la cama con sus manos huesudas—. No queremos que se te suelte el cerebro, aunque de eso debes ir bien justita. Es la única explicación para lo que has hecho.
Le dolía todo. Le dolía muchísimo. Le palpitaba la cabeza como si se la hubiera roto contra aquella raíz, y el vendaje que le había puesto Ba Fatai parecía empeorar el dolor. Era como si un par de egbere malvados le estuvieran dando martillazos dentro del cráneo. Intentó aflojarse la venda y Ba Fatai le apartó la mano de una palmada.
—Que no te muevas. —El curandero se quitó la pipa de la boca y se la ofreció—. Para el dolor. Tres caladas.
Ashâke aspiró, y el humo le llenó la boca y los pulmones. Consiguió dar dos caladas antes de estallar en toses explosivas y que los egbere reanudaran sus martillazos.
—Agua —graznó.
Ba Fatai se desvaneció, para reaparecer un momento después con una taza de agua. Se le escurrió por la barbilla mientras bebía con ansia. Una vez calmó su sed, Ashâke se hundió en la cama de nuevo con un suspiro.
Estaba en los dominios del curandero. No recordaba la última vez que había estado allí (quizás cuando tenía trece estaciones y había comido unas setas venenosas con Simbi). De las paredes colgaban las mismas máscaras de madera que entonces, y sus ojos hundidos la miraban con desaprobación; en los mismos calderos de bronce y peltre burbujeaban idénticas pócimas, y sus vapores, por no mencionar la peste espantosa de las hojas de luna, saturaban el aire y la sofocaban. Ashâke se preguntó si los fuegos se apagarían alguna vez; parecía que el curandero siempre estaba preparando alguna poción.
Había creído que se había muerto.
—¿Quién…?, ¿quién me encontró? —preguntó con voz ronca.
—¿A ti qué te parece? En todas mis estaciones he conocido muchos acólitos estúpidos, pero tú, querida, te llevas la palma —resopló el curandero—. Debes contar con el favor de los orishas. Estaba recolectando hojas de luna cuando te encontré, o más bien te oí gritar. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Porque, verás, las hojas de luna no crecen en la parte del bosque en la que te encontré. Lo sé bien, pero aun así fui hasta allí. Y yo nunca recorro esa parte del bosque. —La fulminó con la mirada a través del ojo bueno—. ¿Por qué será? ¿Por qué no recorro esa parte del bosque?
Ashâke tragó saliva y apartó el rostro.
—Porque es la arboleda sagrada —murmuró—. Solo los sacerdotes y la Suma Sacerdotisa van allí.
—¡Ah! Y yo que pensaba que eras una inculta. Al final va a resultar que solo eres una estúpida.
Estúpida, desesperada, furiosa. Todo dependía del punto de vista. Ashâke esperó a la siguiente pregunta: ¿qué estaba haciendo allí? Si Ba Fatai la había sacado del agua, debía haber visto la estatua en llamas, la daga y su bolsa con el libro robado…
La mirada del curandero viajó despacio hasta la bolsa vacía que había sobre la mesa, y después regresó a ella.
—Sí —refunfuñó—. Una estúpida.
En ese momento llamaron a la puerta. Ba Fatai se levantó del taburete con un gruñido y cojeó hasta la puerta, para desaparecer tras la cortina de abalorios. Un cerrojo que giraba, un crujido de bisagras, y después unas voces ahogadas. Ashâke intentó escuchar, pero no entendía las palabras, aunque no era difícil adivinar quiénes eran ni lo que querían.
—Te quieren a ti —dijo Ba Fatai un momento después, cuando regresó a la estancia—. Los sacerdotes. Parecían sabuesos en un banquete, pero los he mantenido a raya, de momento.
—Gracias —murmuró ella.
—Descansa. Por la mañana habrá problemas.
Los problemas no esperaron a la mañana. Alguien sacudió la puerta a golpes. Una, dos, tres veces. Ashâke se sentó de un salto, arrancada del estupor provocado por las hojas de luna.
—¡Voy! ¡Ya voy! —gritó Ba Fatai, arrojando una espátula sobre la mesa. La espátula se deslizó y volcó un decantador pequeño que derramó su contenido negro en el suelo. Ba Fatai maldijo y volvieron a golpear la puerta. Más alto. Con más fuerza—. ¡Que los orishas os lleven! ¡Es una puerta, no un tambor!
En cuanto la abrió, la sacerdotisa Essie se abrió paso a empujones, con las fosas nasales dilatadas y buscando a Ashâke con la mirada. Llevaba un atuendo blanco y en el cuello un collar de tres vueltas de conchas de coral que indicaba su posición como sacerdotisa de alto rango, tenía el pelo recogido en trenzas tan tirantes que le estiraban las cejas.
—Todavía no está recuperada —dijo Ba Fatai, e intentó bloquearle el paso.
—A mí me parece que está lo bastante bien —respondió la sacerdotisa—. Lo bastante bien para responder a mis preguntas.
—No está en condiciones de moverse. Aún debo determinar si hay sangrado interno en la cabeza. Cualquier movimiento equivocado, o demasiada excitación, y podría caer muerta…
—Si cae muerta —dijo Essie, masticando las palabras—, será porque se lo ha ganado.
El silencio siguió a sus palabras, roto solo por el borboteo de las numerosas pociones de Ba Fatai.
—Vete, sacerdotisa —gruñó Ba Fatai—. La acólita está a mi cuidado y, por tanto, bajo mi protección. No puedes llevártela.
La sacerdotisa enarcó las cejas aún más.
—¿Vas a desobedecer a la Suma Sacerdotisa? ¿Tendré que decirle a la Madre de los Misterios que la has desobedecido?
¿La Suma Sacerdotisa? Mierda. Ashâke podía contar con los dedos de una mano las veces que había visto a la Suma Sacerdotisa a lo largo de sus veintidós estaciones en el templo. Rara vez abandonaba el Santuario Interno y no parecía preocuparse por los entresijos de la vida diaria del templo; ese era más bien el dominio de la sacerdotisa Essie. Ashâke sabía que tenía problemas, que tendría que pagar por lo que había hecho. Pero ¿que la Suma Sacerdotisa en persona requiriese su presencia? Aquello no prometía nada bueno. Se preguntó si sería buen momento para fingir un desmayo.
—Bueno, por supuesto —dijo Ba Fatai—, nunca desobedecería a la Suma…
—En ese caso, te sugiero que te apartes y vuelvas a tus… —Essie echó un vistazo a la estancia, con una expresión de desprecio apenas disimulada en el rostro— brebajes, y dejes los asuntos de importancia a los sacerdotes. ¿De acuerdo? —Sin esperar respuesta, se volvió hacia Ashâke—. Tú. Conmigo. Ahora.
Ashâke miró hacia Ba Fatai, pero este se encogió de hombros. No la ayudaría más. Había hecho todo lo que había podido. La joven se levantó, trastabilló mientras la habitación daba vueltas a su alrededor, y salió de allí arrastrando los pies con la sacerdotisa detrás.
A través de las altas ventanas del pasillo, Ashâke divisó cómo el tono negro tinta del cielo daba paso al azul celeste de la mañana. Los salones estaban vacíos, y mientras los cruzaban era difícil no imaginarse que caminaba hacia su muerte. Su castigo sería rápido y severo, de eso no cabía duda. Era la incertidumbre del tipo de castigo que le impondrían lo que le preocupaba. No era como si se hubiera saltado el toque de queda para acudir a una cita a medianoche; había construido un idan. Había intentado invocar y encadenar a un orisha. Todo habría valido la pena si lo hubiera conseguido, si hubiera sido capaz de hablar con uno de ellos al fin. Pero en vez de eso…, no. No quería pensar en ello.
Atravesaron un patio en el que dos acólitos en horario de mañana dormitaban apoyados en las escobas. Essie les ladró y se pusieron en marcha de un salto, mascullando mientras barrían el polvo y las hojas caídas del suelo de piedra.
Pronto se detuvieron ante las gigantescas puertas que conducían al Gran Auditorio.
—Adelante.
Ashâke entró. El auditorio era inmenso, el techo ligeramente curvado culminaba en una cúpula que dejaba entrar la luz desde arriba. Las paredes eran una sucesión ondulante de esculturas en bajorrelieve: contaban la historia de la creación del mundo, desde el primer momento en que Obatalá arrojó un puñado de arena en el mar Eterno para crear el continente hasta la creación de las primeras personas, y la construcción de la torre de los orishas que conectaba Ayé con Orun. A veces, cuando la luz incidía en el ángulo correcto, parecía que las paredes cobraban vida, las escenas dejaban de ser imágenes estáticas de piedra y se transformaban en seres vivientes que respiraban. Era el lugar favorito de Ashâke en el templo, en el que se sentía más cercana a los orishas. En el centro del auditorio, cinco sillas formaban un semicírculo. A Ashâke se le cayó el alma a los pies al identificar a los presentes: a la derecha del todo el sacerdote Jegede, que hablaba en voz baja con el sacerdote Dunsin con expresión preocupada; frente a ellos, la sacerdotisa Tokunbo. El asiento a su lado estaba vacío. En el centro del semicírculo, Iyalawo, la Suma Sacerdotisa. Vestía de azul medianoche, y ocultaba su rostro tras una máscara de bronce. Ashâke nunca había vislumbrado el rostro que ocultaba la máscara, ni tampoco nadie que ella conociera. Entre los acólitos corría el rumor de que no era mortal del todo, que la esencia de un orisha corría por sus venas. Cualquiera que fuera el motivo, un aura indescriptible rodeaba a la Suma Sacerdotisa, y la máscara alimentaba ese aire de misticismo.
La sacerdotisa Essie se deslizó hacia las sillas, inclinó la cabeza ante la Suma Sacerdotisa en señal de respeto y ocupó su lugar.
En el silencio posterior, cinco pares de ojos se posaron en Ashâke. Y pensar que solo unas horas antes no había sido más que una entre cientos de acólitos, que no merecía ninguna atención especial, si se ignoraba el doloroso hecho de que llevaba cinco estaciones sin conseguir ordenarse como sacerdotisa. Y ahora… ahora los sacerdotes de mayor rango se congregaban por su culpa de madrugada.
La sacerdotisa Essie se aclaró la garganta y se inclinó hacia delante.
—La vinculación de…
El sacerdote Dunsin estalló de repente en una tos seca que duró un largo minuto y lo dejó sin aliento.
La sacerdotisa Essie le lanzó una mirada asesina.
—¿Desea el sacerdote… ser disculpado?
—No, no —jadeó él, sacudiendo una mano mientras hurgaba en su túnica con la otra. Sacó un pañuelo, escupió en él, observó el contenido con el ceño fruncido y lo guardó de nuevo—. Es la temporada de lluvias. Le hace algo a mis pulmones. Continuad, continuad…
La sacerdotisa Essie se volvió hacia Ashâke.
—La invocación y vinculación de un orisha es un ritual arcaico, uno del que ni los sacerdotes veteranos saben demasiado, y mucho menos han osado realizarlo. ¿Dónde descubriste su existencia? ¿Dónde descubriste cómo llevarlo a cabo?
Ashâke tragó saliva. «Me colé en la sección prohibida de la biblioteca, robé un libro y lo transcribí palabra por palabra». Pero eso no podía contárselo. Ya tenía bastantes problemas sin que lo supieran.
—¡Acólita! —la voz de la sacerdotisa Essie chasqueó como un látigo—. ¡Responderás cuando se te hable! ¿Dónde descubriste el ritual de vinculación?
Ashâke se aclaró la garganta.
—Eh… No puedo decirlo, sacerdotisa.
—¿No puedes?… —Parecía que se le iban a salir los ojos de las órbitas—. ¿A ti te parece que esto es algún tipo de broma, que puedes elegir no contestar mis preguntas? ¿Eres consciente de la gravedad de tu situación?
—Lo soy, sacerdotisa —respondió Ashâke—. Y no pretendo ser irrespetuosa. Es solo que… no puedo decirle dónde aprendí el ritual de vinculación porque no lo recuerdo.
—¿No lo recuerdas?