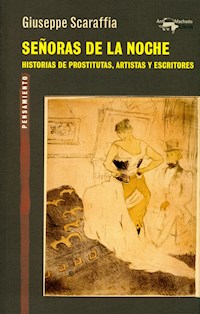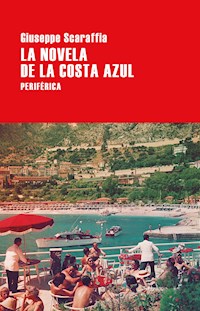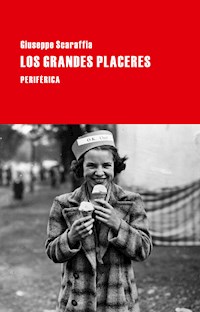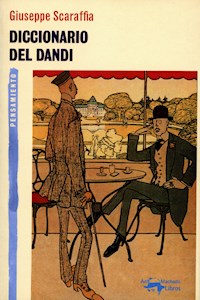
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Giuseppe Scaraffia elabora un incisivo diccionario con términos que van desde "Animal" hasta "Vulgar" pasando por "Cigarro" y "Satanismo". El dandi, siguiendo a Baudelaire, es la avanzadilla del arte moderno, su aspecto más cómico y brutal. Pero para Scaraffia, que rastrea su influencia hasta el siglo XXI, es mucho más: un filósofo que nos hace replantearnos nuestra relación con los objetos y con la sociedad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
GIUSEPPE SCARAFFIA
Diccionario del dandi
Traducción:Francisco Campillo
EDITA A. Machado Libros
Labradores, 5. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
[email protected] • www.machadolibros.com
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, incluido el diseño de portada, ni registrada en, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. Asimismo, no se podrá reproducir ninguna de sus ilustraciones sin contar con los permisos oportunos.
Título original: Dizionario del dandy
© 2007, Sellerio Editore, Palermo
© de la traducción: Francisco Campillo, 2009
© de la presente edición: Machado Grupo de Distribución, S.L.
DISEÑO DE LA COLECCIÓN: M.a Jesús Gómez, Alejandro Corujeira y Alfonso Meléndez
REALIZACIÓN: A. Machado Libros
ISBN: 978-84-9114-004-7
PREFACIO
GENEALOGÍA DEL DANDI
DICCIONARIO DEL DANDI
Prefacio
SI EL dandi del diecinueve pudiera bordarse un lema en su impoluta camisa, éste sería sin du1da: “Demasiado tarde”. Porque este excéntrico héroe, que consideraba el reloj sólo como un adorno, nace precisamente de un retraso; mejor dicho: el dandi es la expresión más completa de un retraso.
Y es que, de hecho, nace junto a su invencible adversaria, la sociedad de masas, que inaugura su hegemonía sobre la modernidad con la Revolución Francesa y la muchedumbre expectante frente a la guillotina. Mientras los cínicos intentaban dominar los humores sordos del vulgo, destinados a desembocar un siglo después en sanguinarias dictaduras, los dandis escogían la heroicidad, la de resistirse a esa nueva tiranía sin rostro, sabiendo de antemano que serían vencidos en el duelo. Como indemnización bastaba corroborar la banalidad de su vencedora. No hay drama alguno, escribe Malraux: lo que verdaderamente cuenta para un dandi es haber recitado bien su papel.
Para muchos de los grandes, desde César a Federico el Grande, nos explica Ernst Jünger, el dandismo era una postura transitoria, un entretenimiento, un preludio a sus auténticas obligaciones. Pero ser un dandi es un estado de gracia, fruto de una extenuante dedicación a sí mismo. En los instantes de pereza y de abandono, el dandi se degrada a simple esnob. Como decía Philippe Julian, el esnob es al dandi lo que cualquier beata a Santa Teresa de Ávila. Porque el dandi es una suerte de irónico santo, un eremita mundano, un mártir del lujo.
Es difícil definirlo. Para Maud Sacard de Belleroche, el dandi, sobre todo, se opone. Para Michel Onfray, la esencia del dandismo es la rebelión perpetua, el rechazo al gregarismo, el elogio de la individualidad, la insubordinación permanente. “Cuando la gente piensa como yo –sentenciaba Wilde– siempre siento que debo de estar equivocado”. Su disfraz ambiguo hace de esa característica la retaguardia del Ancien Régime y la vanguardia de la Posmodernidad. Es el gentil fantasma embebido de pasado que recuerda a sus contemporáneos hipnotizados por el progreso la posibilidad de vivir en un mundo antiguo y elegante. Pero es también obra de arte encarnada, una –diríamos hoy– “instalación” viviente.
En el siglo del Romanticismo, el dandi no sucumbe a las insidias del amor, se mantiene sin inmutarse en los ritos de la orgía: no sufre remordimientos ni nostalgias. Pero su melancolía, que le delata tras su aparente impasibilidad, es la propia de quien ha llegado siempre, siempre, demasiado tarde.
Los estudiosos de la moda exaltan la sobriedad del gusto de Beau Brummell, el juego sumiso de la corbata blanca sobre el frac azul y los pálidos pantalones de cachemir beis. El gusto de Brummell era notablemente diferente al fasto propio del dieciocho, tan en boga en el momento de su ascenso. El rey Jorge IV tuvo el mérito de saber reconocer en Brummell la profunda frivolidad de su renuncia a aquella pompa acomodaticia. Desde entonces, el dandismo huiría del gusto corriente, adoptando de vez en cuando el negro o quizá también el color, pero nunca sometiéndose a los imperativos de la moda. En el Antiguo Régimen, las modas vivían lentamente, como lentas transcurrían las horas de la aristocracia. Si para el dandi el tiempo no cuenta –para él siempre es demasiado tarde–, aún menos cuentan las estaciones. Nadie pudo ver a Wilde en Londres, ni siquiera en los meses más cálidos, abdicando de la almidonada elegancia de su atuendo.
En el siglo diecinueve comienza esa aceleración del tiempo de la que en el siglo siguiente dará cuenta Cocteau: “La moda muere joven”. A esta corriente impetuosa el dandi opone su resistencia cortés: va à rébours. Se ríe de las reglas, al tiempo que parece respetarlas, precisa Jules Barbey d’Aurevilly. Con frecuencia, en el devenir del dandi, a un comienzo exuberante de provocación le seguirá en su madurez la adopción de una especie de uniforme: azul y beis en Brummell, azul y negro en el Conde d’Orsay, negro en Baudelaire, gris en el Conde de Montesquiou.
Ahora bien, en ninguno de ellos, y bajo ningún concepto, el traje debe parecer nuevo, es decir, revelar su proximidad con el dinero que lo ha comprado. También porque, con frecuencia, el mismo traje no ha sido pagado, bien por distracción, por carencia de medios o por un sentido no contrastado del crédito en relación con el mundo. “No soy lo bastante rico como para comprarme cosas baratas”, finge lamentarse Próspero Mérimée.
“¡Qué desastre si un día descubriera que soy bueno!”, dice el autor de Carmen. Para él, como para el disoluto Duque de Morny, el verdadero crimen no es ser inmoral o insolvente, sino ser estúpido. “Usted que lo sabe todo, ¿qué es la nada?”, pregunta un pelma a Gabriel-Louis Pringué, quien le responde lánguidamente: “¡Usted, señor mío!”.
A las asechanzas de la modernidad el dandi opone el escudo invisible de la discreción y una espada de madera. La fijación de los elegantes por el bastón de paseo, irónica alusión a la espada del noble, alcanza su cénit con Benjamin Disraeli, que los cambia al menos tres veces al día. Pero el mejor bastón para mantener a los demás a distancia siempre será, puntualiza Baudelaire, la extrema, la exagerada cortesía.
A la poética de la distancia pertenecen también los guantes, suave paréntesis que protege la mano desnuda del contacto indeseado. Marcel Proust no resiste la tentación de robar a James Whistler sus diáfanos guantes grises, exquisitos, sin duda, pero que jamás alcanzarán la altura de esos otros, del mismo color, de Wilde, delicados hasta el punto de parecer transparentes.
El sombrero de copa, mantenía Paul Bourget, debe ser liso y brillante, como la hoja de un sable. Una mujer, exige Maurice Donnay, debe poder mirarse en el sombrero de su amante como si lo hiciera en un espejo. Charles Haas, modelo del Swann de Proust, lo lleva gris y de una peculiar forma acampanada, forrado de un imprevisto cuero verde: un modo, explicaba el escritor, de afirmar la originalidad interior, desafiando la ironía de los demás.
Otro emblema de la actitud distante de los dandis es su monóculo. Ya Brummell se había inventado una confortable miopía que le permitía de vez en cuando no reconocer o, por el contrario, fijar de modo insolente la mirada, pero siempre sin saludar. En la transparencia amenazante del monóculo parece haberse cristalizado toda la silenciosa arrogancia del dandi. Ese círculo de cristal puede vibrar de admiración ante la belleza, empañarse de curiosidad, brillar de cólera o caer oportunamente mientras pasa alguien a quien no se debe bajo ningún concepto reconocer. La cola de esa cometa de cristal, una cinta de seda o terciopelo, podía aludir al color de la corbata o anunciar el de la chaqueta.
El único fruto en el árbol voluntariamente estéril del cuerpo del dandi es la flor en el ojal. Para el Príncipe de Sagan será un clavel, blanco como los guantes y el cabello; para Wilde será, paradójicamente, verde; para Proust, siempre sin olor.
En la época de los sentimientos eternos, de las convicciones graníticas y de las devociones heroicas, el dandi se confiesa, burlón, ajeno a tales congruencias. A pesar de su culto al amor, Stendhal afirmaba haber amado siempre y sólo a Saint-Simon y las espinacas. Pierre Louÿs se permitía incluir en su lista de pasiones únicamente tres cosas: el papel blanco, los libros viejos y la mujer morena. Baudelaire reivindicaba su derecho a contradecirse, que también Mérimée proclamaba: “Jamás he podido resistir al placer de la contradicción”. Wilde sentenciaba: “La única diferencia entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho dura un poco más”.
No es necesario, sin embargo, confundir al dandi con un libertino que vuela libando de presa en presa. El dandi será siempre, según Baudelaire, “el hombre genial, universal, que comparte morganáticamente su vida con el ideal absoluto de la voluptuosidad”.
El dandi se mide continuamente ante el espejo: desde Baudelaire, quien defiende la necesidad de vivir y morir frente a un espejo, a Bulwer Lytton, quien tenía siempre un espejo en su buró para inspirarse, o a Cocteau, quien, cenando con Peggy Guggenheim, se quedó irremediablemente distraído por el reflejo de su propia imagen.
Pero sería equivocado dejarse distraer por la aparente frivolidad y la innegable afectación de tal atracción. La superficie reflectante es lo que queda de la conciencia. No es casual que sea un dandi como Camus quien sentencie que a los cincuenta años cada uno tiene la faz que se merece. El espejo del dandi permite seguir manteniendo la diferencia que separa el aquí y ahora, el presente, de cualquier utopía. El escepticismo del dandi no es sino la amarga ciencia de tener fijada en sus ojos la Medusa del mundo y esa otra, a veces menos aterradora, de la muerte.
Al llegar el siglo veinte, el ascenso definitivo de las masas a las candilejas de la historia empuja al dandi hacia la oscuridad. La elegancia –sostiene Cocteau– se hace sinónimo de la invisibilidad. El dandi intenta eludir cualquier taxonomía posible: será inimitable, si bien a los ojos distraídos podrá pasar como un transeúnte más. Como explicaba Barthes, el dandi sólo quiere ser reconocido por un ojo experto… como el suyo.
El dandi del siglo veinte es un asceta del lujo. Su estilo se alimenta de la austeridad. Brummell fue el primero que, al darse cuenta de que cada vez era más y más imitado, reaccionó simplificando el corte de sus trajes y reduciendo la paleta de sus colores. Ya Baudelaire había dado un buen ejemplo cortándose bigotes, barba y cabellos, renunciando así –decía– a su “antiguo chic pintoresco”.
Proust había intuido que la severa sobriedad del atuendo del Barón Charlus escondía la secreta frivolidad de quien ha renunciado al color. Incluso Wilde, empeñado en su lucha contra el negro impuesto por la moda victoriana vigente en su tiempo, había reducido en la época de su mayor gloria los excesos coloristas de su atuendo a un solo objeto: un par de extravagantes gemelos; o un clavel verde; o un chaleco apenas entrevisto bajo la levita.
El diálogo con el gris era ya a principio de siglo un signo de distinción. Para un dandi, el máximo de la ostentación es la sinfonía de grises que viste Aubrey Beardsley en el retrato de Jacques-Emile Blanche; valor confirmado por Cocteau en la célebre fotografía de Gisèle Freund. Y es que el hombre elegante rechaza destacar, ama desvanecerse entre la muchedumbre. Incluso Joyce, un dandi desconocido, tuvo en Trieste su periodo de integrismo gris.
Pero el color suave no es suficiente. “Alto, altanero, vestido de modo que siempre haya un detalle que comprometa el conformismo del conjunto. El chaleco del Gran Meaulnes o la corbata de Lord Chesterfield”. Así identifica Violette Trefusis en Cecil Beaton la dialéctica entre la norma y su violación propia del dandi. En un mundo dominado por el progreso, en el que el pasado es ultrajado e ignorado, el dandi del siglo veinte se ve inevitablemente atraído por lo pasado de moda y lo olvidado, que ahora intentará evocar en un detalle de su vestimenta incordiando con ello la sobria actualidad de la misma. Tales rappels constituyen un conspicuo recuerdo de la nimiedad de la vida y de la transitoriedad de la moda. Desempeñan una función similar a aquella de los “et in Arcadia ego”, de las calaveras que se dejan ver en los cuadros más insospechados.
En el siglo veinte, la verdadera elegancia, cada vez más alejada del dinero y del consumo, supone un vicio imperdonable, por lo que debe ocultarse a la guadaña homogeneizadora de la sociedad de masas. El dandismo del siglo es lo más semejante a la ecuación establecida por Benjamin entre el dandi y el conjurado: “El conspirador de profesión y el dandi coinciden en el concepto de héroe moderno, un héroe que representa por sí mismo, en su persona, a toda una sociedad secreta”. No es por azar que en el cine, donde el ocaso del dandi se verifica de forma más rápida, James Bond, vestido por Ian Fleming bajo las cuidadosas instrucciones de Cyril Connolly, amigo de la gente elegante de la época, sea un agente secreto. En las Memorias de un antisemita de Von Rezzori el protagonista es reconocido en un hotel por otro viajero elitista gracias a los zapatos, que denotan su origen artesano y que han sido dejados fuera de la puerta, como se hacía antiguamente, para su limpieza.
La simulación de la pobreza y del descuido constituye uno de los aspectos característicos de este dandismo de lo invisible. Nimier baja de su Jaguar tocado con una gorra de chófer. Drieu La Rochelle, decía François Mauriac, “iba más que bien vestido, iba muy bien mal vestido”. El acto de desaparición al que el dandi se somete a sí mismo simula sabiamente el descuido. Clérences, observa con ironía Gilles, el héroe de Drieu La Rochelle, bien podría parecer un pobre sacristán, con su pelo rapado, su triste vestimenta oscura, los gruesos zapatos y la humilde corbata negra sobre la camisa blanca. Sólo de cerca puede distinguirse la exquisita tela inglesa de la chaqueta, el limpio shantung de la camisa, y la manufactura artesanal del calzado.
Las sutiles corbatas de punto negras de 007 o de Clérences son mucho más frívolas que esas otras grandes y vagas en su color del Duque de Windsor. Traducen el jansenismo estético propio del dandismo, la renuncia al color en el momento del máximo apogeo del mismo. La dificultad del nudo supone un desafío, y su implacable perfección delata perfectamente la fingida naturalidad a la que todo dandi aspira. Además, la corbata negra expresa un luto interior por la muerte de la elegancia y el rechazo a aprovechar el inmenso mercado ahora disponible.
Sólo Charlot, el sublime pordiosero en traje de etiqueta, consiguió ir más allá. Pocos podían rivalizar con la maltratada elegancia de aquella raída silhouette. El bombín bellamente abollado, las mangas de la camisa podían incluso separarse del tronco, los pantalones a rayas soltarse y caer derrotados… El inexorable vendaval del progreso le había desgarrado el frac, pero el pequeño dandi de guantes agujereados seguía dándole vueltas con coquetería a su bastón de bambú.
Genealogía del dandi
RESULTA MUY difícil trazar la historia de un fenómeno que inmediatamente se convierte en mito y pasa a las páginas de los libros, para después encarnarse nuevamente en la realidad y luego volver otra vez a transfigurarse en el mito y en el arte. Sin embargo, la excepcional importancia que reviste el dandismo en la historia de la cultura europea y la extraña abundancia de actitudes denigratorias y de incomprensión que lo acompañan hasta hoy, nos permiten la tentativa de conectar entre sí algunos de los aspectos relevantes de este fenómeno.
Heraldos de su llegada fueron los refinados y extravagantes “macarrones”, cuyo vestuario era descuidado y afectado a un tiempo: un grupo de jóvenes elegantes y cosmopolitas constituido en Inglaterra hacia 1770, y a cuyos “acólitos” se les dio ese nombre con motivo de sus lujosos viajes por Italia. Pero la historia del dandismo comienza más tarde, en tiempos de la regencia del Príncipe de Gales. El contexto era el de un Londres especial, que se movía en torno a las limpísimas y ordenadas alamedas de Hyde Park. Residencias lujosas y confortables, de altos techos, se asomaban a los jardines sencillos y exquisitos. Fachadas llenas de ventanales se abrían al panorama verde del jardín, que se reflejaba en los grandes espejos de las paredes. Éstas, a su vez, podían verse adornadas de enormes cuadros, a imitación del interiorismo holandés, o de lomos dorados de libros, alternando con las oscuras telas de cuadros que representaban a los distinguidos miembros de la familia. El gótico de Walphole era ya sólo un lejano recuerdo; un helenismo impreciso, pero sereno, dominaba el mobiliario, combinándose con el exotismo domesticado de los divanes turcos. Un tal King, usurero aunque elegante, compartía perfectamente estas dos posibilidades, sumando a su elegante morada principal la suntuosidad oriental de su villa sobre el Támesis.
Se estaba tan lejos del resto de Londres y de las humeantes fábricas en las que ya estaba en marcha la revolución industrial, que el primero de los dandis, al encontrarse con un conocido en Leicester Square, se disculpó por encontrarse tan lejos de la ciudad.
La creciente locura de Jorge III despejaba el camino para el Príncipe de Gales, quien, no obstante, subió al trono sólo en 1811. A pesar de ello, y a causa de la profunda influencia ejercida por el futuro rey sobre la aristocracia de su tiempo, el término “Regencia” comprende un periodo de años más amplio, que precede a su ascenso al reinado propiamente dicho. Mientras las campañas contra Napoleón, que habían conseguido unir a conservadores y románticos, se dirigían victoriosamente hacia su fin, en la patria, una aristocracia aburrida y poderosa contemplaba con distancia los últimos fogonazos de la guerra.
El protagonista de esta historia, George Brian Brummell, nació en 1778, en la elegante residencia de W. Brummell, secretario privado del tan hábil como corrupto Lord North. No es tan cierta la profesión del que fuera abuelo del Beau Brummell, al parecer mayordomo o criado. La madre del dandi provenía de una familia de gran alcurnia, y los dos hermanos de George Brian alcanzaron ambos unos más que buenos matrimonios. La sala de estar de los Brummell, frecuentada por los líderes de la facción whig de Downing Street, entre los que se encontraban hombres tan notables como Sheridan y Fox, favoreció la formación del joven. En Eton, Brummell se distinguió de inmediato por su elegancia y la frialdad de sus modales. Su éxito se alargó hasta su estancia en Oxford, lugar que dejó tres meses después de la muerte del padre, en 1794.
Su encuentro con el futuro soberano tuvo lugar en una de las visitas que el príncipe hacía habitualmente al célebre colegio. El futuro rey se vio impresionado y atraído por el estilo educado y la fina impertinencia del joven. Todo el ascenso del dandi parece empujado y sostenido por una necesidad misteriosa, un impulso invisible que lo libera de todo esfuerzo, o al menos de la apariencia del mismo. Desde un punto de vista sociológico, él fue probablemente sólo el epifenómeno de un movimiento mucho más complejo, la graciosa espuma de una ola a punto de quedar en nada ante los golpes de mar del progreso.
Desde luego, el exclusivismo, que caracterizaba de manera tan específica a los aristócratas ingleses, coincidía con uno de los periodos de su menor popularidad como clase social. Atrincherada en sí misma, la aristocracia oponía una tupida cortina de obstáculos y barreras a la opulenta burguesía británica. La decidida opción de Jorge IV por los whig, claramente puesta de manifiesto con el traslado del busto del apasionado líder del grupo, C. J. Fox, desde sus habitaciones a la Cámara del Consejo, no significó, desde luego, una apertura hacia las inquietudes populares. Partícipe hasta sus últimas consecuencias de los prejuicios del aludido exclusivismo, ignorante de la agitación de sus opositores, durante toda su vida el rey sólo tuvo en cuenta las opiniones de los aristócratas, mejor dicho, de la parte más restringida de su entorno.