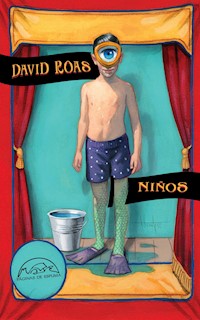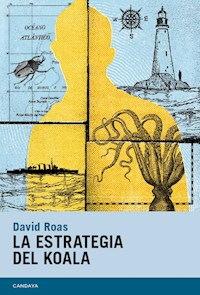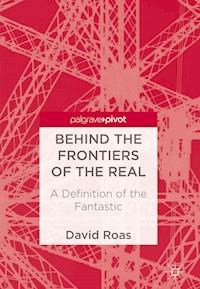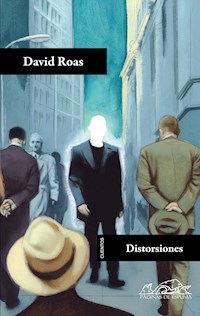
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Distorsiones de David Roas es una summa de la literatura fantástica y un cruce entre la Frikipædia y el Necronomicón. Ni Woody Allen y Groucho Marx escribiendo juntos para Twilight Zone habrían urdido una historia mejor que "Das Kapital" o "Locus Amoenus". Los cuentos de David Roas son una suerte de pienso de astronauta: minúsculas croquetas literarias de arroz con Poe y fibra borgeana, que mantienen el pelo Wilde y resultan ideales para hacer Kafka en el espacio. "Fernando Iwasaki".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
David Roas
David Roas, Distorsiones
Primera edición digital: mayo de 2016
ISBN epub: 978-84-8393-535-4
© David Roas, 2010
© De la ilustración de cubierta: Fernando Vicente, 2010
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016
Voces / Literatura 140
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Para Ana
Nuestra vida depende de cómo la distorsionamos.
Woody Allen,Deconstructing Harry
ESPEJISMOS
Volver a casa
Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there’s nothing I can do.
David Bowie,Space Oddity
Houston, aquí la Base de la Tranquilidad: el Eagle acaba de tocar la luna.
Cabrones. Ellos dos a punto de pisar la luna y yo flotando en esta lata de sardinas. Si sigo escuchando la voz de Armstrong en mis auriculares, acabaré por hacer alguna locura. Voy a desconectar la radio un rato. Que se jodan.
Todavía no he podido averiguar por qué Neil y Buzz fueron los elegidos para dar el gran paso y a mí me condenaron a esperarlos en la cápsula. A todos los que pregunté en Cabo Cañaveral me dijeron lo mismo, que la decisión venía «de arriba». Puedo entender que Armstrong, como comandante de la misión, pise la luna, pero ¿por qué el otro ha de ser Aldrin y no yo? Ambos tenemos la misma edad (treinta y nueve, como también Neil), poseemos una gran experiencia en vuelos orbitales (aunque debo decir que yo he hecho un par de caminatas espaciales y él no), incluso somos militares de alta graduación. Pero es él el que bajará, mientras yo me quedo chupando banquillo.
Aunque algo me dice que en verdad todo es culpa de Conrad Wendt. Puto nazi. No me fío de un tipo contratado por Von Braun y al que todos llaman Führer (a sus espaldas, pero con cierta admiración). Demasiados nazis en la NASA. Y que no me vengan con que el tipo odiaba a Hitler y que trabajó para el Reich bajo amenazas. Menuda excusa de mierda. La he oído demasiadas veces en los muchos científicos boches que tenemos por aquí.
Casualidad o no, Armstrong y Aldrin siempre le reían las gracias a ese tipo. Yo no. Y encima, cuando se supo la decisión de que sería yo el pringado que se quedaría orbitando en la cápsula, el cabrón trataba de consolarme cada vez que se encontraba conmigo: Aunke tú no desiendasss, Mijael, tú eresss elemento klave de la misión. Tú piensa ke sin ti, ellos no pueden volveg a kasa.
A casa... Tras cuatro días de viaje, ha llegado el gran momento. La verdad es que ha sido un suplicio aguantar a mis dos compañeros, que no han parado de hablar de lo que harían y dirían cuando pisasen la luna. Este es un gran paso para el hombre; un salto gigantesco para la humanidad. Joder, si lo dije de cachondeo y el memo de Armstrong se lo apuntó fascinado. Y no ha cesado de repetirlo hasta el mismo instante en que el módulo se ha separado de la cápsula.
20 de julio, una fecha que todo el mundo recordará y celebrará como el inicio de una nueva era. El día de mi humillación. Sí, vale, alguien tenía que quedarse en la cápsula, pero ¿por qué yo, joder?
Voy a conectar la radio de nuevo. Esos cabrones seguro que están a punto de pisar la luna. Y yo, mientras tanto, flotando a 111 km (eso marca el ordenador) del suelo lunar, más cerca de lo que nunca nadie ha estado, salvo mis agraciados compañeros. Lo que todo el mundo ha soñado alguna vez lo tengo en la punta de mis dedos y ahí se va a quedar.
Armstrong grita como un condenado. ¡Joder, Mike! ¿Dónde coño estabas? (una pregunta muy adecuada a la inteligencia de este memo: como si pudiera irme a algún lado en lugar de dar vueltas y vueltas a la luna en esta puñetera cápsula). Lo tranquilizo y le digo –le miento– que la comunicación se ha interrumpido seguramente por culpa del viento solar. Armstrong me dice que llame a Houston, pues está a punto de abrir la puerta del módulo. Lo noto acojonado. Debe estar temblando como una florecilla. Seguro que a mí me pasaría igual, pero no puedo evitar reírme por lo bajini y pensar «que se joda, que para eso es uno de los elegidos». Dudo unos segundos antes de hablar con Houston. ¿No sería maravilloso que Armstrong hiciera toda su pantomima sin que Houston se enterara? Ya imagino a Neil soltando su ensayada frasecita teniendo como público únicamente a mí, a Buzz y al vacío estelar. Y si Houston no se entera, el mundo tampoco, porque la televisión no podría emitir la imagen y las palabras de mi querido comandante. Con lo que nos insistieron en que debíamos esperar a estar en horario de máxima audiencia para dar el gran paso. Cuanta más gente lo viera, mayor sería nuestro triunfo (¡jodeos rusos!). Y mayor el contento de los patrocinadores.
La televisión, esa es otra: buena parte de la excitación de mis compañeros durante el viaje de ida también ha estado motivada por saber que iban a televisar en directo su hazaña (ellos utilizaban el «nuestra» pero yo sé lo que en verdad querían decir... fueron muchas las veces que los oí hablar en voz baja y chocarse la mano como estúpidos adolescentes). Les excitaba saber que su paseo lunar iba a ser contemplado por millones de personas de muchos países. Más que astronautas parecían vedettes nerviosas a punto de salir a escena.
Armstrong me informa de que acaba de abrir la puerta y de que va a salir al exterior (aunque sé la importancia histórica que tiene lo que va a hacer, no puedo reprimir un escalofrío de envidia ni que mi odio aumente por momentos). Su voz debe estar oyéndose ahora en todo el planeta: Estoy en la escalerilla. Las patas del Eagle sólo han deprimido la superficie unos cuantos centímetros (¿deprimido?, joder, habla como un universitario relamido). La superficie parece ser de grano muy fino, cuando se la ve de cerca. Es casi un polvo fino, muy fino. Ahora salgo de la plataforma.
Cabrón, cabrón, cabrón.
Un breve silencio. La cámara que hay dispuesta en el exterior del módulo debe estar emitiendo la imagen de ese papanatas a punto de descender por la escalerilla. ¿No sería estupendo que tropezara y cayera de culo sobre la superficie lunar? Un gran paso, sin duda.
Son las 4.17 p. m. (hora de la Costa Este), otro dato para la historia. Armstrong vuelve a hablar: Este es un pequeño paso para el hombre; un salto gigantesco para la humanidad.
Un puñal que se clava en mi corazón. ¿Por qué tuve que abrir la bocaza? Escuchada ahora, la frase suena estupenda para acompañar el momento en que Armstrong toca el suelo lunar.
Siempre son los mismos los que dan el gran paso. El resto, sentados en la cápsula, esperamos tiempos mejores que nunca llegarán.
Oigo a Armstrong rezar por el intercomunicador. Es un meapilas asustado. Y no es para menos: la inmensidad lunar, el vacío, la noche infinita sobre tu cabeza, y tú a solas caminando por un lugar que nadie ha pisado antes.
La voz tartamudeante de Aldrin (parece más acojonado que Neil) irrumpe en mi auricular. Ya está preparado para salir del Eagle. No puedo evitarlo y le digo a Buzz que no cierre la puerta, a ver si después no pueden volver a entrar... No responde. Oigo su respiración acelerada. Tras varios segundos en silencio, vuelve a abrir su bocaza y pronuncia su frase para que la oiga todo el mundo (esta es toda suya, tras cuatro días de enormes esfuerzos mentales): ¡Qué magnífica desolación!
Y yo sigo flotando en el espacio. Dando vueltas y más vueltas a este maldito satélite que nunca tocaré.
Armstrong me informa de que van a clavar la bandera de nuestro país sobre el suelo lunar. Ahora sí que me emociono. Doblemente: porque imagino las barras y estrellas ondeando en ese lugar desolado (ondeando es un decir, pues no puede haber viento que la mueva) y, sobre todo, porque no soy yo el que está ahí abajo junto a ellas.
Les oigo hablar. Están muy excitados. Como si llevaran un colocón. Eso estaría bien: abrir una botella de whisky y sumergirme en la inconsciencia hasta que mis compañeros decidan regresar. O largarme de allí en plena cogorza y abandonarlos a su suerte (que sería ninguna) en el puto satélite que acaban de conquistar.
Houston vuelve a aparecer en mis auriculares. Se me informa de que el presidente Nixon quiere hablar con Armstrong y Aldrin. Encima eso. ¿Y yo qué soy? ¿El puto chófer de los héroes? Intento decirle algo al presidente, pero la voz de Armstrong se interpone entre nosotros. Y Nixon, evidentemente, se olvida de mí. ¿Para qué hablar con el figurante si tienes al protagonista principal a mano?
Me quito los auriculares. No me necesitan. Miro por la pequeña ventanilla de la cápsula. La superficie lunar parece tan cerca. Me invade un enorme sentimiento de soledad. Lástima no haber podido colar una botella de whisky (o una triste cerveza). Estoy a punto de ponerme a gritar.
Se me ocurre que podría no esperar a mis compañeros. No sería muy difícil convencer a los tipos de Houston de que no pudo realizarse el reacoplamiento del Eagle. Ellos no están aquí y, además, yo controlo las comunicaciones de mis compañeros con la tierra. La verdad –les diría– es que no pude hacer nada: cuando el Eagle se unió a la cápsula, algo debió salir mal, quizá Armstrong –Dios lo tenga en su gloria– confundió alguno de los controles; y en lugar de acoplarse, el módulo salió despedido sin que yo pudiera realizar maniobra alguna por acercarme a él. ¡Todavía veo el horror en los ojos de Aldrin, asomado a través de la pequeña escotilla! (aquí sería bueno que empezase a llorar).
Aunque también podría tratarse de un problema en el módulo: un motor estropeado, o, mejor, una fuga de combustible indetectable. ¡Pobres!, si no hubiesen gastado tanto tiempo en su paseo lunar, todavía les hubiera quedado combustible para regresar a la cápsula. Pero no. Agotadas sus reservas, el Eagle quedaría varado para siempre sobre la luna y Armstrong y Aldrin con él, mientras que yo, profundamente afectado –aquí de nuevo pondría mi mejor tono lloroso–, llamaría a Houston para comunicar la terrible tragedia. Ellos, como es evidente, me ordenarían regresar. Y yo, al principio, me negaría a hacerlo: ¿abandonar a mis compañeros (más que compañeros, hermanos) a su suerte? ¡Jamás! Lo siento, Houston, no puedo acatar esa orden... Pero enseguida dejaría que me convencieran: Mike, la cápsula no está preparada para alunizar y sabes que es imposible hacerles llegar el combustible necesario para que el módulo pueda despegar. Armstrong y Aldrin –¡no, por favor, no lo repitan!, gritaría– deben quedarse en la luna. Sabían que esto podría ocurrir...
La responsabilidad me pierde y vuelvo a conectar la radio. De nuevo, los berridos de Armstrong inundan mis auriculares. Me grita que llevan varios minutos intentando comunicarse conmigo, que ya están preparados para el despegue y que me disponga a guiarlos. Miro el reloj y compruebo que han pasado dos horas y media caminando por la luna, recogiendo rocas, haciendo fotografías... Dos horas y media que yo nunca tendré.
Tras un par de minutos de tensa espera en silencio, escucho la ignición de los motores del módulo. Armstrong me informa de que todo va bien y de que hay combustible suficiente para retornar a la cápsula. Pronto volveremos a compartir esta puta lata de sardinas.
No sé si quiero regresar.
La casa ciega
Sus paredes son grises y lisas. Piedras viejas. No hay zarzas ni hierbajos, pero tampoco hay muestras de la mano de un jardinero. Sólo un páramo desolado, estéril. Y el silencio. De cerca, la casa resulta aún más extraña que entrevista desde el tren.
Fue desde el tren cuando la viste por primera vez. Cada jueves y viernes lo coges en Barcelona para ir a Lérida. Absorto en tu trabajo, no notas la monotonía del viaje. No sueles mirar mucho por la ventanilla: prefieres aprovechar las dos horas de trayecto para preparar clases, avanzar artículos, bosquejar algún cuento... Y escuchar la música que te apetece con tus propios auriculares (siempre aceptas los que te dan los empleados de RENFE, pero nunca los utilizas; en tu despacho de la universidad tienes ya una enorme colección). Tampoco prestas atención a las películas que proyectan. Prefieres sumergirte en tu música y en tu ordenador portátil. Así, el tiempo se hace más ligero.
Pero ahora todo ha cambiado.
Descubriste la casa por azar. Tras una hora y media de tranquilo viaje, tu compañero de asiento había conseguido romper tu concentración poniéndose a hablar por el móvil a gritos. Por más que subieras el volumen, su voz se colaba irritante entre las canciones que sonaban en tus auriculares. Estabas a punto de decirle algo, cuando la viste.
La casa se encuentra sobre un pequeño montículo que desciende hasta las vías. Desde el tren sólo pueden verse tres de sus lados. El cuarto queda oculto por la perspectiva. La atmósfera en torno a la casa tiene una quietud misteriosa, de tiempo detenido. Una casa desterrada.
El tren no pasa demasiado rápido por ese lugar. Pero nunca antes tus ojos se habían fijado en la casa. Desde el día en que la contemplaste, nació en ti lo que ha acabado convirtiéndose en una enfermiza obsesión por verla de cerca. Una suma de varios factores ha colaborado: la desolación del lugar, que hace inexplicable la presencia del edificio (para llegar hasta allí el tren atraviesa un pequeño valle, y en la distancia no se adivina ningún lugar habitado), y el hecho de que todas sus puertas y ventanas estén tapiadas. Te inquieta sobremanera que suceda lo mismo con la cuarta pared, la que escapa a tu ángulo de visión.
Calculas que la casa está a una hora y media de trayecto desde Barcelona. Resulta curioso –te dices– medir la distancia en tiempo y no en espacio. En el tren, el tiempo es tu única escala.
En cada avistamiento experimentas el mismo proceso: conforme se acerca el instante de verla, te vas poniendo cada vez más nervioso, temes que se te escape, que el tren pase demasiado rápido y la casa no sea más que un espectro fugaz en ese inmenso páramo.
Has comparado el trayecto del tren con varios mapas de la zona y crees haber descubierto, por fin, el lugar donde se alza la casa ciega (hace unos días que has empezado a llamarla así). Estudias los itinerarios de los trenes, el tiempo que tardan en recorrerlos, las posibles estaciones... pero ninguno para cerca de allí. Si quieres llegar a la casa, tendrás que pedirle prestado el coche a Marta. Invéntate una buena excusa.
Hoy llueve. Y la casa parece todavía más fantasmal.
En cada viaje, la casa está ahí. Esperándote. Y en cada viaje te parece diferente, nueva. Día tras día no cesas de preguntarte por qué genera en ti esa atracción. Te llama, piensas, y al mismo tiempo te sientes estúpido por dejar que esa idea aflore en tu mente.
Tras cinco inacabables días recordándola, soñándola, experimentas una gran serenidad al verla de nuevo. Cuando aparece ante tus ojos, piensas en la Casa Usher. Y no por casualidad: hoy tienes que hablar a tus alumnos de ese cuento: Miré el escenario que tenía delante –la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agostados– con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental... Dejas de releer el cuento. Demasiadas semejanzas.
Al bajar del tren en Lérida no vas a la Universidad, sino que buscas un taxi. No resulta tan difícil como esperabas darle al conductor las indicaciones necesarias (te has pasado toda la noche estudiando varios mapas de la zona), ni él se sorprende demasiado por lo extraño de tu destino. Simplemente deja escapar una breve sonrisa y pone en marcha el automóvil. Después de recorrer varios caminos cada vez más intransitables, llegáis a la casa. Es como esperas. Te acercas, nervioso por ver al fin su cuarta pared. De pronto, una extraña voz se abre paso: próxima estación Lérida. No ha sido más que un sueño. Sigues en el tren. Como siempre.