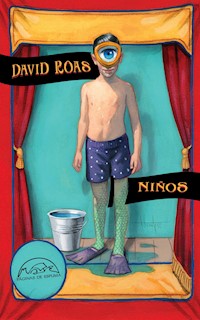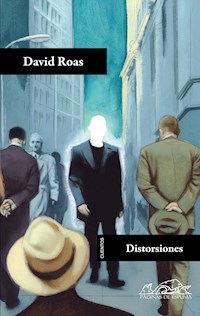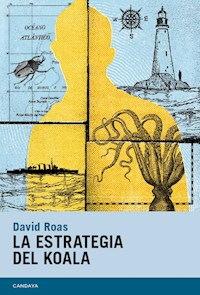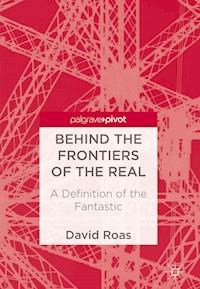7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un niño hambriento observa con mirada muerta desde lo alto de un tobogán; otro construye pequeños ataúdes. Muñecas de ojos vacíos espían a dos amantes, y criaturas nocturnas acechan a los supervivientes. Una casa aparentemente abandonada atrapa a quien se aproxima y otra sobrevive asediada por insectos. David Roas, referente de la literatura fantástica, invade al lector con distintos fragmentos de un mismo espejo que refleja lo inquietante y lo terrorífico de los objetos y los cuerpos que nos rodean. Estos cuentos, en la mejor tradición actualizada de Lovecraft, Poe o Shelley, confirman que ni nuestra madre ni nuestros hijos son quienes creemos, ni que en nuestro hogar, ni siquiera en nuestra propia habitación, podemos estar seguros. La invasión comienza allí donde menos lo intuimos. "Un genuino contador de cuentos que nos transmite la alegría de la invención sin escamotear los escollos que nos presenta la realidad" J. A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia "Roas arrastra a los lectores por los límites borrosos entre lo real que se da en la normalidad de todos los días y la inesperada invasión de lo imaginario, de lo misterioso" Iñaki Urdanibia, Gara "David Roas sabe bien moverse por esos pasadizos del tiempo y del espacio para crear distorsiones con las que especular con la realidad que percibimos y que en ocasiones nos extravía o nos atrapa" Guillermo Busutil, La Opinión
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
David Roas
David Roas, Invasión
Primera edición digital: abril de 2018
ISBN epub: 978-84-8393-614-6
IBIC: FYB
Colección Voces / Literatura 257
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
© David Roas, 2018
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2018
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Para Ana y David
A veces temo mover un objeto de su lugar habitual, pues ese gesto puede originar que el mundo tome un rumbo desconocido y me aterran los finales imprevistos.
Elena Garro,Testimonios sobre Mariana
Menos mal que oír no podemos
nuestros gritos en los sueños ajenos.
Edward Gorey,Consejos en verso
Vivimos en un mundo de atracciones de feria, donde todo es definitivamente peculiar y definitivamente ridículo.
Thomas Ligotti,Teatro Grottesco
La mente nos protege de la realidad, pero el ángulo del horror
OBJETOS
La casa vacía
La imaginación podía concebir casi cualquier cosa
en relación con aquel lugar.
H. P. Lovecraft,En las montañas de la locura
Era la primera ardilla que veías en el destartalado jardín, tras dos meses asomándote por allí casi a diario. Algo muy raro, porque en el barrio no hay jardín público o privado que no esté invadido por esos animalitos. Te has llevado más de un susto en tu apartamento al descubrir la cara de alguna de ellas observándote fijamente desde el otro lado de la ventana.
La ardilla correteaba por los límites del cuidado césped de la casa vecina cuando, a punto de cruzar la invisible frontera que separa ambas parcelas, se quedó inmóvil durante varios segundos. Quizá escuchaba u olfateaba alguna amenaza, porque, de improviso, dio un salto mortal y salió trotando en dirección contraria para refugiarse entre las ramas más altas de un enorme roble.
En otro momento, en otro lugar, su reacción te hubiera parecido simple casualidad. Aquí no. El comportamiento de la ardilla parecía confirmar la irracional aversión que la casa había empezado a provocarte. Poco después, comprobarías que en aquel jardín tampoco se posaban los pájaros.
Al principio, todo fue muy diferente. La casa y su jardín te parecieron un gran chiste en medio de un barrio tan ordenado y pulcro como College Hill: vecinos de clase media, muchos de ellos profesores de la Universidad de Brown, calles tranquilas, casas de estilo georgiano con elegantes porches de madera, soberbias mansiones de los siglos xviii y xix, jardines de céspedes impolutos y arriates de flores metódicamente alineados. Un barrio donde la gente pasea relajada y te da –sin conocerte– los buenos días acompañados –si el tiempo lo merece– de un alegre What a beautiful day!, o te lanza una de esas amplias sonrisas que en tus primeros días en Providence te dejaban descolocado, pues las emitía un desconocido, pero a las que enseguida te acostumbraste y aprendiste a devolver de un modo automático: un gesto que siempre has traducido como Hola-extraño-te-dedico-esta-sonrisa-porque-confío-en-que-no-eres-un-asesino-y-para-que-veas-que-yo-tampoco-lo-soy. O quizá todo es más sencillo y se trata de gente amable (algo a lo que ya no estás habituado).
La casa no debía estar ahí. Su insensato diseño rompía la armonía de la calle, del barrio. Y eso te gustó.
El descuidado jardín, por comparación con sus aseados vecinos, te cautivó desde el primer instante: densas matas de hierbajos proliferaban sin orden ni concierto entre restos de parterres demolidos por el tiempo; matojos de ortigas reñían con arbustos raquíticos a la sombra de un frondoso arce que crecía demasiado cerca de la fachada delantera; plantas que no lograste identificar brotaban de baldes de metal medio enterrados en el suelo. Entre la maleza se dibujaba un estrecho sendero que llevaba hasta los escalones de un desvencijado porche de madera, junto al cual habían plantado un abeto medio seco con ajados adornos navideños (las lucecitas estaban apagadas). A tu derecha, casi tocando el impecable jardín vecino, asomaba lo que parecía un tosco gallinero (cuyo único inquilino tardarías en descubrir), junto al cual reposaba una oxidada –y por ello inútil– barbacoa, el mismo trasto que has visto en todas las casas del barrio: no hay fin de semana que el aire no se sature del olor a carne a la brasa.
El desaliñado exterior de la vivienda armonizaba perfectamente con el jardín: la planta baja estaba construida con el ladrillo rojo habitual en las casas vecinas, que aquí aparecía deslucido y quebradizo, aspecto semejante al que presentaban las mohosas láminas de madera que cubrían las paredes del primer piso y de la buhardilla. Los cristales de las ventanas del sótano estaban tapizados con papel de periódico. De un pequeño balcón colgaba una bandera estadounidense destrozada y mugrienta, una estampa nada patriótica si la comparabas con las muchas –demasiadas– enseñas nacionales que ondean esplendorosas en mástiles y tejados. Los habitantes de la casa, sospechaste, debían de ser gente muy peculiar. Y también muy cutre, a juzgar, sobre todo, por la estancia que habían añadido a la planta baja, construida en triste hormigón gris, y por el enorme tubo de aluminio que, partiendo de un roñoso aparato de aire acondicionado, recorría toda la fachada como si fuera la salida de humos de un bar. Los vecinos no debían de sentirse muy felices conviviendo con aquel monumento a la dejadez.
Te pareció una feliz casualidad que la casa estuviera en Angell Street, la calle que vio nacer a H. P. Lovecraft, a quien debías tu viaje a Providence. Gracias a una beca, ibas a pasar tres meses investigando sobre su obra en las increíbles bibliotecas de la Universidad de Brown. El azar también te deparó que la vivienda que alquilaste en Wayland Square estuviera a muy pocos metros de donde mucho tiempo atrás se hallaba la casa natal del escritor, ahora convertida en un insustancial bloque de apartamentos.
Cada día, después de pasar ocho horas encerrado en la John Hay Library, tomaste por costumbre dar un largo paseo por el barrio para despejarte y estirar las piernas un rato. Un pequeño ritual que te llevaba a recorrer, con infantil emoción, las mismas calles por las que tantas veces habías transitado en los cuentos de Lovecraft: Angell, Prospect, Benefit, Thomas, Williams, Barnes… De vez en cuando, antes de regresar a tu apartamento, te acercabas hasta la extraña casa, movido por la curiosidad de saber quién vivía ahí, por conocer qué tipo de gente había creado aquel desastre. Pero, pasaras a la hora que pasaras, la casa siempre se mostraba sin vida.
Aunque no hacía falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que el lugar no estaba deshabitado: los cristales de las ventanas se veían intactos, sus paredes no lucían grafiti alguno ni se veían las esperables acumulaciones de escombros y desperdicios entre la selvática maleza, sin olvidar que el sendero estaba limpio de plantas, lo que evidenciaba que seguían usándolo. Y el buzón –ahí fuiste perspicaz– no estaba lleno a rebosar de propaganda, síntoma inequívoco de la ausencia de inquilinos: no hay día en que al regresar a tu apartamento no debas vaciar el tuyo de montones de anuncios y folletos publicitarios. Lo que no esperabas fue el nombre que aparecía toscamente escrito a mano en uno de los laterales del buzón: Gilman. Quizá se trate de un apellido común en Nueva Inglaterra, pero verlo allí te hizo sonreír al ver invocado de nuevo el espectro de Lovecraft, y por partida doble, pues el autor bautizó Gilman House al siniestro hotel al que va a parar el protagonista de su sobrecogedor relato «La sombra sobre Innsmouth», y Walter Gilman es el nombre del personaje cuyas terribles aventuras se narran en «Los sueños en la casa de la bruja».
El ritual de tus visitas también incluía –sigue haciéndolo– tomar varias fotos con el móvil, que después revisabas con calma en el ordenador. No querías detenerte demasiado rato delante de la casa y, con ello, despertar los recelos de sus moradores y vecinos, y menos siendo extranjero. Tu cerebro evocó algunos tópicos de la mitología yanqui: el tipo airado que sale a amenazarte apuntándote con un Winchester para que abandones inmediatamente su propiedad (aunque dudas de que eso pueda ocurrir en la civilizada Nueva Inglaterra); o el rudo policía que aplasta tu cuello bajo su musculosa rodilla tras haber sido alertado por algún vecino asustadizo (aunque los polis de aquí te parecen mucho más amistosos que los que suelen aparecer en los telediarios).
De vuelta a tu apartamento, volcabas las fotos en el ordenador y las revisabas sin prisa, ampliándolas, buscando algún detalle que se te hubiera escapado en el rápido examen que disimuladamente realizabas de la casa. Así te diste cuenta de que el jardín aún tenía muchas cosas que mostrar.
El primer objeto en aparecer fue el inesperado inquilino del gallinero: un flamenco de plástico rosa que, al principio, te pareció muy cómico y corroboró tu primera hipótesis sobre los habitantes de aquella casa. Una imagen grotesca que habría encantado a John Waters.