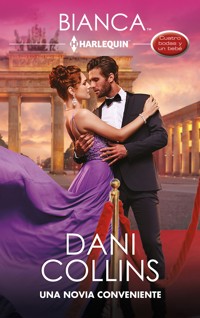9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Bajo el cielo griego Sharon Kendrick Una noche bajo el cielo griego… ¡con un desconocido increíblemente sexy! Legado por sorpresa Jackie Ashenden ¡De señor de la guerra a padre por sorpresa! Esposa a la carta Melanie Milburne ¿Y si la mujer que él deseaba era precisamente la que debía encontrarle una esposa? Aquella noche inolvidable Dani Collins Pasó de la plantilla del jefe… a su cama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 785
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca, n. 292 - marzo 2022
I.S.B.N.: 978-84-1105-608-3
Índice
Créditos
Índice
Legado por sorpresa
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Bajo el cielo griego
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Aquella noche inolvidable
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Aquella noche inolvidable
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Ella sigue esperando, señor.
El jeque Nazir Al Rasul, propietario de uno de los más poderosos e impenetrables ejércitos privados del mundo, y guerrero hasta los huesos, fulminó al guardia con la mirada. Era muy joven, pero llevaba el uniforme negro y dorado con orgullo, el gesto decidido y los hombros erguidos.
Admirable, pero Nazir había dado instrucciones de no ser molestado. Acababa de regresar a Inaris tras una operación particularmente delicada para aplastar un golpe de Estado en uno de los países bálticos y, después de dos días sin dormir, no estaba de humor para que un guardia novato desobedeciera sus órdenes.
Nazir levantó la barbilla ligeramente, siempre una señal de alarma para sus soldados.
–¿No he dicho que no quería ser molestado?
No levantó la voz, no tenía que hacerlo. El joven palideció.
–Sí, señor.
–Entonces, explica tu presencia. Inmediatamente.
El guardia cambió el peso del cuerpo de un pie a otro.
–Dijo que le advirtiésemos si ocurría algo extraño.
Hablaba de la mujer que había aparecido en las puertas de la fortaleza. Algunos incautos, no muchos, se atrevían a atravesar el desierto a pesar de los terribles rumores que él había hecho correr para desanimar a los que querían unirse a su ejército, pedir ayuda o buscar su tutela.
Él era un maestro en el arte de la guerra, especialmente en el combate físico, y su experiencia era conocida por todos, pero eso no evitaba que algunos infelices hiciesen el largo camino hasta allí.
Pero solían ser hombres. En aquella ocasión, sin embargo, se trataba de una mujer. Había llegado varias horas antes junto a un guía local, que debería haberle advertido que estaba perdiendo el tiempo.
Nadie podía entrar en la fortaleza y, normalmente, las indeseadas visitas se marchaban después de un par de horas esperando. El brutal sol del desierto era más efectivo que cualquier amenaza.
Nazir apretó los dientes, irritado. Un buen comandante nunca dejaba que el cansancio, el sueño o la irritación lo afectasen y él era un buen comandante.
–¿Y qué es eso que tanto te preocupa?
El guardia vaciló durante unos segundos.
–Pues… parece que está embarazada, señor.
Nazir torció el gesto.
–¿Embarazada? ¿Cómo que está embarazada?
–Ha pedido agua y… una sombrilla. Porque está embarazada, ha dicho.
–Está mintiendo. No hagáis nada.
Nazir llevaba dos noches sin dormir. Había supervisado una operación delicada fuera del país y necesitaba dormir urgentemente, no tener que lidiar con una idiota que querría a saber qué. Especialmente una idiota embarazada.
–Pero señor…
–No hagáis nada –repitió Nazir–. Dejarla entrar solo animaría a otros tontos. Además, es fácil fingir un embarazo.
–Pero preguntó por usted directamente.
–Todos lo hacen.
Claro que no solían ser mujeres embarazadas. Pero la posibilidad de que él hubiera engendrado un hijo era nula ya que era muy precavido cuando se trataba del sexo y, además, no se dejaba llevar a menudo. Dejarse llevar por sus más bajos instintos ablandaba a un hombre.
Nazir oyó carreras por el pasillo y otro joven guardia apareció con gesto ansioso en la habitación.
–Señor, la mujer se ha desmayado.
Evidentemente, era demasiado pedir que lo dejasen en paz durante un par de horas. Sus soldados no solían disfrutar de compañía femenina, pero si solo hacía falta que una mujer apareciese en las puertas de la fortaleza para generar tanta emoción, entonces sus hombres necesitaban sesiones más duras de entrenamientos. O tendría que empezar a dar permisos.
Pero estaba claro que no iba a poder dormir hasta que resolviese aquel asunto.
–Llevadla al puesto de guardia –ordenó Nazir–. Hablaré con ella allí.
Los dos guardias desaparecieron por el corredor mientras él, murmurando una palabrota, se ponía una chilaba negra antes de salir de la habitación.
Aquello era lo último que necesitaba en ese momento. Siempre había gente en las puertas de la fortaleza, pero nunca los dejaba entrar y no pensaba empezar a hacerlo ahora. Especialmente a una mujer que primero pedía una sombrilla y después se desmayaba.
Seguramente sería una turista idiota, impresionada por los rumores que él había cultivado sobre el brutal señor de la guerra y su ejército de asesinos, que llevaba una vida nómada en el desierto para no ser detectado y que no entendía el concepto de compasión.
Los rumores contenían algún grano de verdad. Él era un caudillo del desierto y no veía para qué servía la compasión. Los asesinos y la vida nómada eran cortinas de humo, naturalmente, pero conseguían desanimar a la mayoría de los idiotas.
Pero, al parecer, aquella mujer no se desanimaba fácilmente.
Una cosa era segura, no estaba embarazada. Y si lo estaba, entonces era más tonta de lo que pensaba. ¿Qué mujer se adentraría en el desierto para buscarlo, a pesar de los terribles rumores que corrían sobre él, y pasaría un par de horas esperando bajo el sol estando embarazada?
Nazir recorrió los pasillos del fortín que él llamaba su hogar y salió al polvoriento patio para dirigirse al puesto de guardia frente a las puertas de acero reforzado. Era una robusta caseta de piedra provista de un equipo de alta tecnología que controlaba todo el recinto, pero allí había aire acondicionado. No hacía falta en la fortaleza porque era una construcción medieval con gruesos muros de piedra que la protegían del frío y el calor.
Los dos soldados que guardaban la puerta se pusieron firmes al verlo y Nazir los miró, pensativo. Los guardias que hacían servicio durante las horas más calurosas del día eran relevados cada cierto tiempo y, a juzgar por el color de aquellos dos, parecían a punto del desmayo. Eran nuevos reclutas, jóvenes dispuestos a demostrar su valía y eso solía acarrear complicaciones.
–Aseguraos de beber agua cuando acabe vuestro turno –dijo con tono seco–. Un soldado que no sabe cuidar de sí mismo no me sirve de nada.
–Sí, señor –respondieron los dos guardias al unísono.
Nazir empujó la pesada puerta de hierro y entró en la garita. Había otro guardia tras la puerta y un segundo sentado frente a los ordenadores que controlaban constantemente la fortaleza.
El inconveniente de ser comandante de uno de los ejércitos privados más buscados del mundo era que uno hacía muchos enemigos. Mucha gente querría verlo desaparecer, para siempre si fuera posible.
La fortaleza no aparecía en ningún mapa y todas sus comunicaciones eran encriptadas. Algunos guías locales sabían cómo llegar hasta allí, pero nunca lo harían público. Para el resto del mundo, sencillamente no existía. Muchos intentaban localizar la fortaleza para localizarlo a él, pero siempre fracasaban.
El desierto hacía el trabajo por él cuando se trataba de controlar a sus enemigos, pero algunos, los más decididos, no dejaban que la arena o el terrible calor los detuviese.
Como la mujer que estaba tumbada sobre una improvisada camilla en el suelo.
Era pequeña, su figura escondida bajo la túnica que llevaba, que evidentemente había comprado en el bazar para turistas de Mahassa, ya que el algodón era fino y barato y no ofrecería protección alguna contra el sol. Su pelo estaba oculto bajo un pañuelo de algodón, pero podía ver su rostro. Tenía una barbilla puntiaguda, una nariz pequeña y unas cejas rectas y oscuras. Había algo casi felino en sus facciones. No era guapa, pero su boca era llamativa, de labios gruesos y sensuales, aunque en ese momento estaban agrietados. Tenía unas pestañas largas y espesas sobre unas mejillas quemadas por el sol.
Las pestañas temblaron en ese momento y Nazir detectó el pálido brillo de unos ojos casi de color cobre. El brillo de esos ojos provocó en él un extraño, pero delicioso, escalofrío de emoción. Aunque no sabía por qué. Lo que sí sabía era que la mujer no estaba inconsciente. Porque estaba mirándolo.
Ivy Dean estaba a punto de fingir que despertaba de un desmayo cuando la puerta se abrió y el hombre más imponente que había visto nunca entró en la caseta.
No había sentido miedo durante la larga jornada desde la fresca y brumosa Inglaterra al brutal calor del desierto de Inaris, pero lo sentía en ese momento.
Porque no era solo su estatura, aunque debía medir más de metro noventa, o el hecho de que tuviese el físico de un jugador de rugby. O tal vez un gladiador romano.
No, era el aura que proyectaba y que ella sintió como un cambio en la presión del aire en cuanto entró en el puesto de guardia.
Peligro, un peligro aterrador. Aquel hombre irradiaba violencia, como un dragón guardando su guarida.
Y ella era el conejillo que le servían como almuerzo.
Se quedó inmóvil sobre la camilla, conteniendo el aliento y lamentando en silencio su decisión de fingir un desmayo porque, sin duda, él se daría cuenta. Porque era la clase de hombre que lo veía todo, incluyendo fingimientos y mentiras.
Tenía un rostro que parecía tallado en granito, con la nariz algo torcida, los pómulos altos, marcados, la mandíbula cuadrada. Su esculpida boca era tan dura como el resto de sus facciones.
Era un rostro severo, intensamente masculino, pero fueron sus ojos lo que de verdad la asustó. Eran de un color asombroso, un brillante azul turquesa. Había visto esos ojos tan hermosos e inusuales en los rostros de los descendientes de las antiguas tribus nómadas del desierto cuando visitó el bazar de Mahassa.
Pero los ojos de aquel hombre eran tan helados como la tundra del norte. No había compasión en ellos, ni generosidad, ni calor.
Había muerte en esos ojos.
Aquel era el despiadado señor de la guerra del que hablaban los rumores. El cruel y aterrador jeque que vivía en el desierto con un ejército de asesinos.
«No se adentre en el desierto», le habían advertido en la oficina de turismo.
Pero ellos no entendían. Tenía que adentrarse en el desierto porque debía encontrar al jeque Nazir Al Rasul. Aunque no quisiera hacerlo, aunque tuviese miedo.
Al menos tenía que intentarlo, por Connie.
El gesto del hombre era tan frío e implacable que Ivy tuvo que tragar saliva. Sin darse cuenta, se llevó una mano protectora al abdomen y él siguió el movimiento con la mirada.
–Puede dejar de fingir –le espetó en su idioma, sin la menor traza de acento–. Sé que está despierta.
Su voz era tan hosca como sus facciones e Ivy sabía que no era una observación sino una orden.
Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, evidentemente. Irradiaba una autoridad innata.
Ivy se sentó en la camilla. Sabía que iba a tener que dar explicaciones y el miedo amenazaba con paralizarla, pero no apartó la mano de su abdomen, como si así pudiese proteger la vida que crecía dentro de ella.
Y no solo del extraño sino de su propio pánico.
Pero dejarse llevar por las emociones no servía de nada y, a pesar del deseo de salir corriendo, se quedó donde estaba. Ser práctica era la clave. No llegaría lejos si intentaba salir corriendo. Además, ¿dónde iba a ir? Fuera no había nada más que arena. Su guía la había abandonado en cuanto supo que no solo quería ver la fortaleza sino que tenía intención de entrar y hablar con el señor de la guerra.
En fin, no debía mostrar miedo. Eso era lo que había que hacer frente a un predador. Si salías corriendo te acababan comiendo.
Pero el hombre se cernía amenazadoramente sobre ella, haciendo que la garita pareciese más pequeña.
–Debería darle las gracias…
–Dígame su nombre y cuál es su propósito –la interrumpió él.
Muy bien, si era el jeque Nazir Al Rasul, el infame señor de la guerra, y tenía la sospecha de que así era, debía ir con cuidado, pero no iba a dejarse intimidar.
En Inglaterra dirigía una casa llena de niños abandonados, algunos con serios problemas de comportamiento o de salud mental, y no tenía la menor dificultad para mantener el orden.
Un hombre, por aterrador que fuese, no iba a hacer que se acobardase.
–Mi nombre es Ivy Dean. He registrado mi paradero en el consulado británico de Mahassa, así que saben dónde estoy –empezó a decir, haciendo un esfuerzo para mirar al extraño a los ojos–. Y si no vuelvo en unos días, sabrán por qué.
Él no dijo nada. Seguía mirándola fijamente, sin expresión alguna.
–Estoy aquí porque tengo que hablar con el jeque Nazir Al Rasul –siguió Ivy, sosteniendo su mirada–. Se trata de un asunto privado.
El hombre estaba tan inmóvil que podría ser una estatua.
–¿Qué asunto privado?
–Eso es entre el señor Al Rasul y yo.
–Dígame qué asunto es ese –insistió él con tono seco.
Era una orden que debía ser obedecida inmediatamente, estaba claro.
Ivy debería estar acobardada. Cualquier otra mujer en su sano juicio lo estaría, especialmente después de esperar horas bajo el salvaje sol del desierto para hablar con un hombre del que había oído cosas tan aterradoras.
Pero no había pasado dos semanas en Mahassa intentando encontrar un guía que la llevase a la fortaleza para nada. Se había gastado todos sus ahorros intentando encontrar a ese hombre y no iba a rendirse ahora, cuando estaba tan cerca de su objetivo.
De hecho, si sus sospechas eran correctas, su objetivo estaba delante de ella. Pero tenía que asegurarse del todo porque si no lo era aquello podría terminar muy mal y no solo para ella sino para el bebé que esperaba.
Ivy colocó las manos sobre su regazo con aparente calma, empleando la máscara que solía usar con los niños más recalcitrantes.
–Solo hablaré con el señor Al Rasul –le dijo, con una seguridad que no sentía–. Como he dicho, se trata de un asunto privado.
Los dos guardias la miraban con gesto horrorizado. Al parecer, no era habitual desobedecer a aquel hombre e Ivy experimentó una sacudida de miedo. Pero también otra emoción, algo que no le resultaba familiar. Algo que no tenía sentido.
Estaba sola en una fortaleza llena de hombres que podrían matarla. Y por mucha confianza que fingiera sentir, el consulado británico no podría ayudarla si algo iba mal.
Y si los rumores que había oído eran ciertos, muchas cosas podrían ir mal, así que no había razón para sentir un escalofrío de… ¿anticipación? ¿Emoción por una lucha de voluntades con alguien tan decidido como ella?
Tal vez era el embarazo lo que le hacía sentir cosas extrañas, pensó. Unas semanas antes había hablado con Connie sobre…
Connie.
Se le encogió el corazón al pensar en ella, pero no era el momento. El último deseo de Connie había sido que hablase con el jeque Al Rasul y eso era lo que iba a hacer. Podría llorar a su amiga cuando todo aquello hubiese terminado.
–Tal vez no me ha entendido –dijo el hombre con tono helado–. Dígamelo a mí. Ahora mismo.
Ivy no iba a dejarse acobardar.
–Esto es algo de lo que solo puedo hablar con el señor Al Rasul.
–Yo soy Nazir Al Rasul –anunció él, con un brillo acerado en los ojos.
Por supuesto que sí. Lo había sabido en cuanto entró en la caseta, pero tenía que estar absolutamente segura.
–Demuéstrelo –le dijo.
Los dos guardias la miraron con gesto de terror y ella tuvo que tragar saliva.
«¿Por qué lo desafías de ese modo?», se preguntó a sí misma.
«¿Estás loca?».
Sí, podría ser. Tal vez el sol le había derretido el cerebro o estaba a punto de morir por deshidratación. Tal vez los últimos días en Mahassa, buscando desesperadamente a alguien que la llevase hasta el jeque, le habían afectado más de lo que pensaba.
O tal vez estaba alucinando, pero no podía dar marcha atrás cuando el bebé que esperaba dependía de ella. Y si podía controlar a un montón de adolescentes enfurruñados sin decir una palabra, también podía aguantar la mirada del infame caudillo del desierto.
«Unos adolescentes enfurruñados no van a matarte».
Daba igual, era demasiado tarde.
El hombre inclinó la cabeza ligeramente y el guardia que estaba a su izquierda se dirigió a ella en su idioma.
–Está hablando con el jeque Nazir Al Rasul.
–¿Esa es la prueba? ¿Uno de sus guardias?
–Esa es toda la prueba que va a conseguir –respondió Nazir–. No estoy acostumbrado a tener que repetir una orden, pero veo que a usted le cuesta entenderme.
Ivy contuvo el aliento cuando se deshizo de la máscara inexpresiva y vio lo que había tras ella.
Muerte, caos, violencia, peligro.
Aquel hombre era un asesino.
–Va a decirme ahora mismo cuál es su propósito al venir aquí o la enviaré de vuelta al desierto –le advirtió el jeque.
Era una sentencia de muerte y los dos lo sabían.
–Muy bien –dijo ella por fin–. Pero como he dicho, se trata de un asunto privado.
–No se preocupe por mis guardias. Hable de una vez.
Tomando aliento, Ivy hizo un esfuerzo para sostener la fiera mirada.
–Estoy embarazada. Y he venido hasta aquí para decirle que el bebé que espero es hijo suyo.
Capítulo 2
Nazir la miró, atónito durante unos segundos. Estaba mintiendo, por supuesto. No sabía por qué, pero estaba mintiendo. Cuando él decidía satisfacer su deseo con alguna mujer siempre usaba protección. No había sitio para hijos en su mundo. No los quería.
Había sido educado como soldado y no había sitio para la domesticidad de una esposa e hijos en esa vida.
Además, recordaba a todas las mujeres con las que se había acostado e Ivy Dean, con las manos primorosamente colocadas en el regazo y un brillo de desafío en esos ojos de color cobre, no era una de ellas.
Se habría reído si recordase cómo hacerlo.
–Dejadnos solos –dijo entonces.
Los guardias prácticamente se empujaron el uno al otro para salir de la caseta, pero ella no apartó la mirada y no movió un músculo.
No, no era la clase de mujer a la que se llevaría a la cama. Era demasiado pequeña y delicada y a él le gustaba el sexo duro. Prefería mujeres guerreras para no tener que preocuparse de hacerles daño accidentalmente, mujeres capaces de llevar la iniciativa en la cama y fuera de ella.
Sin embargo, no podía negar que había algo casi intrigante en su negativa a obedecerlo. O en cómo lo miraba, con la barbilla levantada a modo de protesta.
No estaba acostumbrado a que desobedeciesen sus órdenes, pero, tristemente para ella, daba igual lo obstinada que fuese. Él era quien daba las órdenes allí.
No era una amenaza física para nadie, pero podría serlo en otros sentidos. Él tenía muchos enemigos, países enteros, y alguien podría estar intentando usarla para llegar hasta él.
Aquella situación era altamente sospechosa y eso significaba que debía descubrir la verdadera razón por la que estaba allí.
–Está mintiendo –le espetó.
–No –dijo ella.
–Demuéstrelo –dijo Nazir entonces.
Ella frunció los labios en un gesto de disgusto.
–Muy bien.
Ivy intentó levantarse de la camilla, pero se tambaleó ligeramente y perdió el equilibrio. Al parecer, estuviese o no fingiendo el desmayo, esperar bajo el sol la había afectado.
El chico que había sido una vez se habría mostrado preocupado, pero ya no había sitio en su corazón para preocuparse por nadie, de modo que lo sorprendió cuando, sin pensar, alargó una mano para tomarla del brazo.
Ella se quedó inmóvil, como una gacela bajo las garras de un león, y el gemido que escapó de su garganta hizo eco en la caseta.
Era una mujer tan delicada, tan suave.
«Hace años que no tocas nada suave… una vida entera».
Turbado por ese pensamiento, Nazir la soltó. Era extraño sentirse afectado de ese modo. Él había perfeccionado el autocontrol y no estaba acostumbrado a una reacción física que no pudiese dominar.
Tal vez era el cansancio, se dijo. De verdad necesitaba un par de horas de sueño.
Ivy se apartó inmediatamente para tomar una vieja mochila de piel apoyada en la mesa. Se inclinó para rebuscar en ella y, un momento después, sacó un fajo de papeles.
–Esta es la prueba –le dijo.
Su tono era amable, pero con un trasfondo de acero.
Nazir tomó los papeles. El primero era el informe de una clínica de fertilidad en Inglaterra. Y allí, en blanco y negro, estaban sus datos personales. Además, había una prueba de paternidad y lo que parecía una nota personal escrita a mano.
Nazir tragó saliva. Había sido mucho tiempo atrás, durante esos tres años en la universidad de Cambridge. Lejos de la mano de hierro de su padre, lejos del palacio y sus estrictas reglas.
Al principio no había querido ir porque sabía que era un castigo, pero su padre había insistido, de modo que no tuvo más remedio que obedecer. Pero si ir a Cambridge era un castigo, lo pasaría bien haciendo todo lo que no podía hacer en Inaris.
Entonces tenía dieciocho años y era un joven lleno de pasión, decidido a tomar a la vida por el cuello y experimentar todo lo que pudiese.
Y eso fue exactamente lo que hizo.
Siempre había sabido que nunca sería padre, que tener una familia era algo imposible para él. Como hijo ilegítimo de la sultana, no podía seguir manchando la sangre real con otro hijo.
Así que una noche de borrachera, jugando al póquer con sus amigos, había perdido una apuesta que consistía en donar esperma.
Era un crío estúpido e inconsciente, pero incluso entonces había sentido cierta emoción al saber que en algún sitio habría un hijo suyo, a pesar de las reglas de su padre.
Más tarde volvió a Inaris y, después de todo lo que pasó, se había olvidado del asunto.
Hasta ese momento.
No podía discutir los hechos. La prueba estaba en esos documentos y, aunque hubiese alguna posibilidad de que fuesen falsificados, él sabía la verdad.
Nazir dobló los papeles y los guardó en el bolsillo de sus pantalones de combate. La mujer abrió la boca para protestar, pero decidió cerrarla sin decir nada.
Una decisión sensata.
–Siéntese y explíqueme esto –le ordenó–. Con todo detalle.
Ivy abrió la boca para tomar aire, la rosada punta de su lengua asomando brevemente entre sus labios. Y Nazir se encontró mirándola fijamente sin saber por qué.
–Antes necesito un vaso de agua.
–No.
Ella enarcó una ceja.
–¿Perdone? Me he visto obligada a esperar bajo el sol, sin una sombra, sin una gota de agua…
–Me da igual.
–Y estoy embarazada. De su hijo.
Estaba retándolo, no había duda. Era un reto de voluntades y, en cierto modo, tenía que admirarla por ello. Solo sus enemigos se atrevían a desafiarlo. O aquellos que tenían ganas de morir. ¿A qué grupo pertenecía aquella mujer?
«Pero tiene razón. Está esperando un hijo tuyo».
Nazir miró la ligera curva de su vientre, velada por la polvorienta túnica, y experimentó una sensación primitiva y ardiente que intentó controlar de inmediato.
–Agua –repitió.
–Sí, por favor –dijo ella, poniendo unos dedos largos y delicados sobre su regazo.
Nazir abrió la puerta y habló brevemente con uno de los guardias. Después, la cerró y volvió al lado de aquella mujer pequeña, pero totalmente segura de sí misma.
En sus ojos detectó cierta desconfianza, lo cual demostraba que era inteligente porque debía desconfiar. Aquella era una fortaleza que él gobernaba con mano de hierro.
Nazir se cruzó de brazos, sosteniendo la mirada de cobre.
Y esperó.
–Antes de explicar nada tengo que beber agua –repitió ella.
–Ya lo sé.
–No le servirá de nada intentar intimidarme, señor Al Rasul.
–No estoy intentando intimidarla, solo estoy mirándola. Si quisiera intimidarla lo sabría, se lo aseguro.
–¿Es una amenaza?
–No, en absoluto. ¿Ha pensado que lo era?
La joven abrió la boca y volvió a cerrarla mientras él seguía mirándola en silencio.
Tenía una piel preciosa, aunque algo quemada por el sol.
«Deberías haberle dado una sombrilla. Al fin y al cabo, está embarazada».
De nuevo, experimentó esa sensación ardiente y primitiva y, de nuevo, la apartó de sí.
No, había hecho bien al no acceder a sus ridículas demandas.
Tenía que proteger su fortaleza y a sus hombres. No podía dejar entrar a cualquiera que apareciese en las puertas con intención de verlo.
Además, había sido idea suya atravesar el desierto, nadie la había llamado. Evidentemente, lo había hecho porque él era el padre del bebé que esperaba, pero era totalmente ilógico que hubiera ido hasta allí para buscar a un hombre al que no conocía.
Tenía los ojos bonitos, pensó, de un inusual color cobre que casi parecía dorado a la luz de las lámparas. ¿Sería su pelo del mismo color? ¿Sería oscuro? ¿Tendría mechas doradas? ¿O tal vez de color miel…?
«¿Por qué estás pensando en su pelo?».
Nazir frunció el ceño al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Era el cansancio, se dijo. No había ninguna otra razón para contemplar el color del pelo de una mujer, especialmente una delicada rosa inglesa como aquella.
Alguien llamó a la puerta entonces.
–Entra –dijo él, con los dientes apretados.
La puerta se abrió y un empleado de la cocina entró con una bandeja, que dejó sobre la mesa antes de desaparecer sin decir una palabra.
En la bandeja había un vaso alto de cristal y una jarra. El vaso contenía un burbujeante líquido de color amarillento, con una delicada ramita de menta como adorno.
–Eso no es agua –dijo ella.
–Es limonada –le explicó Nazir–. Necesita reponer electrolitos.
Estaba claro que ella no quería beberla. Podía verlo en el gesto obstinado de su barbilla, pero tenía los labios agrietados y estaba quemada por el sol. Además, debía pensar en su hijo.
Y, evidentemente, la sed era más fuerte que su deseo de llevarle la contraria porque, al fin, tomó el vaso para probar la limonada… y un gemido escapó de sus labios.
Y, como el gemido que lo había afectado de modo tan extraño cuando la tomó del brazo, aquel hizo eco en el vacío que había en su interior. Un vacío que llevaba con él desde que volvió de Inglaterra años antes, tan seguro de sí mismo y de su posición, pensando que ya era un adulto y podría tomar sus propias decisiones, que no estaría atado por las reglas de su país o su nacimiento y que tendría todo aquello que le habían negado.
Y cómo eso había llevado a la desaparición de su madre, al destierro de su padre, y a que él estuviera a punto de ser ejecutado.
Había una razón por la que se sentía vacío y tenía que seguir siendo así. No podía dejar que nada llenase ese vacío salvo el propósito de su vida y ese propósito no tenía nada que ver con una joven inglesa y el hijo que esperaba.
Aunque fuera hijo suyo.
Ivy se olvidó de que estaba en una fortaleza en medio del desierto y de que aún sentía la marca de su mano en el brazo. Se olvidó de que debía plantarle cara a aquel hombre o la aplastaría, a ella y a su hijo.
El líquido estaba delicioso, frío y dulce, con un ligero toque ácido. Tomó otro trago y luego otro más, la fría limonada refrescando su garganta seca. Un vaso no sería suficiente. Necesitaba toda la jarra, pero él se lo quitó de la mano y lo dejó sobre la mesa.
–No –protestó ella–. Tengo sed…
Atónita, Ivy descubrió que sus ojos se habían llenado de lágrimas y parpadeó furiosamente para contenerlas. Ella no solía llorar y no quería hacerlo delante de aquel… gigantesco predador.
–Cuando estás deshidratado es mejor beber a pequeños sorbitos –le informó él–. Beber demasiado o muy deprisa sobrecarga los riñones.
Ivy se miró las manos. Sería una estupidez discutir con él sobre la limonada. Además, seguramente él sabía más que ella sobre los estragos del desierto…
–Estoy esperando –dijo Al Rasul entonces.
Estaba frente a ella, con los musculosos brazos cruzados sobre el ancho torso. La chilaba negra que llevaba se había abierto en el cuello, dejando entrever la bronceada piel de su garganta y parte del torso, que Ivy se encontró mirando por alguna razón inexplicable.
Parecía suave, casi aterciopelada, cubierta por una suave mata de vello oscuro. Ivy se encontró preguntándose cómo sería al tacto…
«¿Por qué estás pensando en tocarlo?».
No tenía ni idea. Ella no solía fijarse de ese modo en los hombres y el pensamiento la perturbó profundamente.
Aunque mirar su rostro, con esos ojos tan fríos y cortantes, no era nada tranquilizador.
Se le quedó la boca seca, más árida que el desierto tras los muros de la caseta, pero contuvo el deseo de volver a tomar el vaso.
–Muy bien –empezó a decir, intentando calmarse–. En fin, yo tengo… tenía una gran amiga que quería ser madre desesperadamente. No estaba casada y no tenía pareja, así que pensó concebir un hijo por inseminación artificial, pero tenía cáncer y estaba recibiendo tratamiento, de modo que le sería difícil concebir y soportar un embarazo –Ivy tomó aire–. Inicialmente tenía buen pronóstico, o eso decían los médicos, así que me ofrecí como madre subrogada. Yo no pensaba tener hijos propios y decidí que era lo mínimo que podía hacer por ella…
–Decidió tener un hijo por su amiga –repitió él, sin expresión.
–Así es. Y Connie estuvo de acuerdo –respondió Ivy–. Tenía algunos óvulos congelados, pero al final no eran viables, así que eligió un donante y usamos los míos. Todo iba bien, pero entonces… –Ivy tuvo que tragar saliva– el cáncer se volvió más agresivo. Los tratamientos fallaron y descubrí que estaba embarazada mientras ella perdía la batalla. Yo no había planeado tener hijos porque mi trabajo lo hace imposible y ella lo sabía, pero acordamos seguir adelante con el embarazo. Poco antes de morir, Connie me pidió que me pusiera en contacto con el donante para hacerle saber que iba a ser padre. Ninguna de las dos quería que el niño acabase en una casa de acogida, pero…
Pobre Connie. Su amiga ansiaba tener un hijo y ella había querido ayudarla. Aunque era un riesgo debido a su enfermedad, habían decidido ser optimistas.
Pero no pudo ser.
Ahora Ivy iba a tener un hijo que no había planeado, un bebé al que no quería ver como hijo suyo porque no lo era. Era hijo de Connie, aunque fuese genéticamente suyo.
Cumplir el deseo de Connie de encontrar al padre del bebé la había consumido desde que murió. Poner al hijo de su amiga en manos de los Servicios Sociales era una opción, pero no quería contemplarla por el momento. Ella sabía cómo afectaban las casas de acogida a los niños y, aunque intentaba mitigar los problemas, a veces era imposible luchar contra un sistema tan rígido.
El hombre no se movió y su expresión no cambió en absoluto.
Ivy se sentía como un ratoncillo bajo la mirada de un halcón, pero volvió a tomar el vaso de la bandeja y tomó un sorbito.
–Así que vino a Inaris desde Inglaterra, buscó un guía al que habrá pagado una cantidad exorbitante, y luego ha recorrido el desierto y ha estado al sol durante horas, arriesgando su vida y la de su hijo, para decirme que está embarazada.
Su tono era frío, helado.
–Así es –dijo Ivy.
–¿Y todo eso porque le hizo una promesa a una amiga?
Ella levantó la barbilla.
–Era mi mejor amiga y yo siempre cumplo mis promesas
–Yo soy un guerrero conocido por mi crueldad. ¿Eso no la asustaba? ¿No se le ocurrió pensar en lo que podría pasar cuando llegase aquí?
Había hecho la pregunta en tono helado, como si no lo afectase en absoluto saber que iba a ser padre.
Ivy tomó otro sorbo de limonada y luego dejó el vaso sobre la bandeja. Localizar a aquel hombre no había sido fácil, pero solo cuando llegó a Inaris se dio cuenta de dónde iba a meterse.
Los rumores sobre él eran tan terribles que, de no ser por la promesa que le había hecho a Connie, se habría rendido y habría vuelto a Inglaterra. Claro que esa promesa daría igual si el padre del bebé resultaba ser el asesino del que hablaba todo el mundo, pero Connie había reunido información sobre él y le había dado el nombre de su contacto en Mahassa, la capital de Inaris.
Según ese contacto, los rumores sobre el jeque eran exagerados y, aunque era un hombre despiadado en la guerra, al parecer a veces ayudaba a aquellos que lo necesitaban.
No era mucho, pero lo suficiente como para que Ivy decidiese arriesgarse. Porque no hacía aquello solo por Connie sino por el bebé. Ella había crecido sin padres y sabía lo terrible que era. Además, lo veía a diario en los niños que vivían en la casa de acogida.
–Según el contacto que mi amiga tenía en Inaris, no era usted tan terrible como decían los rumores –Ivy lo miró fijamente–. ¿Lo es?
Nazir no se molestó en responder.
–Una llamada de teléfono habría sido suficiente.
–Sí, pero no es fácil localizar en internet el teléfono de un «despiadado señor de la guerra».
Él no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Seguía mirándola fijamente y el poder de esa mirada era casi una fuerza física que la empujaba.
–Señor Al Rasul…
–Puede llamarme simplemente «señor».
Ivy hizo una mueca.
–No pienso llamarlo así.
–Lo hará. Soy el comandante de esta fortaleza y mi palabra es la ley aquí.
–Pero yo no…
–Dígame, señorita Dean, ¿qué esperaba exactamente al venir aquí?
Ivy intentó contener su irritación. Seguramente no era sensato desafiarlo, por mucho que quisiera hacerlo.
–He venido para informarle de que va a tener un hijo en unos seis meses y para saber qué piensa hacer al respecto –respondió, esperando mostrarse calmada–. Como le he dicho, yo no puedo cuidar del bebé, no tengo medios para hacerlo. Me ofrecí a ser madre subrogada con la condición de que Connie se hiciera cargo del bebé en cuanto naciese. Ninguna de las dos imaginó que… –Ivy no terminó la frase, sintiendo una extraña constricción en el pecho–. Lo que quiero decir es que este hijo no es mío. O al menos, yo no lo veo como tal. Siempre ha sido el hijo de Connie.
–Pero genéticamente es hijo suyo –señaló él.
–Sí, lo sé, pero aun así –Ivy tragó saliva–. Un hijo debe ser querido.
–¿Y usted no quiere este hijo?
–Como he dicho, esa no fue nunca mi intención. Es hijo de Connie.
–¿Hijo, en masculino?
Se le había escapado. En realidad, no lo sabía. No había querido pensar en nombres o en si sería niño o niña.
Eso era algo que debía hacer Connie, no ella.
«Pero Connie ha muerto y este niño no tiene a nadie más».
Ivy se dio cuenta de que había vuelto a poner la mano sobre su abdomen, como para proteger al bebé de sus pensamientos.
–Él, ella, aún no lo sé.
–Pero cree que es un niño.
–Da igual lo que yo crea, lo que importa es qué piensa hacer usted ahora que sabe que va a ser padre.
El jeque la miró de arriba abajo, pensativo.
–Ha dicho que no quería formar una familia. ¿Por qué?
Ivy parpadeó, sorprendida por el cambio de tema.
–Eso no es asunto suyo.
–¿Ah, no? Está embarazada de mi hijo, de modo que todo lo que se refiera a usted es asunto mío.
Esa frase, «embarazada de mi hijo» hizo que Ivy se pusiera colorada.
Qué absurdo ruborizarse por algo así, pensó, avergonzada de sí misma.
En fin, parecía evidente que aquel hombre no tenía el menor interés en cuidar de un bebé y sería ridículo dejar al hijo de Connie allí. El viaje había sido una pérdida de tiempo.
«¿Y qué esperabas?».
«¿Pensabas que ibas a dejarle al bebé como si fuera un paquete?».
En realidad, no había pensado en lo que pasaría cuando por fin lo localizase. No había querido pensar en ello porque la realidad de tener un hijo que nunca había querido tener era demasiado aterradora. Ella no tenía medios, no tenía ayuda familiar. Cuidaba de los niños en la casa de acogida, pero se veía a sí misma como una profesora y una cuidadora, no como una madre. Ella no sabría cómo serlo porque nunca había tenido una madre.
Y estaría totalmente sola.
Además, ¿cómo iba a cuidar de un bebé cuando dedicaba todo su tiempo a dirigir la casa de acogida? ¿Cómo iba a atender a un recién nacido cuando tenía tantos otros niños necesitados de atención?
«No pienses en ello. Ve paso a paso».
Ivy se levantó, intentando contener una oleada de pánico.
–No es algo que pueda interesarle –le dijo, con aparente calma–. Una fortaleza llena de hombres no es el mejor sitio para criar a un niño, pero gracias por recibirme. Si alguien pudiese acompañarme de vuelta a la ciudad, se lo agradecería mucho.
El jeque estaba frente a ella, inmóvil como una estatua de piedra, los ojos de color turquesa tan helados como un glaciar.
–¿He dicho que podía marcharse?
–No, pero…
–Porque si cree que voy a dejar que se marche con mi hijo está muy equivocada, señorita Dean.
Capítulo 3
Ivy Dean no recibió esa noticia con agrado. Estaba claramente furiosa, fulminándolo con esos fascinantes ojos de color cobre dorado. Como el buen whisky escocés con el que a veces se daba un capricho después de una operación particularmente difícil.
Por supuesto, no estaba contenta con la situación y él no esperaba que lo estuviese, pero sus sentimientos no tenían importancia.
Ella había decidido ir a buscarlo, una tarea difícil para muchos hombres más experimentados que ella, y si pensaba que no iba a tener interés en el embarazo estaba equivocada.
Al ver cómo se llevaba una mano al vientre sin darse cuenta mientras le explicaba por qué había quedado embarazada para su amiga, Nazir se había sentido invadido por un extraño sentimiento posesivo.
Su padre había sido muy claro: no podía tener hijos. Y sí, cuando era joven se había sentido resentido por tantas reglas, tantas órdenes. Solo más tarde, cuando lo estropeó todo, entendió que su padre no había impuesto reglas arbitrarias por capricho.
No era solo tradición que un hijo ilegítimo de la casa real no pudiera tener más hijos, también lo hacía mejor soldado. Los lazos emocionales eran debilidades que un comandante no podía permitirse y era mejor limitarlos.
Así que Nazir había aceptado su destino. Aunque no había restricciones sobre el matrimonio, nunca podría tener un hijo propio.
Y, al final, había decidido que el matrimonio tampoco era para él. Su padre, que una vez había sido comandante en jefe del ejército del sultán, le había mostrado el camino que debía seguir y él lo había seguido, poniendo toda la energía en su vida de soldado.
El destierro de su padre y su propia existencia significaban que nunca tendría un puesto en el ejército de Inaris. De modo que, tras la muerte de su padre, Nazir había creado su propio ejército, tan poderoso que muchos gobiernos y numerosas empresas privadas lo contrataban con «propósitos estratégicos».
Tenía reglas, naturalmente. No aceptaba contratos para dar golpes de Estado o para desestabilizar gobiernos. Jamás asesinaría a civiles inocentes ni firmaría un contrato con un criminal que quisiera proteger sus propios intereses.
Tenía un estricto código moral y esperaba que sus soldados lo siguieran a rajatabla.
Un «mercenario ético» lo habían llamado en algunos medios de comunicación. Le daba igual. Él invertía el dinero en su ejército y en Inaris. Y, aunque no tenía nada que ver con su hermanastro, el sultán, o el palacio en general, en ciertos círculos era conocido como «el poder detrás del trono», para irritación de su hermanastro.
Pero Fahad no se atrevería a tocarlo. Nazir era demasiado poderoso.
Claro que un hijo lo cambiaba todo. Su hijo, para ser exactos.
Su hijo prohibido.
Él no había esperado tener hijos. Había pensado que esa tonta apuesta en Cambridge sería su única contribución a la reserva genética, pero el destino parecía tener otras ideas.
Y él, que nunca había dejado pasar una oportunidad, no iba a hacerlo ahora.
Tendría que pensar en las implicaciones, evidentemente, pero una cosa estaba clara: ella tendría que quedarse.
–¿Cómo que no va a dejarme ir? –le espetó Ivy.
–Yo creo que lo que he querido decir es evidente.
–Pero yo…
–Usted está deshidratada y quemada por el sol –la interrumpió él–. Su guía ha desaparecido. ¿Cómo piensa volver a Mahassa, a pie?
–Usted podría pedirle a alguien que me llevase.
–No voy a pedirle a uno de mis hombres que la lleve a la ciudad.
–Pero…
–Además, ha venido para saber si yo estaría interesado en ese hijo, ¿no? Pues tendré que pensarlo durante un tiempo ya que no es algo que hubiese anticipado.
–Pero yo no puedo…
–Y usted se quedará aquí hasta que lo haya decidido…
–¡Déjeme hablar! –lo interrumpió ella, furiosa.
De repente, el sentimiento posesivo se convirtió en otra cosa, en algo turbadoramente primitivo.
Él era un soldado y le gustaba pelear, le gustaban los retos. Era algo que también disfrutaba en el dormitorio, por eso le gustaban las mujeres fuertes. Sobre todo, las que lo desafiaban.
Tenía la sensación de que, aunque la señorita Dean parecía una delicada rosa, en realidad tenía una voluntad de hierro y un carácter que intimidaría a muchos hombres.
«Te gustaría poner a prueba ese carácter».
Ah, sí, claro que le gustaría, pero no era ni el sitio ni el momento. Y ella, definitivamente, no era la mujer apropiada.
Tal vez desahogaría sus deseos más tarde, con otra mujer. Tenía un par de «amigas» a las que podía llamar con ese propósito y siempre se mostraban encantadas de verlo.
Nazir miró a la furia que tenía delante, preguntándose si debía dejar pasar la interrupción. No lo haría si fuese un hombre…
«Pero no es un hombre, es la madre de tu hijo».
El sentimiento posesivo se volvió más poderoso, una sensación ardiente que no le gustaba nada, de modo que la aplastó.
Las emociones eran el enemigo de una cabeza despejada. Su padre le había enseñado que un soldado debía divorciarse de sus emociones, aunque las suyas propias hubieran sido, al final, un terrible error.
Obedecer órdenes no requería pensar o sentir y dirigir hombres solo requería un frío intelecto. Un buen líder dirigía con la cabeza, no con el corazón. Esa era una lección que Nazir había aprendido desde muy joven.
–No puede retenerme aquí. Soy ciudadana británica y estoy registrada en el consulado –protestó ella–. Si me ocurre algo, vendrán aquí y pondrán todo patas arriba hasta que me encuentren. No puede amenazarme.
Él la miraba con toda tranquilidad, sin interrumpirla porque sabía que, tarde o temprano, se quedaría sin palabras y sin aliento. Y entonces se daría cuenta de que daba igual lo que dijese o lo que hiciese. Él había tomado una decisión. Le había dado una orden y tendría que obedecer.
–No creo haberla amenazado de muerte, señorita Dean. Solo he dicho que tendrá que quedarse aquí.
Ella levantó la barbilla.
–Su reputación dice otra cosa.
–Pero, como ya se habrá dado cuenta, son solo rumores que yo hago correr para desanimar a mis enemigos y a las visitas indeseadas.
La expresión airada de Ivy Dean casi lo hizo reír y eso lo sorprendió. Pocas cosas lo hacían reír. La vida del comandante de un ejército no estaba llena de alegrías y la expresión en el rostro de la señorita Dean era una agradable distracción.
No le tenía ningún miedo y parecía decidida a salirse con la suya a pesar de estar en una fortaleza llena de soldados de élite que podrían matarla si él daba la orden.
Aunque no lo haría, por supuesto. Jamás le haría daño a una mujer, pero ella no parecía entender que debería tener miedo. Era casi como si no la impresionase.
Bueno, pues eso tendría que cambiar.
–No puedo quedarme más que un par de horas –insistió Ivy–. Quiero volver a Mahassa antes de que anochezca.
No estaría en Mahassa antes de que anocheciese, pensó Nazir. Podría llevarla allí en uno de sus helicópteros, pero no iba a hacerlo. Aún no. Tenía que pensar en las implicaciones de la situación antes de tomar una decisión y hasta que eso ocurriese Ivy Dean se quedaría allí, donde podría vigilarla. A ella y a su hijo.
–Se quedará aquí el tiempo que tenga que quedarse –le informó, mirándola de modo frío, impersonal, como miraría a uno de sus hombres.
Y ella se llevó una mano al abdomen en un gesto protector. Lo había hecho un par de veces, pensó Nazir. Tal vez no era tan ambivalente sobre el bebé como decía.
De nuevo, experimentó esa sensación posesiva, como si le gustase que Ivy Dean se mostrase protectora con su hijo.
Su hijo. Hijo de los dos.
Fuera cual fuera su decisión final, el bebé era una oportunidad y tenía que tratarla como tal.
Ella parecía cansada y era lógico. Había recorrido el desierto para hablar con él. Había que tener valor para hacer eso. Y todo para cumplir la promesa que le había hecho a una amiga.
–Usted sabe que no voy a hacerle daño –dijo de repente, sin saber por qué–. Está a salvo aquí.
Ella levantó la barbilla de nuevo en un gesto orgulloso.
–¿Cree que le tengo miedo? –le espetó, mirándolo de arriba abajo.
–Debería tenerlo –respondió él, intentando disimular que, en el fondo, admiraba su temeridad.
–Pues no lo tengo.
Nazir intentó disimular una sonrisa. Estaba claro que no iba a dejarse impresionar y eso era algo a lo que no estaba acostumbrado.
Claro que sería más convincente si no se hubiese puesto colorada. O si no estuviera mirando su torso, que había quedado al descubierto bajo la chilaba abierta.
Interesante.
Él no era un hombre que ignorase los detalles, por insignificantes que fuesen, y tal vez ese detalle le sería de utilidad más adelante.
–Puede que quiera revisar esa opinión. Además, a pesar de lo que piense de mí, está cansada y necesita líquidos. Y probablemente también necesita comer algo.
–Estoy bien. No se preocupe por mí.
Nazir abrió la puerta y dijo algo en árabe a los guardias. Uno de ellos se dirigió hacia la entrada de la fortaleza y el otro entró obedientemente en la garita.
–Vaya con él, señorita Dean –le ordenó–. La llevará a la biblioteca.
–Estoy bien aquí, gracias.
–Irá donde se le diga que vaya –replicó Nazir, irritado–. Ser tan testaruda no es más que una pérdida de tiempo.
Ella lo fulminó con la mirada, pero por fin asintió con la cabeza.
–Muy bien.
El sutil tono retador despertó en él un calor indefinible, pero hizo caso omiso. Debía tomar una decisión sobre la señorita Dean y el hijo que esperaba, su hijo, pero lo haría pensando con la cabeza y, definitivamente, sin hacer caso de otras partes de su cuerpo.
«Pero disfrutarías haciéndola tuya».
Nazir apartó de sí ese pensamiento. Su propio disfrute era la última de sus preocupaciones y nunca permitía que jugase un papel en sus decisiones.
–No debe aventurarse por el resto de la fortaleza –le advirtió–. Se quedará en la biblioteca, ¿entendido?
–¿No se supone que estoy a salvo aquí?
–Sí, lo está, pero no quiero extraños paseando por el recinto como si fueran turistas. Y no hay nada más que decir –le advirtió Nazir al ver que abría la boca–. Será mejor que obedezca, señorita Dean. Si no lo hace, no le gustarán las consecuencias.
Ivy no quería seguir al guardia, pero no tenía alternativa. O iba con él o…
«No le gustarán las consecuencias».
El eco de las palabras del jeque arañaba sus terminaciones nerviosas como papel de lija.
Había querido negarse, decirle que no podía hablarle así, pero mostrarse testaruda no valdría de nada. No, por desagradable que fuese, en eso tenía razón. Y también tenía razón al decir que debía comer algo.
Incluso podría admitir que estaba cansada, aunque era exasperante que el jeque se hubiese dado cuenta cuando ella intentaba por todos los medios no mostrar debilidad.
Pero cuando le dijo que no iba a marcharse de allí se alarmó. Sabía que él necesitaría tiempo para hacerse a la idea de que iba a ser padre, pero pensó que volvería a Mahassa y esperaría allí durante un par de días hasta que decidiese lo que quería hacer y después tomaría un avión de vuelta a Inglaterra.
No quería estar fuera mucho tiempo porque los niños la necesitaban y, aunque la persona a la que había dejado a cargo de la casa en su ausencia era competente, la verdad era que no se fijaba mucho en los detalles.
Ignorando una punzada de preocupación, ya que no podía hacer nada al respecto, Ivy siguió al guardia al interior de la fortaleza, que era inesperadamente fresco. Los gruesos muros de piedra lo protegían del calor del desierto.
Ivy escuchaba el ruido de las botas del guardia sobre el suelo de piedra mientras la llevaba por una serie de corredores hasta una amplia habitación con un par de estanterías y varias mesas y sillas en el centro. Era un lugar espartano, pero estaba muy limpio.
El guardia señaló una de las sillas, se dio la vuelta sin decir una palabra y cerró la puerta tras él.
Ivy se quedó de pie un momento, mirando alrededor. No había nada blando, nada confortable, ni un sofá en el que tumbarse o un simple sillón. Las sillas eran de madera, pero desde las ventanas podía ver un patio asombrosamente verde, un alivio para los ojos después de recorrer el árido desierto. El patio estaba lleno de plantas y árboles e incluso había una fuente, el alegre sonido del agua traspasando los gruesos muros de piedra.
Qué extraño encontrar aquel paraíso en medio de una fortaleza gobernada por un notorio caudillo del desierto.
Ivy volvió a pensar en Nazir Al Rasul, en sus asombrosos ojos, tan claros y tan fríos. No parecía un hombre que disfrutase de un jardín. No parecía un hombre que disfrutase de nada en realidad.
¿Qué clase de padre sería? Uno severo, claro. Y muy estricto. Seguramente no le gustaban los niños. Desde luego, no se había mostrado contento al recibir la noticia.
¿Pero de verdad quería involucrar a un hombre como él en la vida del hijo de Connie?
Tal vez había sido un error ir allí.
«Pero al menos el niño tendría un padre, algo que tú nunca tuviste».
Ivy se dio la vuelta y paseó por la biblioteca, turbada por unos pensamientos que no tenían nada que ver con la situación. Lo que importaba era el hijo que esperaba y si lo mejor para ese hijo era tener un padre, aunque fuese el severo Nazir Al Rasul, tendría que lidiar con ello.
«¿Pero y si no quiere saber nada de su hijo?».
Ivy se detuvo. Había hecho lo posible para no pensar eso porque no tenía respuestas. El tratamiento de Connie había fracasado de repente y no tuvieron tiempo para hacer planes. O daba al bebe en adopción o se quedaba con él. Y como la idea de dar al hijo de Connie en adopción le resultaba insoportable, la única solución sería quedarse con él.
«¿Madre tú? Lo dirás de broma».
Ella no sabía nada sobre la maternidad o sobre la familia porque no había tenido una propia. Hija de una mujer soltera, los Servicios Sociales se habían hecho cargo de ella a los tres años, cuando su madre murió.
Había crecido en la casa de acogida que ahora dirigía, la única niña que no había sido adoptada. Habían sido unos años muy difíciles, pero al final todo terminó bien ya que el responsable oficial de la casa valoraba su organización, por eso le había dado el empleo.
Pero ser organizada no la convertía en una buena madre. Una madre debía querer a su hijo y su experiencia con el amor era inexistente. En la casa de acogida habían atendido sus necesidades, pero no le importaba a nadie. Nadie la había querido.
¿Y cómo iba a darle a un niño lo que ella no había recibido nunca?
Podría intentarlo, desde luego, ¿pero y si no lo conseguía? Le había prometido a Connie que cuidaría de su hijo…
Una mujer vestida con un uniforme negro entró entonces con dos bandejas en las manos. Después de saludarla con la cabeza, dejó las bandejas sobre una de las mesas y luego volvió a salir sin decir una palabra.
Ivy miró las bandejas, asombrada. Había esperado un sencillo sándwich y un vaso de limonada, pero aquello era un banquete.
Había sándwiches con diferentes rellenos, cortados con todo cuidado y perfectamente colocados sobre una de las bandejas. En la otra, un plato de delicadas magdalenas que parecían recién hechas y una jarra de limonada con una ramita de menta.
Ivy frunció el ceño. Parecía algo que servirían en un hotel de cinco estrellas, no una comida preparada en una fortaleza en medio del desierto.
¿Quién lo habría preparado? Porque aquello era claramente el trabajo de un chef, no el simple cocinero de un cuartel.
Ivy quería encontrar algún fallo para no tener que comérselo, pero sabía que solo era porque el jeque la ponía nerviosa con su autoritaria actitud.
Pero esa no era buena razón para no comer cuando le hacía tanta falta. Y si no por ella, al menos debía hacerlo por el bebé, de modo que se tragó el orgullo y se llevó uno de los sándwiches a la nariz ya que había ciertas cosas que no podía comer estando embarazada. Aquel sándwich en particular olía a pepino y se le hizo la boca agua. Cuando por fin le dio un mordisco tuvo que admitir que estaba delicioso.
Cinco minutos después se había comido todos los sándwiches y todas las magdalenas, que eran ligeras como el aire.
También se bebió la limonada, más que irritada al escuchar la voz del jeque en su cabeza advirtiéndole que bebiese despacio cuando ella querría bebérsela de un trago. Pero eso sería un error. Dejarse llevar por su carácter siempre era un error.
Mientras bebía, se acercó a las estanterías para mirar los títulos. Eran clásicos y parecían no haber sido abiertos nunca. En realidad, era una biblioteca muy pobre.
Como no encontró nada de interés, paseó distraídamente por la habitación. En general, no le gustaba estar sentada y prefería ocuparse en algo, pero allí no había nada que hacer. Tenía el móvil en la mochila, pero estaba descargado y no veía enchufes en la habitación.
Suspirando, empujó la puerta, convencida de que estaría cerrada con llave, pero no era así. El largo corredor estaba completamente silencioso, pero podía oír voces a lo lejos y también ruido de máquinas.
El jeque le había dicho que no se moviese de la biblioteca, pero no podía esperar que se quedase allí sin hacer nada. Tal vez debería buscarlo y preguntar cuánto tiempo iba a retenerla en la fortaleza. Además, ¿cómo iba a descansar cuando no había más que duras sillas de madera?
«El problema no son las sillas».
Ivy no quería pensar que estaba sola en medio del desierto, en una fortaleza llena de hombres. O en el autoritario jeque.
En realidad, su aprensión tenía más que ver con una presencia diminuta que, sin embargo, la afectaba poderosamente. Una presencia a la que había intentado resistirse con todas sus fuerzas mientras enredaba sus diminutos tentáculos en su corazón.
Podía decirse a sí misma que era hijo de Connie y no tenía nada que ver con ella, pero su amiga había muerto y ese bebé no tenía a nadie más. Y ella tenía miedo porque temía defraudarlo, temía no ser la clase de madre que el bebé merecía.
Connie debería haber sido su madre…
«Connie ha muerto. Solo quedas tú».
Ivy tomó aire, llevándose las manos al vientre sin darse cuenta. Aquello era por Connie y por el bebé. Tenía que descubrir qué estaba pasando y no podría descansar hasta que lo hiciese.
Armándose de valor, salió al estrecho pasillo y se detuvo un momento, aguzando el oído. Decidió ir hacia la derecha, siguiendo el sonido de las voces, con el corazón acelerado.
–La biblioteca no está en esa dirección, señorita Dean –dijo una voz a su espalda.
Ivy se detuvo, conteniendo el aliento. ¿De dónde había salido el jeque? No lo había visto, no lo había oído. Había aparecido como un fantasma.
Los anchos hombros de Nazir Al Rasul bloqueaban el estrecho pasillo. Seguía llevando la chilaba negra y su torso bronceado era visible entre los bordes de la tela.
Y, al parecer, su respuesta en la garita no había sido una aberración momentánea porque sintió la misma oleada de calor que había sentido entonces.
Era ridículo. ¿Qué le pasaba?
Había visto más de un torso desnudo, si no en la vida real, al menos en la televisión y en el cine. Y ningún torso desnudo había hecho que se ruborizase.
Se irguió todo lo que pudo, que no era mucho ya que era más bien bajita. La altura y anchura de aquel hombre hacía que el pasillo pareciese aún más estrecho, oscuro e impenetrable.
De repente, Ivy experimentó una sensación de claustrofobia. Sus ojos de verdad eran de un color extraordinario, clarísimos, enmarcados por unas pestañas largas y espesas, pero tan fríos como la luz de un reflector barriendo las esquinas de su alma, dejando al descubierto todos sus secretos.
–No iba a la biblioteca. Si puede llamarse biblioteca a ese sitio –respondió por fin con voz temblorosa–. Iba a buscarlo.
–Le ordené que no se moviese de allí.
Ivy tragó saliva.
–Dijo que no quería que pasease por aquí como si fuera una turista, pero no estoy paseando. Iba a buscarlo. Quería saber qué está pasando.
–Ha desobedecido una orden.
Ella suspiró.
–Yo no soy uno de sus soldados, señor Al Rasul. No estoy a sus órdenes, así que no he desobedecido.
Si la respuesta lo había enfadado no dio señales de ello. Su expresión seguía siendo helada e Ivy sintió el absurdo deseo de hacer algo que lo enfadase, que lo hiciese reaccionar. Algo que provocase un brillo en esos helados ojos azules, algo que turbase de algún modo esa máscara inexpresiva.
«Y solías preguntarte por qué nadie te había adoptado».
Bueno, ella sabía por qué. Tenía un carácter fuerte y odiaba que le diesen órdenes. Al parecer, eso era indeseable en una niña, pero eran rasgos muy útiles para una adulta e Ivy había aprendido a usarlos a su favor, especialmente cuando se trataba de proteger a los niños de los que era responsable.
Pero lidiar con trabajadores sociales y funcionarios era muy diferente a lidiar con un hermético jeque, que en ese momento se volvió hacia uno de sus guardias.
–Acompaña a la señorita Dean a la biblioteca –le ordenó–. Y luego cierra la puerta con llave.