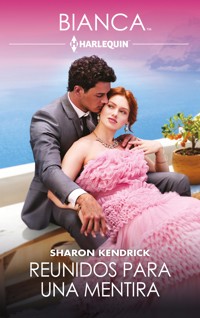4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
El secreto de la cenicienta Sharon Kendrick La cenicienta desvelaría su secreto… en Navidad. Amor en la ciudad de la música Jules Bennett La cantante de country Hannah Banks quería lo que no debía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 278 - noviembre 2021
I.S.B.N.: 978-84-1105-239-9
Índice
El secreto de la Cenicienta
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Amor en la ciudad de la música
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
NO PUEDO –gimió Hollie mientras sostenía el vestido.
Era muy navideño: corto y de un verde vivo que brillaba a la luz del hotel donde se celebraba la fiesta. Se lo volvió a probar por encima.
–No puedo ponérmelo, Janette.
Su jefa enarcó las cejas.
–¿Por qué?
–Porque es… –Hollie titubeó.
Normalmente era una empleada servicial y complaciente. Trabajaba duro y hacía lo que le pedían, pero para todo había un límite.
–Es un poco pequeño.
Pero a su jefa no le interesaban sus objeciones. De hecho, estaba más ensimismada de lo habitual y de especial mal humor desde que, esa mañana, se había partido una uña y se le había enganchado en la media.
–A tu edad, puedes llevar perfectamente un vestido tan atrevido como ese –afirmó Janette mientras colocaba bien un puñado de muérdago–. Seguro que te está bien, Hollie, y, desde luego, supondrá un cambio en la ropa que llevas.
–Pero…
–No hay peros que valgan. Patrocinamos esta fiesta, por si lo has olvidado. Y puesto que una de las camareras no se ha presentado y vienen tantas personalidades, no podemos andar faltos de personal. Lo único que tienes que hacer es disfrazarte de elfo durante un par de horas y servir canapés.
Janette se encogió de hombros.
–Yo misma me pondría el disfraz si fuera unos años más joven, sobre todo porque Máximo Díaz ha confirmado su asistencia. Es, en potencia, nuestro cliente más valioso. Y si la compra de su hotel se produce antes de Navidad, recibirás una buena bonificación. Seguro que no lo has olvidado, ¿verdad?
Hollie negó con la cabeza. ¿Cómo iba a haberse olvidado de Máximo Díaz y del revuelo que se organizaba cada vez que aparecía en el pueblo del condado de Devon, al que ella se había trasladado, después de que sus ahorros pasaran a manos ajenas? ¿Cómo iba a olvidarse de un hombre que parecía un ángel negro y vengador, caído a la tierra vestido con un traje hecho a medida?
El corazón se le aceleraba siempre que la miraba con sus negros ojos, y se sentía como una mariposa sujeta con un alfiler a un papel.
Seguro que cualquier mujer se sentía así en su presencia. Había notado cómo lo miraban las mujeres cuando entraba en la agencia inmobiliaria en que ella trabajaba; cómo atraían las miradas sus poderosos músculos y el color oscuro de su piel. Era un hombre que simbolizaba una sexualidad y virilidad que la asustaban y excitaban por igual y, por mucho que lo intentara, era incapaz de permanecer indiferente ante él.
Claro que él no se había fijado en ella. Un multimillonario español no solía fijarse en una mujer anodina que trabajaba sin descanso al fondo de una oficina. A veces, ella le preparaba una taza de café, acompañada de una galleta de las que hacía en casa. Se la comía mirándola sorprendido, como si no estuviera acostumbrado al sabor dulce. Y probablemente no lo estuviera, porque «dulce» no era una palabra que se asociara fácilmente con el magnate, sino otras como «duro» y «oscuro».
Janette la seguía mirando y Hollie sonrió.
–Claro que recuerdo al señor Díaz, un cliente muy importante.
–Así es. Por eso, los peces gordos locales están ansiosos de conocerlo. Va a tener un enorme impacto en esta zona, sobre todo si convierte el viejo castillo en un hotel como era antes, lo cual implicaría que no tendríamos que utilizar este sitio horrible para nuestras fiestas oficiales.
–Sí, lo sé.
–Entonces, ¿lo harás?
–Lo haré.
–Excelente. Date prisa en cambiarte. Te he traído unos zapatos míos. Creo que tenemos el mismo número. Y suéltate el cabello por una vez. No sé por qué te empeñas en disimular lo más bonito que tienes.
Hollie agarró la prenda y salió. Aunque faltaban dos meses para Navidad, el hotel estaba adornado como si ya hubiera llegado. Pero ella no se quejaba de que la fiesta se celebrara antes cada año, porque la Navidad suponía una agradable alteración de la rutina habitual. Y aunque no tuviera familia con quien celebrarla, no le importaba. Era una época en que los desconocidos entablaban conversación y que conllevaba la esperanza de que las cosas mejorarían, y a Hollie le encantaba esa sensación.
En el oscuro vestuario subterráneo, Hollie sacudió el vestido verde y las medias de rayas rojas y blancas. Los zapatos de tacón de Janette eran peligrosamente altos. Se quitó el vestido, las medias y los mocasines y se puso el disfraz de elfo con dificultad. Cuando se subió la cremallera comprobó que sus reservas estaban fundadas porque la persona que le devolvía el reflejo del espejo era…
Irreconocible.
Y no solo porque estuviera disfrazada.
La camarera que no se había presentado debía de ser más baja, porque el vestido apenas le llegaba a medio muslo. También debía de ser más delgada, porque la tela se le ajustaba al cuerpo de forma exagerada resaltándole los senos y la cintura de un modo que distaba mucho de su estilo habitual de vestir.
Parecía…
Se puso muy nerviosa. Parecía una desconocida. Se asemejaba a su madre cuando esperaba la visita de su padre, como si la ropa ajustada pudiera ocultar la incompatibilidad esencial que había entre ambos, como si los adornos fueran lo único que una mujer necesitaba para que un hombre la quisiera.
Y no había servido de nada. Recordó la amargura que distorsionaba los rasgos de su madre después de que su padre se marchara dando un portazo.
«No puedes hacer que un hombre te ame, Hollie, porque los hombres son incapaces de amar».
Era una lección que no había olvidado.
Quería quitarse aquella ropa e irse a casa a estudiar una nueva receta de tarta que pensaba preparar el fin de semana y a soñar con el día en que, por fin, abriría su propio negocio y sería independiente.
Un año más ahorrando y tendría el dinero que necesitaba. Pero esa vez lo haría sola, en Trescombe, un pequeño pueblo de Devon, no en una gran ciudad como Londres, donde era muy fácil que una persona como ella se volviera invisible.
¿Había sido esa pérdida de confianza en sí misma lo que hizo que no prestara atención a su alrededor hasta que un día descubrió que todo su dinero había desaparecido porque su supuesta mejor amiga se lo había robado? Había aprendido la dolorosa lección. No volvería a dejarse engañar por alguien a quien considerara un amigo. Su confianza en la naturaleza humana había disminuido.
¿Y no era esa una razón para conseguir que la fiesta fuera un éxito? La compra del viejo castillo por parte de Máximo Díaz anunciaba una edad de oro para el turismo local y Hollie quería formar parte de ella. Y aunque el enigmático español no fuera el candidato ideal para desempeñar el papel de salvador del pueblo, a veces la vida te sorprendía. El hecho de que alguien fuera increíblemente rico no implicaba que no fuera buena persona.
Recordó lo que le había dicho Janette y se soltó el cabello. Era abundante, de color castaño claro, y le caía sobre los hombros y lo senos, ocultando el excesivo escote.
El toque final era un gorro rojo y verde con una campanita en la punta que sonó como una caja registradora cuando Hollie se lo puso, lo que la hizo sonreír. Pronto abriría su tetería y, aunque no pensaba disfrazarse de aquella manera, la fiesta de esa noche sería una buena práctica para su futura profesión de servir al público. Se dirigió a la puerta tambaleándose un poco, a causa de los altos tacones.
¿Un elfo navideño?
No sería tan difícil serlo.
Máximo Díaz no quería estar allí.
A pesar de que estaba apunto de llevar a cabo un proyecto empresarial que le reportaría aún más millones, se sentía más distante que de costumbre.
Miró a su alrededor. La sala estaba adornada como si fuera Navidad, aunque estaban en octubre. Había un abeto gigante junto a una pared y lucecitas doradas y plateadas brillaban en cada rincón. Parecía que la Navidad había llegado antes de tiempo a aquel pueblo.
Apretó los dientes.
La verdad era que, en aquel momento, no deseaba estar en ningún sitio; ni en su casa de Madrid ni en la de Nueva York ni, desde luego, en Devon. A todas partes iba consigo mismo y lo acompañaban pensamientos que no dejaban de acosarlo. Por primera vez en su vida le resultaba difícil desconectar, lo cual lo inquietaba.
A lo largo de su vida había tenido problemas, por supuesto. Todo el mundo los tenía, pero a veces creía que a él le habían tocado más de la cuenta. Hechos deprimentes y sombríos que había superado gracias a su fuerza de voluntad. Había aprendido a mantener un férreo autocontrol y se vanagloriaba de su capacidad de superar la adversidad, de salir del caos indemne y más fuerte, como el ave fénix renaciendo de las cenizas.
Pero, por aquel entonces, la juventud y la ambición estaban de su parte y lo protegían del dolor y el sufrimiento. Había llegado a la conclusión de que era uno de esos escasos afortunados que eran inmunes al dolor. Y si eso implicaba que los demás, generalmente las mujeres, lo considerara frío e insensible, le daba igual.
Pero ¿quién se habría imaginado que la muerte de alguien a quien despreciaba le partiría el corazón?
Hacía años que no la veía. Tenía buenos motivos para no hacerlo. Debería haber sentido ira y resentimiento al despedirse de la mujer que lo había dado a luz, cuando acudió a su lecho de muerte al pedírselo las monjas que la habían cuidado en sus últimos días. Sin embargo, no fue así. Su reacción lo sorprendió y lo encolerizó, porque no deseaba sentirse de ese modo. Al sostener la mano de su madre en las suyas, sintió un profundo pesar, una sensación de que perdía algo para siempre.
Y esos sentimientos eran ajenos a él.
Pero debía seguir adelante. Superar aquel dolor sin sentido y hacer como si no lo hubiera experimentado. Lo superaría. Siempre lo hacía. Y se perdonaría a sí mismo por aquella incursión en el sentimentalismo.
Seguiría escalando inexorablemente hacia la cima. Continuaría incrementando su fortuna construyendo carreteras y líneas férreas en distintos países y conseguiría un volumen de negocios que causaría la frustración y admiración de sus competidores. Sin embargo, la fortuna acumulada no le había deparado la satisfacción que buscaba, aunque, ciertamente, hacía que las mujeres miraran a su alrededor con los ojos como platos cuando entraban en una de sus casas o se montaban en su jet privado.
Le gustaba el éxito, no por su aspecto material, sino por la sensación de haber logrado algo que le producía. Era como si tuviera que demostrar su valía, si no a sus padres, que lo habían rechazado, a sí mismo.
–¿Desea algo de comer, señor Díaz?
Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Se volvió y vio a una mujer con una bandeja en la mano. Lo que le llamó la atención fue su aspecto.
¿Le resultaba tentadora? Podría muy bien ser así.
Entrecerró los ojos ante semejante idea, ya que la mujer estaba un poco ridícula con aquel disfraz. Ridícula, en efecto, pero también sexy. Muy sexy.
De pronto, se le secó la boca y tuvo dificultades para respirar. Tragó saliva y siguió examinándola. Le resultaba familiar. El terciopelo verde hacía que resaltara su piel de porcelana. Sus largas piernas parecían llegarle a las axilas, una ilusión a la que contribuían, indudablemente, los zapatos rojos de altísimo tacón.
No llevaba maquillaje en su pálido rostro y la ondulación de su brillante cabello hizo que experimentara algo que llevaba mucho tiempo sin sentir: un insistente deseo que le recorrió las venas como dulce miel.
Hizo una mueca. Era imposible que la libido, que últimamente lo había abandonado, se le hubiera despertado por algo tan disparatado como una mujer disfrazada.
–Puedo ofrecerle una selección de deliciosos canapés –dijo ella atropelladamente y la dulzura de su voz volvió a resultarle familiar.
–Tenemos canapés de piña y queso, vol-au-vents y miniquiches, si prefiere.
–¿Miniquiches? –repitió él en tono sardónico observando aquella masa, que le resultó irreconocible.
Ella lo miró. Se había puesto colorada.
–Sé que no le gustan a todo el mundo.
–Y que lo diga.
–Pero el Patronato de Turismo sugirió que optáramos por un tema retro.
A él le pareció encantador su sonrojo.
–¿Por qué?
–Porque la Navidad es una época nostálgica.
–Pero no estamos en Navidad. Faltan semanas.
–Lo sé, pero son fiestas que ponen a la gente de buen humor. Y todo tiene mejor aspecto con los adornos y el árbol.
–Lamento estar en desacuerdo –dijo él mirando despreciativamente el abeto y los falsos regalos apilados alrededor–. Es monstruoso.
–Parece que no le gusta la Navidad.
–Si quiere que le diga la verdad, la odio.
–Pues es una pena –dijo ella mordiéndose el labio inferior–. ¿Desea una copa de champán? Puedo traerle una del bar.
Máximo ya se imaginaba la calidad del champán, pero la expresión preocupada de ella le impidió pronunciar la ácida respuesta que pensaba darle. De repente, se dio cuenta de que era injusto pagarlo con ella. Para él, aquella fiesta solo era una necesidad social que facilitaría sus ambiciosos planes. Y ella únicamente hacía su trabajo.
Y esa primera impresión de que la conocía cristalizó en algo más sólido. Le examinó el rostro con más atención, porque la belleza de sus ojos grises había despertado en él algo más que un vago recuerdo.
–¿No nos conocemos?
–No se puede decir que me conozca, señor Díaz. Nos hemos visto algunas veces, cuando ha ido a la oficina. Trabajo en la agencia inmobiliaria que ha contratado para comprar el castillo. Suelo estar…
–Sentada a un escritorio. Sí, claro, ahora me acuerdo.
Era un remanso de paz durante las negociaciones, a diferencia de su jefa, brusca y depredadora como pocas. Le preparaba un café, acompañado de un dulce delicioso. Pero su ropa era discreta y llevaba el abundante cabello recogido en un moño. Recordó que había pensado que sería la secretaria ideal.
No se imaginaba que aquella ropa escondía un cuerpo sensacional, por lo que le resultaba difícil conciliar dos imágenes tan distintas de la misma mujer.
–¿A qué se debe el repentino cambio de puesto y de ropa?
–Es horrible, ¿verdad? –susurró ella.
–No sé si elegiría esa palabra. Si quiere que le diga la verdad, creo que le queda bien.
–¿En serio? –pareció sorprendida y encantada.
Su evidente timidez estaba haciendo estragos en los sentidos de Máximo. Su forma de morderse el labio inferior atraía su atención a su boca, que se curvaba en una sonrisa tímida. Le pareció que lo invitaba a besarla. Negó con la cabeza al tiempo que se decía que había muchas mujeres más adecuadas para saciar sus deseos que una joven administrativa disfrazada.
–¿Está pluriempleada?
Ella volvió a bajar la voz, por lo que él tuvo que inclinar la cabeza para oírla. Aspiró su delicado aroma, que le resultó increíblemente provocativo.
–La camarera que habían contratado les ha fallado en el último momento. Y me han pedido que…
–¡Ah, estás ahí, Máximo! Oculto en las sombras como un apuesto conquistador.
Una voz chillona interrumpió la conversación. Janette James se les había acercado. Tenía la misma expresión de siempre que lo veía, una que él había observado muchas veces, sobre todo en mujeres divorciadas de mediana edad.
–Espero que Hollie te esté cuidando bien. Seguro que sí, a juzgar por el tiempo que lleva aquí –dirigió a Máximo una sonrisa depredadora, antes de volverse hacia Hollie–. Hay otras personas en la sala, bonita, aunque sea tentador monopolizar al señor Díaz. Y están hambrientas, así que acércate a ellas. El alcalde no deja de mirar en tu dirección.
Hollie asintió y se alejó, consciente de que Máximo Díaz la miraba. Los zapatos le hacían mover las caderas de un modo que esperaba que no llamara la atención hacia sus nalgas. Llegó donde estaba el alcalde y siguió sonriendo mientras él se metía un canapé de salchicha en la boca.
Pensó en lo que su jefa le acababa de decir. ¿Había monopolizado al español? Tal vez. Desde luego que la había dejado paralizada. Acunada por el timbre de su voz, con aquel acento, había sido incapaz de apartar la vista de su hermoso rostro. Pero se dio cuenta de que ella había captado toda su atención: la había mirado todo el tiempo, había hablado con ella y la había escuchado como si su opinión le importara.
Volvió la cabeza y vio que otras personas se acercaban a él, como si su descarada masculinidad las atrajera como un imán.
–Es guapo, ¿verdad? –dijo el alcalde con ironía–. He notado que las mujeres se lo comen con los ojos.
Hollie se estremeció. Y ella había hecho lo mismo que las demás: babear como si fuera una adolescente en un concierto.
–Supongo que le interesa a todo el mundo porque está a punto de convertirse en un terrateniente local.
–¿Eso cree? ¿No le parece más bien que lo hacen por el tamaño de su cartera y porque parece una estrella del rock?
–Claro que no –contestó ella al tiempo que se disculpó para proseguir con su tareas élficas con renovado empeño, para redimirse a ojos de su jefa. Sin embargo, no dejaba de pensar en el hombre de ojos negros, a quien ahora monopolizaba un miembro del Parlamento. Máximo Díaz la había inquietado y desconcertado porque, al mirarla como lo había hecho, se sintió…
Distinta, como si no fuera Hollie Walker, como si otra mujer se hubiera apoderado de su cuerpo. Durante la breve conversación que habían mantenido, la vista se le había desviado a sus sensuales labios, que invitaban a pecar, mientras se preguntaba cómo sería que la besara. Y también experimentó curiosidad por saber qué sentiría si la abrazara alguien que parecía tan fuerte.
Era una locura.
Un hombre como él estaba fuera de su alcance. Era un playboy internacional que salía con mujeres que ocupaban las portadas de las revistas del corazón, en tanto que ella era una virgen de veintiséis años.
A veces pensaba que podrían definirla las cosas que no había hecho.
Era cierto que se había ido a vivir a Londres, y había acabado como había acabado, pero nunca había intimado con un hombre. No había estado desnuda en brazos de ninguno ni desayunado con ninguno a la mañana siguiente ni se había ido de vacaciones ni le habían regalado una joya por amor.
Tal vez fuera culpa suya. La gente consideraba que vestía de forma muy conservadora para su edad, pero esas personas no sabían lo que era criarse con una mujer que se servía del atractivo sexual como un arma, que se pintaba como una prostituta y se embutía en una ropa ajustadísima con el único propósito de hacer alarde de su fabuloso físico.
Su madre se había pasado años intentando atraer la atención de alguien que no la deseaba y Hollie había visto repetidamente el humillante espectáculo. Y se había jurado que no se comportaría así. Una mujer ya no necesitaba que un hombre la definiera, y ella iba a vivir como quisiera.
Recogió platos y copas vacíos y, cuando volvió a mirar, Máximo había desaparecido y los invitados comenzaban a marcharse. Se le cayó el alma a los pies.
¡Ni siquiera lo había visto irse!
Acabó de recoger y bajó al sótano a cambiarse. Al volver a subir, ya no quedaba casi nadie.
Alguien había apagado las luces del árbol. El hotel parecía desierto, cuando salió por la puerta de servicio. No se esperaba que estuviera diluviando. No llevaba paraguas, así que se empapó mientras se dirigía a la marquesina del autobús, que tampoco le proporcionó mucha protección. Miró hacia arriba. ¿Por qué no había reparado el ayuntamiento el agujero del techo?
Escudriñó, en vano, el horizonte con la esperanza de ver las luces del autobús. Y ya pensaba en llamar a un taxi, daba igual lo que costara, o en desafiar los elementos y volver andando, cuando un gran coche oscuro apareció en la calle y se detuvo ante ella.
Era un coche elegante y caro, que parecía completamente fuera de lugar en una pueblo como aquel, sobre todo porque iba conducido por un chófer. A Hollie, el corazón le dejó de latir al reconocer a la persona que iba en el asiento trasero.
El escalofrío que la recorrió de arriba abajo no fue a causa del agua que la empapaba, sino de la mirada de ébano de Máximo Díaz, que la traspasó como una espada. Vio que hacía una mueca de resignación.
–Suba –fue lo único que dijo.
Capítulo 2
DÓNDE vamos? –preguntó Máximo, mientras Hollie se sentaba a su lado y el chófer le cerraba la puerta.
–Iba a casa.
–Eso ya me lo figuraba. ¿Dónde vive?
–A la salida del pueblo, cerca del páramo. Es usted muy amable, señor Díaz.
–No se me conoce por mi amabilidad, pero hay que ser muy insensible para pasar de largo ante una mujer en una parada de autobús, en una noche como esta –observó las gotas que le resbalaban por las mejillas y bajó la voz–. El asunto es si quiere que la lleve a casa. ¿No la ha prevenido su madre para que no acepte la invitación de un desconocido?
–Usted no es precisamente un desconocido. Y, puesto que me lo ha ofrecido, acepto. Gracias. Hace un tiempo de perros. Es usted muy amable.
Máximo estuvo a punto de reírse al oír que volvía a decirle que era amable. Dio un golpecito en el cristal y el coche arrancó. ¿Cuándo había sido la última vez que se lo dijeron? Las enfermeras que cuidaron a su madre no tendrían esa opinión de él. Un buen hijo no abandonaba a su madre moribunda ni permanecía con los ojos secos al exhalar ella el último suspiro.
–Llámame Máximo. Y abróchate el cinturón.
–Lo intento.
Él le apartó las manos y se inclinó hacia ella para abrochárselo. Al hacerlo, volvió a aspirar su aroma, que parecía más de jabón que de perfume. Y se preguntó si su comportamiento se debía a un arranque de caballerosidad o a otra cosa. Porque la realidad era que esa noche la había deseado, que no solo había pensado en ella como una posible secretaria.
De todos modos, no pretendía llevarlo más allá. ¿Qué sentido tenía? Ella era una mujer de un pequeño pueblo y él estaba de paso. Y no le gustaban las aventuras de una noche. Nunca las había tenido. Podían ser complicadas, y las complicaciones era algo que evitaba a cualquier precio.
Así que se había marchado de la fiesta convencido de que pronto la olvidaría, al menos hasta que volviera a encontrarse con ella, si es que lo hacía. Solo que, entonces, ella volvería a llevar su discreta ropa, no aquel vestido corto y ajustado que lo había deslumbrado. Y eso sería todo. No pensaba quedarse en aquel pueblo claustrofóbico ni un segundo más de lo necesario. Firmaría el contrato y no volverían a verle.
Sin embargo, el destino había conspirado para ponerla en su camino, en sentido literal. Y ya no era un elfo, sino una mujer empapada y despeinada esperando en la acera. Y tiritando.
–Tienes frío.
–Un poco.
Máximo dijo al chófer que subiera la calefacción.
–¿Qué tal? ¿Mejor?
–Mucho mejor.
Ella se removió en el asiento.
–¡Qué raro! Hasta noto más caliente el asiento.
–Es porque se calienta.
–¿Los asientos de este coche tienen calefacción?
–No es un invento innovador. La mayoría de los coches la tienen.
Se produjo un breve silencio.
–No tengo coche.
–¿Lo dices en serio?
–Sí –negó con la cabeza y varias gotas salpicaron a Máximo–. Nunca he tenido un motivo para tenerlo. Antes vivía en Londres, donde es imposible aparcar, y aquí no lo necesito. Hay que girar a la derecha, allí, pasada la farola.
Máximo hizo un gesto al chófer por el espejo retrovisor.
–¿Cómo te las apañas sin coche?
–Voy andando, cuando hace buen tiempo, o en bicicleta. Las carreteras campestres son maravillosas en primavera.
Él se imaginó, sin querer, a una mujer en bicicleta con el cabello al viento pedaleando por una carretera con flores en la cuneta. Y a esa fantasía romántica, tan impropia de él, le estaba añadiendo el canto de los pájaros cuando oyó que a ella le castañeteaban los dientes.
–Sigues teniendo frío.
–Sí, pero ya hemos llegado. Es la última casa, justo antes de que la carretera se convierta en un camino embarrado –dijo señalando una casita a lo lejos.
El coche se detuvo y Máximo vio que el chófer se desabrochaba el cinturón de seguridad para abrir la puerta, pero algo lo obligó a detenerlo murmurando que lo haría él.
Se bajó del coche y lo rodeó para abrirle la puerta a Hollie. Y, mientras lo hacía, se decía que no había necesidad de comportarse como un portero chapado a la antigua, cuando ya lo había hecho como el buen samaritano al llevarla a su casa.
–Te vas a mojar –protestó ella.
–Sobreviviré.
Ella lo miró con expresión vacilante.
–¿Quieres…? –alzó la vista hacia la casa y luego volvió a mirarlo a él–. ¿Quieres venir a tomarte un café, para mostrarte mi agradecimiento? No, es un ofrecimiento estúpido. Olvídalo. No he dicho nada –negó con la cabeza como si estuviera avergonzada–. Seguro que te esperan en otro sitio.
Observó la expresión de duda en el rostro de ella, semejante a las dudas que él experimentaba, porque aquel no era su estilo. No frecuentaba casas como aquella ni conocía a mujeres como ella. Hacía tiempo que había abandonado la mediocridad y no había vuelto la vista atrás.
–No tengo que ir a ningún sitio. Me encantaría tomarme un café. Pero vamos a darnos prisa para no seguirnos mojando.
Mientras la seguía por el estrecho sendero, Máximo se dijo que aún no era tarde para cambiar de idea. Podía volver al hotel, trabajar un poco e incluso llamar a esa modelo que llevaba meses mandándole mensajes. El elfo navideño entraría en su casa, se quitaría el chorreante abrigo y eso sería todo. Se sentiría un poco decepcionada, claro, pero se le pasaría pronto.
Agachó la cabeza para entrar en la casita y notó la gélida temperatura.
–Ya sé que hace mucho frío. Apago la calefacción cuando no estoy –explicó ella riendo nerviosamente al tiempo que encendía una lámpara.
Él no tuvo que preguntarle el motivo. Ella tal vez le dijera que no quería desperdiciar energía, pero él sospechaba que la verdadera razón era económica. ¿Por qué, si no, iba a estar pluriempleada y a vivir en aquel humilde entorno?
Miró a su alrededor. La alfombra estaba descolorida y las cortinas que ella acababa de cerrar no se unían en el centro. Sin embargo, el cojín del sofá parecía artesano y el lirio rojo que había en un tiesto, en el centro de la mesa, era sorprendentemente bello. De pronto, lo reducido de la habitación le resultó dolorosamente familiar, a pesar de que se había criado en el noroeste de España y aquello era Inglaterra.
Se le encogió el corazón porque hacía tiempo que no pisaba sitios que no fueran lujosos y creía que los recuerdos de su pobreza habían desaparecido. Durante mucho tiempo quiso olvidarlos; mejor dicho, necesitó olvidarlos, pero ahora regresaban de forma torrencial.
Recordó el frío y el hambre, la necesidad de sobrevivir sin que los demás se enteraran de que el jersey que llevaba no era lo bastante grueso y de que las botas tenían agujeros por los que le entraba el agua. Lo más increíble era que ansiara lo que había tenido, aunque fuera malo. Cuando era pobre solo deseaba ser rico, y ahora que tenía mucho más dinero del que necesitaba, ¿no era culpable de ponerse sentimental con las dificultades del pasado?
–Voy a prepararte el café –dijo ella con expresión ansiosa. Tal vez, al ver la tensión de su rostro, lo había interpretado como que desaprobaba lo que veía, que la estaba juzgando. Él que no tenía derecho a juzgar a nadie.
Salvo a sí mismo.
–No, sécate primero. El café puede esperar.
–Pero…
–Hazlo –dijo él con dureza.
Hollie asintió y subió las escaleras corriendo, muy emocionada. Se quitó la ropa mojada y la metió en la cesta de la ropa sucia. Buscó algo que ponerse y sus manos se detuvieron en su mejor vestido de lana mientras pensaba lo extraño que le resultaba que Máximo Díaz estuviera abajo, porque los únicos hombres que entraban en aquella casa eran técnicos que el casero le mandaba para que le arreglaran los viejos electrodomésticos
Su independencia hacía que la consideraran rara, pero había muchas razones que se daba a sí misma y a los demás, cuando le preguntaban por qué no salía más. No tenía dinero porque ahorraba para montar su negocio. No llevaba viviendo allí mucho tiempo, por lo que no conocía a mucha gente. Esas razones eran ciertas, pero el verdadero motivo de llevar una vida tan solitaria era que, de ese modo, se sentía protegida y segura, sin dar oportunidades de que la hicieran sufrir ni la decepcionaran.
Sin embargo, contra lo que era habitual en ella, había invitado a Máximo a su casa. A un empresario multimillonario famoso en todo el mundo. La sorprendía haber reunido el valor de hacerlo, y más aún que él hubiera aceptado.
Y ahora debía bajar y decirle… ¿qué?
¿Qué tenía en común con el multimillonario español?
Aunque parte de ella lamentaba su impulsividad, no podía negar la excitación que comenzaba a notar en el bajo vientre. ¿Era un error sentirse así por alguien que apenas conocía?
Se miró al espejo y fue a recogerse el cabello, pero, al final, se lo dejó suelto y salió del dormitorio cerrando la puerta.
El crujido de los escalones debería haber avisado a Máximo de que bajaba, pero él no parecía haberla oído, por lo que Hollie se detuvo unos instantes al pie de la escalera. Él había encendido la estufa de leña. Se había quitado la chaqueta para hacerlo y el calor comenzaba a notarse en la habitación.
Ella pensaba que un hombre tan rico y privilegiado no estaría dispuesto a ensuciarse las manos. Pero lo que más la sorprendió fue la postura en que se hallaba, agachado y apoyado en los talones, como si se sintiera muy cómodo estando allí. Parecía absorto en sus pensamientos.
A Hollie la invadió una oleada de excitación. Sabía que debía decir algo, pero no quería romper el hechizo. Al menos, no inmediatamente, porque, en cualquier momento, él recuperaría el juicio, se daría cuenta de que el chófer lo esperaba en el coche y de que era hora de marcharse.
Sin hacer ruido, fue a la cocina y preparó una cafetera, que llevó al salón. Cuando él alzó la cabeza y la miró, había algo irreconocible en el negro abismo de sus ojos; algo que la estremeció como si de nuevo estuviera bajo la lluvia.
¿Se había imaginado el brillo de aprobación en sus ojos al recorrerla con la mirada?
–Ven a sentarte junto al fuego –le ordenó él.
Hollie se preguntó si siempre era tan dominante y si era un error que le resultara excitante. Dejó la bandeja y se sentó en el suelo, al lado de él. Pensó que tal vez se estuviera metiendo en algo sobre lo que no tenía experiencia y de lo que una persona juiciosa se alejaría. Pero tenía frío, la estufa daba calor y el café olía muy bien. Y no era tan estúpida como para creer que Máximo Díaz iba a intentar seducirla.
–Tal vez hubieras preferido una copa de vino.
–¿Es lo que te apetece tomar?
Ella negó con la cabeza. Bastante la distraía ya su presencia como para beber vino.
–No. Un café está bien, siempre que no te impida dormir.
Él esbozó una sonrisa burlona. Parecía a punto de decir algo, pero cambió de opinión, se apoyó en el viejo sillón que había detrás de él y extendió las piernas.
–¿Llevas tiempo viviendo aquí?
–Poco más de un año. Antes vivía en Londres.
–Donde no tenías coche.
Ella sonrió, complacida de que lo recordara.
–Así es.
–¿Qué te atrae de un sitio como Trescombe?
Hollie pensó en cómo responderle. No iba a decirle que la habían timado y que una supuesta buena amistad había fracasado. Nadie quería que le contaran algo así ni ella estaba dispuesta a volver a analizar si era una nulidad a la hora de juzgar el carácter ajeno. Además, su nuevo lema era mirar hacia delante.
–Siempre he soñado con tener una tetería inglesa tradicional. Y como no lo conseguí en Londres, me enteré de la posibilidad de hacerlo aquí. Hay un local estupendo, pero no estará disponible hasta la primavera. Mientras tanto, intento ahorrar todo lo que puedo. Perdona que no te lo haya ofrecido antes, ¿quieres comer algo?
Máximo sonrió. Notaba que estaba ansiosa por entretenerlo, pero sabía que debía marcharse pronto y no hacerla creer lo contrario. Sin embargo, no se movió del sitio. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, se sentía a gusto. La habitación, sencillamente amueblada, y el fuego de la estufa lo seducían de forma extraña, al igual que la compañía de ella. De hecho, alguien tan inquieto como él, podría haberse relajado completamente, de no ser por la innegable tensión que había comenzado a crecer entre ambos.
Estaba en estado de alerta. Observó los senos de ella contra la tela del vestido y el contorno de los pezones. Tragó saliva. Llevaba tiempo sin tener relaciones íntimas con una mujer, pero el mensaje de deseo que ella le enviaba era inequívoco.
Y lo estaba volviendo loco.
¿Era ella consciente de que se le oscurecían los ojos cuando lo miraba o de que no dejaba de pasarse la punta de la lengua por los labios, como un gato contemplando su próxima presa? Él quería tomarla en sus brazos para probar si sus labios eran tan dulces como parecían.
–¿Por qué no llevas el cabello suelto más a menudo? –le preguntó de repente.
La pregunta la sobresaltó.
–Porque no es… –se encogió de hombros–… práctico, supongo.
–¿Y siempre tienes que ser práctica?
–Lo más posible, sí. La vida es más fácil de ese modo. Más segura.
–¿De verdad? –preguntó él mientras se acariciaba la mandíbula con el pulgar, un movimiento que a ella pareció fascinarla–. Pero a veces la seguridad resulta aburrida. ¿Cuántos años tienes?
–Veintiséis.
–¿No te apetece, a veces, lanzar la precaución por la ventana y hacer algo impredecible?
–Para serte sincera, no lo he pensado.
Él observó que le temblaban las manos.
–Pues piénsalo ahora. ¿Qué harías, por ejemplo, si hiciera caso del deseo que hay en tus ojos y te acariciara?, ¿si te pasara la mano por el cabello para comprobar si es tan suave como parece a la luz del fuego?
–No… –su voz sonó ronca y él vio que tragaba saliva–. No te imagino haciendo algo así.
–¿Ah, no? –extendió el brazo para agarrarle un mechón de cabello y lo acarició con el pulgar y el índice, como si fuera un vendedor examinando una cara tela–. Lo gracioso es que yo tampoco me lo imagino, pero estoy haciéndolo. Y, sí, es suave como la seda.
–Máximo…
–Llevo toda la noche pensando en acariciarte –afirmó él con voz ronca, pasándole la mano por las abundantes ondas–. Y te gusta, ¿verdad? Te gusta que te acaricie el cabello.
Ella se estremeció y dijo de forma casi inaudible:
–Sí.
–Y sabes lo que viene después, ¿verdad?
Ella negó con la cabeza y lo miró en silencio.
–Sí, lo sabes.
–Cuéntamelo –susurró ella, como si fuera una niña pidiendo que le contara un cuento.
–Te beso.
Sus miradas se encontraron.
–Sí –susurró ella asintiendo–. Sí, por favor.
Era lo más inocente y provocativo a la vez que él había oído en su vida.
Y, de repente, el cabello de ella se convirtió en una cuerda que Máximo utilizó para llegar hasta sus labios, mientras se le tensaba el cuerpo por un dulce y tentador deseo.
Capítulo 3
MÁXIMO la besó hasta que ella comenzó a gemir, hasta que su cuerpo se apretó contra el suyo, en un gesto de necesidad.
Ella debería estar nerviosa por lo que estaba a punto de suceder, pero no sentía miedo. Máximo se separó de ella con los ojos brillantes de pasión.
–Creo que es hora de que busquemos un lugar más cómodo, ¿no te parece?
–Sí –susurró ella. Después se preguntó si no habría tenido que fingir, al menos, que se lo estaba pensando.
Pero su aprensión desapareció cuando él la tomó en brazos y la llevó al piso de arriba haciendo realidad sus sueños prohibidos. Oía el poderoso latido de su corazón mientras subía la estrecha escalera.
–¿Dónde está tu habitación? –preguntó él.
Ella pensó que no era el momento de decirle que solo había un dormitorio, así que le indicó con la cabeza la puerta más cercana al tiempo que deseaba haberlo recogido un poco más.
–Ahí.
Al entrar, Máximo no prestó atención al jersey que estaba sobre la silla ni al montón de libros de cocina que había en la mesilla de noche. La dejó en el suelo y le habló con una voz más insegura que antes y en la que se le notaba mucho más el acento.
–Llevas mucha ropa –dijo deslizándole la punta de los dedos por su tembloroso cuerpo–. Me gustaría que aún llevaras puesto el disfraz de antes, para poder quitártelo. Nunca he desnudado a un elfo.
¿Eso significaba que no le gustaba el vestido de lana? Era muy formal, en comparación. Pero mientras se lo quitaba, al igual que las medias, se olvidó de su inseguridad.
–Estás temblando.
–El piso de arriba de esta casa es muy frío.
–¿Y ese es el único motivo de que tiembles?
A ella le gustó la nota burlona de su voz. Tal vez fuera eso lo que le dio valor para ponerle la mano en la nuca y rozarle los labios con los suyos.
–No –susurró–. No es solo por eso.
El rio mientras apartaba el edredón y la empujaba para que se tumbara en la cama.
–Caliéntame la cama –dijo tapándola– mientras me desnudo.
Hollie lo observó con deseo, mientras él se quitaba el jersey, y se le secó la boca cuando se desabrochó el botón de los pantalones. Era una suerte que la habitación casi estuviera a oscuras, para que él no viera su sonrojo mientras lo veía bajarse la cremallera. No apartó la vista ni un segundo, ni siquiera cuando se quitó el bóxer y dejó al descubierto su poderosa masculinidad, a pesar de que era la primera vez que veía a un hombre desnudo.
Él se tumbó a su lado y, cuando la abrazó, ella se sintió tan segura que apoyó la cabeza en su hombro, embargada por una emoción que no supo denominar.
Él le exploró la piel con los dedos hasta que ella pensó que se derretía. Después le desabrochó el sujetador y liberó sus grandes senos. Y cuando se llevó un pezón a la boca y se lo chupó, Hollie creyó que iba a disolverse de puro placer.
¿Cómo era posible que no sintiera la más mínima timidez? Y eso, a pesar de que solo llevaba las braguitas puestas, que cada vez estaban más húmedas, mientras se aferraba a él como si le fuera la vida en ello. Como si no supiera lo que era estar viva hasta que él la había besado. Como si fuera a morirse si no seguía experimentando aquel deseo que le traspasaba el cuerpo y lo quemaba y hacía que se sintiera como si estuviera a punto de alcanzar una dicha inimaginable.
–Máximo –susurró–. Esto es… increíble.
Él levantó la cabeza y abandonó su seno para volver a besarla introduciéndole la lengua entre los labios semiabiertos. Y Hollie enredó la lengua en la suya mientras apretaba los senos contra su torso, como si los endurecidos pezones intentaran comunicarle, sin palabras, su deseo. Y él reaccionó en el acto deslizando la mano hasta las húmedas braguitas. Ella se estremeció cuando la acarició a través de la tela.
–Tú sí que eres increíble –susurró él–. No me imaginaba que fueras tan…
–¿Tan qué? –preguntó ella jadeando.
Él le tiró del elástico de las braguitas.
–Para empezar, llevas demasiada ropa.
–¿Ah, sí?
Él volvió a acariciarla con el dedo, lo que hizo que ella se retorciera de placer y frustración, antes de quitárselas y añadirlas al montón de ropa que había en el suelo.
–Y estás excitada, muy excitada, como si mi fantasía se hubiera hecho realidad ¿Quién iba a decirlo?